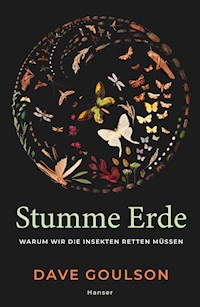Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Dave Goulson se obsesionó con la vida silvestre cuando era pequeño y crecía en la zona rural de Shropshire, comenzando con una colección de mascotas cada vez más exóticas. Cuando su interés se dirigió hacia lo anatómico incluso hubo algunos experimentos malogrados con la taxidermia. Pero la verdadera pasión de Goulson son las abejas, en particular el humilde abejorro. El abejorro inglés de pelo corto, que antaño era común en las marismas de Kent, se extinguió en el Reino Unido pero, por un giro del destino, sigue existiendo en las zonas silvestres de Nueva Zelanda, descendiente de unas pocas parejas enviadas en el siglo XIX. La apasionada búsqueda de Dave Goulson para reintroducirlo en su tierra natal es uno de los aspectos más destacados de un libro que incluye investigaciones originales sobre los hábitos de estas misteriosas criaturas, la relación de la historia con el abejorro y consejos sobre cómo protegerlo para las generaciones futuras. Goulson, uno de los conservacionistas más respetados del Reino Unido y fundador del Bumblebee Conservation Trust, combina relatos desenfadados sobre la creciente pasión de un niño por la naturaleza con una visión profunda de la importancia crucial del abejorro. Detalla las minucias de la vida en el nido, compartiendo fascinantes investigaciones sobre los efectos que la agricultura intensiva ha tenido en nuestra población de abejas y los peligros potenciales si seguimos por este camino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mi interés por los abejorros y otros insectos se remonta a cuando tenía siete años y mi familia se mudó del chalé pareado en que vivíamos, en una zona de expansión urbana de Birmingham, a un pueblecito de Shropshire que se llama Edgmond. Mi padre se había criado cerca de allí, en la ciudad ferial de Newport, y, como profesor que era, estaba empeñado en que sus dos hijos recibieran una buena educación. Newport tenía entonces, y tiene todavía, una buena escuela de primaria, la misma en la que había estudiado mi padre y en la que confiaba matricularnos a mi hermano y a mí si pasábamos el examen de acceso.
A los siete años, a mí me interesaba muy poco el colegio, pero me encantó nuestra casa nueva. Con la sabiduría que da la experiencia, ahora me parece bastante fea. Tenía un revestimiento de piedra que parecía un sarpullido y un añadido horrible, con el tejado plano, aunque a los niños estas cosas les dan igual. Era una casa independiente, con un jardín mucho más grande de lo que yo estaba acostumbrado. Teníamos matas de flores, manzanos y ciruelos, y un estanque y dos cobertizos de madera cubiertos de telarañas, con unas arañas enormes que me ponían los pelos de punta. Además, había espacio suficiente para que mi padre pudiera cultivar un buen huerto. Lo mejor de todo era que la casa estaba al lado del campo. Me bastaba cruzar la calle principal del pueblo y saltar una cerca de piedra para entrar en un prado enorme, en el que había un magnífico castaño de Indias al que podía subirme. Los días de verano, cuando hacía calor, un caballo tordo, de mal genio y muy dado a lanzar mordiscos y coces, iba a refrescarse a la sombra del castaño y espantaba a las moscas con la cola. En primavera, el árbol estaba plagado de abejorros que visitaban sus flores blancas y rosas en forma de pirámide. La presencia de las abejas indicaba que las flores se convertirían al final del verano en espléndidas castañas, con las que mis amigos y yo, escondidos en la densa y verde fronda del árbol, bombardeábamos a todo el que pasaba por allí.
A mi padre no le interesaban demasiado las flores y me dejó que plantara lo que quisiera, así que planté lavanda, budelia y nébeda para atraer a los abejorros y las mariposas. Puse una madreselva pegada a la pared de uno de los cobertizos, para alimentar a las polillas, y un sauce blanco, macho, para que las abejas encontraran alimento a principios de primavera. Rescaté un montón de ladrillos viejos de una granja en ruinas de los alrededores y me los llevé a casa en una mochila para construir un jardín de rocalla. Dejé un hueco en la parte de abajo, con la idea de que pudieran anidar los abejorros, y planté encima cuernecillo, para ofrecer flores a las abejas y hojas ricas a las orugas de la mariposa azul. Cavé otro estanque más hondo y lo llené de tritones, peces espinosos y todos los bichos que encontré en el canal que atravesaba el pueblo.
No sé cómo se me ocurrió todo esto. Mi padre, que era profesor de Historia, todavía es capaz de recitar la lista de monarcas ingleses desde los tiempos de Guillermo el Conquistador —con las fechas de su reinado—, y sabe distinguir la edad de un edificio por la forma de sus ventanas o su ornamentación. Pero si le das un abejorro, no tiene la menor idea (por más que he intentado educarlo). Mi madre era profesora de Gimnasia. Jugaba de maravilla al tenis o al rounders —un juego de bola y bate—, y era una competidora temible, pero la naturaleza le traía totalmente sin cuidado. No le gustaban los bichos de ninguna especie y las arañas le daban pánico. El caso es que tuve que aprender solo, con ayuda de los manuales y las guías de ciencias naturales que por suerte me regalaban mis padres, porque mi padre era un enamorado de los libros de cualquier materia.
La única persona adulta que recuerdo que me animara en mi afición fue una maestra de primaria, la señorita Scott. Era una mujer bajita y regordeta, con el pelo castaño y rizado. Tenía muy malas pulgas, se enfadaba a menudo y nos echaba unas broncas tremendas. Mis compañeros y yo al principio estábamos aterrorizados, porque hasta entonces siempre habíamos tenido profesores amables y cariñosos, como se supone que deben ser los maestros de primaria. Pero enseguida nos dimos cuenta de que la señorita Scott tenía unos ojos muy alegres y su severidad no era más que una fachada. Además, le encantaba llevarnos a buscar animales y bichos; nos enseñó a identificar los árboles por sus hojas y a poner trampas para escarabajos. Lo que más le gustaba era darse un chapuzón. Tal como lo recuerdo, parece que fuéramos todos los días a bañarnos en el canal (y que siempre hiciera sol). Nuestra aula no tardó en llenarse de tarros de mermelada con renacuajos, opiliones, feroces larvas de libélula, enormes escarabajos de agua, ciempiés, arañas y muchos otros insectos. Mis favoritas eran las larvas de libélula, unos bichos gordos y feos, de color marrón, que se quedaban inmóviles en el fondo del tarro, esperando a que les dieran de comer. Todos los días les dábamos un renacuajo o un gusano y observábamos con curiosidad morbosa hasta que la larva sacaba la cabeza y desplegaba unas pinzas telescópicas para atrapar a su incauta presa y zampársela a continuación.
La primavera siguiente, mis esfuerzos para despertar a la naturaleza en el jardín empezaron a dar sus frutos. Vi a las enormes reinas de los abejorros, recién salidas de la hibernación, alimentándose en el sauce blanco y en la pulmonaria. Las abejas llevaban unos siete meses dormidas, desde el mes de julio anterior, y recibieron con entusiasmo el festín primaveral que yo había cultivado para ellas. Cuando se saciaban, las reinas volaban a ras de suelo, buscando un agujero para hacer el nido. Me fijé en una reina de abejorro de cola blanca que estaba explorando el terreno, debajo de uno de los cobertizos del jardín, y debió de gustarle aquel rincón, porque al cabo de unas semanas aparecieron sus obreras, un poco más pequeñas: salieron volando a recolectar alimento y volvieron al cabo de media hora con unas bolas enormes de polen amarillo entre las patas. Me pasaba horas sentado, observándolas, y veía que el tráfico en el nido era cada vez más denso a medida que avanzaba la estación y que el número de obreras crecía rápidamente. Ninguna abeja quiso anidar entre las cámaras de mi jardín de rocalla, a pesar de que las hice expresamente para eso.
Según se iba acercando el verano, el jardín rebosaba de vida. La budelia se llenó de mariposas ortigueras, mariposas pavo real, mariposas blancas, grandes y pequeñas, sírfidos y abejorros. Los opiliones y los escarabajos torniquete libraban combates territoriales en mi nuevo estanque, y la libélula emperador estableció su residencia en una mata de arroyuela que crecía a la orilla del estanque. Salía disparada como una flecha para atrapar a otros insectos voladores y los cazaba en pleno vuelo con sus frágiles patas, ahuyentando a cualquier otra libélula que intentara acercarse a sus dominios. Aún me sigue asombrando la rapidez con que prospera la naturaleza en un jardín a poco que se la anime.
Un día, después de una tormenta de verano, encontré a unas abejas empapadas, aferradas a mi budelia, y decidí secarlas. Por desgracia para ellas, yo era demasiado pequeño para haber desarrollado un buen sentido práctico. Con los conocimientos que tengo hoy, coger el secador de pelo de mi madre y acercárselo con cuidado habría sido la opción más sensata. En vez de eso, puse a las aturdidas abejas en la plancha eléctrica de la cocina, las cubrí con una capa de papel de seda y encendí la plancha al mínimo. Como era un niño, me aburrí de esperar mientras entraban en calor y me fui a dar de comer a mis voraces jerbos. No volví a acordarme de las abejas hasta que noté el humo. El papel empezó a arder y las pobres abejas se achicharraron. Me llevé un disgusto tremendo. Mi primera incursión en el ámbito de la conservación de los abejorros había sido desastrosa. Esto no presagiaba nada bueno para el futuro, aunque al menos había aprendido que pasada cierta temperatura los abejorros no son felices. Como veremos más adelante, un principio similar explica por qué en España hay tan pocos abejorros.
Me entusiasmaban los libros de Gerald Durrell, sobre todo los que tratan de su infancia en Corfú, cuando coleccionaba toda clase de animales fascinantes y los guardaba en su dormitorio. Tenía lechuzas, serpientes y tortugas; pero lo mejor de todo es que nunca fue al colegio (estudiaba en casa, con un excéntrico tutor que daba más importancia a la esgrima que al álgebra). Hasta tenía un burro para transportar sus nidos y sus tarros. Muerto de envidia, hice todo lo posible por seguir sus pasos, aunque tuve que conformarme con la fauna de Shropshire, ligeramente más prosaica. No paré de dar la lata a mis pobres padres para que me dejasen tener algunos animales: empecé con cobayas, conejos, hámsteres y ratones. Con ayuda de mi hermano, agoté la paciencia de mis padres hasta que nos dejaron tener una perra, una cachorra preciosa, cruce de labrador negro, a la que con una absoluta falta de imaginación llamamos Spot, por la mancha blanca que tenía en el lomo. Como la mancha desapareció enseguida, conforme la perra iba creciendo, su nombre a veces causaba cierta sorpresa. Por lo demás, era una perra cariñosísima, que soportaba con un aguante infinito nuestras continuas bromas y nos acompañaba en nuestras correrías por el campo.
Cuando me cansé de la novedad de mis mascotas tradicionales, puse la atención en especies más exóticas, como peces tropicales, ranas leopardo, galápagos de orejas rojas, culebras de jaretas y lagartos anolis. Tenía una habitación para mí solo, desde donde se veía el castaño de Indias, y la llené de cajones y tanques caseros, pero lo cierto es que se me escapaban todos los bichos, menos los más tontos. Las culebras de jaretas pasaban más tiempo fuera del tanque que dentro. Desesperado, probé a pegar la tapa con cinta adhesiva, una idea que tuvo consecuencias nefastas. Una de las culebras consiguió levantar la tapa, pero se quedó pegada al adhesivo y, en el intento de liberarse, se fue enredando cada vez más en una bola de cinta. Me costó horas despegarla. Tuve que resignarme a buscar periódicamente a los fugitivos, y es muy posible que una culebra de jaretas siga viviendo hoy debajo de las tablas del suelo de esa casa.
En uno de mis cumpleaños, me regalaron un aviario pequeño para el jardín, y lo llené de periquitos, además de una preciosa pareja de codornices chinas. Ahora comprendo que encerrar a los pájaros en jaulas es una crueldad (sobre todo a los loros dentro de casa), pero de pequeño no tenía esa sensibilidad. Me encantaba sentarme dentro del aviario, con los pájaros revoloteando alrededor de mi cabeza. Los periquitos empezaron a criar enseguida, y me gané un dinerillo vendiendo el excedente de la puesta (las codornices también pusieron muchos huevos, aunque no llegaron a incubarlos). Las crías de periquito son feísimas, calvas y con una cabeza enorme. Normalmente, no tardan en desarrollar las plumas y se vuelven mucho más monas, pero había un polluelo que seguía desplumado, casi completamente calvo. Un día intentó volar del nido y cayó al suelo en picado. Sin acobardarse, escaló la alambrada, ayudándose con el pico y las patas, y se sumó a los demás en la percha más alta. De vez en cuando, el pobre se lanzaba valerosamente al aire, moviendo los bracitos sonrosados, y una vez más terminaba en el suelo. Vivió más o menos seis meses, pero no pudo sobrevivir a la llegada del invierno.
Mis pupilos mostraban un índice de mortalidad preocupante. Un domingo por la mañana, mi madre estaba en la cocina, preparando una de sus legendarias empanadas (es una cocinera excelente, aunque muy tradicional, y siempre hace platos de carne con patatas y verduras, seguidos de un suculento postre caliente, como crumble de fruta o bizcocho de pasas con natillas). Yo debía de estar estorbándola, y me dijo que a la pecera de mi dormitorio no le vendría nada mal una limpieza: el cristal se había cubierto de moho verde y casi no se veían los peces. Poco después, estaba yo frotando obedientemente el cristal del acuario, con el brazo metido en el agua, cuando mi madre me llamó: «Dave… ¿Qué se está quemando? ¿No estarás encendiendo cerillas otra vez?». Antes de ponerme a limpiar, había sacado la calefacción eléctrica, protegida en su tubo de cristal a prueba de agua, y la había dejado a mi lado, encima de un armario. No se me ocurrió desenchufarla y, al estar fuera del agua, se recalentó y empezó a quemar la madera. (Nunca entendí esa capacidad de mi madre para oler a quemado tan deprisa y desde tan lejos). Sin pensar lo que hacía, cogí la calefacción por el cable y la lancé al acuario. Ya se sabe que el cristal muy caliente y el agua fría no son una combinación ideal: el tubo reventó con un chasquido y, al entrar en contacto la resistencia eléctrica con el agua, todos mis peces se electrocutaron. Empezaron a temblar y a convulsionar (por fortuna no metí la mano en la pecera para sacar la calefacción) y, cuando por fin conseguí desenchufar el cable, estaban casi todos muertos.
Hubo muchos otros desastres similares. Puede que el más traumático fuera el de mis codornices chinas, unos pájaros preciosos que correteaban por el aviario en busca de alimento. El macho tenía unas marcas muy bonitas en la cara, blancas y negras, y un penacho espléndido. La hembra era menos vistosa, aunque tenía el plumaje salpicado de delicadas motas oscuras. Eran inseparables: parecía que estuvieran pegados el uno al otro, y se arreglaban las plumas mutuamente. Yo los prefería a los periquitos, después de llegar a la conclusión de que eran escandalosos, zafios y chabacanos (quizá mi opinión estuviera influida por los salvajes picotazos que me daban cada vez que intentaba cogerlos). Bueno, los inviernos son fríos en Shropshire, como descubrió mi periquito calvo. La región queda lejos de la influencia templada del mar y, de noche, con frecuencia se registran allí las temperaturas más bajas de Inglaterra. Después de una noche especialmente fría, cuando fui a dar de comer a los pájaros, sorprendí a los periquitos atacando a las codornices. Vi a las codornices peleando en el suelo salpicado de nieve, cada una contra dos o tres periquitos que se les habían echado encima y les estaban arrancando las plumas sin piedad, con el pico afilado como una sierra. Entré corriendo y ahuyenté a los agresores. Las pobres codornices no podían levantarse, pero estaban vivas. Cogí cada una en una mano y las llevé a casa. Al dejarlas en el suelo de la cocina, quedó claro lo que les pasaba. Cuando intentaban ponerse en pie, simplemente se caían. Las examiné con atención y descubrí que no tenían dedos; se les habían congelado y caído a lo largo de la noche. Las patas terminaban en dos muñones que no servían para sostenerse ni andar. Estaba angustiado; no sabía qué hacer. En un arranque de desesperación, intenté diseñar unas prótesis con plastilina y palitos de cerillas, pero el invento no parecía gran cosa, y dejé a los pájaros intentando acostumbrarse a sus pies artificiales, dentro de una caja de cartón con un poco de comida, mientras me iba al colegio.
Cuando volví a casa, la situación no había mejorado. Ni habían vuelto a crecerles los dedos milagrosamente ni habían aprendido a desplazarse con sus prótesis de plastilina y palitos de cerilla. Estaban tumbadas y parecían incluso más débiles. Acepté la cruda realidad de que mis codornices no iban a mejorar. No tenían arreglo. Ya me sentía muy culpable de que mi periquito calvo se hubiera muerto, probablemente de frío, y comprendí que habría sido más compasivo darle un final rápido. Con esta idea, llegué a la conclusión de que solo había una manera de hacerlo.
No recuerdo por qué no pedí ayuda a mis padres para llevar a los pobres pájaros al veterinario. Una inyección letal habría sido la solución más razonable, pero los niños no razonan con lógica. En vez de eso, cogí del cobertizo el hacha de mi padre. Era una herramienta grande, demasiado grande para mí por aquel entonces. Llevé a los pájaros a un rincón del jardín y los tendí en la hierba, uno al lado del otro. Me pareció que lo mejor sería ocuparme de los dos a la vez, en lugar de acabar con uno en presencia del otro. Me miraron, con los ojos todavía brillantes, moviendo inútilmente los muñones. Levanté el hacha por encima de la cabeza y giré el cuerpo con fuerza. El filo del hacha se clavó en la hierba, justo delante de los picos de mis asustadas aunque ilesas codornices. La intención era decapitarlas a las dos de un solo golpe. Por fin logré sacar el hacha de la tierra y lo intenté de nuevo. ¡Lo conseguí! Aproximadamente. No las decapité, sino que les hice un corte limpio en el cuerpo, por la mitad, pero el resultado fue el mismo. Cavé un hoyo al lado de la rocalla y allí les di sepultura, con el cuerpo más o menos recompuesto, y juntas, tal como habían vivido.
Podría seguir contando otros incidentes. Podría hablarles del terrible destino de mi ajolote o de mi chapucero intento de operar a un grajo malherido. Baste decir que ser una de mis mascotas era una empresa peligrosa.
Además de acaparar una amplia variedad de seres vivos, me convertí en un coleccionista insaciable. Me avergüenza confesar que todo empezó con huevos de pájaros. En la década de 1970, esta era una afición muy común entre los niños de la Inglaterra rural. Muchos de mis amigos coleccionaban huevos, y competíamos para ver quién conseguía los ejemplares más raros. Mi padre me enseñó a vaciarlos. Él también los había coleccionado de pequeño, buscando en los mismos matorrales que yo. Para vaciar el huevo, hay que apoyar la punta de un alfiler en cada extremo de la cáscara y girar los dedos muy despacio hasta hacer un agujerito. La idea es soplar luego por un extremo, para que el contenido salga por el otro. La operación es muy sencilla con un huevo de gallina, pero la cosa se complica enormemente cuando se trata de un diminuto huevo de chochín, con su cáscara moteada de manchas marrones y blancas. El mejor ejemplar de mi colección era un huevo de cisne mudo. Un día salí a buscar huevos con mis amigos, Les y Mark (al que llamábamos Trasero, ya no recuerdo por qué), y encontramos el huevo en un nido abandonado, entre el carrizo de la orilla contraria. Los demás polluelos ya habían roto el cascarón, y no había ni rastro de los padres y las crías. Sin pensarlo dos veces, nos quitamos las sudaderas y las camisetas, sabiendo que el trofeo sería para el que llegase primero. Trasero y Les empezaron a quitarse los vaqueros, pero yo me metí directamente en el agua y les gané. El huevo estaba podrido por dentro. Cuando le clavé el alfiler, salió un chorro apestoso, denso y lleno de grumos, que me salpicó en la cara. Vaciar el resto del huevo fue un suplicio memorable y, al final, mi abnegado padre tuvo que ayudarme cuando ya me había puesto verde por el mal olor. El huevo, todavía atufado, ocupó un puesto de honor en el centro de la vitrina que tenía en mi dormitorio.
Todo esto es horroroso para la sensibilidad del lector moderno. Los coleccionistas de huevos se encuentran hoy a solo un peldaño de los asesinos múltiples en la jerarquía social (de hecho, supongo que en cierto modo son asesinos múltiples y es justo considerarlos como tales). La verdad es que la mayoría de los huevos que coleccionaba estaban vivos cuando los cogía, a diferencia del huevo de cisne. No defiendo el coleccionismo de huevos, y desde luego que hoy no se lo permitiría a mis tres hijos, pero aprendí muchísimo cuando me pasaba el día buscándolos. Solo una vez he cogido con mis hijos un huevo de un nido, y procuramos molestarlo lo menos posible. Naturalmente, no por eso deja de estar mal. Coleccionar huevos de pájaros raros es una atrocidad, y me alegra no haber llegado a encontrar ninguno especialmente exótico. De todos modos, a veces creo que somos poco conscientes de nuestros actos y de los de los demás. ¿Cuántas personas condenan el coleccionismo de huevos, por ejemplo, pero dejan que su gato campe a sus anchas? (Los gatos domésticos matan anualmente millones de pájaros y pequeños mamíferos.)
De coleccionar huevos pasé a coleccionar insectos. Empecé con las mariposas. A mi madre, pobrecilla, no le hacía ninguna gracia, pero le prometí que solamente cazaría una pareja de cada especie y no les haría demasiado daño. Para empezar mi colección, compré una mariposa muerta, disecada, un ejemplar precioso de macaón tropical de una granja de Dorset que se llamaba Mariposas del Mundo. Llegó en un sobre de papel, dentro de una cajita de cartón que abrí muy emocionado. Lo que no me esperaba era que la mariposa no viniera desplegada, es decir, con las alas abiertas y clavada con un alfiler. Intenté abrirlas, sin saber que, cuando la mariposa está disecada, eso es imposible, porque son delicadísimas y muy quebradizas. Le partí las alas y la mayor parte de las patas en mi torpe intento de desplegarla. Me quedé con un triste montón de miembros rotos. Muy desanimado, poco después conseguí un ejemplar de segunda mano del Studying Insects, de E. B. Ford, un volumen en el que se explicaba lo que yo había hecho mal. Para clavar y exponer una mariposa con las alas desplegadas simétricamente, tan bonitas como las vemos en los museos, el ejemplar tiene que estar recién muerto; si está disecado, hay que «ablandarlo» primero, guardándolo un par de días (no más, porque se pudriría) en una lata, entre papel de seda humedecido. Una vez ablandada, la mariposa puede clavarse con cuidado y colocarse en cualquier posición. Cuando se seca, conserva esta posición para siempre, mientras no vuelva a humedecerse.
Studying Insects explicaba también cómo fabricar un arma letal llenando el fondo de un tarro de cristal grande con hojas de laurel picadas; al picar el laurel, las hojas desprenden cianuro, una sustancia que tiene un intenso y dulce olor a mazapán (aunque sabía que era venenoso, no podía resistirme a inhalarlo de vez en cuando). Bastan unos minutos dentro del tarro para que la mariposa caiga en un sueño eterno.
También intenté construir un cazamariposas con una percha de alambre y unas medias de mi madre, pero fue un intento inútil y, sin una red de verdad, era casi imposible atrapar nada. Algún tiempo después averigüé la dirección de una empresa, Watkins & Doncaster, que tenía su sede en Hawkhurst, un pueblo de Kent. Se anunciaban como «proveedores de equipo entomológico». Les escribí, y en unos días me enviaron su catálogo por correo.
Fue un momento clave en mi vida, un punto de inflexión. Desde entonces no he vuelto a mirar atrás.
Acababa de volver a casa de un partido de minirrugby, por lo que supongo que debía de tener ocho años. Estaba cubierto de barro y me llevé el catálogo al baño para hojearlo en la bañera. Aquel catálogo era lo más maravilloso que había visto en la vida. Una revista con montones de páginas llenas de ilustraciones de la parafernalia más increíble: nidos de insectos, redecillas para pescar en los estanques, pastilleros, jaulas, tubos, lupas, trampas malayas, microscopios, tableros de exposición, trampas para polillas, frascos para recoger insectos y preciosas vitrinas de caoba. Al final había un apartado sobre taxidermia que incluía artículos tan fascinantes como una cucharilla para extraer el cerebro, alicates para cortar los huesos y una amplísima selección de ojos de cristal. Me quedé paralizado de asombro. Aquello era un mundo completamente nuevo para mí. Además, estaba claro que había montones de personas como yo. Quería comprar más o menos todo lo que veía en el catálogo, pero mis recursos imponían unos límites muy estrictos a mis deseos. De todos modos, mi primera adquisición fue una redecilla profesional que me costó dieciséis libras, una fortuna para un niño de ocho años. Estaba orgullosísimo de ella. Era casi tan alta como yo, con el mango de latón resistente, un aro de metal rígido y una red negra y suave, muy profunda. Tenía la sensación de que con aquella red podía cazar casi lo que quisiera.
Mi colección de mariposas fue creciendo poco a poco, a la par que mi colección de libros sobre mariposas y otros insectos. Mi primera captura fue una hembra, con los colores destrozados y las alas rotas después de una larga migración desde Marruecos. Pronto se sumó a ella una mariposa loba de color marrón, mariposas blancas, grandes y pequeñas, una lobito agreste, una maculada, una ortiguera, varias almirantes rojos, una ícaro y una pavo real. La belleza de estas criaturas me sigue dejando sin respiración. Todavía conservo estos ejemplares, en el estante superior de una vitrina para insectos que no pude permitirme comprar hasta treinta años más tarde. Aprendí también a buscar huevos y larvas de mariposa. Para eso tenía que descubrir qué comían las larvas y aprender a identificar las plantas. Con un poco de cuidado, es fácil criar las larvas hasta que se convierten en mariposas adultas, lo que permite conseguir hermosos ejemplares para ampliar la colección y dejar en libertad el excedente. Acumulé una enorme cantidad de conocimientos.
Mi interés por las mariposas se amplió a las polillas. La mayoría de las polillas vuelan de noche, y los métodos más populares para atraparlas son dos. Uno consiste en darles azúcar. Hay que hervir un brebaje fantástico, a base de melaza negra, cerveza, azúcar moreno, esencia de vainilla, unas gotas de pera, ron o brandi y cualquier otra cosa que se nos ocurra que dé a la mezcla un aroma embriagador. Por lo visto, cada coleccionista de polillas tiene su propia receta secreta. Al margen de cuál sea la mezcla utilizada, hay que formar un líquido espeso, con un olor tan fuerte que nos haga lagrimear a cincuenta pasos. Con esta mezcla pastosa se impregnan al atardecer los postes de las vallas o los troncos de los árboles. La idea es que el olor es irresistible para las polillas, que, atraídas por él, se acercan a beber el dulce jarabe. El alcohol las intoxica sin remedio y se quedan allí aturdidas y listas para que el ávido coleccionista pueda atraparlas. Atufé toda la casa preparando varias versiones de esta pócima, y acabé con buena parte del azúcar, la melaza y los aromatizantes de mi madre, además de los licores de mi padre. El resultado fue un chasco. Parecía que mi mezcla solo atraía a las tijeretas. A veces las encontraba a cientos en mis trampas de azúcar, pegadas a la pasta y atiborrándose unas encima de otras. Rara vez logré cazar una polilla. Por otro lado, me aterraba andar solo de noche por los campos (mi padre normalmente me lo permitía, pero mi hermano prefería quedarse en casa los sábados por la noche, viendo un episodio de Viaje a lo inesperado), y mi imaginación desbordante veía un vampiro en cada sombra. En una de estas excursiones, cuando estaba supervisando la trampa de azúcar que había puesto en un fresno grande, a una lechuza leonada le dio por lanzar un chillido justo encima de mí. Aunque sabía que era una lechuza, me costó mucho resistir la tentación de volver a casa a todo correr, y tardé diez minutos en que se me tranquilizara el corazón.
Hay una alternativa más cómoda para atraer a las polillas: una trampa de luz. Studying Insects explicaba el principio: las polillas se sienten atraídas por las velas y otras fuentes de luz. La trampa en cuestión consta de una luz potente colocada sobre un recipiente parecido a una jaula para cazar langostas. La luz atrae a las polillas y las ciega. Entonces empiezan a dar tumbos y terminan cayendo por un tubo, hasta un contenedor grande y oscuro normalmente lleno de cartones de huevos, donde al parecer les gusta sentarse. Esto parecía más fácil y daba menos miedo que ir poniendo trampas por el campo en la oscuridad con un cubo de melaza, así que decidí probarlo.
Instalé una bombilla de cien vatios encima de un túnel de cartón casero, colocado sobre un cubo de plástico. La encendí antes de irme a la cama y esperé con impaciencia que llegase el día siguiente. En cuanto vi que amanecía, me levanté para inspeccionar mi trampa. Decepción: un par de avispas y una micropolilla marrón, como ahora sé que se llamaba. Seguí intentándolo unas semanas con escaso éxito. Después empecé a investigar y aprendí que lo mejor para atraer a las polillas era la luz ultravioleta. Por casualidad, mi madre tenía una lámpara antigua y bastante rara, para tratar lesiones musculares. Era un trasto que guardaba desde sus tiempos de estudiante de Educación Física. Parecía un flexo enorme, con dos bombillas estrambóticas, una de rayos infrarrojos y otra de ultravioletas. Sigo sin saber por qué a alguien se le ocurrió tratar las lesiones con un buen bronceado, además de un chorro de calor; es probable que por aquel entonces no se conociera el cáncer de piel. El caso es que nunca había visto a mi madre utilizar la lámpara (de lo cual me alegro) y pensé que no le importaría que la usurpara por el bien de la investigación científica. El único problema es que no se podía encender la lámpara ultravioleta sin encender también el elemento que daba calor. No me di por vencido. Coloqué las dos bombillas al lado de mi trampa casera y las dejé encendidas toda la noche. A la mañana siguiente me esperaba un éxito formidable. La luz ultravioleta había atraído un montón de polillas, aunque por desgracia se habían achicharrado con la lámpara de calor y la trampa estaba llena de polillas carbonizadas. No era lo que yo quería. Frustrado, intenté manipular los cables para separar las dos bombillas. Creo que a esa edad aún no había empezado a estudiar Física en el colegio (tenía alrededor de nueve años), por lo que mi empresa entrañaba inevitablemente cierto riesgo. Cuando encendí la luz modificada, esta vez solo con el cable de la bombilla ultravioleta conectado, se produjo una explosión. La bombilla se hizo añicos. Volví a montar la lámpara y la guardé en el armario, con la esperanza de que mi madre no me descubriera. Me descubrió, como es natural. Esto pasó muchos años antes de que pudiera ahorrar lo suficiente para comprar una «trampa de vapor de mercurio para polillas» (un artilugio absolutamente maravilloso, por cierto, que ilumina el entorno con un resplandor sobrenatural y atrae a las polillas desde muchos kilómetros a la redonda). Mientras, mi colección de polillas siguió creciendo muy despacio.
Entonces no era del todo consciente de la situación, pero mi infancia coincidió con un periodo catastrófico en la historia de la campiña británica, al menos desde el punto de vista de una mariposa o un abejorro. Shropshire puede parecer un sitio idílico, aunque esta visión es engañosa. Era, y sigue siendo, una zona relativamente rural, verde y agradable, pero ya no es un refugio para la naturaleza como lo fue en otro tiempo. Yo me mudé allí en 1972 y me marché a la universidad en 1984. Los fines de semana iba con mis amigos al Union Canal de Shropshire, a unos kilómetros del pueblo campo a través, y de camino buscábamos nidos de pájaros en los setos. Cuando empecé a hacer estas excursiones, el trayecto atravesaba quince campos, todos ellos delimitados por un seto. Cuando me fui a la universidad, quedaba un solo campo: enorme. Uno a uno, habían ido arrancando los setos donde buscábamos los nidos. Buena parte del canal se había drenado y cubierto de mantillo para ampliar las tierras de cultivo. Donde un abejorro antes habría encontrado zarzas entre los setos, prímulas en las orillas y betónica palustre a ambos lados del canal, solamente quedaba un mar de cereales, un monocultivo que cubría todo el paisaje. Lo mismo ha ocurrido en casi todas las llanuras del Reino Unido y Europa occidental.
Estos cambios han impulsado el declive y en algunos casos la extinción de numerosas especies, y nuestra naturaleza es hoy mucho más pobre. Pero la batalla no está perdida. Poco a poco, hemos empezado a encontrar maneras de reparar el daño. Los estudios científicos están descubriendo soluciones que permiten combinar la eficacia agropecuaria con el cuidado del medio natural. Hoy, los agricultores y ganaderos reciben subvenciones para fomentar la vida vegetal y animal. Los británicos sienten un amor muy singular por la naturaleza, y hay una enorme corriente de apoyo a los proyectos de conservación. En 2006, me sumé a esta corriente fundando el Fondo para la Conservación del Abejorro (Bumblebee Conservation Trust), una organización sin ánimo de lucro consagrada a salvar nuestras abejas. Para mi enorme satisfacción, el fondo ha florecido. Contamos con cerca de ocho mil socios y estamos creando un hábitat rico en flores para los abejorros en todo el país, de Kent a Caithness, pasando por Pembrokeshire. La mayor parte de nuestras especies consigue establecerse y recuperarse con nuestra ayuda. Es posible que algún día regresen incluso especies que se creían perdidas para siempre. Pero de esto nos ocuparemos en el capítulo 1.
01
El abejorro
de pelo corto
En la década de 1870, los ganaderos de Nueva Zelanda empezaron a ver que el trébol rojo que habían importado del Reino Unido, como forraje para los caballos y el ganado, daba pocas semillas. El caso era que tenían que importar continuamente las semillas de Europa, con un coste considerable, en lugar de guardarlas y sembrarlas al año siguiente. Fue un abogado, R. W. Fereday, quien finalmente descubrió la causa del problema. Fereday había emigrado a Nueva Zelanda en 1869 y, aparte de jurista, era un apasionado de la entomología, con un interés singular por las polillas pequeñas. Mientras pasaba una temporada en la granja de su hermano, Fereday se dio cuenta de que el problema residía en la desaparición de los abejorros, que normalmente polinizaban el trébol en Gran Bretaña. El asunto interesó a Frank Buckland, inspector de Pesca de su majestad por aquel entonces, cuyas competencias al parecer se habían extendido mucho más allá de lo relacionado con la industria pesquera. Buckland escribió a Inglaterra y solicitó que enviasen abejorros en los vapores que hacían la ruta regular entre Gran Bretaña y Nueva Zelanda. El primer intento, muy mal planificado, lo hizo un tal doctor Featherston, que a finales del verano desenterró dos nidos de abejorro cardador para enviárselos al honorable John Hall, de Plymouth, Nueva Zelanda, en 1875. Llegaron en enero, todos muertos, como es lógico. Los nidos de abejorro se mueren en septiembre, y, como tampoco había flores en el barco con las que pudieran alimentarse, el plan estaba abocado al fracaso desde el principio.
Ocho años más tarde, la idea resurgió con nuevos competidores. Un tal señor S. G. Farr, secretario de la Canterbury Acclimatisation Society (de quien hablaremos más adelante), se puso en contacto con Thomas Nottidge, un banquero de Maidstone, en el condado de Kent, a quien pidió más abejorros para enviar a Nueva Zelanda (ya de paso, le pidieron también unos cuantos erizos). Así, ocurrió que en el otoño de 1884 Nottidge ofreció una recompensa a los trabajadores de las granjas por cada abejorro en hibernación que lograsen encontrar. Cavar, limpiar y ensanchar las acequias eran ocupaciones comunes en las tierras de labor a lo largo del otoño y el invierno, cuando no había demasiadas tareas que hacer. Así, mientras cavaban, los trabajadores iban encontrando a las rechonchas reinas en hibernación, lo que parecía indicar que les gustaba especialmente hibernar en las acequias. Finalmente, reunieron un total de 282 reinas, que hicieron el viaje en el Tongariro, uno de los primeros vapores equipados con una unidad de refrigeración. Esto era esencial, ya que, de lo contrario, las reinas habrían pasado demasiado calor en la travesía del ecuador, se habrían despertado y habrían muerto rápidamente. El Tongariro zarpó de Londres en diciembre de 1884 y llegó a Christchurch el 8 de enero de 1885, cuando en Nueva Zelanda era pleno verano. El calor despertó a 48 reinas que seguían vivas. Las alimentaron con miel y las dejaron en libertad. Ese mismo mes de enero se envió otro cargamento de 260 reinas en un vapor hermano, el Aorangi, que llegó a puerto el 5 de febrero. A este segundo viaje sobrevivieron 49 abejas, a las que también dejaron en libertad.
No tenemos la menor idea de a qué especie de abejorro pertenecían estas 97 abejas, ni cuántas sobrevivieron lo suficiente para anidar y reproducirse. Sabemos que algunas se adaptaron bien a su nuevo entorno, porque en el verano de 1886 se vieron abejorros a ciento sesenta kilómetros al sur de Christchurch. Lo cierto es que, en 1892, los abejorros se habían vuelto tan comunes en algunas zonas que los apicultores temían que pudieran convertirse en una plaga.
Los abejorros británicos han prosperado en Nueva Zelanda hasta hoy. En su larga travesía marítima, dejaron atrás muchas de las enfermedades y los parásitos que los atacaban en su entorno de origen, lo que probablemente contribuyó notablemente a su supervivencia. Los supervivientes componen una selección dispar. Cabría esperar que pertenecieran a la especie más común en Kent, pero o bien esta especie no se incluyó en los envíos, o bien no logró sobrevivir. Las cuatro especies que hoy se encuentran en Nueva Zelanda son el abejorro común, el abejorro de los huertos, el gran abejorro de jardín y el abejorro de pelo corto. De todos ellos, el abejorro común es sin duda el más numeroso. Está presente en todas partes: desde los parques y jardines de Christchurch hasta los espectaculares fiordos de Milford Sound, donde lo he visto alimentarse de las flores del gigantesco lino neozelandés. El abejorro de pelo corto es el menos abundante, aunque si uno sabe dónde buscarlo, todavía lo encuentra en la región central de la isla Sur.
Por desgracia, dos de estas especies no han salido tan bien paradas en el Reino Unido. El gran abejorro de jardín, llamado antiguamente así por su presencia en los jardines de buena parte de Inglaterra, es hoy una especie rarísima, que solo sobrevive en algunas zonas de Anglia oriental y las Midlands orientales. Al abejorro de pelo corto las cosas le han ido peor todavía. Hace cien años era muy abundante en el este y el sur de Inglaterra, pero en la segunda mitad del siglo XX la especie cayó en picado. En la década de 1980, únicamente sobrevivía en algunos rincones y, una tras otra, sus poblaciones fueron desapareciendo. El último ejemplar se encontró cerca de Dungeness en 1988, ahogado en un pozo que se usaba como trampa para el control de los escarabajos. Desde entonces no ha vuelto a verse ninguno.
Naturalmente, habrán adivinado por qué desaparecieron estas abejas. Todo ocurrió mientras yo era un niño. Cuando nací, en 1965, el abejorro de pelo corto seguía siendo una especie muy extendida, aunque no llegaba tan al norte y al oeste como Shropshire, donde yo vivía. Cuando entré en la universidad, en 1984, casi había desaparecido. Nunca llegué a verlo antes de su extinción.
¿Por qué? Por culpa de Adolf Hitler. En honor a la verdad, no toda la culpa fue suya, pero es responsable en parte. Hace cien años, la agricultura no se había mecanizado. Sin mecanización, los campos de cultivo tendían a ser pequeños. Los agricultores dependían de los caballos como fuente de energía y, como a los caballos les encanta el trébol, la mayoría de los agricultores cultivaban esta planta. A las abejas también les encanta. Tanto los caballos como el resto del ganado de las granjas necesitaban heno para el invierno, de ahí que la mayoría de los agricultores y ganaderos tuvieran henares. Estos prados eran un elemento esencial para la granja; se segaban una o dos veces al año, y a veces se empleaban como pasto en la época más suave del invierno. Por aquel entonces no había fertilizantes artificiales y, aparte del abono animal, los prados no se fertilizaban. En los henares, donde el suelo tenía una escasa cantidad de nutrientes, proliferaban las flores silvestres, especialmente aquellas con bacterias simbióticas en sus raíces, plantas que, al ser capaces de fijar el nitrógeno que captan del aire, no necesitaban un terreno rico en nutrientes. La principal familia de plantas fijadoras de nitrógeno es la de las leguminosas: algarroba, trifolio y trébol (además de nuestros guisantes y judías). A las abejas les encantan todas ellas.
Los cultivos necesitan tierra fértil. La manera tradicional de conservar la fertilidad del suelo era la rotación de los cultivos. Durante muchos siglos, los campesinos europeos practicaron un método de rotación trianual de centeno o trigo, seguidos de avena o cebada, y el tercer año dejaban el campo en barbecho. En el siglo XVIII, un agricultor llamado Charles Townshend promovió la rotación en cuatrienios, sembrando sucesivamente trigo, nabos, cebada y trébol. El nitrógeno fijado por el trébol estimuló la fertilidad del suelo a lo largo de los años siguientes, y esto hizo que las cosechas aumentaran y el modelo se adoptara en todas partes. Imagínense cómo era Gran Bretaña hace cien años: un mosaico de campos pequeños, cereales y tubérculos, mezclados con henares y praderas de trébol. Sin fertilizantes artificiales, sin pesticidas. Con montones y montones de abejitas felices.
Demos ahora un salto de unos años. El motor de combustión interna ofreció a los agricultores una alternativa a los caballos, en forma de tractores. La pujante industria del motor necesitaba petróleo, y la industria petroquímica que creció a la zaga permitió sintetizar fertilizantes nitrogenados baratos. El uso de estos abonos aumentó las cosechas, acabó con la necesidad de rotación de los cultivos y produjo el abandono de los campos de trébol. Por otro lado, los caballos ya no eran necesarios, y el trébol también dejó de ser necesario para su alimentación.
El almacenamiento del forraje es una alternativa para alimentar al ganado en invierno. Mientras que el heno hay que recogerlo en temporada seca, lo que significa que los veranos lluviosos pueden ser catastróficos para los agricultores que dependen de este cultivo para alimentar a sus animales, la hierba que se emplea como forraje puede cortarse incluso húmeda. La introducción de fertilizantes baratos en los prados de heno hace que la hierba crezca mucho más deprisa y pueda segarse varias veces a lo largo de la primavera y el verano, lo que ofrece una mayor cantidad de forraje para el invierno, además de una producción más segura. Sin embargo, el uso de fertilizantes en los henares tiene el efecto adverso de causar la rápida desaparición de la mayoría de las flores silvestres. El trébol y otras leguminosas, que antiguamente se empleaban por su capacidad para fijar el nitrógeno del aire, pierden sus ventajas cuando se abona el suelo con nitratos y así no pueden competir con otras hierbas de crecimiento rápido.
Nada de esto parece bueno para las abejas, porque sabemos que menos campos de trébol y menos henares significan menos flores. Entonces, ¿dónde entra Hitler en escena? Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la agricultura estaba cambiando en el Reino Unido, aunque muy despacio. Los agricultores disponían de técnicas que les permitían aumentar la producción de alimentos —tractores, fertilizantes y forraje—, pero estaban apegados a la tradición y seguían cultivando igual que sus padres. No había grandes presiones para cambiar estas prácticas. Hasta que en 1940 Gran Bretaña quedó aislada. La guerra interrumpió la llegada de alimentos del continente. Recibir suministros del otro lado del Atlántico era una empresa peligrosa, porque los submarinos alemanes cobraban un alto precio a la flota mercante. Antes de la guerra, Gran Bretaña importaba alrededor de 55 millones de toneladas de alimentos al año. La capacidad de suministrar alimentos a una población numerosa, que vivía en una isla pequeña y superpoblada, se convirtió de la noche a la mañana en la máxima prioridad nacional. Con el fin de hacer frente a esta situación, el Gobierno lanzó la campaña «Cavar para la victoria», un llamamiento a la población para que se olvidara del césped y cultivase todos los alimentos posibles. Al mismo tiempo, se instó a los agricultores a que emplearan todos los medios disponibles para maximizar la producción. Así empezaron a ararse y sembrarse parcelas que hasta entonces parecían demasiado pequeñas para compensar el esfuerzo; se arrancaron los setos y se drenaron las zonas pantanosas. Entre 1939 y 1945, la extensión de terreno dedicado a la producción agrícola aumentó un 80 por ciento.
Desde la perspectiva de un abejorro, la guerra propició otros cambios muy desafortunados. El diclorodifeniltricloroetano (más conocido como DDT) se fabricó por primera vez en 1874, aunque su altísima toxicidad para los insectos no se descubrió hasta 1939, cuando los aliados buscaban desesperadamente productos químicos para combatir a los mosquitos que propagaban la malaria y el tifus entre las tropas desplazadas en el frente asiático. En 1945, el DDT era un producto barato y de fácil acceso como insecticida agrícola. Se tardaron veinte años en reconocer sus efectos devastadores y persistentes sobre el medio ambiente. También durante la guerra, las investigaciones desarrolladas en Alemania para crear armas químicas (los gases nerviosos) favorecieron la aparición de diversos organofosfatos químicos igualmente muy tóxicos para los insectos. Estos productos se pusieron a disposición de los agricultores poco después de la guerra, incorporándose al creciente arsenal de compuestos nocivos con que se combatían las plagas de insectos.
Restablecida la paz, las políticas desplegadas para incrementar la producción de alimentos no se interrumpieron. El racionamiento terminó en 1954, pero los agricultores siguieron recibiendo incentivos económicos para mejorar sus cosechas hasta la década de 1990. En un plazo de cincuenta años, destruimos prácticamente todos los hábitats ricos en flores del Reino Unido, y en el mismo periodo desaparecieron el 98 por ciento de los henares. El abejorro de pelo corto se extinguió, al desaparecer su hábitat tradicional. No es que fuera un insecto demasiado exigente: solo necesitaba flores con las que alimentarse. Sin flores no hay abejas. No hace falta mucha ciencia para saberlo.
Por fortuna para el abejorro de pelo corto, Hitler no causó el mismo impacto en Nueva Zelanda. Lo cierto es que hay algo de ironía en el hecho de que esta especie haya sobrevivido en los pastos ricos en trébol que se han creado en Nueva Zelanda por la intervención humana, mediante la tala de los densos bosques autóctonos que habrían sido un entorno poco propicio para los abejorros, mientras que en su país de origen nos hemos dedicado a destruir su hábitat. Desde que desapareció el abejorro de pelo corto, son muchos los cambios que han ocurrido en Gran Bretaña. Ya en las décadas de 1980 y 1990, el rápido declive de la naturaleza empezaba a ser evidente y se sabía que lo que estábamos haciendo en el campo no sería sostenible a largo plazo. La agricultura necesita flores, para ayudar a las abejas que polinizan los cultivos, y también necesita depredadores, como los escarabajos, las avispas y las moscas, para frenar las plagas que destruyen las cosechas. Así, se pusieron en marcha diversos programas de subvención a los agricultores que fomentaran en sus tierras la diversidad natural. Los agricultores disponen hoy de fondos públicos para resembrar los prados con flores silvestres y replantar los setos que arrancaron hace solo treinta años, cuando también les pagaron por hacerlo. Tal vez hayamos dado un giro decisivo, pero aunque la naturaleza empieza a recuperarse muy poco a poco en Gran Bretaña, sin duda necesita una mano amiga.
La presencia de abejorros británicos de pelo corto en Nueva Zelanda nos brindaba la oportunidad, única y emocionante, de dar un empujoncito a nuestra maltrecha naturaleza y enarbolar la bandera de la conservación de las abejas y las flores. ¿Por qué no traerlos de allí? ¿Sería posible ver de nuevo a estas abejas revoloteando por el paisaje británico?
Un obstáculo obvio es que no sabemos gran cosa de esta especie. Había muy pocos estudios sobre el abejorro de pelo corto antes de su extinción en el Reino Unido. Sería absurdo traerlos para verlos morir por las mismas razones que en su día causaron su extinción. Necesitábamos tener la certeza de que había flores suficientes para alimentarlos, pero apenas contábamos con registros de cuáles eran sus flores favoritas.
Así, en enero de 2003 llegué a Nueva Zelanda con mi amigo y colega Mick Hanley en busca del abejorro de pelo corto. Mick es un pelirrojo fornido y gran bebedor de cerveza, criado en la región de Black Country, que hizo su tesis doctoral sobre las babosas (él prefiere llamarlas «herbívoros de las semillas», aunque hablaba mucho de las babosas). Por aquel entonces trabajaba para mí en un proyecto fallido sobre el control de plagas de moscas en los vertederos, pero Mick es un excelente botánico y además compartía mi pasión por las empanadas, así que era un perfecto compañero de viaje. Nuestra misión consistía en ampliar conocimientos sobre las plantas de las que se alimenta el esquivo abejorro de pelo corto y su hábitat preferido, con la idea de allanar el camino antes de intentar reintroducirlo en el Reino Unido. Necesitábamos saber cuáles eran sus flores favoritas para recolectar el polen, cuáles para libar el néctar y cuál su hábitat. Con suerte, queríamos averiguar dónde le gustaba anidar. Cuando supiéramos todo esto, podríamos recrear un entorno propicio en Gran Bretaña. Además de estas buenas razones, nos seducía la perspectiva de librarnos del invierno en el norte y disfrutar del soleado verano en Nueva Zelanda.
Salimos de Christchurch en un coche de alquiler pequeño y endeble y atravesamos la isla Sur en dirección suroeste, donde, según nos habían dicho, el abejorro de pelo corto tenía su refugio. Nueva Zelanda es un país de grandes contrastes. Christchurch se encuentra en la Planicie de Canterbury, una monótona llanura de tierras de cultivo transformada en una pulcra cuadrícula de campos rectangulares y salpicada de ciudades pequeñas y bonitas, aunque de escaso interés. Mientras volábamos por la carretera desierta —Mick tiene la costumbre de conducir a una velocidad desmesurada—, de frente y a la derecha veíamos a lo lejos las cumbres nevadas del Parque Nacional del Monte Cook. Cada pocos kilómetros cruzábamos ríos que bajaban de las montañas rebosantes de nieve fundida, con sus orillas de guijarros tapizadas de altramuces. Pasamos la noche en la agradable ciudad ferial de Geraldine y, al día siguiente, esta vez conmigo al volante, reanudamos el viaje a un ritmo algo más pausado, por carreteras cada vez más ventosas a medida que ascendíamos por las estribaciones de la cordillera del monte Cook. Los pulcros cultivos cedían allí el terreno a los ranchos de ovejas, y el resplandor purpúreo de la viborera salpicaba las laderas pedregosas. Según los registros antiguos, nos estábamos adentrando en el territorio del abejorro de pelo corto. Parábamos a buscarlos cada pocos kilómetros, y por todas partes veíamos abejorros comunes y grandes abejorros de jardín, en cantidades casi igual de numerosas. Estos últimos eran todo un lujo para mí, que hasta entonces solo había visto a una obrera pequeña, en las llanuras de Salisbury. En aquella época del año, las reinas del gran abejorro de jardín aún seguían revoloteando en Nueva Zelanda. Son insectos enormes, las más grandes de todas las abejas británicas, más parecidos a ratones con alas que a otros abejorros.[1] También son atípicos por los muchos colores que presentan (la mayoría de las especies de abejorros son bastante uniformes). Los hay negros como la tinta, los hay con rayas marrones o amarillas y con la cola blanca o parduzca. Sería maravilloso que algún día volvieran a convertirse en una presencia familiar en los jardines británicos, como lo fueron en el pasado.
En parte por sus colores tan diversos, el gran abejorro de jardín es difícil de distinguir del abejorro de los huertos, una especie con la que está estrechamente emparentado. Los dos se parecen al abejorro de pelo corto. En aquellas horas que pasé con Mick, cazando abejas y observándolas, intentando diferenciarlas, no dejé de pensar que quienes introdujeron a los abejorros en Nueva Zelanda deberían haber facilitado la tarea de los entomólogos del futuro, limitándose a seleccionar únicamente a las especies más fáciles de identificar. La técnica más aceptada para atrapar a una abeja consiste en introducirla en un tubo de plástico transparente y meter a continuación una bolita de papel de seda, para que no pueda moverse. No les gusta demasiado, pero no les hace daño y es la mejor manera de observarlas con detenimiento. Normalmente, usábamos tubos como los que se emplean para recoger las muestras de orina, porque son baratos y cumplen perfectamente su función. En verano, siempre llevo unos cuantos encima, aunque es un poco bochornoso cuando de pronto se me caen del bolsillo un montón de tubos en un espacio público, insinuando que tengo graves problemas de próstata. Después de estudiar un buen rato a las abejas, ligeramente espachurradas, llegamos a la conclusión de que podíamos distinguir al abejorro de los huertos del gran abejorro de jardín (la clave está en la forma de la segunda banda amarilla que tiene en el tórax, por si quieren saberlo). No encontramos ningún abejorro de pelo corto. Según los manuales, esta especie tenía supuestamente en el abdomen unas bandas tenues, de color marrón verdoso, pero por más que buscamos no encontramos nada que encajase con esta descripción.
El tercer día llegamos al impresionante paisaje del lago Tekapo. El lago se llena con el deshielo de los glaciares y cobra un increíble color azul hielo por las diminutas partículas de piedra que el agua arrastra en suspensión. Abarca una superficie aproximada de treinta y cinco kilómetros cuadrados a los pies del monte Cook, y en sus gélidas aguas se reflejan las magníficas cumbres nevadas. Las orillas de guijarros y las praderas circundantes presentan una asombrosa variedad de flores silvestres —altas matas de viboreras malvas, densas y exuberantes extensiones de altramuces amarillos y espléndidas praderas de trébol rojo— que deben de ser un paraíso para las abejas. Bajamos del coche llenos de entusiasmo. Exploramos las flores y cazamos abejas por docenas. Seguíamos sin ver abejorros de pelo corto. Al cabo de dos horas de búsqueda, vi una abeja grande que parecía ligeramente distinta a las demás, alimentándose en la viborera. Era de buen tamaño, una reina, aunque algo más pequeña que la reina del gran abejorro de jardín. No se estaba quieta, pero yo estaba convencido de que tenía unas bandas de color marrón verdoso.