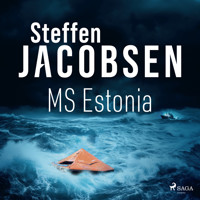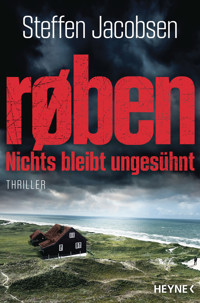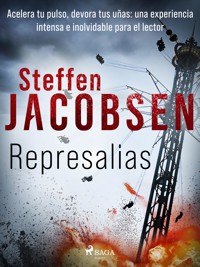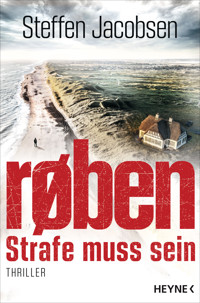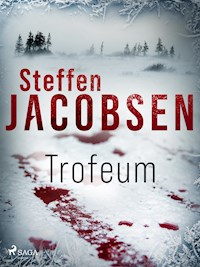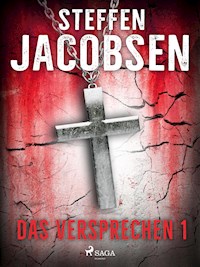Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lene Jensen & Michael Sander
- Sprache: Spanisch
La famosa pareja policíaca, Lene Jensen y Michael Sander, vuelven en un caso globalmente relevante en la modernidad. Cuando el geólogo jefe de Nobel Oil, Peter Holm, termina de analizar las pruebas de perforación más recientes en la estación geológica groenlandesa, parece que la explotación más lucrativa de la historia se avecina. Todo el mundo, desde las autoridades groenlandesas hasta inversores en el extranjero, quieren participar en este proyecto. Sin embargo, poco después de que Holm regresara a Copenhague, su cadáver es encontrado con golpes mortales en su cabeza. A la subcomisaria Lene Jensen le asignan la investigación del asesinato de Holm. Al mismo tiempo, Nobel Oil contrata a Michael Sanders para encontrar al asesino y garantizar que los planes de la empresa puedan llevarse a cabo según lo previsto, lo que inicia una trepidante carrera contrarreloj. La extraña pareja de investigadores se verá obligada a colaborar en un caso que implica a una organización en defensa del medio ambiente y a un magnate de petróleo danés, para así poder destruir la montaña de mentiras que envuelven el caso. ¿Podrán Jensen y Sanders parar a estas peligrosas personas y organizaciones que no se detendrán hasta salirse con la suya y esconder la verdad del misterio? Tercera entrega de la serie "Lene Jensen y Michael Sanders" de Steffen Jacobsen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Steffen Jacobsen
Una montaña de mentiras
Thriller
Translated by Marta Armengol Royo
Saga
Una montaña de mentiras
Translated by Marta Armengol Royo
Original title: Et bjerg af løgn
Original language: Danish
Copyright ©2015, 2024 Steffen Jacobsen and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726916904
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Dijo el ciervo: «Ahora el hombre ya tiene todo lo que necesita y dejará de sufrir», pero el búho respondió: «No. Vi un agujero en el interior del hombre, un hambre que nunca se puede saciar. Por eso sufre, por eso siempre desea más. Y tomará cuanto desee, siempre hambriento, hasta que el mundo un día le diga: "Ya no existo y ya no tengo nada más para darte"».
(Mito maya)
I
Peter Holm, el geólogo más veterano de Nobel Oil, nunca había oído hablar de ese fenómeno y, de hecho, dudaba de que alguna vez hubiese sido descrito. Sin embargo, estaba seguro de que el proceso estaba desarrollándose en ese mismo momento, a dos mil metros por debajo de la base, al pie de la placa de hielo groelandesa que estaba derritiéndose.
También sabía que, una vez iniciado, el proceso no se detendría.
Liberada del peso despiadado de la placa de hielo, la montaña despertaba de una hibernación de dieciocho millones de años, se desperezaba, se estiraba… y se transformaba.
Desde el punto de vista geológico, lo hacía a una velocidad vertiginosa; una velocidad totalmente excesiva.
Aunque Peter Holm no poseía una imaginación especialmente despierta, si se quedaba muy quieto en el laboratorio y aguzaba el oído, le parecía oír los cambios que se producían en las profundidades de la tierra.
Se frotó la barba incipiente y contempló la hilera de sillas azules y vacías delante de las vitrinas llenas de material electrónico que zumbaba, cubierto de lucecitas que parpadeaban. Preso de un mal presentimiento, había dado el día libre a sus compañeros porque prefería estar solo cuando llegaran los resultados de las últimas pruebas de perforación, que se habían hecho a más profundidad que nunca. Hasta le había ordenado de malos modos a Bao Tseung, su imperturbable mano derecha, un geofísico chino parlanchín y afable, que se quedara en las barracas junto a la refinería. Tseung había obedecido, claro, pero se había quedado taciturno y herido, porque el geólogo danés que tenía por jefe nunca le había hablado así.
Peter Holm echó la colilla del cigarrillo a una taza de café medio vacía, cerró el portátil y acarició la tapa con aire pensativo. A continuación, borró los resultados de los análisis del ordenador central de la base, se abrochó la parka hasta el cuello y se echó la bolsa al hombro.
Antes de apagar la luz, desde el quicio de la puerta de aquella sala sin ventanas, contempló por última vez el espectrógrafo que acababa de revelarle aquel proceso único que se había puesto en marcha.
Era el fin, y su obligación era comunicarle a Axel Nobel, jefe absoluto de la compañía petrolífera, que se había acabado todo.
No había nada que le apeteciera menos hacer.
Al cerrar la puerta, se puso las gafas de sol para protegerse del resplandor despiadado. El campo geofísico consistía en un puñado de contenedores naranjas dispuestos en lo alto de un acantilado a centenares de metros del sucio muro de hielo que poco a poco se iba derritiendo. Las antenas de radio y satélite estaban amarradas al suelo con cables de acero y sufrían el envite constante del viento, que ululaba entre ellas con desolación. El sol arrancaba destellos deslumbrantes al agua de la bahía al pie del acantilado tras la cual se abría, entre icebergs solitarios, el mar Ártico.
La amplia explanada entre el campo y la orilla del mar estaba cubierta de tiendas de campaña de todos los tamaños y colores y largas carpas blancas a modo de comedor, además de las plataformas donde, a lo largo de los últimos meses, los manifestantes habían causado estragos. Desde el campo, aquella ciudad de tiendas parecía un festival de música interminable, y Peter Holm podía leer sin problemas las lejanas pancartas mecidas por el viento: «NOBEL OIL VIOLA NUESTRA TIERRA, NOBEL OIL ROBA EL FUTURO DE GROENLANDIA». En otras pancartas y letreros aparecía una especie de tridente, el símbolo de los Guerreros de Poseidón, un grupo activista que saboteaba sin descanso la maquinaria de Nobel Oil tanto en la tierra como en el agua y cuya identidad y paradero eran desconocidos.
En su último ataque, los Guerreros de Poseidón sabotearon la conexión satélite con el cuartel general de Copenhague sin que nadie fuera capaz o quisiera detectar la avería. Al parecer, hasta los técnicos de la empresa se habían contagiado del activismo medioambiental.
En el camino de tierra a mitad del promontorio había un Land Rover aparcado con el motor en marcha. Desde dentro, una mano indicaba por gestos a Peter Holm que se acercara. Descendió con cautela por el caminito cubierto de placas de hielo, dejó la bolsa en el asiento trasero y se sentó al lado del conductor, que le dedicó una sonrisa de bienvenida. Era un hombre joven, moreno y esbelto con aire de modelo. Peter Holm paseó la mirada por sus muslos enfundados en unos vaqueros y se detuvo en sus manos bronceadas. El Land Rover empezó a seguir un rastro de neumáticos que marcaba el camino mientras el geólogo clavaba la mirada en el mar resplandeciente y las tiendas de los manifestantes.
—Se largarán en cuanto llegue la nieve —murmuró—. En el fondo, quieren todo esto. O deberían. Trabajo, dinero, la mayor reserva de petróleo de esquisto y de gas del planeta. Un futuro.
—Parece que no todos —repuso el conductor, que entonces le tendió la mano a Peter—: Rasmus Nordstrand.
—Peter Holm —respondió él mientras se la estrechaba—. Bueno, lo quiere quien importa, la gente que vive en el siglo veintiuno.
Unas barreras flotantes de contención amarillas serpenteaban por la bahía y, tras ellas, media docena de barcos de protección medioambiental recogían el vertido de un oleoducto saboteado que iba de la refinería a unas instalaciones submarinas desde donde los barcos petroleros repartían petróleo a un mundo insaciable.
Tres semanas antes, los Guerreros de Poseidón habían hecho saltar por los aires los conductos de petróleo de Nobel Oil con dinamita que habían robado de un almacén considerado hasta entonces inexpugnable.
El suceso había hecho montar en cólera a Axel Nobel, el presidente de la empresa, por lo general un hombre reservado e imperturbable. Pocas horas después del sabotaje, se había presentado desde Dinamarca en su avión privado para sustituir a la civilizada pero incompetente empresa de seguridad británica por una organización sinoamericana de dudosa reputación, famosa por emplear a exmiembros de las fuerzas especiales y veteranos de la guerra de los Balcanes como «consultores», cuyo supervisor había gestionado personalmente la limpieza del crudo que había mancillado la costa virginal.
El incidente despertó muchas quejas y preguntas entre la prensa de todo el mundo, la administración de Groenlandia, el Congreso estadounidense y el Parlamento danés por su desagradable parecido con la catástrofe del Deepwater Horizon en el golfo de México.
—¿Por qué lo hacen? —se preguntó Peter Holm con amargura—. ¿Por qué querrían convertir el Atlántico Norte en aliño para ensalada unos activistas medioambientales? ¿No se supone que luchan por el medioambiente?
—Para demostrar que es algo que puede pasar —respondió el joven—, que los conductos no son seguros, y que la naturaleza de aquí es capaz de cosas extremas, incluso cuando el hielo se está derritiendo. Además, en Groenlandia nadie tiene ganas de despertarse un día y ser súbdito de la República Popular China, prefieren la autodeterminación. Con los daneses ya han tenido suficiente, no les apetece probar con los chinos.
Peter Holm lo observó con más detenimiento.
—¿Eres de aquí? Pareces…
—Mi padre es de Nuuk y mi madre, de Dinamarca —explicó Rasmus Nordstrand—. Trabajo como biólogo marino en el cuartel general de Ilulissat. Me mandaron para asegurarme de que llegas de una pieza al helicóptero, porque hablo el idioma y conozco a la gente de aquí.
—¿De una pieza?
—Creen que esto va a empeorar.
«Y no les falta razón», pensó Peter Holm. Todo iba a terminar.
Una embarcación se acercaba a la costa; en un costado del buque blanco se leía «GREENPEACE» escrito con grandes letras verdes. Mientras se mecía con el viento, un ancla se deslizó por la borda y una grúa bajó una lancha neumática llena de activistas con chalecos salvavidas amarillos hasta el agua.
—Maravilloso, más solidaridad —murmuró el conductor mientras detenía el coche junto a una barrera. Por los lados, se extendía una valla de tres metros coronada con alambre de espino. En la garita, tras el cristal blindado, un vigilante chino los contemplaba con aire inexpresivo. A su espalda había una estantería repleta de espráis de pimienta, granadas de gas lacrimógeno y metralletas. «Otra novedad», pensó Peter Holm.
La barrera se levantó y enfilaron el camino lleno de badenes y bloques de hormigón hasta llegar a la carretera de la costa. Tras el edificio, un guardia vigilaba acompañado de dos dobermann pinscher de aspecto feroz.
Las voces agitadas de los megáfonos sonaban muy cercanas, y Peter Holm podía imaginarse perfectamente las caras de los manifestantes gritando enfurecidos.
El camino serpenteaba por un desfiladero, y el conductor señaló el pico negro que parecía alcanzar el cielo en mitad del valle, la parte más elevada de una cordillera que permanecía enterrada en el hielo y almacenaba millones y millones de metros cuadrados de petróleo de esquisto, además de una reserva prácticamente interminable de gas.
—Entonces, ¿se cree que la montaña trae buena suerte? —gritó para hacerse oír por encima del estruendo del motor.
—En realidad no —dijo Peter, que se encogió de hombros mientras se agarraba a la manija del techo —, pero ¿acaso hay algo que traiga suerte? De hecho, es una montaña traicionera, aunque… Bueno, no he dicho nada, ¿vale? Por otro lado, podría ser una patada en el culo muy necesaria para Putin, entre otras cosas. Europa occidental se volvería autosuficiente en materia de combustibles fósiles hasta el día del juicio. La plataforma continental noruega no es nada comparada con esto y, si conseguimos ponerlo en marcha, todos los daneses podrían vivir de ello. Los que no lo hacen ya, quiero decir. Igual que en Noruega, o en los Emiratos.
—¿Qué quieres decir con «traicionera»?
—Nada… Lo he dicho por decir.
El logo de Nobel Oil que ostentaba el Land Rover fue como la capota de un torero para los manifestantes. Varios grupos salieron corriendo de una de las carpas comunes para dirigirse hacia la valla y en dirección a los policías daneses, que, como siempre, estaban en franca minoría.
El conductor activó la tracción en las cuatro ruedas porque el deshielo había causado estragos en el camino y lo había dejado lleno de profundos socavones. Ante ellos, la alambrada estaba torcida, con los postes arrancados de cuajo. Durante el día, los trabajadores chinos se dedicaban a reparar todo el perímetro y, por la noche, los activistas volvían a destrozarlo. Tres jóvenes agentes de policía esperaban de brazos cruzados junto al hueco en la alambrada con las viseras de los cascos bajados. Uno de ellos manoseaba con nerviosismo su espray de pimienta.
Rasmus Nordstrand señaló un grupo de manifestantes (mujeres y hombres, viejos y jóvenes) que se acercaban a la abertura.
—Entonces, ¿puede que tengan razón?
—Pues claro que no tienen razón —gritó Peter Holm.
Se agarraba tan fuerte a la manija que tenía los nudillos blancos. El ruido de los megáfonos era indescriptible, áspero e infernal. Nunca había visto nada igual, y eso que había viajado por todo el mundo.
Abrió la boca para añadir algo, pero, de pronto, un pedrusco salió volando de la nada y se estrelló contra la ventanilla, a pocos centímetros de su cara. El cristal se agrietó mientras adquiría un tono blanquecino y empezaba a soltarse del marco.
—¡Joder! ¡Sácanos de aquí! —exclamó el geólogo, y se miró los dedos, que tenía cubiertos de sangre. El Land Rover siguió avanzando a trancas y barrancas por el camino intransitable bajo un aluvión de pedruscos. El paisaje desapareció tras una nube de grava, y el vehículo dio un bandazo para esquivar la pared de un acantilado que hizo que Peter se golpeara la cabeza con la puerta. La gente se había acercado tanto que hubiera podido tocarlos a través de la ventanilla.
El conductor peleaba con el volante entre exabruptos, y Peter se fijó en una silueta solitaria sobre un saliente de la roca, como un púlpito de la naturaleza. Era una joven alta y escultural vestida de negro que lo miraba a la cara con ojos fríos y llenos de reproche. Junto al acantilado, una niña pequeña, de ocho o nueve años, lo contemplaba con la misma expresión seria en sus ojos azul cielo, una mirada demasiado sabia para alguien tan joven.
El Land Rover pegó un acelerón por el camino imposible. Un policía cayó en mitad del camino de un empujón, y gracias a los reflejos de Rasmus Nordstrand, se salvó en el último momento de la invalidez o la muerte. Las pedradas seguían golpeando la carrocería. Desapareció un retrovisor. Finalmente torcieron hacia un desfiladero inaccesible y el diluvio de pedradas amainó.
Peter Holm se dio la vuelta para lanzar una última mirada a la mujer del acantilado.
—¿Quién coño es esa?
—¿Quién?
—¡Esa mujer de ahí!
—¿Quién?
—¡¿No la has visto?! ¿Cómo es posible? Dios…
Se reclinó en el asiento y contempló de nuevo sus dedos ensangrentados antes de quitarse una esquirla de cristal de detrás de la oreja derecha, examinarla y lanzarla por la ventana.
Salieron de las sombras profundas del desfiladero al camino bañado por el sol y Peter suspiró aliviado al ver el helipuerto, a un kilómetro de distancia. No había manifestantes; el helipuerto estaba vigilado por el servicio de seguridad privado de Axel Nobel, que pertenecían a una especie totalmente distinta, y mucho mejor armada, de los funcionarios daneses del terraplén.
A lo lejos, hacia el este, el sol se reflejaba en los altos tanques y silos de la refinería, en las bombas y en los larguísimos oleoductos rojos y blancos. La llama eterna de la chimenea de gas era casi invisible frente al cielo despejado. El complejo era como una ilusión óptica, un prodigio de la ingeniería en aquel paisaje primitivo, desnudo y azotado por los elementos, la visión religiosa de un hombre: el sueño de Axel Nobel de reconstruir Occidente en un mundo dominado por la superstición, el fanatismo religioso y la corrupción.
Rasmus Nordstrand se detuvo junto al helipuerto. Sonreía, pero Peter veía claramente que estaba agitado.
—Ya te he dicho que iba a sacarte de aquí de una pieza —le dijo, quizá en un tono demasiado animado—. Pero ¿quién va a pagar por este montón de chatarra, que estaba nuevo y reluciente cuando lo he sacado del aparcamiento esta mañana?
—Me encargaré de que te den uno nuevo. ¿De qué color lo quieres? ¿Verde o verde? —repuso Peter, que rio aliviado mientras contemplaba el helicóptero cuyas hélices empezaban a girar. Iba lleno de técnicos y trabajadores que no veían el momento de abandonar ese lugar, y Peter constató que, a medida que el pico de adrenalina se normalizaba, ya no tenía tanta prisa por salir de allí.
Le tendió la mano en un gesto muy normal, y quizá se la estrechó durante algo más de tiempo del estrictamente necesario. Contempló una vez más los muslos tersos del conductor, el cuello musculado y bronceado que asomaba de la camiseta mientras notaba los latidos de su corazón y el olor de aquel hombre.
Al soltarle la mano, se fijó en que llevaba un tatuaje en la muñeca: una serpiente que dibujaba un ocho, con la cola metida en la boca. Lo recorrió delicadamente con un dedo sin que Rasmus Nordstrand opusiera ninguna resistencia.
—¿Es un símbolo esquimal? ¿Qué significa?
—Nada. Fui de viaje a Hamburgo con unos amigos, me emborraché y, al despertar, tenía esta serpiente tatuada. No significa nada.
El piloto le hizo gestos para que subiera de una vez mientras se señalaba el reloj y Holm respondió con un gesto despreocupado.
—¿Y tú? ¿No vienes? —preguntó, y lo miró a los ojos—. No sé qué hubiera hecho sin ti, Rasmus, de verdad. Me habrían matado.
—Me subiré al siguiente —replicó él, y señaló otro helicóptero que dibujaba círculos en el cielo mientras esperaba a que se liberara el helipuerto—. Voy a Copenhague a ver a mi madre.
—Si te apetece, podemos vernos. Te estoy muy agradecido, te lo digo en serio.
La mano de Rasmus Nordstrand, posada en el cambio de marchas, estaba entre los dos. Le sonrió. Con las pestañas largas y negras, los pómulos altos, el pelo negro y reluciente y aquellos ojos azules tenía un aspecto inolvidable, pensó Peter. Imaginó aquellos ojos cerrados en una expresión de éxtasis.
Se sacó una tarjeta de la cartera, que el joven se guardó en el bolsillo del pecho, tras lo cual le dio unas palmaditas. Miró a los ojos al geólogo, a quien ya no le quedó casi ninguna duda acerca de sus intenciones.
—Bueno, pues llámame. Podemos ir a tomar algo o… algo así —dijo.
—Claro —respondió él con una sonrisa—. A tomar algo… o algo así.
El helicóptero despegó y Peter Holm clavó la mirada en el Land Rover destrozado, junto al cual su conductor se hacía visera con una mano para protegerse del sol mientras le hacía adiós con la otra. Peter pegó la cabeza al cristal de la ventana hasta que el hombre y el coche desaparecieron, y no quedó más que la explanada con los manifestantes y sus tiendas. Y la montaña negra y quebradiza, claro.
A pesar de que todos los defensores de la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad habían puesto el grito en el cielo, Axel Nobel había encargado construir un anexo de acero y cristal de cuarenta metros de alto por cien de ancho sobre el edificio de arenisca de seis pisos de su empresa. Hacía trescientos años que la llamativa construcción destacaba en la entrada al puerto de Copenhague. Había conseguido, además, que le dieran permiso para instalar un helipuerto, el único en toda la ciudad a excepción del Rigshospital.
La cúpula elíptica era obra de un famoso arquitecto estadounidense, y pronto recibió el apelativo popular de «la tortuga» a causa de los paneles de cristal verde que la recubrían como un caparazón liso y ovalado. Aquel edificio fue concebido como un templo para los negocios terrenales del presidente de Nobel Oil y, en cualquier otra persona hubiera supuesto una muestra enfermiza de aires de grandeza, pero no en Axel Nobel, el hombre más rico del país. Él era único, hijo predilecto de la patria.
«Las vistas del puerto y el estrecho tampoco están nada mal», pensó Peter Holm y, tras un bostezo, vació su taza de café de un trago mientras su jefe se despedía de las obsequiosas y exaltadas autoridades groenlandesas, el representante del banco de inversión chino y algunos políticos de bajo rango del Parlamento a los que habían invitado a una escueta presentación sobre el futuro de la bahía de Disko que tenía mucho que ver con el futuro del país. Un futuro de lo más prometedor.
Unas camareras jóvenes y guapas con el pelo recogido y largas faldas negras habían servido café, agua y deliciosos pastelitos mientras que los secretarios de dirección se encargaran de que todo el mundo se sintiera importante y a gusto, escuchado y comprendido.
«Geishas y ovejas», se dijo el geólogo, cansado, mientras Axel Nobel acompañaba al último invitado a la puerta. Sus consejeros más cercanos hablaban en monosílabos con aire sombrío. Tal vez les hubieran llegado rumores, aunque no se explicaba cómo era posible. Hasta donde sabía, era el único que conocía toda la verdad, a excepción de Nobel, claro.
Peter Holm alzó la vista y contempló sin excesivo interés la liviana góndola de aluminio que colgaba del techo con cables de acero. NOBEL II, estaba escrito con grandes letras naranjas, algo cuarteadas, en un costado de aquel peculiar vehículo que había permitido a Axel Nobel y una tripulación internacional romper todos los récords de larga distancia en la historia de los globos aerostáticos. En el extremo más alejado de la sala, un equipo de ingenieros y artesanos habían construido una réplica de treinta metros, a escala 1:2, del Holger Danske, el velero en el que Axel Nobel había competido en la Copa América.
En mitad de la sala se exhibía una primorosa maqueta del proyecto de la bahía de Disko: la refinería, los supertanques, las instalaciones submarinas, el campamento de contenedores para los trabajadores, las colosales plataformas y las bombas petrolíferas.
En cuanto el último asistente a la reunión salió de la sala, Axel Nobel cerró la puerta, se desperezó y se aflojó la corbata. Sin mirar a Holm, rodeó la maqueta mientras enderezaba alguna grúa y supertanque antes de hacer un gesto con las manos como si diera su bendición. ¿O se trataba de un gesto de despedida? Peter se puso a manosear las migas de cruasán de su plato mientras ocultaba otro bostezo. Al pensar en el joven conductor que lo había sacado con vida de la turba de manifestantes, el estómago le dio un vuelco. ¿Rasmus…?
Rasmus noséqué… Nordstrand, eso era.
El jefe colgó la americana del respaldo de la silla y se sentó en su escritorio. Al remangarse, mostró sus antebrazos tatuados, que contaban una historia muy diferente a la que la gente conocía: en el pasado, el empresario había sido oficial en las fuerzas especiales de dos países distintos.
Había llegado el momento que Peter temía desde que abandonó las instalaciones de la bahía de Disko.
Terminó diez minutos más tarde, sometido al escrutinio intenso de su jefe.
—Entonces ¿se ha vertido toda la mierda? —preguntó Nobel en un tono quedo y tal vez demasiado calmado—. ¿Cinco mil millones de dólares a la basura? ¿Es hora de recoger los camellos, las cabras, las mujeres y las tiendas para probar suerte en otro lugar? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Además de que tenemos que vender los condenados camellos para llegar a mañana, ¿correcto?
El geólogo respondió a la mirada glacial del otro, consciente de que Axel Nobel detestaba que la gente se acoquinara en su presencia.
—Me temo que sí —dijo—. Lo siento, de verdad.
El jefe se arrellanó en su asiento. A su espalda, un retrato del fundador de la empresa lo contemplaba con ojos acuosos y ansiosos.
—Yo también lo siento, y me pregunto cómo puede ser que no lo supiéramos. ¡Si hicimos un millón de agujeros en ese pedrusco de mierda!
Peter Holm hizo un gesto de impotencia.
—Cuando se hicieron las primeras perforaciones de prueba hace veinte años, la cordillera estaba enterrada bajo treinta metros de hielo. Sabíamos que ahí abajo había unas reservas enormes de petróleo de esquisto y gas, pero también que eran inaccesibles. Si se conseguía hacer aflorar el petróleo hasta la costa, sería imposible sacarlo, porque Groenlandia oriental está rodeada de hielo seis meses al año. Hacía falta un milagro, y sucedió: el hielo continental se retiró, y lo hizo a más velocidad de la que nadie creía posible. La Ruta marítima del Norte quedó abierta para que los supertanques llegaran al Pacífico y a los mercados asiáticos. Era perfecto.
—Exacto, era perfecto. Por eso el Banco Asiático de Desarrollo nos dio tres mil millones de dólares y el Gobierno de nuestro país empezó a presionarnos como locos. De repente, el «no» dejó de oírse en política. Es año de elecciones, Peter.
—Eso ya lo sé, pero ¿qué quieres que le haga? No tenemos modelos computerizados para predecir…
—¡Pensaba que teníais modelos para todo! Pensaba que es por eso por lo que te pago medio millón al año, ¡para no encontrarnos de golpe y porrazo con la mierda hasta el cuello! —gritó Nobel, que mandó a tomar viento su autocontrol.
—La última vez que se retiró el hielo continental fue hace dieciocho millones de años —insistió el geólogo—. Por aquel entonces no había laboratorios ni superordenadores. Por no tener, no tenían ni ábaco. Nadie podía saber que esto sucedería. Nadie. Lo que está pasando es algo único, yotalmente único.
—Único… ¡Qué suerte! A ti te darán el premio Nobel de geofísica y a mí los chinos me van a matar. La gente cree que los chinos piensan a largo plazo, a siglos vista, pero no es verdad, son una panda de usureros igual que todos nosotros, y quieren que sus inversiones den beneficios para ayer. No entienden cómo aún no hemos deportado a los groenlandeses a Islandia, por ejemplo. Ni cómo puede ser que en todo este tiempo no hayamos arrestado y liquidado al líder de los manifestantes ni, por descontado, cómo es posible que, durante siglos, hayamos gastado miles de millones de coronas en ayudas para una población de 56 000 isleños porque nos da mala conciencia haberles llevado la gonorrea, el alcohol y la Biblia para luego cederles todos los derechos cuando esa maldita isla por fin nos devuelve algo. La independencia, la participación democrática y el respeto por el medio ambiente son conceptos irrelevantes en Pekín. ¿Has estado alguna vez? El aire se puede cortar y los ríos van cubiertos con una película de mierda por la cantidad de metales pesados que vierten en ellos —le soltó Axel Nobel antes de echarse hacia atrás en su butaca flexible de cuero y levantarse de un salto para dar vueltas, inquieto.
Después de veinte años en la empresa, Peter Holm apreciaba a su jefe. Su relación no siempre había sido fácil porque Nobel era un hombre reservado, muy celoso de su intimidad y muy reacio a comprometerse, pero respetaba la profesionalidad y el conocimiento. Era justo con la gente que rendía, y había creado una fundación benéfica que apoyaba toda suerte de causas humanitarias y sensatas. A Peter no le hacía ninguna gracia llevarle malas noticias, y mucho menos en un año de elecciones. El momento no podía ser más inoportuno.
Axel Nobel se detuvo en mitad de la sala, enfrascado en sus propios pensamientos, mientras el geólogo buscaba la jarra de café con la mirada.
—Cuando me fui de Disko apareció un barco de Greenpeace —murmuró—. Si se enteran de esto, van a perder la chaveta, y los isleños también. El mar es una parte sagrada de su mitología —dijo, con la mirada clavada en su jefe —. A menos que puedas…
Axel Nobel contempló el retrato de su antepasado fundador de la empresa como si tuviera ganas de arremeter contra él con un abrecartas.
—La época en la que se podía untar a las autoridades locales con puestos ejecutivos, putas, vodka y un fondo de pensiones en las Islas Caimán ya pasó —dijo—. Hubiera sido el sueño de su vida para ellos, Peter. El nuevo gobierno es el más incompetente del mundo, solo por detrás del de Zimbabue, todo el mundo lo dice. Pero son unos idealistas, igual que nuestro propio Gobierno y todos sus comités, que nos dijeron que sí a todo sin mirar atrás porque vieron la oportunidad… de hacer historia, de volverse inmortales. O, al menos, de salir reelegidos —empezó, y se puso las manos en los bolsillos, con lo que los tatuajes de sus antebrazos se estremecieron, antes de añadir con un murmullo—: Y luego están los chinos. Nuestros socios, tan imprescindibles como imperialistas. Solo Pekín puede permitirse un proyecto de esta magnitud. Están poniendo África patas arriba, van a comprar un continente entero, como si con el suyo no tuvieran bastante. Un bum de trabajadores, aunque, dentro de diez años, no sabremos diferenciar Shanghái de Mombasa.
—Ya lo creo.
—No se lo has contado a nadie, ¿verdad? —preguntó su jefe de repente—. Si esto sale a la luz, nuestras acciones se van a desplomar. Los rumores bursátiles pueden ser el fin de una empresa, Peter, incluso si se trata de Nobel Group, en menos de un día.
—Pues claro que no se lo he contado a nadie —replicó Peter Holm—. Me aseguré de estar solo antes de ponerme a analizar las últimas pruebas, y borré todos los datos del ordenador central. Sospechaba cuál podía ser el problema, pero no imaginaba que sería de esta magnitud. Los datos están solo aquí —se señaló la frente— y en mi portátil, que está encriptado con el mejor software del mundo.
—¿Y dónde está el portátil?
—En mi caja fuerte.
—¿En casa? ¿Es seguro? ¿Cuándo terminarás de analizar los datos?
Peter Holm estuvo a punto de decir que estaba muerto de cansancio y que le gustaría reunir toda la información disponible acerca de aquel fenómeno geológico único, suponiendo que hubiera algo escrito al respecto. Pero sabía que Axel Nobel esperaba que trabajara día y noche sin descanso.
—Terminaré de preparar los gráficos y los diagnósticos y formular una valoración general en casa. Luego puedes arrojar mi ordenador al mar, si quieres.
—No dudes que lo haré —le respondió su jefe con una sonrisa apagada.
—Pero eso no cambia nada.
—Cuatro, cinco años. Es eso lo que nos queda, ¿no?
—Eso creo. Puede que solo tres, es difícil de decir. Nunca había oído hablar de algo así.
—Entonces aún nos queda tiempo. Algo se nos ocurrirá, siempre se nos ocurre —replicó Axel Nobel, aunque no parecía que lo creyera. Volvió a sentarse y echó la silla hacia atrás con la mirada perdida.
—¿Puedes tenerlo para mañana? —preguntó con aire ausente.
—Eso creo. Allí arriba están desesperados. Me sabe mal decirlo, pero la policía no tiene ninguna esperanza. Los manifestantes destrozaron el Land Rover que me llevó al helipuerto. De no ser por el conductor, creo que me habrían matado —dijo y, al pensar en Rasmus, sonrió.
—¿Quién era? —preguntó el jefe mientras lo observaba con detenimiento.
—Un tipo joven. Rasmus… Rasmus Nordstrand. Muy competente. Es biólogo marino, estudió en Ilulissat. Medio groenlandés.
—Estupendo —dijo Axel Nobel en tono monótono—. Alguna recompensa habrá que darle.
—Eso sin duda. Por cierto, está en Copenhague, ha venido a ver a su madre. Dijimos de vernos para ir a tomar algo o algo así.
—Si lo ves, dale recuerdos de mi parte —murmuró el jefe mientras se masajeaba los párpados.
Cuando se levantó, a Peter Holm no le quedó ninguna duda de que la audiencia había terminado.
—¿A qué viene tanta prisa? —preguntó—. Me hubiera gustado tener algo más de tiempo para revisar mis datos.
Su jefe le puso una mano en el hombro con un titubeo que hizo que Peter Holm reparara por primera vez en la resignación de su mirada.
—Nuestros datos, Peter. Sé que tienes mucho en que pensar, pero me temo que hay más —empezó, mientras le estrechaba el hombro con más fuerza—. La empresa ha recibido amenazas de muerte dirigidas a sus empleados de alto nivel. Dirección, navieros, yo mismo y mi familia, por supuesto, y los jefes regionales más importantes—. Peter Holm se señaló el pecho con el dedo y Nobel asintió—. Y tú también. De hecho, estás de los primeros de la lista, y nos lo tomamos muy en serio, puesto que se trata de amenazas directas muy detalladas con números de matrícula, nombre del colegio de los niños, números de identificación personal, lugar de trabajo de los cónyuges, etcétera. —Dicho esto, se sacó una tarjeta plastificada del bolsillo de la camisa y se la tendió a Peter—. Si te pasa o ves algo raro, llama a este número, a cualquier hora del día de la noche.
—¿Algo raro como qué?
—Lo que sea. Si crees que te siguen, si un desconocido te habla por la calle, si te llaman al teléfono y cuelgan… Ese tipo de cosas. Nos lo estamos tomando muy en serio, no se trata de los salvadelfines y ecofanáticos habituales. Se trata de gente muy profesional y eficiente que se ha infiltrado en la empresa y, según parece, lo saben todo de todos.
—¿Una nueva empresa de seguridad? —dijo Peter tras echar un vistazo a la tarjeta—. ¿Y la policía?
—La policía solo viene cuando hay un cadáver sobre la mesa, ni un segundo antes. Tampoco nos hacen falta, no harían más que entorpecer el trabajo de los profesionales.
—¿Pero quién…?
Entonces llamaron a la puerta y, al abrir, Nobel se encontró con su asistente personal que le dirigía una sonrisa de disculpa.
—Señor Nobel, el ministro está subiendo. Viene con su consejero especial —dijo con una mirada elocuente.
—¿Andersson?
—El mismo que viste y calza.
Axel Nobel asintió. El ministro no suponía ningún problema, pues era joven y no tenía ninguna experiencia reseñable, pero sus voceros y su consejero especial, Tom Andersson, procedente de la Organización de Países Productores de Petróleo, manejaban el cotarro. Andersson había asumido las responsabilidades básicas del puesto, que ejercía junto con el secretario de estado, mientras el ministro se dedicaba a «aprender». Era de Andersson de quien había que guardarse; tenía el conocimiento y la capacidad para apretarle las tuercas al Gobierno y no dudaría en hacerlo.
Peter Holm seguía en el mismo sitio, como si lo hubieran atornillado al suelo.
—Perdón, quería preguntar: ¿sabéis quién ha enviado las amenazas?
Su jefe le mostró tres dedos, y con eso bastó. Un tridente. Los Guerreros de Poseidón.
Axel Nobel siguió con la mirada a su geólogo jefe mientras este desaparecía entre la puerta doble en dirección a la escalinata de mármol. Peter Holm nunca tomaba el ascensor. Entonces se dio cuenta de que su asistente lo miraba con una mirada interrogativa.
—¿Se encuentra bien, señor Nobel? ¿Llamo a su mujer?
—¡No, por Dios! —respondió él mientras agitaba la cabeza—. Estoy perfectamente, Heidi. Haz entrar al ministro y al señor Andersson en cuanto lleguen. El día ya no puede empeorar.
—Descuide.
Al ir a su escritorio, se tropezó con la mesa que contenía la bonita maqueta del proyecto Disko. Cayó una grúa y, mientras la enderezaba, en su mente daban vueltas los activistas fanáticos, los ministros, sus consejeros especiales insobornables, los directores del banco chino y su apreciado geólogo jefe.
Nordstrand… ¿Rasmus?
Axel Nobel alquiló un Skoda anónimo con las lunas tintadas y lo aparcó frente a la entrada del parque de Ørsted. Como si esperara que le dieran el pie, un hombre delgado de estatura media salió del parque, arrojó al suelo la colilla de un puro, abrió la puerta del copiloto y se sentó a su lado. Dejó una bolsa de papel marrón entre sus zapatos negros relucientes y le dedicó una media sonrisa. El especialista iba vestido como un empresario de éxito, cosa que, en cierto modo, era: Dirk Straat, experto en seguridad, solucionador de problemas para ricos y poderosos, un holandés de cuarenta y tantos años, rubio y atractivo de una forma pálida y ultraterrena; se movía como un atleta y era muy eficaz.
El Skoda se unió al lento tráfico de la tarde de Nørre Farimagsgade.
—¿Qué llevas en la bolsa, Dirk?
—Pan para los patos, señor Nobel.
—¿Les has dado de comer a los patos?
Straat dobló las manos sobre el regazo. Eran unas manos grandes y muy tranquilas.
—Así es.
Tras un vistazo en el retrovisor, Nobel alargó al experto un grueso sobre.
—Aquí tienes toda la información pertinente sobre Peter Holm. Es uno de mis empleados de más confianza, Dirk. Un buen hombre. Un amigo personal, a decir verdad —explicó, con una mirada al holandés para asegurarse de que lo entendía.
—Un buen hombre —murmuró Straat.
—Eso es. Hay que cuidarlo un poco en el trabajo, y me temo que está pasando por algunos problemas personales. Es gay, y cuando viene a casa se vuelve muy sociable, cosa que no se le puede reprochar si tenemos en cuenta que se pasa nueve meses al año en el fin del mundo con la única compañía de análisis de minerales y empollones como él.
—Claro que no se le puede reprochar —asintió Straat, benevolente.
—Le gustan jóvenes, y necesita vigilancia por su propio bien. Teléfono, piso, etcétera. Quiero saber qué piensa, con quién se junta y si lo vigilan mis enemigos. Todo, veinticuatro horas al día. ¿De acuerdo?
—¿Piensa que va a juntarse con alguien en particular? —preguntó el holandés, que hablaba prácticamente sin acento con una voz tan suave y controlada como el resto de su persona.
—Mencionó con mucho entusiasmo a un hombre a quien acababa de conocer en Groenlandia —dijo Nobel, y soltó un exabrupto al mensajero en bici que se cruzó con el coche inesperadamente—. Rasmus Nordstrand, biólogo marino de Ilulissat que trabaja con nosotros. Ahora mismo se encuentra en Copenhague y Peter me dijo que tal vez se vieran —explicó mientras tocaba el claxon para manifestar su indignación con el ciclista—. Lo curioso es…
—¿Sí?
—Que Rasmus Nordstrand se casó hace tres años con una periodista con la que tiene una hija de nueve años.
—Un certificado de matrimonio no es una radiografía del alma de un hombre, señor Nobel —comentó el holandés—. En cualquier caso, no a mi modo de ver. Hay… conductas desviadas en todas partes, donde uno menos se lo espera.
Como de costumbre, Dirk Straat inspiraba cierto malestar a Axel Nobel. Tenía un aura apagada, como si hubiera visto y asumido demasiadas cosas antes de tiempo y se hubiera quedado sin ilusiones ni la capacidad de sorprenderse o asombrarse, frío y duro como una roca.
—Estoy pensando en las amenazas contra los trabajadores de mi empresa, Dirk.
—Por supuesto, señor Nobel. Los Guerreros de Poseidón. Estamos trabajando en el caso y tratando de identificarlos, pero son buenos, hay que admitir que son muy listos. ¿Cuánto tiempo desea que vigilemos al señor Holm?
—Una semana, hasta que regrese a Groenlandia. —Y, con un vistazo a su viejo Rolex rayado, añadió—: Menos de una semana.
Encontró un hueco para aparcar junto al paseo de la Esplanade. El sol se reflejaba en la cúpula verde de cristal en el otro extremo del puerto.
Dirk Straat se guardó el sobre con la información sobre Peter Holm en el bolsillo interior de la chaqueta y se apeó mientras Axel bajaba el cristal de la ventanilla.
—No te olvides de los patos, Dirk.
El holandés le lanzó una mirada vacua.
—¿Perdón?
—Los patos. El pan —replicó Nobel, y señaló la bolsa de papel, que Straat recogió.
—Gracias, minheer.
—No hay de qué. Dime, Dirk, ¿por qué te llaman Tiger Woods?
Por primera vez, una sonrisa genuina torció las facciones pálidas del holandés. Casi le pareció ver una chispa de vida en sus ojos.
—Me encanta el golf, señor Nobel. Se me da especialmente bien el juego largo con el driver. ¿Usted juega?
—Me temo que no.
Dirk Straat siguió el Skoda con la mirada hasta que el coche dobló la esquina de Amaliegade. Metió la mano en la bolsa de papel y sacó una pequeña grabadora digital que rebobinó para asegurarse de que la calidad del sonido era satisfactoria. No tenía ningún motivo de peso para grabar la conversación, pero la experiencia le había enseñado que nunca venía mal reunir material comprometedor acerca de sus clientes. Como las huellas dactilares que Nobel había dejado en el sobre, por ejemplo. Especialmente cuando el encargo se salía de lo habitual, como vigilar a un empleado. Por lo general, un hombre como Axel Nobel nunca se rebajaría a una reunión cara a cara para solicitar un trabajo rutinario como ese.
De lo que se deducía que la vigilancia del sociable Peter Holm sería de todo menos rutinaria.
II
Hacía una hora que Michael Sander había recogido al matrimonio Palmer y a su hija Daphne en el aeropuerto de Kastrup, y estaban todos sentados en su Mercedes, en una calle estrecha del centro donde se encontraban los bloques de viviendas más altos de la ciudad, con bonitas fachadas reformadas del siglo XVIII.
En el coche reinaba el silencio.
El señor Palmer, sentado junto a Michael en el asiento del copiloto, tenía unos cincuenta y muchos años, mientras que la señora Palmer, en la parte trasera, era algo más joven, además de atractiva, con unos ojos muy bonitos y una delantera aún más bonita. Daphne, la hija, rondaría la treintena y llevaba el largo cabello rubio recogido con pasadores de concha en un peinado tal vez demasiado infantil, además de una gabardina Burberry y un bolso de Gucci en el regazo que agarraba con nerviosismo. Sacó un pintalabios y un espejito del bolso y, al abrir el carmín, se le cayó sobre la tapicería de cuero color coñac del coche. Michael, que seguía sus movimientos por el retrovisor, dio un respingo; el coche era la niña de sus ojos, la única cosa de valor que Sara, su exmujer, y el tiburón que tenía por abogado le habían dejado conservar tras un amargo divorcio.
Daphne le puso con cautela una mano en el hombro.
—No quiero parecer desagradecida, señor Sander, nada más lejos de la verdad, pero ¿qué diablos se le ha perdido a Julian aquí? ¿Ha estado en Copenhague todo este tiempo?
Michael no estaba bien. Todo le parecía de una banalidad descorazonadora, cliché tras cliché. Así era la vida de la mayoría de gente. Los Palmer distaban mucho de su adinerada clientela habitual, y solo había aceptado el trabajo porque Jimmy, un amigo y compañero de los muchos años que Michael había estado empleado por la eminente empresa de seguridad británica Shepherd & Wilkins, se lo había pedido. El señor Palmer era el tío de Jimmy, profesor de lingüística y, por desgracia, no especialmente rico, por lo que Jimmy esperaba que Michael aceptara una rebaja acorde en sus honorarios. Al fin y al cabo, encontrar a un marido perdido sería pan comido para él.
Cuando Daphne retiró la mano, notó su calor residual en el hombro.
—Llegó a Copenhague desde Berlín hace seis meses —dijo Michael en tono inexpresivo—. Vive en un piso de Østerbro que comparte con un amigo.
—¿Un amigo? Un…
—Sí, un amigo. Un hombre, es bailarín.
—¿Qué estamos haciendo aquí? —preguntó el señor Palmer—. Hace más de un año que mi hija no ve a su marido, y Julian no ha dado señales de vida, ni una llamada, ni un SMS, ni una carta… ¡Nada! Ni siquiera se ha molestado en comunicarse con Nicholas, su hijo de cuatro años. ¿Se encuentra bien? ¿Está enfermo?
—Va al gimnasio tres veces por semana —dijo Michael, que cruzó una mirada con la señora Palmer por el retrovisor. Supo enseguida que era, de los tres, la que tenía los pies más bien puestos en la Tierra. Ella se giró hacia su hija y le dijo:
—Quizá haya más cambios, cariño. Puede que se haya hecho vegano, igual que tú.
—Mamá…
—No has respondido a mi pregunta, Michael —insistió el señor Palmer—. ¿Qué estamos haciendo aquí?
Al otro lado de la calle había encendido un letrero de neón medio torcido en forma de plátano de tres metros de alto que colgaba de una fachada. En la puerta de la discoteca, una docena de hombres jóvenes se arremolinaban alrededor del cenicero para hablar, fumar, beber y reír. Iban limpios y bien vestidos, con peinados llamativos… Hubiera podido ser un anuncio de Armani. La música de la discoteca llegaba hasta la calle cada vez que se abría la puerta del local, tras cuyos vidrios se afanaba un gigante calvo detrás de un mostrador.
Michael bajó el cristal de la ventanilla y agarró una botella de agua mineral guardada entre los asientos para beberse media de un trago.
—Julian trabaja ahí, en el Banana Club.
—¿Que trabaja ahí? ¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que, a diario, realiza las tareas que se le asignan aquí y, a cambio, recibe una compensación según contrato, también llamada sueldo. Un empleo, una ocupación.
—¡Pero si Julian es cirujano plástico!
—Tiene una clínica en Brook Street, y también trabaja en el Stanmore Hospital de Londres —añadió Daphne.
—Bueno, pues resulta que ha encontrado una nueva vocación como camarero —dijo Michael en tono escueto.
—¿Estás seguro de que no se trata de un error, Michael? —preguntó Palmer—. ¿No será que te confundes de persona? Es que… No entiendo cómo…
—¿Julian Trevanian, treinta y cinco años, metro ochenta y cinco, ochenta y un kilos, una cicatriz en forma de medialuna sobre la ceja derecha, pelo castaño? Ahora lleva coleta, por cierto.
—¡Dios mío! —exclamó Daphne.
La señora Palmer puso una mano en el hombro de su hija en un gesto protector y la atrajo hacia sí. Miró a Michael con calma a través del retrovisor con una expresión difícil de interpretar y que a él le hizo pensar que su yerno nunca le había caído bien.
El señor Palmer movía los labios, pero de su boca no salía ningún sonido mientras trataba de entender lo inconcebible. Finalmente, dijo:
—Entonces, trabaja en un bar, pero está bien. ¿Es eso cierto?
—Así es.
—Muy bien. Creo que hablo por todos si digo que lo mejor es acabar con esto de la forma más rápida y civilizada posible.
Michael sintió la vibración de su teléfono móvil en el bolsillo interior de la americana y leyó un escueto SMS de su exmujer que le informaba de que los niños no iban a ir a verlo el fin de semana porque no se encontraban bien. Sin despedida.
Era su venganza habitual, administrada en pequeñas dosis, y eso que ya hacía un año que se divorciaron. Destruyó la relación de Michael con sus hijos, los aisló y consiguió que Michael la odiara de una forma en la que no sabía que se podía odiar a otra persona.
Se guardó el teléfono y miró al señor Palmer, que no había dejado de hablar.
—¿Qué?
El señor Palmer se echó hacia atrás como si Michael lo hubiera abofeteado.
—Preguntaba si podemos ver a Julian. Se hace tarde, Daphne está agotada y…
—Libra dentro de media hora —dijo Michael—. Aconsejo esperarlo aquí hasta que salga.
La señora Palmer se inclinó hacia delante y Michael olió su perfume. ¿Trésor? Ella no lo tocó, pero sintió su aliento cálido en el cuello. Tenía una sensualidad que hacía que Michael no entendiese qué hacía con un profesor de una universidad inglesa de segunda. Estaba seguro de que la señora Palmer protagonizaba muchas fantasías nocturnas en la residencia de estudiantes.
—A mí me vendría muy bien una copa —dijo con su voz profunda y grave—. Quiero decir… esto es un club, al fin y al cabo, ¿verdad? Y no le veo ningún sentido a quedarnos aquí fuera esperando. Se trata de mi yerno, el marido de Daphne, el padre de Nicholas.
Michael le lanzó una mirada de advertencia que le resbaló por completo. Tenía la boca torcida en un rictus hostil, y Michael comprendió que sabía perfectamente lo que se hacía, que era la única de los tres que tenía claro lo que iba a pasar. Y tal vez tuviera razón, tal vez hubiera llegado el momento de que su hija se enfrentara cara a cara con la verdad igual que el resto del mundo debe hacer tarde o temprano.
—Pues vamos. Conozco al portero —dijo Michael mientras abría la puerta.
En el pasado, el Banana Club había sido un cine en el que Michael había pasado muchas noches disfrutando de programas dobles, como Blade Runner seguida de Mad Max: más allá de la cúpula del trueno, por ejemplo.
El gallinero seguía en el mismo sitio, y también la sala del proyeccionista, desde donde el vigilante y las cámaras de seguridad supervisaban el club. Las filas estrechas de butacas rojas se habían cambiado por mesas redondas, una gran barra de caoba en forma de herradura, un suelo de baldosas negras, una pista de baile, lámparas de araña que parecían robadas del palacio de Buckingham y cortinajes dorados de suelo a techo.
Los colores predominantes eran el negro, también presente en los cortísimos pantalones de los camareros, y el amarillo plátano, igual al del logo del club, del que eran sus ajustadas camisetas. Los camareros uniformados, jóvenes guapos y barbudos con originales cortes de pelo, iban arriba y abajo en patines para atender a la clientela, que, por lo que parecía, constaba en su mayor parte de hombres jóvenes con pinta de yuppies o hípsteres. En el escenario, un bailarín medio desnudo de músculos relucientes y prominentes se contoneaba junto a la barra en el clímax de su actuación mientras «Closer», de Nine Inch Nails sonaba por los altavoces.
Daphne y sus padres llamaban tanto la atención como una familia amish en un desfile de moda en Milán.
La abundancia de desnudez masculina hizo agachar la mirada a Daphne, mientras su madre contemplaba sin pudor al bailarín, que en ese momento dio la espalda al público, se arrancó los pantalones de camuflaje y se deslizó por la barra con la espalda arqueada, ofreciendo al público la imagen de su grueso pene, testículos depilados, ano blanqueado con láser y las suelas de sus botas militares.
La música se detuvo, y la señora Palmer se dio cuenta de que había empezado a mover las caderas de forma inconsciente. Se encendieron los focos del escenario y el público prorrumpió en un aplauso entusiasmado mientras Daphne miraba hacia allí petrificada y pálida como una sábana.
El señor Palmer soltó un grito ahogado y se giró, furioso, hacia Michael, para agarrarle del hombro mientras la saliva se le acumulaba en las comisuras de la boca al hablar.
—¿Realmente es necesario todo esto, Michael? Estoy muy, muy enfadado contigo. Daphne es una chica sensible, y…
Michael se zafó con un gesto cortés pero firme y lo miró con serenidad.
—Yo he sugerido esperar en el coche. Vamos, todos juntos, a saludar a Julian. A eso hemos venido.
Siguieron la dirección de su dedo índice hacia el camarero más alejado, que estaba enfrascado en una conversación con un cliente de mediana edad vestido con una camisa roja. Al ver acercarse al bailarín, que se había puesto vaqueros, deportivas y una camisa blanca, su mirada se iluminó. El bailarín lo agarró del cuello para atraerlo hacia sí y lo besó. Con mucha lengua.
—Les presento a Julian Trevanian. Parece que se ha encontrado a sí mismo.
Daphne se echó a llorar mientras el señor Palmer no dejaba de maldecir y su bellísima esposa permanecía inmóvil y de brazos cruzados mientras fulminaba a su yerno con una mirada sombría e inflexible.
—¿Julian? ¡¡Julian!! ¡Puto cerdo hijo de puta!
Michael miró con asombro a aquella joven enclenque. Sus gritos hubieran podido causar un alud.
El camarero se apartó del bailarín de un respingo y se giró con las manos en alto en un gesto de defensa. Su rostro adoptó un tono ceniciento al reconocer a los Palmer.
—Muy sensible —dijo Michael con sorna—. Bueno, creo que yo me voy. La misión se ha cumplido satisfactoriamente.
La señora Palmer le lanzó una mirada de desprecio.
—Págale, George —dijo—. Se ve que todo esto le parece gracioso.
El señor Palmer se llevó la mano al bolsillo interior de la americana, pero Michael lo frenó mientras Julian se acercaba lentamente a su mujer. El bailarín lo llamó, pero él lo despachó con un gesto vigoroso.
—Déjelo —dijo Michael—. Invita la casa. —Entonces miró a la señora Palmer y añadió—: Ha sido un placer. Adiós.
Y, dicho esto, giró sobre sus talones y atravesó la aglomeración de clientes perfumados. A su espalda, oía a Daphne dedicar a su esposo una colección sorprendentemente variada de insultos.
Antes de llegar a la salida, Michael reparó en una pareja peculiar en un reservado. Su atuendo y peinado ordinario, así como su lenguaje corporal y sus voces anodinas, llamaban la atención. El más joven era un hombre de treinta y pocos años de atractivos rasgos masculinos, pómulos altos y pelo negro, y Michael imaginó que debía tener algo de esquimal, probablemente groenlandés. El otro tenía un rostro estrecho e inteligente, pelo cano y le sacaba por lo menos diez años. El de más edad manoseaba una copa medio vacía mientras mantenía una conversación intensa pero pacífica con su acompañante, que le había puesto una mano en el brazo.
Levantó la mirada y sonrió a Michael, que le devolvió la sonrisa, tras lo cual el fornido portero negro lo apartó de un empujón en su camino al epicentro del altercado. Junto a la barra, Daphne aún no había acabado de expresar su disgusto con el comportamiento de su marido.
De nuevo al volante del Mercedes, se encendió el último cigarrillo que quedaba en el paquete, que arrugó hasta hacer una pelota mientras se imaginaba que era la cara de Sara para después arrojarlo al bordillo por la ventanilla abierta. Al oír música procedente del Banana Club, miró hacia atrás y volvió a ver a aquella extraña pareja, que salía de la discoteca y cruzaba la calle. Veinte metros más allá, el hombre joven metió a su acompañante en un portal de un empujón y le dio un beso apasionado.
Michael contempló la escena sin especial curiosidad, metió un CD de Eurythmics en el equipo de música BOSE y, justo cuando se disponía a arrancar, los dos hombres se soltaron y siguieron andando calle abajo, como si el de más edad tuviera prisa por llegar a casa con su joven trofeo.
Entonces, Michael reparó en una tercera silueta que se mantenía a una distancia tan prudencial como sospechosa de los otros dos. Espalda ancha, gabardina gris de algodón, zapatos relucientes. Michael no le veía la cara, pero algo en la silueta del cuerpo y los andares firmes le resultaba familiar de una forma que hizo que la espalda y la frente se le cubrieran de sudor.
Su malestar no remitió en absoluto al fijarse en una furgoneta azul oscuro que pasó junto a él a paso de caracol y dobló por la misma esquina que el trío. Una sombra profesional acompañada de un vehículo no fuera a ser que a su presa se le ocurriera tomar un taxi.
La pareja y el hombre de la gabardina desaparecieron a la vuelta de la esquina, y Michael meneó la cabeza, arrojó la ceniza por la ventanilla y sacó un paquete de tabaco nuevo de la guantera.
Aquello no era nada. Copenhague era una ciudad grande llena de extraños a quienes no quería volver a ver jamás.
Michael metió las llaves en la cerradura con cautela para abrir la puerta mientras rezaba porque Ida estuviera dormida. Iban a dar las tres de la mañana, pero su hermana se había vuelto incapaz de dormir más de dos horas seguidas desde que perdió a su hijo de veintidós años dos años atrás.
Vio una fina línea de luz bajo la puerta de su habitación en mitad del largo pasillo que conducía a un número excesivo de salones y habitaciones en aquel piso de una finca regia en la ciudad de Gentofte al que sus hijos nunca tenían permiso para ir, y eso que Michael lo había comprado por ellos: la casa encalada de blanco estaba rodeada de un precioso jardín que originalmente mandó construir un cantante lírico de la casa real. El edificio estaba dividido en tres viviendas, y Michael y su hermana ocupaban la planta baja. El terreno lindaba con un bosque al que nadie iba nunca. Era un lugar maravilloso para criar a los niños, al menos en semanas alternas.
Llevaban seis meses viviendo allí, pero las cajas de la mudanza seguían apiladas junto a las paredes y Michael no había colgado visillos ni amueblado su habitación más allá de un colchón, una botella medio vacía de Famous Grouse, un rifle de francotirador en su funda de cuero y un cenicero.
Pasó de largo por los salones de techos altos, oscuros y silenciosos, con las paredes recién pintadas y el suelo de parqué de roble restaurado, suave como la seda e impoluto. El piso lo esperaba, como todo lo demás, pero nunca sería un hogar.
En la cocina, colgó la chaqueta del respaldo de una silla y abrió la nevera. No sabía si estaba hambriento. Cerró la puerta de golpe y se preparó una taza de café instantáneo mientras las hojas de hiedra susurraban junto a las ventanas. Al oeste, el cielo empezaba a ponerse gris con una luz que dibujaba el contorno de los tejados de la acera de enfrente, mientras un mirlo madrugador cantaba los primeros trinos del día desde el castaño que se alzaba en mitad del césped.
Michael dio un sorbo al café y se dio la vuelta al oír a su hermana desperezándose con un bostezo. Ida era morena y flaca, y la camiseta que llevaba, con el alegre mensaje «Hi from Sharm el-Sheikh» le iba enorme, igual que las finas mallas. Iba descalza, y sus rasgos eran iguales a los de Michael, con el mismo tono azul mar en los ojos, aunque su mirada era muy diferente. Ida tenía el pelo negro, como Michael, aunque mechado de gris, y eso que era tres años más joven.
—¿Te he despertado? Lo siento —dijo él.
—Estaba leyendo, no me has despertado.
Desde que cumpliera los dieciocho años, Ida prácticamente no había hablado otra cosa que hebreo, cosa que teñía su voz con un matiz áspero y una entonación dura al hablar en danés.
Ida le quitó la taza, dio un sorbo e hizo una mueca.
—Azúcar —dijo—. ¿Cómo ha ido? ¿Ha encontrado al marido? Daphne, ¿no? Qué nombre más horrendo, me hace pensar en caballos, mandíbulas salidas y la caza del zorro.
—El marido ha cambiado mucho desde que escapó del país de Beatrix Potter. Cuando me he ido, lo estaba llamando desgraciado hijo de una puta sarnosa y le juraba que nunca volvería a ver a su hijo —dijo Michael, y agachó la mirada—, como otro que yo me sé.
Ida le lanzó una mirada compasiva.
—¿Sara te ha vuelto a dejar plantado? ¿En serio puede hacerlo? ¿No puedes ponerle una denuncia? Esto no puede ser legal, tienes derecho a ver a tus hijos, Michael.
—Siendo hombre, no tengo nada que hacer. Lo alargará hasta que los niños sean mayores de edad, su abogado parece salido del infierno —replicó Michael y se encendió un cigarrillo, aunque tenía la garganta seca—. En cierto modo, Daphne me recuerda a Sara —añadió en tono pensativo—. Pertenecen a una clase especial de mujeres que no tienen maridos, sino patrocinadores en serie que las mantienen para poder dedicarse a sus aficiones sensibles y creativas, y no sueltan una rama hasta no tener bien agarrada la siguiente, como monitos.
—Oye, qué maravilla ver que no te has vuelto cínico para nada —repuso Ida con una sonrisa—. ¿Palmer te pagó?
—Lo ha intentado, pero no he podido aceptar su dinero. Todo aquello era demasiado lamentable.
—¿Estás cansado?
—Muerto, pero no puedo dormir.
—Yo igual. ¿Preparo una tetera? ¿Echamos una partida de ajedrez?
—Me encantaría.
Se metieron en la habitación de Ida, amueblada con cosas que había traído de su casa en Haifa y llena de estanterías que se combaban bajo el peso de todos los libros que contenían, una guitarra y sus floretes de esgrima, unas bonitas cortinas, un globo terráqueo y un samovar ruso antiguo. Sobre las estanterías colgaba una pareja de auténticas dagas francesas, afiladas como cuchillas de afeitar, que Ida afirmaba que habían pertenecido a un duelista de las guerras napoleónicas.