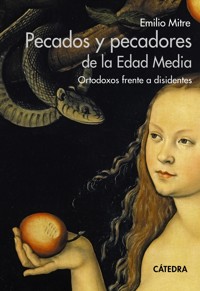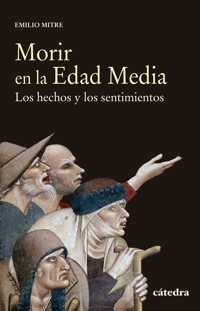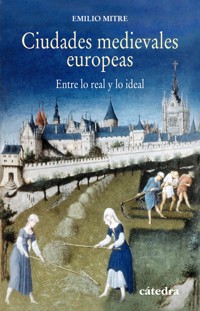Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
"Los siglos IV y V constituyen la época más apasionante para la Historia de nuestro continente. De sus realizaciones y de sus contradicciones seguimos en parte viviendo". De ella parte, también, el estudio de Emilio Mitre, que abarca hasta la restauración del Imperio del año 962. Un trabajo de historia eminentemente política a cuyo servicio se han puesto otras formas de acometer el estudio de nuestro pasado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ensayos
EMILIO MITRE FERNÁNDEZ
Una primera EuropaRomanos, cristianos y germanos (400-1000)
ISBN DIGITAL: 978-84-9920-651-6
© 2009 Emilio Mitre Fernández y Ediciones Encuentro, S. A., Madrid
Diseño de la cubierta: o3, s.l. - www.o3com.com
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a: Redacción de Ediciones Encuentro Ramírez de Arellano, 17-10.ª - 28043 Madrid Tel. 902 999 689www.ediciones-encuentro.es
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE: EL FIN DEL IMPERIO ROMANO EN OCCIDENTE
I. LOS HISTORIADORES ANTE DOS MUNDOS:
DECLINATIO IMPERII
Y GESTACIÓN DE EUROPA
Catastrofismo o gradualismo
La ecuación Roma/Europa/Mundo medieval (o de los medievalistas)
a) El mundo cristiano, complemento y cumplimiento del romano
b) Algunas calas sobre la historiografía de los últimos cien años. La figura de H. Pirenne
Roma y el fin del mundo antiguo: la quiebra del Imperio clásico
a) Hechos y lucubraciones (378-439). La figura de Agustín de Hipona
b) Hechos y lucubraciones (439-476). El fin de un Imperio
Una primera reflexión
II. ROMA
DESPUÉS DE ROMA
, EL PERTINAZ ESPEJISMO DE UN NOMBRE
La prolongada «resaca» del 476. Unos primeros Estados romano-barbáricos
a) Los visigodos, de Tolosa a Toledo
b) La monarquía itálica de los ostrogodos
c) La fortuna de los francos
d) El mundo insular: celtas y anglosajones
La pírrica revancha de la
Nea Roma
a) La reconquista justinianea
b) La sombra de la Primera Roma sobre la política de la Segunda Roma
La formación de «microcristiandades» en el Occidente
a) Entre las Iglesias nacionales y los reinos nacionales
b) El truncado modelo hispano-godo
III. LA ROMA PAPAL ¿UN RELEVO A LA ROMA IMPERIAL?
La sede romana en el marco de la Iglesia universal
Unos primeros gestos de autoridad
Gregorio Magno, guía para el mundo cristiano
a) Su producción escrita
b) La política romana
c) ¿Un primer papa europeo?
IV. UN INCIPIENTE ESPACIO EUROPEO
Del espacio mediterráneo al espacio europeo
De un espacio europeo a una conciencia europea ¿a través del filtro de la Cristiandad?
SEGUNDA PARTE: EUROPA VEL REGNUM KAROLI
V. LA
RENOVATIO IMPERII
CAROLINGIA
El
Regnum Francorum
: de la primera a la segunda «raza» de reyes
La alianza pontificado-monarquía franca
Carlomagno, ¿de Roma a Europa?
a) Entre la renovación y la revolución
b) Oriente y Occidente
Dilatatio regni
y
Dilatatio Christianitatis
a) El frente islámico
b) Los apóstoles de Frisia y Alemania
c) Sajonia y las otras empresas en Centroeuropa
Cristianos al margen de la autoridad de los monarcas carolingios
VI. UN PROYECTO INTEGRADOR
El Renacimiento Carolingio, una vía para la cohesión cultural
a) Un término para la controversia
b) Un fenómeno de
convergencia europea
c) Unos maestros para una época
A la búsqueda de la vertebración de unos territorios
a) Carlomagno: unidad
versus
pluralidad del
Regnum/Imperium
b) Luis el Piadoso, ¿un frustrado sentido de Estado?
Una pesada herencia... pero ¿de quién?
VII. LIMITACIONES Y CRISIS DE UN MODELO
Imperio Romano e (o) Imperio Cristiano
Las fuerzas centrífugas de la Europa carolingia
a) La impronta franca de una política
b) La herencia de Carlos y los elementos disgregadores
Transformación del Imperio, ¿hacia una mera superestructura ideológica?
a) La revancha de los obispos
b) Imperio e (o) Iglesia
El agustinismo político: derecho eclesiástico y derecho del Estado
a) El agustinismo, ¿realidad o mera instrumentalización?
b) En la fronda del debate académico
VIII. OTRA VUELTA DE TUERCA: ¿IMPERIO ROMANO O IMPERIO FRANCO?
La franquización de un Estado y el mesianismo de un término
a) ¡Viva Cristo, que ama a los francos!
b) Romanización y franquización del Imperio
Prestigio y rechazo de un nombre
TERCERA PARTE: LA EUROPA DEL AÑO MIL
IX. OTRA RENOVATIO PARA EUROPA:
SACRUM ROMANUM IMPERIUM NATIONIS GERMANICAE
Componentes y trasfondo de una fórmula cancilleresca
a) La carrera de un restaurador
b) Un Imperio romano
c) La santidad (¿sacralidad?) de un Imperio
d) La germanidad de un Imperio
Roma y Europa bajo los otónidas: la búsqueda de una cobertura intelectual
El emperador como
Servus Apostolorum
Contradicciones y secuelas de un sueño
a) El agotamiento de una dinastía
b) Una ojeada a las recurrencias de una aspiración
X. PROYECTOS PARAIMPERIALES DE HEGEMONÍA TERRITORIAL: LA PERIFERIA INSULAR Y PENINSULAR
Ultramancha, el extremo lejano Occidente
a) El mundo bretón, entre la realidad y la leyenda
b) Bretwaldas
Imperatores
y
Reges Britanniae
c) Anglosajones y daneses, una pugna por la hegemonía
La España de los inicios de la Reconquista
a) Una aspiración restauradora
b) La idea imperial leonesa
c) El ámbito navarro y la dinastía Jimena
XI. EUROPA Y LA
RENOVATIO IMPERII
: EN LOS LÍMITES DE LA ESCATOLOGÍA POLÍTICA
El Reino de Dios, una escatología de la tensión
El fin de los tiempos y el mito del Milenio
a) Las edades del mundo
b) El Milenario de la Encarnación
c) Hacia una canalización de la fuerza armada
El abad Adsón y la mística política imperial
XII. EL PASADO CAROLINGIO-OTÓNIDA Y EL PRESENTE: EUROPA Y LAS EUROPAS
A la búsqueda de «reunificaciones»
Unidad política o identidades regionales
Superando el horizonte «franco»
a) Bizancio y su área de irradiación
b) La Europa mediterránea
El modelo del pasado, ¿un imposible medieval?
Europa y su flanco oriental: recelos y esperanzas
a) La difícil herencia de Bizancio
b) ¿Un
choque de civilizaciones
? ¿Una progresiva complejidad difícil de asimilar?
A MODO DE EPÍLOGO
APÉNDICES
I. Cronología
II. Fuentes y Bibliografia
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene su origen en un curso de verano de la Universidad Complutense coordinado por el profesor del Departamento de Historia antigua Dr. Gonzalo Bravo. Tuvo lugar en los primeros días de un tórrido agosto de 2005 y se centró en torno al tema Raíces históricas de Europa. Un balance. Los participantes fueron destacados especialistas en Tardía Antigüedad, salvo el que estas páginas suscribe, quien fue invitado a desarrollar el tema «Pervivencia de la idea de Imperio en la emergente Europa Medieval (800, 962)».
Media docena de anticuaristas por un solo especialista en Medievo pueden dejar a éste en una posición embarazosa. Enfrentarse al mundo de la decadencia y caída del Imperio Romano como pórtico a la Edad Media no suele encontrarse entre las preocupaciones más destacadas de quienes oficialmente figuramos como medievalistas. Las necesarias inquietudes por el tema con sus complejas implicaciones políticas, sociales, religiosas, culturales, etc. se acostumbran a despachar en el gremio recurriendo a alguna obra de reconocido prestigio dotada a la vez del conveniente atractivo1.
Quien fue objeto de la deferencia antes referida no sufrió, sin embargo, incomodidad alguna. En primer lugar porque el curso en cuestión se desarrolló dentro de unos marcos de cordialidad perfectamente compatibles con el interesante debate que le acompañó. Y, en segundo lugar, por el reiterado interés de quien estas páginas redacta hacia la transición del mundo antiguo al medieval. Un interés que ha compaginado con la condición de bajomedievalista que le ha otorgado su producción científica más original... pero no la única.
Sin reserva alguna he venido reiterando curso tras curso a mis alumnos que los siglos IV y V constituyen la época más apasionante para la Historia de nuestro continente. De sus realizaciones y de sus contradicciones seguimos en parte viviendo. Ese sentimiento ha tenido el aval de algunas realizaciones que se remontan a la Memoria de Licenciatura presentada hace ya varios decenios2. Fue un voluntarioso trabajo, marcado por las nada fáciles condiciones en las que por entonces vivía la Universidad española. El texto como tal permaneció inédito. Sin embargo sirvió para que, con las consiguientes actualizaciones propias de la normalización de los estudios históricos en nuestro país, permitiera la redacción de diversos trabajos3 a los que ahora se suma éste.
Muchas obras similares a la presente llevan algún apartado inicial de agradecimientos a personas que, en alguna medida, han influido en su configuración. Las líneas a redactar con ese propósito irían en principio en dos direcciones: hacia los promotores de ese Curso de verano por cuanto incentivaron la redacción del presente trabajo; y hacia aquellos autores —auténtica legión, muchos de ellos ya desaparecidos— que a lo largo de más de un siglo bucearon en las cuestiones que aquí se van a abordar. Ellos despertaron en mí un gratificante interés por los orígenes, el pasado y el posible destino de Europa. Un interés que, sin duda, habrá impregnado también las sensibilidades de mis colegas historiadores al margen del ámbito temporal en el que se hayan especializado. Resulta asimismo obligado expresar un reconocimiento muy sentido a Ediciones Encuentro, con quien no es la primera vez que colaboro, y que ha tenido la gentileza de dar acogida a las páginas que el lector tiene ahora en sus manos.
Los vocablos Roma y Europa que hace unos meses guiaron mi conferencia de El Escorial orientan ahora también el presente libro.
C. Delmas, en una pequeña obra de síntesis, dijo que «según la opinión general, la civilización europea es herencia de los griegos, los romanos y los judíos. Ello es cierto, y negarlo sería negar unas filiaciones espirituales que tienen todo el valor de una evidencia. Sin embargo, esta definición resulta insuficiente ya que identifica una civilización con valores morales y deja entender que la civilización europea ha evolucionado en un cuadro ético de estas tres fuerzas, reduciendo Europa a una pura idea. Sin poner en cuestión los valores venidos de la Antigüedad, se tiende a infravalorar ciertos aspectos fundamentales del problema: las grandes aventuras de la Edad Media, los trastornos técnicos y espirituales del siglo XVI, el papel de la burguesía y de las clases medias, la creación del proletariado industrial, etc.»4.
A dos aventuras medievales (la restauración del Imperio en el 800 y en el 962) dedicamos hoy esta obra. Si una vez escribí que al estudiar como historiadores las herejías medievales «el mundo antiguo acude en socorro del Medievo»5, algo parecido cabría admitir ahora.
Explicar los orígenes de Europa o hablar de una primera Europa supone invocar el nombre de Roma, algo más que un mito político. «El prestigio de Roma, ha escrito J. Gaudemet, jalona la historia de Europa. En el vocabulario primero y en los títulos, desde el consulado del que se enorgullecía Clodoveo, hasta el colegio consular del año VIII y el emperador de 1804. Káiser, zar, invocan a César. El préstamo verbal no es patrimonio del soberano. Marcados por los recuerdos antiguos, que obsesionaban el pensamiento revolucionario, los padres del régimen consular e imperial encuentran el tribunado, el senado y los prefectos. Europa y América en este fin del siglo XX no los han repudiado»6.
En 1914, tres grandes entidades políticas, que quebrarán cuatro años más tarde a causa de la derrota militar o de la revolución, podían en uno u otro grado considerarse depositarias de la tradición romana. Las tres se definían como imperios: la Alemania guillermina de los Hohenzollern, producto de la unión de príncipes germanos impulsada por Bismarck y encabezada por el rey de Prusia; la Rusia zarista de los Romanov, en tanto Moscú era la Tercera Roma desde los inicios de la Edad Moderna7; y la monarquía dual de los Habsburgo cuyos titulares eran hasta principios del siglo XIX emperadores del Sacro Imperio romano-germánico y con posterioridad emperadores de Austria y reyes apostólicos de Hungría.
Una cuarta entidad, el Imperio Otomano, en cierta medida también podía considerarse heredero de Roma en tanto Constantinopla-Estambul era la Segunda Roma o Nea Roma y los sultanes controlaban un espacio euroasiático que, tiempo atrás, había sido gobernado por los emperadores bizantinos8.
El cristianismo, ¿condición sine qua non para la construcción de una primera Europa? La respuesta ha de ser forzosamente afirmativa si al desarrollo del Medievo nos remitimos. Aunque sólo sea porque el cristianismo fue convirtiéndose en objeto de cuasi monopolio por el Viejo Continente en los años objeto de estudio en este libro.
No fue así siempre, ya que durante los primeros siglos de nuestra era el mensaje cristiano aspiró a ser algo más que la religión de esa parte concreta del mundo que llamamos Europa. Algunas de sus comunidades más florecientes se encontraban fuera de ese ámbito geográfico. Estarán en el Próximo Oriente (Antioquía), en Egipto (Alejandría como impulsora de una filosofía cristiana en contacto con el pensamiento helénico) o en el Norte de África (Cartago). Es necesario recordar además esas prometedoras comunidades situadas fuera de la órbita política del Imperio Romano: en Mesopotamia, en la Meseta del Irán o en la remota India. Territorios en los que corrientes espirituales anatematizadas como heréticas (nestorianismo, monofisismo) tuvieron un destacado papel.
La expansión musulmana en el cercano Oriente y en la rivera sur del Mediterráneo a partir del siglo VII alteró esta situación. Debilitó de forma extrema el cristianismo en zonas en donde había sido pujante9 y facilitó su impulso en áreas en las que había tenido escaso o nulo protagonismo: las del Centro y Norte del continente europeo.
El título de esta obra advierte al lector de que se encuentra ante un trabajo de historia eminentemente política a cuyo servicio se han puesto otras formas de acometer el estudio de nuestro pasado.
El autor no ha pretendido adoptar un espíritu pretenciosamente rompedor pero sí ir más allá del viejo y denostado estilo del evenemencialismo: «exponer los hechos tal y como sucedieron», según el conocido lema acuñado por Leopold Ranke a mediados del siglo XIX. Era tanto como hablar de la narración de unos acontecimientos puramente externos, escrupulosamente verificados y perfectamente trabados.
La crítica a esa visión centrada en el estudio de los hechos de los grandes personajes vino desde diversas tendencias. Dos en especial han marcado poderosamente el quehacer de los historiadores. Una, el materialismo histórico volcado en el estudio de la sucesión de formaciones sociales y de los conflictos de clase que, de acuerdo a la conocida vulgata marxista, supone que «la historia de todas las sociedades hasta ahora existentes ha sido la historia de la lucha de clases»10. Otra, la llamada nueva historia surgida de ciertas inquietudes, entre ellas las impulsadas por la Escuela de Annales (desde 1929), orientada al estudio de los más profundos problemas colectivos de las sociedades. Algo que, forzosamente, conducía a un manifiesto desapego hacia la historia historizante11. A su modo y manera Miguel de Unamuno ya acuñó una expresión para definir ese campo hacia el que, pensaba, debía el historiador dirigir su inquietud: la intrahistoria12.
No descubrimos nada nuevo si decimos que la historia política, en el sentido más clásico de la expresión, padeció horas bajas durante buena parte del siglo XX pese a tener brillantes cultivadores. Los profesionales que presumían de innovadores manifestaron un marcado desapego hacia el estudio de las guerras, los acuerdos de paz, las peripecias diplomáticas, la sucesión de gobernantes o los instrumentos de gobierno.
La historia política en los últimos tiempos ha pasado a ser más que eso. El adjetivo nueva se ha aplicado a una manera de hacer historia que no era la tradicional. De ahí que se haya hablado de una nueva historia económica, una nueva historia social, una nueva historia cultural y, por qué no, de una nueva historia política —e incluso militar— en tanto la política es considerada como algo más que una mera superestructura. La política, como una dimensión más del saber histórico, la integran esos campos tradicionales antes referidos; pero también la componen ideas, ideologías e ideales; instituciones de gobierno consideradas como reflejo de las sociedades que las sustentan; o los sentimientos colectivos y grandes proyectos. Entre ellos, las utopías de visionarios capaces de movilizar o de controlar a las sociedades muchas veces con catastróficos resultados.
Cuando hablamos de Europa y de unidad europea no sólo nos referimos a esa península situada en el flanco occidental de Asia como tópicamente se ha repetido, sino también a algo más con lo que, conscientemente o no, muchos comulgamos aunque puedan darse discrepancias en cuanto a la valoración de sus elementos constitutivos.
Cuando nos referimos a su nacimiento o formación histórica, quizás lo hagamos pensando en algo que tiene mucho de enigma (perdónesenos el préstamo tomado al maestro Sánchez Albornoz), pero hablamos también de diferentes metas perseguidas, de aspiraciones que, repetidas veces, se han saldado con un rotundo fracaso.
En esas aspiraciones el modelo de Roma —querámoslo o no— ha jugado de manera recurrente. Y también —guste o no— pasado por el filtro del cristianismo13.
PRIMERA PARTEEL FIN DEL IMPERIO ROMANO EN OCCIDENTE
«Y estas naciones ilusas ¿cómo adoraban y daban culto —precisamente para que los defendiese a ellos y a su patria— a aquella deidad que no pudo guardar a sus mismos centinelas?»
SAN AGUSTÍN, La Ciudad de Dios, I, 2
I. LOS HISTORIADORES ANTE DOS MUNDOS:DECLINATIO IMPERII Y GESTACIÓN DE EUROPA
Al hablar del fin del Mundo Antiguo y de los inicios de la Edad Media nos remitimos a un fenómeno multiforme sobre el que se han derramado ríos de tinta. Resulta difícil de abordar con rigor en un reducido número de páginas14. Se ha insistido, sí, en que la trayectoria de Roma puede percibirse perfectamente a lo largo de las distintas etapas de su vida. Constituiría, por ello, lo que es el paradigma del nacimiento, infancia, juventud, madurez, decrepitud y muerte de una cultura15. Un esquema evolutivo que, con mayor o menor fortuna, se ha tratado de aplicar a otras sociedades por historiadores stricto sensu y por estudiosos de diverso signo. Entre ellos figurarían quienes, definidos como filósofos de la historia, han puesto su empeño en fijar lo que fueron las líneas maestras de la evolución de las distintas sociedades16.
Que la decadencia y muerte del mundo clásico se perciban como el necesario prólogo a una nueva edad en la historia de nuestro continente, hace de la labor del medievalista una tarea no exenta de complejidad y de riesgo.
Catastrofismo o gradualismo
Consagradas expresiones a las que se sigue otorgando vigencia en ciertos sectores de la vida intelectual pueden hundirnos a los estudiosos del Medievo en un auténtico complejo de inferioridad, cuando no de mala conciencia. Bien sea la afirmación de un erudito ilustrado del XVIII como Edward Gibbon, para quien con el declive y caída del Imperio Romano se asiste al triunfo de la barbarie y la religión17. O bien sea la de un especialista del Bajo Imperio que vivió en el siglo XX como André Piganiol, quien de forma lapidaria dijo que «la catástrofe ha sobrevenido bajo la forma de las invasiones bárbaras... la civilización romana no ha muerto de muerte natural. Ha sido asesinada»18.
Si damos por buena además esa vieja teoría que hace del agostamiento del Imperio Romano un largo proceso que sólo culmina en la toma de Constantinopla por los turcos en 145319, la Edad Media queda en una posición harto desairada20. Sólo sería ese largo paréntesis entre dos épocas de esplendor que fueron el mundo clásico y el Renacimiento de las Artes y las Letras. El erudito Cristóbal Keller no lo pudo decir mejor: Historia medii aevi a temporibus Constantini Magni ad Constantinopolim a Turcis captam. Ese paréntesis se abrió con el reinado del primer emperador cristiano y se cerró muchos siglos después con la caída de la ciudad que había fundado utilizando su propio nombre y que se consideraba como Segunda Roma21.
La Europa de los medievalistas se presentaría así bajo muy poco halagüeñas perspectivas. La época objeto de nuestras atenciones habría sido, desde la óptica del Renacimiento o de la Ilustración, modelo de despotismo, violencia, intolerancia y de todos los defectos puestos en solfa por la sociedad biempensante. La ciencia histórica, sin embargo, ha ido construyendo pacientemente otras imágenes. Sería la del romanticismo y el positivismo decimonónicos que, sin cuestionar la decadencia y muerte del mundo romano, contribuyeron poderosamente a reivindicar los considerados como siglos oscuros. Frente a la leyenda negra se levantó la leyenda rosa en la que confluyeron muy variadas percepciones. El Medievo sería el tiempo luminoso de los santos, los héroes, las catedrales o la epopeya de las Cruzadas; pero también la época del nacimiento de las naciones europeas, de la conquista de las libertades urbanas, de la aparición del parlamentarismo, de la fundación de las universidades, etc.22.
Edward Meyer expresó hace ya más de un siglo lo que había supuesto ese cambio: «Hubo un tiempo en que se consideró a la Antigüedad como la época ideal de la Historia humana y atribuía el ocaso de su esplendor simplemente a la miseria del tiempo presente... Fue esta concepción la que inspiró el concepto de Edad Media como período intermedio y sombrío, paréntesis de barbarie entre los dos puntos culminantes de la vida histórica, la Antigüedad y los tiempos modernos, que elevaban su mirada devota hacia aquélla como hacia su ideal». Llegados los tiempos del romanticismo y la investigación histórica, proseguía este autor, ya no era la Antigüedad sino la Edad Media el modelo a seguir. De ahí que, por ejemplo, «los merovingios, antes considerados como representantes de Estados de tosca barbarie fueron considerados por el contrario como los germanos sanos y vigorosos, aunque no ennoblecidos, que aspiraban a elevarse y que podían ser perfectamente comparables a los pueblos decadentes, desmedulados y, sobre todo, desnacionalizados de la Edad Antigua»23.
Frente a las consideraciones abruptamente rupturistas o edulcoradamente románticas, otros autores han hecho primar la idea del «deslizamiento» de un mundo —el antiguo— a otro —el medieval— utilizando para ello distintos conceptos. Ya sea el de «acomodación» entre dos mundos: el germano y el romano24; o ya sea el de transición, tan del gusto de diversos estudiosos. La historiografía marxista, y aquella que se mueve en su órbita, ha dedicado importantes páginas a lo que han sido los pasos no sólo entre el feudalismo y el capitalismo sino también entre el esclavismo y el feudalismo; otra manera de hablar del fin de la Antigüedad y los inicios del Medievo. Sobre la dilatación de ese proceso se ha discutido hasta la extenuación. Algunos autores —aunque sea para referirse a zonas muy concretas como un rincón de Borgoña— lo han prolongado incluso ¡hasta el año Mil!25. Lo que hoy día llamamos Europa, en sus dimensiones económica, política, cultural o simplemente moral iría despuntando al calor de ese progresivo deslizamiento.
Al redactar estas páginas he tenido la oportunidad de reencontrarme con autores a los que, tal y como he anticipado, dediqué años atrás la atención. Por obligadas razones científicas y por personales afectos les sigo profesando un enorme respeto que he procurado transmitir a mis alumnos. Los avances de la ciencia histórica y la abundante producción de los últimos decenios han acabado por cuestionar muchos de sus planteamientos y han introducido a casi todos ellos en el panteón de los clásicos. No es poco, conviene reconocer.
A título de simple muestra, vale rememorar las figuras de M. Rostovtzeff26, Ferdinand Lot27, Robert Latouche28, Alphons Dopsch29, Gonzague de Reynold30, P. Courcelle31 o ¡Henri Pirenne!32 (así, entre admiraciones), quienes en la primera mitad del pasado siglo pudieron mantener posiciones discrepantes en lo que se refiere a los cambios habidos entre el ocaso del Mundo Antiguo y los inicios del Medievo33. Sin embargo, compartían en esencia una idea: la Pars Occidentis del Imperio Romano no se derrumbó estrepitosamente en el siglo V como resultado sólo de la penetración de unas hordas germánicas. El declive de ese mundo se remontaba a finales del siglo II tras la desaparición de Marco Aurelio (177). Que, mal que bien, lograra sobrevivir tres siglos supone un mérito innegable.
El siglo III ha pasado por escenificar la gran prueba para la supervivencia de un Imperio que se vio en trance de desintegración, entre la muerte de Alejandro Severo (235) y el ascenso al trono de Diocleciano (284). En algún momento llegan a gobernar a la vez hasta tres emperadores cada uno al frente de una parcela de territorio. La situación se haría más dramática a causa de la perforación del limes por diversas partidas de bárbaros —especialmente godos en Oriente y francos y alamanes en Occidente— y por la feroz competencia que en la alta Mesopotamia ejerció contra Roma un renovado imperio persa. Éste llegará a causar alguna grave humillación cual fue la derrota en 260 y posterior muerte en prisión del emperador Valeriano.
Demasiados frentes en los que combatir.
Hablar de crisis del Imperio es hablar de su multiformidad: crisis política (ya institucional, ya militar), económica, religiosa, moral... «Por cada una de estas formas —ha destacado un relevante especialista en la época— existe una serie infinita de causas y efectos que quedan convertidas en causas secundarias que la agravan y, entre estas formas diversas, muchos embrollos que las agravan todavía más»34.
El Imperio prolongó su existencia gracias a las drásticas medidas puestas en juego por emperadores enérgicos como Diocleciano o Constantino quienes, se sostiene, evitaron que las desgracias futuras tuvieran unos efectos absolutamente irreparables. Cuando cayó el Imperio en el Occidente (476) no se produjo así una catástrofe apocalíptica, por mucho que algunos autores del momento nos transmitieran cuadros sobrecogedores35. La caída sería, con todas las miserias anejas, el resultado (¿lógico?) del progresivo desgaste de ese mundo de la Tardía Antigüedad que no fue tanto destruido como sustituido (o ¿complementado?) por otro que no resultaba en absoluto ajeno al romano con el que había mantenido prolongados contactos y hacia el que, por lo general, sentía una no disimulada admiración. B. Dumezil ha sostenido recientemente que el hundimiento de la institución imperial no trajo el de la civilización romana gracias a que se mantuvieron dos elementos constitutivos del Imperio tardío: los principios del Derecho civil y las enseñanzas de la cultura cristiana36.
Una afirmación que, con todos los matices que se desee, nos retrotrae a ciertas añejas consideraciones.
En los años treinta del siglo XIX un autor francés educado en el calvinismo, F. Guizot, dijo que, caído el Imperio Romano en Occidente, Europa se levantó a través del encuentro de «tres sociedades completamente diferentes: la sociedad municipal, última pervivencia del Imperio Romano, la sociedad cristiana y la sociedad bárbara». Guizot abordaba el cristianismo no tanto como un fenómeno religioso (conjunto de sentimientos) como una Iglesia, una organización que evitó que la caída del Imperio en el Occidente adquierese las características de catástrofe37.
Un siglo más tarde otro autor, en este caso católico e inglés —Christopher Dawson— mantuvo de forma sumamente brillante muy parecidas posiciones. Simplificadamente hoy en día acostumbramos a resumirlas diciendo que Europa sucede a Roma aprovechando el trasfondo filosófico y cultural creado por el helenismo y basándose en los cimientos del romanismo, el germanismo y el cristianismo38.
Con esta visión —trilogía romanismo, germanismo, cristianismo— seguía comulgando cualquier medievalista de cuño academicista por el tiempo (pongamos 1957) en que diversos Estados europeos firmaban el Tratado de Roma. Medio siglo nos contempla desde ese acuerdo, capital en el largo camino hacia la unidad europea.
Otra cuestión es que esos tres elementos no fueran fáciles de compatibilizar. O, como han destacado algunos especialistas en el ocaso del Mundo Antiguo, no proceda pensar que entraran en idénticas proporciones ni tuvieran el mismo peso de cara a esa primera Europa. Destacando el componente romano, un conocido historiador actual ha escrito que «el Imperio fue tanto un centro unificador para la irrupción de estos pueblos (bárbaros) en la historia, como lo fue para la expansión del cristianismo»39.
Para otros autores, los primeros siglos del Medievo no fueron tanto los canales de transmisión de los valores de la Antigüedad clásica ni el ámbito en el que se afirmaron los valores de los pueblos germanos, sino el lugar en el que se fusionaron tradiciones diferentes. Los francos acabarían convirtiéndose en los principales protagonistas de este fenómeno: tras unos titubeantes inicios, lo demostrarían bajo Clodoveo, al hacerse dueños de la Galia. Y tras una serie de peripecias, lo ratificarían años más tarde con la coronación imperial de Carlomagno en la Navidad del 80040.
La ecuación Roma/Europa/Mundo medieval (o de los medievalistas)
En los últimos años Salvatore Settis ha recordado que los textos escritos entre los tiempos de Procopio de Cesarea (siglo VI) e Hildeberto de Lavardin (siglo XII) contemplaban una Roma en precario equilibrio entre la conservación y la destrucción. Distintos autores jugaron con tres motivos a veces entrelazados: la constatación del fin de Roma (Roma fuit), la invocación de sus ruinas de las que podían sacarse algunas lecciones (Roma, quanta fuit, ipsa ruina docent) o la dialéctica Roma pagana versus Roma cristiana. De acuerdo a ella, la primera debía morir para que triunfara la segunda41.
a) El mundo cristiano, complemento y cumplimiento del romano
En un exhaustivo trabajo ya citado con anterioridad, H. Inglebert se ha mostrado categórico. La oposición en los primeros siglos de nuestra era no se dio tanto entre cristianismo-romanismo, como entre cristianismo-paganismo42. Los cristianos, salvo los casos más sectarios, asumieron desde fecha temprana el papel benéfico que Roma había desempeñado en la historia43. Comulgaron incluso con esa idea de destino manifiesto de la Ciudad-Imperio que ellos se disponían a completar. Y se pregunta el mismo H. Inglebert si el cristianismo, más que romanizarse —que sí se romanizó— no sería la «última naturalización romana de un culto extranjero»44.
Frente a la Roma caput mundi45 cobraría fuerza la Roma mater Ecclesiae. El poeta hispano Aurelio Prudencio, que no llegó a ver la desaparición del Imperio en el Occidente, estaba convencido de la universalidad y eternidad de Roma, al igual que otros muchos autores cristianos que se sentían patrióticamente romanos. El destino histórico de la ciudad se basaba en que Dios quiere la unidad del género humano «ya que la religión de Cristo exige una base de paz social y de amistad internacional. Hasta aquí toda la tierra, desde Oriente a Occidente, ha estado rota en pedazos por una pugna continua. Para reprimir esta locura Dios ha enseñado a las naciones a ser obedientes a las mismas leyes y ser todas romanas»46.
Ya en Oriente se había dado esa conciencia de la dimensión universal-cristiana de Roma a partir del obispo, teólogo e historiador Eusebio de Cesarea (ca. 260-ca. 340). Sólo después del 380 —afirma Inglebert— Occidente asumiría la herencia histórica de Eusebio, vía san Jerónimo. Desde ese momento se modificarán las problemáticas «situando la historia profana y el Imperio Romano en el centro de los debates sobre la historia divina»47. A partir del siglo V, se dieron tres concepciones de la historia de Roma en los autores cristianos: la de una entidad portadora de una importante herencia cultural basada en el latín correcto; la de la tradición eusebiana político-religiosa que ligaba cristianismo e Imperio y hacía al príncipe defensor de la religión; y la de los papas que, revisando el modelo eusebiano, defendían la existencia de una Roma eclesiástica48.
La creencia en la continuidad del Imperio hasta el fin de los tiempos se iría consolidando a lo largo de la Edad Media. Devenido en cristiano, adquiría una función escatológica conectada con la que se otorgaba a la Iglesia militante49. Pese a las muy visibles miserias morales, políticas y materiales de los primeros siglos del Medievo, esta idea facilitaría abundante munición ideológica para la búsqueda de la cohesión religiosa, cultural y política de ese espacio que llamamos Europa.
Me resulta obligado retomar una idea hace unos pocos años expuesta en una obra colectiva sobre temática parecida a la del encuentro de historiadores que ha servido de inspiración al presente libro50. Me refiero al paralelismo entre dos extraordinarios atractivos: el de Roma y el de Cluny a lo largo del Medievo. J. Leclerq, uno de los grandes estudiosos de la espiritualidad cristiana, dijo que Cluny era un monasterio nacido a principios del siglo X; era una orden que se expande especialmente en la centuria siguiente y que puede considerarse la primera orden religiosa en el sentido orgánico de la expresión; y, además, era un espíritu que impregnó a todas las instituciones eclesiásticas del momento y a la sociedad europea en general51. Cluny llegaría así a materializar lo que san Benito de Nursia había simplemente esbozado unos siglos antes. En efecto, el patriarca de Monte Cassino no llegó a gobernar sobre una poderosa estructura como lo harán prestigiosos abades de Cluny. Y su Regula monachorum, llamada a tener un enorme éxito, fue en su momento una de tantas; entre ellas, la anónima Regla del maestro redactada a mediados del siglo VI y considerada por ciertos autores como uno de sus posibles modelos52.
De Roma cabría decir algo similar. En el Medievo se la consideraba urbe y orbe —quien poseía la primera poseía la segunda, se llega a decir—, pero aparecía también como un ethos especial no fácil de definir. Para Sidonio Apolinar, obispo de Clermont en tiempo de las migraciones germánicas del siglo V, Roma no era tanto la ciudad, dada la quiebra de las dignidades; tampoco el Imperio ya que, aunque se mantuviera en Constantinopla, se había desintegrado en el Occidente; y ni tan siquiera era la ciudad de san Pedro y sus sucesores, de la que el autor galorromano apenas habla. Roma es para Sidonio la cultura latina que va más allá de las realidades religiosas y políticas y hacia la que muestra una marcada admiración. Ser romano es hablar buen latín, como Cicerón o Virgilio; y ser católico, lo que implicaba leer a san Agustín y a san Ambrosio53.
A mediados del siglo XIX, F. Gregorovius expresó que «la más íntima ley de este hecho universal que se llama Roma permanece insondable para nosotros»54. Podría decirse que Roma representa todo un Weltanschauung, una ideología, una visión del mundo que sobrevivió a múltiples contratiempos y con la que, en distinto grado, se identifican quienes comulgan con determinados principios55.
b) Algunas calas sobre la historiografía de los últimos cien años. La figura de H. Pirenne
Por su originalidad o simplemente por su brillantez, ciertos trabajos han marcado época al proporcionar interpretaciones globales del pasado europeo medieval. En mayor o menor grado han jugado con la conjunción de las ideas de una Roma aeterna y de una Europa en formación56. Baste de momento con remitirse a dos autores que nos permitirán, a su vez, reflexionar sobre otros; alguno de una relevancia fuera de lo común.
Giorgio Falco, discípulo de Benedetto Croce, dio a la luz en 1942 un texto expresivo del Medievo «clásico»57. Al igual que el modernista Chabod por aquellas fechas58, Falco se preguntaba en torno a las razones profundas de la unidad europea y —hebreo él de origen— las resolvía en clave romana y cristiana. La Europa medieval de Falco es una Europa en la que se seleccionan acontecimientos y personajes aunque no de forma arbitraria, sino en función del protagonismo o el atractivo que el ámbito mediterráneo (Italia y Roma en concreto) es capaz de ejercer.
El segundo autor es representativo de la rica tradición medievalista belga: Leopold Genicot. Su visión de la Edad Media («delle altezze» en expresión de P. Zerbi59) se recogió en una obra publicada originalmente en 1951, de la que hoy poco se habla pero a la que algunos tenemos especial estima: Les lignes de fait du Moyen Age, vertida a distintas lenguas bajo otros títulos sin que, en algún caso y excepcionalmente, se traicione la filosofía del texto60.
Según estimaciones de algunos de sus críticos y exegetas, Genicot representaba una derivación romántica franco-belga del Medievo en la que se hacían primar los valores religiosos, culturales y artísticos de la época. El Medievo de Genicot, como el de Falco, era un Medievo cristiano, fervientemente católico-romano incluso. Es de destacar la frase con la que se cierra la obra, toda una declaración de principios para aquellos que comulgan con la idea de unas raíces cristianas de Europa: «Mientras exista una civilización occidental y una Iglesia cristiana, permanecerá viva la Edad Media que aquélla engendró y ésta nutrió»61. Esa filosofía recordaba la de una obra de G. Schnürer aparecida en los primeros años del siglo XX. En ella, junto a una admirable erudición, se expresaban unas convicciones marcadamente providencialistas a la hora de abordar los orígenes de la historia de Europa, vg. al referirse a cómo el judaísmo, el helenismo y la romanidad hubieron de reducirse a sus justos límites para que la Iglesia, con una vocación universal mayor, pudiera cumplir sus destinos62.
Pero el Medievo de Genicot, aparte de cristiano y romano, es también claramente germánico, nórdico. El protagonismo no sólo es del mundo mediterráneo, sino también de las zonas centrales y septentrionales de Europa progresivamente cristianizadas e insertadas por ello en una civilización romana de la que se mantuvieron distantes (por no decir ajenas) en los tiempos clásicos63.
Eran evidentes las marcadas coincidencias de criterio con otro medievalista belga, el ya mencionado y genial Henri Pirenne, quien, aparte de otras famas, dejó la de declarado europeísta; condición que consideró compatible con la defensa de la identidad nacional de su patria. Una patria constituida por un pequeño país desgarrado frecuentemente por los particularismos lingüísticos y objeto de una brutal agresión en agosto de 1914 por parte de los ejércitos del káiser Guillermo II64. Esta desdichada circunstancia, prolongada con una dura ocupación militar de cuatro años, Pirenne la padeció en carne propia con su internamiento durante algunos años en territorio alemán. Su obligada inmovilidad le conduciría a algunas interesantes reflexiones sobre la historia del continente europeo en general65. Desde 1922 lo haría de forma particularmente brillante, sobre una época (el fin del mundo antiguo) hacia la cual no había prestado hasta entonces especial atención.
La sugestiva teoría de Pirenne sostiene que el mundo romano antiguo se prolongó en los Estados germanos que no lo demolieron, sino que mantuvieron hacia él un profundo respeto. El Medievo no se iniciaría en el siglo V, sino dos siglos más tarde al convertirse el Mediterráneo, por efecto de la fulminante expansión islámica, en una especie de lago musulmán. Dejó con ello de ser lo que había sido durante siglos: una gran unidad política y, sobre todo, la vía del intercambio de productos materiales y de ideas. La Europa Medieval se construiría, así, a partir de los carolingios merced a un repliegue en el Mediodía que, como contrapartida, llevó a un desplazamiento hacia el Norte de los centros de la vida política, económica y cultural. Sin el Islam el Imperio Carolingio no habría surgido y sin Mahoma Carlomagno habría sido un absurdo66.
La tesis de Pirenne, que revisaba en profundidad viejas teorías que al menos se remontaban a Gibbon, fue objeto desde fecha temprana de numerosas matizaciones y acerbas críticas. También de periódicas revisiones67. Su punto más vulnerable parecía el de la ruptura abrupta de relaciones comerciales entre los distintos puntos del Mediterráneo. Autores de distintos signo (a la postre se incorporaron también los numismáticos) pusieron esta idea tempranamente en cuestión. Estudiosos vinculados al arabismo se sintieron asimismo particularmente agraviados por el maestro belga que convertía de hecho la expansión del Islam en responsable de los males que aquejarían al mundo mediterráneo. A juicio de estos especialistas, el Islam fue, por el contrario, reactivador de una declinante actividad económica y potenciador de unos fecundos contactos culturales68.
Con todo, la grandeza de un autor se mide también por su capacidad para levantar polémica. «Hasta ahora —dice B. Lyon— la teoría de Pirenne, a pesar de haber sido revisada, todavía no ha sido reemplazada por ninguna otra más creíble o convincente acerca del enigma del final del mundo antiguo y los comienzos de la Edad Media»69.
Roma y el fin del mundo antiguo: la quiebra del Imperio clásico
La idea de Roma (ya ciudad, ya Weltanschauung) ha tenido fuerza movilizadora suficiente —ése es parte del «milagro de Roma»— como para que las gentes del saber sientan por ella una profunda fascinación. La han manifestado en el pasado y la siguen manifestando en el presente.
La esperanza de una renovación fue característica de distintas generaciones del mundo clásico que invocaban la superación de tiempos difíciles. La Roma de las grandes desgracias era sucedida por una Roma fundada de nuevo: por Camilo, por Augusto, por Trajano...70. Las gentes de mediados del siglo IV pudieron pensar que las reformas acometidas por algunos emperadores como Diocleciano o Constantino habían logrado una reparatio saeculi, una restauración que había permitido superar la quiebra de años atrás y que garantizaría la seguridad para el futuro71.
a) Hechos y lucubraciones (378-439). La figura de Agustín de Hipona
En el segundo tercio del siglo IV Roma era un poderoso Estado que parecía haber superado las pruebas de un siglo atrás pese a sostener, en la frontera de Oriente, un duro y prolongado enfrentamiento con el mundo persa. Se trataba no tanto de una entidad bárbara como de un Imperio rival.
Desde el 376 Roma hubo de conjurar otro riesgo procedente del curso bajo del Danubio. Una masa de visigodos, presionados desde Oriente por las hordas de las estepas, solicitaron permiso de las autoridades romanas para cruzar el limes y refugiarse en territorio balcánico72. En el futuro, la presión huna se encontrará en la raíz de distintos movimientos de pueblos. No era la primera vez que grupos germanos procedían a pactar su asentamiento en el interior del Imperio bien como agricultores libres, bien como colonos, bien como soldados en un ejército progresivamente barbarizado. Esta vez se trataba de una masa que provocó importantes problemas logísticos agravados por la mala fe de algunas autoridades imperiales. A la postre, el engorroso asunto se pretendió resolver con el viejo expediente, manu militari, en un encuentro en el que las legiones sufrieron un inesperado y terrible desastre cerca de Adrianópolis (378). El lance costó la vida al emperador Valente cuya muerte se consideró por los cristianos ligados a la fe nicena como una especie de castigo divino, habida cuenta del filoarranismo del soberano73. Los vencedores se desparramaron de forma anárquica por los Balcanes llegando a amenazar la propia Constantinopla74. Tanto autores paganos como autores cristianos consideraron el hecho de una extraordinaria gravedad. Amiano Marcelino comparó la irrupción de los visigodos con la de los persas en la Segunda Guerra Médica; y san Ambrosio, estableciendo un paralelismo entre el bíblico Gog y los godos, advertía unos ciertos signos del fin de los tiempos75.
A atajar el peligro contribuyó un general de ascendencia hispana accedido a la dignidad imperial: Teodosio. Desechando la solución de fuerza, jugó con un programa de dos puntos: la asociación militar del elemento godo en bloque como federados, y la imposición del cristianismo niceno a las poblaciones del Imperio; una especie de carta de ciudadanía como ha considerado algún autor76.
Era ya demasiado tarde para devolver al Imperio su pasada estabilidad, aunque habrá de transcurrir todavía un siglo para su desaparición en Occidente. Un siglo jalonado por graves contratiempos en los que se entremezclan las incursiones bárbaras cada vez mejor coordinadas y las intrigas palatinas que harán los gobiernos cada vez más inestables. Más que los titulados emperadores serán los jefes militares (muchas veces semibárbaros) como Estilicón, Constancio o Aecio quienes mantengan una ficción de poder.
Teodosio, que había logrado en sus últimos años de vida reunificar el Imperio, murió en 395. El territorio se dividió esta vez ya de forma definitiva. La autoridad pasó a ser compartida por sus herederos: la pars Orientis con su centro en Constantinopla quedaba en manos de Arcadio; la pars Occidentis, en donde el centro de decisiones variaba (Roma, Tréveris, Milán, Ravena), sería gobernada por Honorio. Ésta se revelaría como el área más vulnerable a la presión bárbara, tal y como demostrarían sucesivos acontecimientos.
Ocurrirá con la tumultuosa irrupción a través de un helado Rin de suevos, vándalos y alanos a fines de 406. No medió pacto alguno con las autoridades romanas y los desmanes cometidos en la Galia harían clamar a san Jerónimo en carta a una de sus discípulas que «¡Assur ha llegado con ellos!» (Salmo 82, 9)77. En septiembre de 409 los incursores penetraron en la Península Ibérica merced a un acuerdo con el magister militum Gerontius enfrentado con el usurpador Constantino III. Vagantes en un principio, estos pueblos iniciaron el fin de la España romana y «transformaron su curso histórico... las cosas nunca ya fueron igual que cuando Hispania era una provincia más del Imperio»78.
Más traumático aún será el saqueo de Roma en 410 por los visigodos de Alarico. Después de varios intentos abortados por Estilicón las fuerzas bárbaras hollarían la capital del Imperio, a la que sometieron a saqueo durante varios días. El impacto psicológico del hecho fue extraordinario tanto entre paganos como entre cristianos.
Los paganos, echando mano de un viejo recurso, responsabilizaban a sus oponentes religiosos de las desgracias presentes que contrastaban con un pasado cuya gloria se había basado en la fidelidad de la población a las viejas tradiciones religiosas. El prefecto del pretorio Símaco expresaría este sentimiento al escribir: «Debemos ser fieles a los siglos y seguir a nuestros padres, que tan dichosamente siguieron a los suyos. Pensad que Roma os habla y os dice: ¡Príncipes, padres de la patria, respetad mis años, observad las ceremonias de mis antepasados! Este culto ha sometido al universo a mis leyes; por él fue rechazado Aníbal de mis murallas y los galos del Capitolio!»79. Un prejuicio que les hacía olvidar que, durante los múltiples conflictos civiles que jalonaron la historia de Roma, la capital había padecido graves penalidades a manos de sus propios generales.
Los cristianos tampoco se vieron libres del golpe psicológico en tanto pensaron que la cristianización del Imperio era garantía de su regeneración, y que el cinturón de santuarios y sepulcros de mártires que rodeaban la capital eran un eficaz escudo frente a cualquier violencia exterior. El conflicto político se doblaba con otro ideológico que, aunque no nuevo, sí experimentaba una notable agudización.
El acontecimiento, en efecto, serviría de acicate para la redacción de la más genial obra de san Agustín: La Ciudad de Dios, la primera filosofía de la historia cristiana. En ella el autor se sitúa más allá del jeremíaco lamento de algunos de sus coetáneos y de la redacción de una obra de circunstancias enmarcable en el ya añejo debate intelectual que venía enfrentando a paganos y cristianos. Con san Agustín, se ha escrito, el cristianismo no sólo será sentido sino también pensado80. Al obispo norteafricano le hubiera bastado con lanzar contra los detractores paganos de la fe cristiana los testimonios de autores del pasado —Tito Livio, Salustio, Juvenal—, que habían descrito la extrema inmoralidad de la sociedad romana y narrado con detalle muchos de los contratiempos políticos sufridos por el mundo clásico81. Para san Agustín no son los emperadores cristianos los que han perdido al Imperio ni los causantes de sus desgracias. Roma las había padecido siglos atrás cuando fue ocupada por los galos, humillada por los samnitas, derrotada por Pirro o puesta en grave peligro por Aníbal; cuando no asaltada por sus propios generales en algunas de las múltiples guerras civiles que el Imperio padeció. A su entender hay que acusar al paganismo declinante y a sus vicios de una situación crítica que sólo el cristianismo sería capaz de detener salvando a la sociedad humana para construir otra que fuese completamente divina82.
San Agustín nos pinta el gran cuadro de lo que había sido el discurrir de la humanidad, desde sus orígenes hasta el tiempo presente: «Aquel gran Dios, autor y único dispensador de la felicidad, esto es, el verdadero Dios, es el único que da los reinos de la tierra a los buenos y a los malos, no temerariamente y como por acaso, pues es Dios y no fortuna, sino según el orden natural de las cosas y de los tiempos, que es oculto a nosotros y muy conocido de Él»83. Y precisamente por el respeto que sentían los saqueadores de Roma en 410 a ese mismo Dios, habían conseguido salvar sus vidas quienes aborrecían del nombre cristiano84. Se fijaba así una especie de visión canónica sobre el comportamiento de unos bárbaros que distaron mucho de ser respetuosos con la población de la urbe85. Los daños en forma de incendios, pillaje, violaciones, un elevado número de cautivos, etc. dejaron abundantes testimonios que serían minimizados por los cristianos que vieron en esas penalidades (algo tan viejo como el mundo mismo) el justo castigo de la divinidad por las perversiones de los hombres.
La historia del mundo, en la que se inscribían también los últimos luctuosos acontecimientos, se concebía como un gran enfrentamiento entre dos comunidades no tanto políticas o institucionales sino místicas, cual eran la ciudad de Dios y la de los hombres (ciudad terrenal, ciudad del demonio, en términos más abruptos). Los orígenes de ese choque estarían en la propia creación del género humano; a lo largo de los siglos se habría ido reiterando hasta que se llegara a ese final en el que una de las dos ciudades «estaría predestinada para reinar eternamente con Dios, y la otra para padecer eterno tormento con el demonio»86. Esas dos comunidades/sociedades/ciudades, no están radicalmente separadas, sino todavía perplexae, entremezcladas, hasta el momento del juicio último en que quedarían perfectamente deslindadas. Aunque la Ciudad de Dios no fuera estrictamente identificada con la Iglesia, «encarna de hecho e incluso, por su voluntad esencial, de derecho a la Ciudad de Dios»87.
El agustinismo historiológico habría de marcar poderosamente a las gentes del saber de la Edad Media y contribuiría a neutralizar las corrientes milenaristas que habían trufado al cristianismo en sus primeros siglos: con la venida del Hijo de Dios ya todo estaba dicho y ya no cabía sino esperar esa culminación de los tiempos cuya llegada ninguna mente humana tenía capacidad de prever. Esa visión, asimismo, habría de proyectarse en el campo de la teoría política al margen de que ésta fuera o no la intención del padre norteafricano88. Hablar de agustinismo político se presenta a juicio de algunos autores más como una instrumentalización de los pensadores del Alto Medievo o como construcción historiográfica que como un programa elaborado por el santo de Hipona.
Se ha discutido sobre el grado de pesimismo que albergaban san Agustín y otros autores de la época en torno a los destinos de Roma urbe y del Imperio Romano después del 406-410. Para un Rutilio Namatiano las desgracias de Roma, tanto bajo tiempos paganos como bajo el Imperio cristiano, eran episodios de los que la ciudad se había recuperado y se recuperaría. Tras el saqueo de Alarico, Roma seguía siendo, a su modo de ver, reconocida en sus templos y en sus parques: doce siglos de existencia era buen aval de eternidad89. Para san Agustín, como para muchos intelectuales del momento, el mundo había entrado en un período de senectud que forzosamente no habría que identificar con decadencia. La Roma que los había engendrado en la carne podría no subsistir pero sí perviviría la que les había engendrado en el espíritu90.
Los últimos días de la existencia del padre norteafricano coincidirían, precisamente, con otro grave contratiempo: el paso (429) de los vándalos desde la Bética al Norte de África. Se trataba de una tierra hasta entontes al margen de las incursiones germanas pero no libre de conflictos: los enfrentamientos civiles entre las autoridades romanas91 o de éstas con los caudillos bereberes locales; la pugna abierta entre católicos y donatistas o la agitación social de las bandas de circuncelliones diversamente interpretada92.
San Agustín moriría en el momento en que los invasores iniciaban el asalto a la ciudad de Hipona de la que era obispo y, en alguna forma, organizador de la defensa. Unos años después, en 439, Cartago caía en manos del caudillo vándalo Genserico que ponía fin así al África romana. La pars Occidentis del Imperio perdía lo que P. Heather considera «la joya de la corona», que le había facilitado tradicionalmente grandes recursos económicos y había sido, además, un importante foco cultural93.
La caída de Cartago, con una trascendencia similar a su toma siglos atrás por Escipión94, tuvo para los autores paganos y cristianos el valor de una prueba similar a la sufrida por Roma en el 410. Para los primeros, el abandono de los sacrificios a las divinidades tradicionales había sido la causante de la desgracia. Para los segundos, Dios, en vez de castigar a la humanidad destruyéndola a través de un incendio o una inundación gigantescos, se limitaba a flagelar a las ciudades una a una para luego restaurarlas95. No faltaron incluso entre los autores cristianos posiciones discordantes en torno al fenómeno. Salviano de Marsella, obrando en moralista, reconocía en su De Gubernatione Dei la superioridad religiosa de los romanos —católicos— sobre los bárbaros —heréticos o paganos— pero, asimismo, destacaba la pureza de costumbres de éstos frente a la degeneración de aquéllos. Incluso de los temibles vándalos diría que habían hecho reinar la virtud en la degenerada África romana. Otro autor, el obispo Víctor de Vita, uniendo su fervor católico a un profundo patriotismo romano, destacaría por el contrario las atrocidades de los recién llegados96.
b) Hechos y lucubraciones (439-476). El fin de un Imperio
La existencia de un reino vándalo a lo largo de un siglo no se limitó el Norte de África; sus dominios se extendieron también a las islas (Córcega, Cerdeña, Sicilia, las Baleares), en alguna de las cuales las incursiones venían de años atrás97. El tráfico mercantil en el Mediterráneo sufrió grandes desarreglos y Roma conoció de nuevo el saqueo en 455, esta vez por los dominadores de su ribera meridional98. Los vándalos no eran gentes mucho peores que cualquier otra tribu bárbara, pero su arrianismo militante les hizo particularmente odiosos y vulnerables en grado sumo a la propaganda de sus enemigos, el clero católico de la región a la cabeza99.
En otros frentes los acontecimientos no eran más favorables para los intereses del declinante Imperio.
Durante años, los hunos habían convertido los Balcanes en su campo natural de actuación logrando que las autoridades de Constantinopla comprasen más de una vez su retirada a peso de oro. Hacia 451-452, cuando diversos grupos germanos se habían ya asentado en algunas provincias del oeste100, se produjo un brusco giro en la situación. Atila, que había logrado la unificación de su pueblo y someter a tutela a otras comunidades bárbaras, tomaba el camino del Occidente haciendo de los hunos los heraldos de la catástrofe, en expresión de F. Lot, o primera manifestación del peligro amarillo sobre Europa, según H. Pirenne101. Al margen de expresiones retóricas que resultan ya trasnochadas, los hunos serían, en efecto, responsables principales de la aceleración del movimiento de pueblos102.
Tras una primera demoledora incursión en la Galia, la resistencia de Orleáns forzó a Atila a replegarse hacia Chalons-sur-Marne —Campos Cataláunicos—, donde sufrió un severo descalabro. El vencedor de la jornada era Aecio, un capacitado general del Imperio de ascendencia panonia, puesto al frente de una coalición formada por un ejército nominalmente romano al que se sumaron contingentes de visigodos —lo más valerosos— y de otros pueblos germánicos. El combate se ha presentado tradicionalmente bajo un manto épico: la primera victoria de Europa (germanismo más romanismo) sobre la barbarie asiática. Un episodio más en una suerte de constante histórica. P. Courcelle dice de forma lapidaria que «el jefe asiático debió retornar a Panonia ante la Europa coaligada»103. Sin duda Aecio no pensaba en términos tan grandilocuentes y sólo aspiraba a salvar la Galia104. Los hechos resultan aún mucho más prosaicos si consideramos que contingentes hunos habían colaborado repetidamente con unas autoridades romanas que no tuvieron empacho en utilizar sus servicios frente a otros grupos de bárbaros. No hay que olvidar que el ocaso del Imperio Romano constituye un mundo de intrincados manejos diplomáticos en el que las alianzas supuestamente contra natura no son excepcionales. La «barbarie asiática», como la «barbarie germánica» hacia mediados del siglo V, estaban además en vías de romanización105.
El ejército derrotado en los Campos Cataláunicos estaba constituido por un conglomerado de pueblos (gentes de las estepas y tribus germánicas de variada procedencia) tan heterogéneo como el de los vencedores106. La idea de Atila, según F. Altheim, consistía en incorporar a todas las tribus germanas a un proyecto común huno-germano que no llegó a materializarse. Primero, por la derrota en la Galia. Y más tarde por la frustrada invasión de Italia en la que los hunos saquearon ciudades como Aquilea y Milán, pero se vieron frenados por la peste, el riesgo a verse aislados de sus bases de aprovisionamiento por las fuerzas del Imperio de Constantinopla y los manejos diplomáticos. En el centro de éstos, una visión un tanto apologética ha situado la misión del Papa León I. La muerte al poco de Atila estuvo desprovista de todo tipo de esplendor. Las disputas entre sus múltiples herederos y la rebelión de los pueblos sometidos provocaron que, en tan sólo dos años, los dominios sometidos a su férula perdieran cualquier elemento de cohesión107.
El fin del Imperio Huno pudo ser un respiro para la pars Occidentis del Imperio Romano que, sin embargo, pronto correría un destino similar108.
La baza a jugar para una posible regeneración se basaba en la recuperación del Norte de África, verdadera obsesión para los gobernantes de Oriente y Occidente. Diversos esfuerzos conjuntos se saldaron con fracasos. Especialmente doloroso fue el cosechado en 468 por una costosa expedición (130 mil libras de oro supuso su puesta en marcha) promovida por el emperador de Constantinopla León I y colocada al mando de su cuñado Basilisco. La potente flota enviada contra Cartago sufrió un severo castigo a manos de una escuadra vándala que manifestó una superior capacidad de maniobra, a la altura del cabo Bon109.
En 476 se produjo el desenlace fatal. El jefe hérulo Odoacro optó por romper con la política de alguno de sus predecesores en el mando de unas fuerzas armadas nominalmente romanas acantonadas en Italia. No apoyó ni designó ya ningún emperador fantoche. Lisa y llanamente destronó al último, Rómulo Augústulo, y se reservó el título de rex de su pueblo. Respetuoso con ciertas formas, remitió las insignias imperiales al soberano de Constantinopla, Zenón, el único que ostentaba a la sazón un poder imperial digno de ese nombre. No parece que, en justa reciprocidad, recibiera de éste el título de patricio. El gesto del caudillo bárbaro, ha reafirmado recientemente Azzara contra lo que algunas líneas historiográficas siguen defendiendo, no provocó trauma de ninguna clase110. En 476 Rómulo no ostentaba poder alguno ya que las distintas provincias de la pars Occidentis se habían convertido, de hecho, en entidades políticas bárbaras independientes.
La caída del Imperio, nos dijo Lot hace ya más de medio siglo recogiendo una reflexión de Lebeau, «preparada ya desde largo tiempo, apenas si se sintió en el resto del mundo, cayó sin ruido; fue la muerte de un viejo que, privado de sus miembros, muere de caducidad»111.
Una primera reflexión
El año 476 suponía la culminación de un proceso considerado modélico por sus paralelismos con otros, aunque éstos puedan resultar a veces forzados. Sobre él meditaron autores tan distintos y distantes como Polibio y san Ambrosio o Gibbon y Arnold J. Toynbee.
De acuerdo a unas líneas básicas de pensamiento, en la quiebra de una sociedad ha contado la conjunción de dos presiones: una interior, que podía estar representada por la desintegración de las instituciones, por la corrupción de las costumbres o por lo que muy genéricamente pudiera llamarse desistimiento. Un desistimiento que agravaría la presión venida del exterior: las poblaciones bárbaras, cuyo contacto con esa sociedad ha podido ser un tanto irregular112.
Según la terminología clásica eran los hostes extranei y los hostes domestici. San Ambrosio, arzobispo de Milán y Padre de la Iglesia de Occidente, ciñéndose, como no podía ser de otro modo, a una línea eminentemente apologética y moralista, consideraría que los segundos eran incluso más peligrosos que los primeros. Su discípulo san Agustín, aunque desde sus propios aportes, no podría expresarse tampoco de forma muy diferente ante el saqueo de Roma por Alarico. Una circunstancia que ponía en cuestión, recuerda H. Inglebert, muchas de las esperanzas forjadas un siglo atrás por Eusebio de Cesarea, para quien el destino de Roma y el del cristianismo parecían inextricablemente unidos en un Imperio Romano firmemente Cristiano113. La Ciudad de Dios