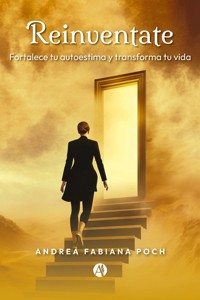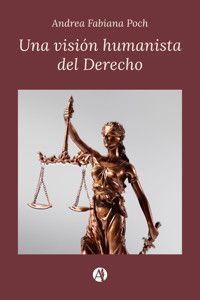
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
En su obra Una visión humanista del Derecho, Andrea Fabiana Poch nos invita a explorar los fundamentos de la Ciencia del Derecho desde una perspectiva diferente. Este libro no solo se presenta como una guía esencial para los estudiantes de abogacía en busca de los elementos iniciales del derecho, sino que también aspira a modificar el paradigma del ejercicio profesional legal. Con un enfoque que fusiona la erudición académica con la experiencia práctica, Poch aboga por un cambio cultural en las nuevas generaciones de abogados. Su visión va más allá de la mera aplicación de normas legales; propone un ejercicio profesional empático y conciliador, donde el respeto por la dignidad humana se convierte en el referente fundamental. Una visión humanista del Derecho no es simplemente un libro, es una llamada a la acción para aquellos que buscan enriquecer su comprensión del derecho y redefinir el rol del abogado como agente de cambio y justicia. Poch nos guía hacia un futuro legal más humano, donde la empatía se convierte en la fuerza motriz del ejercicio profesional.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ANDREA FABIANA POCH
Una visión humanista del Derecho
Poch, Andrea FabianaUna visión humanista del derecho / Andrea Fabiana Poch. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-4713-2
1. Derecho. I. Título.CDD 340.11
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
AGRADECIMIENTOS
PRÓLOGO
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO 1 - EL DERECHO Y EL SER HUMANO
¿QUIÉN ES EL SER HUMANO?
INTERPRETACIÓN DUALISTA DEL SER
Dualismo de Platón
Dualismo de Descartes
INTERPRETACIÓN MONISTA DEL SER
El monismo materialista
El monismo espiritualista
El monismo intermedio
Hilemorfismo aristotélico
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL HOMBRE
Unicidad
CAPÍTULO 2 - PERSPECTIVAS ANTROPOLÓGICAS
EGOLOGÍA O INDIVIDUALISMO
TOTALITARISMO O COLECTIVISMO
CAPITULO 3 - LA FILOSOFÍA DIALOGAL
SUS PRIMEROS EXPONENTES
SUS NOTAS PRINCIPALES
La palabra
El amor
CAPÍTULO 4 - EL OTRO COMO PERSONA Y COMO OBJETO
TRATO PERSONAL
TRATO COSIFICANTE
FORMAS DE COSIFICACIÓN
El Otro como obstáculo
El Otro como instrumento
El Otro como “nadie”
CAPÍTULO 5 - LA CONCIENCIA JURÍDICA
SENTIMIENTO JURÍDICO
CONCIENCIA JURÍDICA
CONCIENCIA MORAL
Valores morales
Valores morales y evolución del Derecho
FALSA CONCIENCIA
¿CÓMO SE FORMA LA CONCIENCIA INDIVIDUAL?
CAPÍTULO 6 - EL CONCEPTO DEL DERECHO
INTRODUCCIÓN
Corriente iusnaturalista
Corriente iuspositivista
DISTINTAS ACEPCIONES DE LA PALABRA DERECHO
EL DERECHO COMO PROYECTO DE ARMONÍA SOCIAL
CARACTERES DEL DERECHO
Creación humana
Historicidad
Permanencia y evolución
Universalidad
Obligatoriedad
FINES DEL DERECHO
LÍMITES DEL DERECHO
DERECHO Y RESPETO. LA EMPATÍA
La empatía
Componentes de la empatía
¿Por qué hay personas que se les dificulta tener empatía?
Importancia de fomentar respeto y empatía
CAPITULO 7 - LUGAR SOCIOLÓGICO DEL DERECHO
LAS RELACIONES SOCIALES
Relaciones de comunidad
Relaciones de reconocimiento
Relaciones de poder
Relaciones de violencia o lucha
EL DEREHO Y LAS RELACIONES SOCIALES
El Derecho y las relaciones de comunidad
El Derecho y la violencia o lucha
El Derecho y las relaciones de reconocimiento
El Derecho y las relaciones de poder
Puntos de confusión entre el Derecho y el Poder
Límites del Derecho al Poder
Puntos de correlación entre Derecho y Poder
CAPITULO 8 - LA JUSTICIA
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE JUSTICIA
Justicia para Platón (Siglo V AC)
Justicia para Aristóteles (Siglo IV AC)
Justicia para Santo Tomás de Aquino (Siglo XIII)
Justicia para Immanuel Kant (Siglo XVIII)
Justicia para Dominiciano Ulpiano (Siglo III)
SITUACIONES DE COORDINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
FASES DE LA JUSTICIA
Justicia conmutativa
Justicia protectiva
Justicia distributiva
EXIGENCIAS ACTUALES DE LA JUSTICIA
Celeridad
Lenguaje claro
Escucha
SEGUNDA PARTE
CAPITULO 9 - LA POSICIÓN DEL DERECHO
CARACTERES
CLASIFICACIÓN
CAPITULO 10 - LA COSTUMBRE JURÍDICA
EVOLUCIÓN HISTORICA
SIMILITUD DE LOS ACTOS
MULTIPLICIDAD DE COSTUMBRES
SISTEMA DE DERECHO ESCRITO Y “COMMON LAW”
CLASIFICACIÓN DE LAS COSTUMBRES
USOS SOCIALES
CAPITULO 11 - LA POSICIÓN DEL DERECHO POR LA LEY
CARACTERES
PROBLEMAS DE LA LEY
CLASES DE LEYES
PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS LEYES
1.- Etapa de iniciativa
2.- Etapa de constitutiva:
3.- Etapa de eficacia
Aprobación y promulgación
Publicación de la ley
JERARQUÍA NORMATIVA
¿A QUIÉNES SE DIRIGEN LAS LEYES?
ANTINOMIAS NORMATIVAS
DEROGACIÓN DE LAS LEYES
CAPÍTULO 12 - PERSPECTIVA SUBJETIVA DEL DERECHO
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DERECHOS HUMANOS?
CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
1. Derechos civiles y políticos – derechos económicos, sociales y culturales
2.- Derechos de primera, segunda y tercera generación
3.- Derechos del sujeto singular y derechos del sujeto colectivo
COLISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
a. Derecho a la intimidad – libertad de prensa
b.- Libertad de expresión y de prensa – derecho a réplica
c.- Derecho a la vida y a la salud – libertad de conciencia
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO INTERNO
Garantías procesales en la Constitución Nacional
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL
Convención Americana de Derechos Humanos
Órganos supranacionales de protección de los Derechos Humanos
CAPÍTULO 13 - POSICIÓN DEL DERECHO POR LA ACTIVIDAD JUDICIAL
FUNCIÓN DEL JUEZ
Elección de los Magistrados
COMO RESUELVE EL JUEZ
Las lagunas jurídicas
Deber judicial de estimación
LA SENTENCIA JUDICIAL
Partes de la sentencia
DESTITUCIÓN DE LOS MAGISTRADOS
CAPÍTULO 14 - LA CIENCIA DEL DERECHO Y LA ACTIVIDAD JUDICIAL
LA ACTIVIDAD JUDICIAL
Unificación de la jurisprudencia. Casos de obligatoriedad
Sistemas jurídicos: derecho escrito y “common law”
LA ACTIVIDAD DE LOS JURISCONSULTOS
Antecedentes históricos
Importancia y aportes en la actualidad
CAPÍTULO 15 - FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
MEDIACIÓN
CONCILIACIÓN
PALABRAS FINALES
BIBLIOGRAFIA
Agradecimientos
A mis padres y a mi pareja, sin cuyo esfuerzo y acompañamiento nada de esto hubiera sido posible,
A mi maestro y guía, el doctor Héctor Negri, que me reveló la otra cara del Derecho, aquella que va más allá de códigos y sentencias, y se centra en el respeto por la dignidad humana y la justicia verdadera.
A mis alumnos, de estos treinta años de docencia, les agradezco su curiosidad incansable, sus preguntas desafiantes y su energía inextinguible. Cada interacción con ustedes ha sido un recordatorio de la maravillosa capacidad del ser humano para aprender, crecer y evolucionar.
Agradezco profundamente a cada uno de ustedes por ser parte de este camino, por contribuir a mi crecimiento personal y profesional y, fundamentalmente, por hacer que este viaje valga la pena.
Prólogo
En las páginas que tienes frente a ti se encuentra un compendio, no de mis palabras, sino de las voces sabias que han resonado a lo largo de treinta años en las aulas de la Facultad de Abogacía en que me encontré dando la materia Introducción al Derecho.
Este libro se ha elaborado mediante una cuidadosa recopilación de los tesoros intelectuales que han sido mis guías en este viaje educativo. Es el resultado de las enseñanzas de innumerables autores cuyos escritos han iluminado mis clases y han inspirado a generaciones de estudiantes.
He tomado como base las lecciones y escritos del inolvidable doctor Héctor Negri, mi maestro y mentor, cuya sabiduría ha guiado travesía pedagógica. Sus palabras han dado forma a mi comprensión del Derecho como algo más que un conjunto de leyes y regulaciones; lo han convertido en una disciplina que honra la dignidad del ser humano, una ciencia que trasciende el conflicto para abrazar la esencia misma de nuestra humanidad.
Este libro está dedicado a los valientes aprendices que dan sus primeros pasos en el vasto mundo del Derecho, a aquellos alumnos de primer año de la carrera de Abogacía. Pero su alcance va más allá de las paredes de una universidad. Está destinado a todas las personas que desean conocer el Derecho no como una mera ciencia que trabaja con las disputas ajenas, sino como un sistema de pensamiento humano profundamente arraigado en la empatía y el respeto.
A través de estas páginas, no solo te invito a explorar los pilares del Derecho, sino también a comprenderlo desde una perspectiva humanista. El Derecho no es solo un conjunto de normas, sino una red compleja de ideas que reflejan nuestra ética y valores. En estas palabras, encontrarás no solo conocimiento, sino también el eco de voces que han desafiado y enriquecido nuestra comprensión del mundo jurídico.
Así que, estimado lector, te invito a sumergirte en este compendio, a explorar las diversas facetas del Derecho desde una perspectiva que va más allá del aula.
Que estas palabras te inspiren a abrazar el estudio del Derecho como una oportunidad para comprender mejor nuestra propia humanidad y, quizás, para contribuir a hacer del mundo un lugar más justo y equitativo para todos.
Con respeto y gratitud,
Andrea Fabiana Poch
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO 1
EL DERECHO Y EL SER HUMANO
La antropología filosófica busca abordar la esencia del ser humano, su relación con el mundo y su lugar en él. Lo hace a través de la reflexión y el análisis filosófico. Examina las capacidades cognitivas, emocionales y volitivas del ser humano, así como su capacidad de acción y libertad.
La antropología filosófica también se interesa por la relación del ser humano con los demás y con su entorno. Examina cómo la interacción social, la cultura, el lenguaje y las instituciones humanas influyen en la naturaleza y el propósito del ser. Además, se preocupa por los valores, las creencias y las aspiraciones que dan forma a la existencia humana y a la búsqueda de sentido.
Esta disciplina busca trascender los límites de las ciencias empíricas al cuestionar y reflexionar sobre las dimensiones más profundas de la realidad humana. Si bien se basa en los conocimientos científicos disponibles, busca ir más allá de los datos empíricos para indagar en los fundamentos últimos que dan significado a la vida humana. Compartimos con Echeverría que “los seres humanos requerimos del sentido de la vida como condición de nuestra existencia”1.
¿QUIÉN ES EL SER HUMANO?
La pregunta “¿qué es el ser humano?” planteada desde la perspectiva de la antropología filosófica surge de la admiración, el asombro y la búsqueda de sentido en relación con el universo y las creaciones humanas. También puede surgir en momentos de crisis, cuando la humanidad se enfrenta a desafíos y se pregunta qué es lo esencial que debe preservarse2.
Además, la antropología filosófica se enfrenta al contraste entre las aspiraciones y las limitaciones humanas, la experiencia de la frustración, el fracaso o la confrontación con la realidad. Situaciones como enfermedades, pérdidas, accidentes o la brecha entre lo que somos y lo que deseamos ser, también plantean interrogantes sobre la naturaleza humana y su propósito en el mundo.
De estas preguntas trascendentales, sin lugar a duda la que más incide en el Ser es la que refiere al hallarle sentido a la propia existencia.
Sobre este tema resulta altamente recomendable la lectura del libro «El hombre en busca de sentido»3 escrito por Viktor E. Frankl, psiquiatra yaustriaco. El libro es una autobiografía en la que describe su experiencia como prisionero en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y cómo encontró significado y propósito en medio de la adversidad.
Frankl argumenta que la búsqueda de significado es una necesidad fundamental del ser humano y que esta búsqueda es una de las principales fuerzas motivadoras de la vida. A través de su experiencia en los campos de concentración, descubrió que aquellas personas que encontraron significado en su sufrimiento eran mucho más capaces de soportar las condiciones difíciles y tenían más probabilidades de sobrevivir. Ello queda sintetizado en su magnífica frase: “quien tiene un ‘porqué’ para vivir, encontrará siempre el ‘cómo’.”
De este modo, sostiene que cada persona tiene la capacidad de encontrar significado en su vida independientemente de las circunstancias.
INTERPRETACIÓN DUALISTA DEL SER
Tal como se observa, la antropología filosófica ha procurado dar una respuesta certera sobre la naturaleza del ser. En ese marco surgieron las posturas dualistas y monistas. El dualismo, como se presenta en las filosofías de Platón y Descartes, plantea la existencia de dos realidades distintas en el ser humano: el cuerpo y el alma. Sobre esta premisa, abordan la cuestión de cómo conciliar ambos aspectos.
Dualismo de Platón
En la visión de Platón, el alma es considerada como la auténtica realidad del Ser, preexistente y divina. El cuerpo es visto como una cárcel o tumba en la que el alma se encarna debido a una falla.
Platón distingue el mundo de las ideas y el mundo sensible.
El mundo de las ideas es inmortal, perfecto y eterno. Las “ideas” imitan al mundo sensible. El Ser cuenta con todo el conocimiento. De esta manera, y conforme esta teoría, cuando creemos que aprendemos algo, en realidad lo estaríamos recordando, pues ya lo sabíamos en el mundo ideal de las ideas.
El mundo sensible es una suerte de copia del mundo de las ideas, pero solo en su apariencia. Es material, imperfecto y corruptible, un mundo de sombras. El aspecto corpóreo del Ser lo ubica en este mundo.
Platón entiende que el ser humano está compuesto por tres partes:
· La racional: la ubica en la cabeza. Es la que implica una diferencia con los animales, es el aspecto más elevado y es inmortal; el único separable del cuerpo. Rige la razón y su virtud es la sabiduría.
La difícil relación entre cuerpo y alma está dada por las otras dos partes:
· Aspecto irascible o emotivo: es común a los animales y, por no ser separable del cuerpo, es mortal. Su virtud es la fortaleza (andreía), se rige por el valor y en ella residen los impulsos nobles, los deseos de fama, honor y la rebelión ante lo injusto. Su función es impulsar a la acción: permite que los seres humanos superen el dolor -quizás por eso la ubica en el pecho-. y renuncien a los placeres cuando la parte racional así lo decida.
· Aspecto concupiscible: es, como el anterior, no separable del cuerpo y, por tanto, mortal. Su virtud es la templanza, es decir, la moderación de los placeres. Se rige por el deseo y, por ende, manifiesta todo lo que desea el cuerpo. Platón la situó en el abdomen.
Dualismo de Descartes
Otro pensador que ha tenido una gran influencia en la antropología moderna con su dualismo “alma-pensamiento” y “cuerpo-objeto” fue René Descartes. Su enfoque dualista sostiene que el hombre es fundamentalmente un ser pensante, identificado con el alma, mientras que el cuerpo es considerado como una máquina material que funciona a través del movimiento mecánico de átomos.
Según Descartes, el alma es una sustancia puramente espiritual que posee inteligencia autónoma y que descubre ideas innatas dentro de sí misma.
En contraste, el cuerpo está regido por las leyes de la física, cuyo funcionamiento se explica en términos de movimiento mecánico de partículas. El cuerpo se consideraba una “res extensa”, una sustancia extendida en el espacio y compuesta de materia. Si bien Descartes reconoce una influencia recíproca entre el alma y el cuerpo, no proporciona una explicación detallada de cómo se produce esta interacción. Postuló que la glándula pineal ubicada en el cerebro podría ser el punto de unión entre el cuerpo y el alma, pero esa idea no está respaldada por basamentos científicos por lo cual fue criticada.
En términos generales, los dualistas consideran al cuerpo y al alma como dos realidades separadas: la materia, que puede ser estudiada por las ciencias naturales, y el espíritu, que constituye la fuente de la experiencia subjetiva y los procesos mentales que experimentamos internamente. Estas dos sustancias heterogéneas están vinculadas de manera externa durante la permanencia de la experiencia humana.
Es importante tener en cuenta que esta perspectiva ha sido objeto de críticas y debates en la filosofía y la antropología.
Algunas de estas críticas refieren a:
1. Problema de la interacción: Una de las críticas más frecuentes al dualismo es el problema de cómo el espíritu o la mente pueden interactuar con el cuerpo físico. El dualismo no proporciona una explicación clara de cómo ocurre esta interacción, lo que ha llevado a debates sobre su naturaleza y ha llevado a rechazar la idea de una separación radical entre mente y cuerpo.
2. Unidad de la experiencia: Se argumenta que la experiencia humana es una unidad indivisible, donde no se puede separar claramente lo mental y lo físico.
Nuestras experiencias y acciones parecen ser el resultado de una interacción compleja y holística entre nuestra mente y nuestro cuerpo, en lugar de ser entidades separadas que actúan independientemente.
3. Evidencia científica: Desde una perspectiva científica, la idea del dualismo ha sido criticada debido a que no hay evidencia empírica sólida que respalde la existencia de una entidad inmaterial separada del cuerpo físico. La neurociencia y la psicología han brindado explicaciones alternativas sobre cómo la mente y los procesos mentales están relacionados con el cerebro y la actividad neuronal.
4. Identidad personal: Algunos críticos argumentan que el dualismo plantea problemas para explicar la identidad personal. Si el “yo” se identifica solo con la mente o el espíritu, ¿qué sucede con la continuidad y la identidad de una persona si el cuerpo cambia o se deteriora? El dualismo parece tener dificultades para proporcionar respuestas satisfactorias a estas preguntas.
INTERPRETACIÓN MONISTA DEL SER
Otras corrientes filosóficas, como el monismo, han surgido como alternativas para abordar las críticas realizadas al dualismo y proponer visiones más integradoras de la relación mente-cuerpo.
Se sostiene así que todo en el universo es una sola sustancia o esencia, y esta sustancia puede ser material o espiritual, por lo cual tenemos dos tipos: monismo materialista, donde la realidad solo está conformada por materia, y monismo espiritualista o idealista, donde toda la realidad es solamente construcción de la mente.
El monismo materialista
El monismo materialista entiende que toda la realidad es de naturaleza material. Filósofos como Demócrito, en la antigua Grecia, argumentaron que todo en el universo está compuesto por átomos y que el ser humano es puramente materia, sin existencia de un alma inmortal.
A lo largo de los siglos, el materialismo se ha fortalecido con filósofos como D’Holbach, Diderot y La Mettrie, quienes consideraron al ser humano como una máquina compleja que no requiere de una dirección externa (alma) para funcionar. La identificación del alma con el cerebro es una perspectiva materialista que sostiene que todas las funciones mentales son producto de la actividad cerebral.
Esta visión del monismo sostiene que la mente es el producto del cerebro y que no existe una entidad espiritual o alma separada que pueda operar independientemente del cuerpo. Las leyes naturales son las únicas que rigen los fenómenos.
El monismo espiritualista
Por otro lado, el monismo espiritualista adopta una postura opuesta y sostiene que todo lo real es de naturaleza mental. Según esta perspectiva, la realidad consiste en percepciones de la mente y no existe una entidad material independiente. Filósofos como Leibniz argumentaron que solo existe una realidad espiritual y que la materia es producto de la imaginación.
El monismo intermedio
Baruch Spinoza propuso una visión monista de la realidad en contraste con el dualismo cartesiano. Según Spinoza, existe una sola sustancia infinita, a la que él llama Dios o Naturaleza. Esta sustancia tiene infinitos atributos, pero solo conocemos dos de ellos: la extensión y el pensamiento. La extensión se refiere al aspecto físico o corporal de la realidad, mientras que el pensamiento se refiere a los aspectos mentales o mentales de la realidad.
En la filosofía de Spinoza, el cuerpo y la mente son dos atributos o modos distintos de la misma sustancia. No son entidades separadas, sino dos aspectos inseparables de la misma sustancia. Por lo tanto, no hay necesidad de plantear el problema de la interacción entre mente y cuerpo, ya que ambos son aspectos de una misma cosa.
Esta perspectiva monista de Spinoza es conocida como “monismo intermedio” o “panenteísmo”. Proporciona una visión integradora en la que el cuerpo y la mente son entendidos como partes inseparables de una realidad más amplia. Según Spinoza, el conocimiento y la comprensión profunda de la naturaleza nos llevan a una mayor unión con Dios o la realidad última.
Hilemorfismo aristotélico
La perspectiva aristotélica denominada hilemorfismo, sostiene que el ser humano está compuesto por materia primera y forma sustancial. Según esta concepción, el cuerpo no es pura materia, sino que está informado por una forma sustancial espiritual, el alma. El alma, a su vez, no es puramente espíritu, sino que está destinada a animar la materia del cuerpo.
En el hilemorfismo, tanto el cuerpo como el alma son considerados aspectos inseparables de la sustancia completa que es el ser humano. El cuerpo requiere del alma para existir y vivir, y el alma necesita del cuerpo para ejercer sus funciones. La unidad sustancial de nuestro ser se mantiene, pero se elimina la distinción entre el cuerpo y el alma.
Es importante destacar que el enfoque aristotélico difiere tanto del dualismo como del monismo en sus diversas formas. Aristóteles no admite sustancias completas y perfectas separadas, sino que considera que la sustancia completa es el resultado de la unión de la forma sustancial y la materia primera. Ambas son sustancias incompletas que existen esencialmente unidas en el ser humano.
El hilemorfismo aristotélico y su desarrollo posterior por parte de Santo Tomás de Aquino en la filosofía escolástica han tenido una influencia significativa en la tradición filosófica y teológica occidental.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL HOMBRE
Los seres humanos no somos simplemente autómatas gobernados por procesos químicos, sino que tenemos dimensiones más allá de lo físico. Ello obedece a ciertas características propias del Ser vinculadas con su dimensión espiritual.
Veamos cada una de ellas:
Interioridad:
La interioridad se refiere al hecho de que el ser humano es consciente de sí mismo, percibiéndose como fuente de sus actividades y responsable de sus elecciones libres. Es el centro consciente desde el cual atribuye significado a las realidades que conforman su ser.
La interioridad implica autoconciencia y autonomía, permitiendo al individuo pensar, decidir y actuar.
Esta dimensión hace al Ser un ser independiente frente al mundo.
Así el Ser -a diferencia del animal- tienen la posibilidad de crear su mundo, porque ya no está vinculada a sus impulsos y al medio.
La interioridad predica del Ser la actitud existencial. Hace referencia a la búsqueda constante de éste consigo mismo y con los demás. Está integrada por la autoconciencia y la autodeterminación.
a. Autoconciencia:
La autoconciencia es la capacidad del ser humano de ser consciente de sí mismo, de darse cuenta de sus propios pensamientos, acciones y existencia. El individuo reconoce su propia identidad y es capaz de atribuir todas sus actividades a su propio yo. La autoconciencia también implica tener una perspectiva única desde la cual se experimenta y se interpreta el mundo.
b. Autodeterminación:
La autodeterminación se refiere al poder del ser humano de realizar su propio desarrollo y buscar la felicidad. Implica la capacidad de salir de la indeterminación y actuar libremente, tomando decisiones y persiguiendo metas de acuerdo con su propia voluntad. La autodeterminación es lo que conocemos como libertad y permite al individuo crear su propio camino y construir su propia vida.
Unicidad
La unicidad se basa en la interioridad y afirma que cada ser humano es único y diferente. Aunque los individuos pertenecen a la especie humana, cada uno tiene su propia forma de ser persona.
Cada ser humano es irrepetible y tiene una identidad propia que lo distingue de los demás. La unicidad se relaciona con la capacidad de cada individuo de desarrollar su individualidad y moldear su ser de acuerdo con sus propias características y potencialidades.
Estas características específicas del ser humano resaltan su singularidad, autonomía y capacidad de autorreflexión. Nos distinguen de los demás seres vivos y nos permiten vivir y experimentar el mundo de manera única y personal.
1 ECHEVERRIA, R. “Ontología del lenguaje”
2 GASTALDI, I. “El hombre, un misterio”
3 FRANKL, V. “El hombre en busca de sentido”
CAPÍTULO 2
PERSPECTIVAS ANTROPOLÓGICAS
A lo largo de la historia la Filosofía se ha cuestionado, no solo sobre la naturaleza del ser humano en sí mismo -tal como hemos visto en los puntos precedentes-, sino también sobre su relación con el mundo y con los restantes seres con quienes, normalmente, vive en comunidad.
Las perspectivas clásicas son dos: egología o individualismo y colectivismo o totalitarismo.
La primera, sostiene que el ser humano es un ser individual orientado en primer lugar hacia el mundo en el que también hay otros hombres. Según esta visión, el individuo es considerado como la unidad básica y primordial, y sus experiencias, acciones y relaciones con otros individuos se construyen a partir de su interacción con el entorno. Se enfatiza la importancia de la autonomía individual, la libertad y la capacidad de elección.
Por otro lado, el colectivismo prioriza las metas comunitarias y la cohesión del grupo por sobre las metas individuales. En este enfoque se espera que los individuos actúen en función del grupo y estén dispuestos a sacrificar sus intereses particulares por el bienestar colectivo. Esto puede implicar la dedicación a actividades que promuevan los objetivos el grupo, así como la disposición a compartir recursos con otros miembros de la comunidad.
Junto con el avance del colectivismo, se ha erigido también una tercera vertiente, la filosofía dialogal.
Esta última sostiene que la identidad y el sentido del ser humano se desarrollan a través de la interacción y el diálogo con los demás. En lugar de enfocarse únicamente en la autonomía individual o la prevalencia de la sociedad, por primera vez se advierte la importancia de las relaciones interhumanas.
El enfoque dialogal reconoce la interdependencia entre las personas y la necesidad de cooperación y colaboración para el bienestar individual y colectivo. Se valora la empatía, la escucha activa y la búsqueda de consensos como herramientas para promover la armonía y la comprensión en las interacciones humanas.
Pasemos a profundizar cada una de estas posturas.
EGOLOGÍA O INDIVIDUALISMO
El individualismo moderno tiene raíces filosóficas en las ideas de Descartes, quien es conocido como el padre del racionalismo moderno; su enfoque en el pensamiento individual y la duda metódica influyó en gran medida en la forma en que se concibe el “yo” y la relación con los demás.
Descartes fue un hombre que estudió diferentes ciencias, tanto literatura, poesía como matemáticas, pero nada lo satisfizo, todo lo criticó. Viajó mucho y así, llegó a la idea de que las cosas realizadas por una sola persona son mucho más perfectas que las realizadas por varios que trabajan juntos (vrg. la arquitectura de las ciudades).
Concluyó que debería demolerse lo existente por su desorden y reemplazarlo por algo nuevo hecho por un solo hombre. Tranquilizó a sus gobernantes alegando que no lo haría en la práctica ya que no era revolucionario, pero sí lo haría con su mente.
Se distingue en su filosofía una primera etapa que es la destrucción radical “duda metódica” y la segunda que es la “reconstrucción”, de lo cual surge su célebre frase “pienso, luego existo”.
Así Descartes establece la idea acerca de que la existencia se puede afirmar con el acto del pensamiento. A través de este proceso, llega a la conclusión de que la verdad y la certeza se encuentran en uno mismo, en la mente individual que reflexiona sobre sí misma.
En cuanto a la existencia de los demás, Descartes reconoce que a través de la observación podemos inferir que hay otros seres que se comportan de manera similar a nosotros. Sin embargo, esta inferencia está basada en la razón y no en una experiencia directa. Para Descartes, la existencia de los demás se conoce indirectamente y está subordinada a la certeza del pensamiento individual.
Esta perspectiva lleva a una visión utilitarista de los demás como objetos o entidades que forman parte de la realidad material. Siendo el pensamiento individual el punto de partida de la certeza, el “Otro” se convierte en una entidad que se puede utilizar y que, a su vez, puede tener una actitud similar hacia uno mismo, lo que puede generar conflictos. Como diría el doctor Negri6: “...la egología fue la filosofía del hombre sin el Otro”.
Es importante destacar que esta interpretación del individualismo en Descartes no agota todas las dimensiones de su filosofía. Descartes también hizo importantes contribuciones a la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la mente, entre otros campos. Su legado filosófico es complejo y ha sido objeto de interpretaciones y debates a lo largo de los siglos.
Las ideas individualistas también tuvieron impacto en el ámbito político, y uno de los filósofos destacados en esta área es John Locke.
Locke sostuvo la idea de que los individuos son autónomos y tienen derechos naturales, como la libertad y la propiedad, que no deben ser violados por otros. Consideraba que los individuos son libres para tomar decisiones y disponer de sus posesiones sin tener que pedir permiso o depender de la voluntad ajena.
Para Locke, el único límite a la libertad individual era el respeto por los derechos de los demás, lo que él llamaba la “ley natural”. Consideraba que la violación de esta ley natural justificaba sanciones y castigos, incluso la posibilidad de hacer trabajar como esclavo a quien la infringiera.
No obstante, Locke también reconoció la necesidad de un poder político organizado para resolver los conflictos y garantizar la protección de los derechos individuales. Advirtió que las complejas relaciones económicas y sociales requerían una autoridad que estableciera normas y sanciones para mantener el orden.
Es importante señalar que Locke no excluía completamente a quienes no poseían bienes de fortuna, pero sí enfatizaba en la importancia de la propiedad como elemento central de la libertad individual. Consideraba que aquellos que poseían propiedades tenían un estatus y una influencia social más destacados.
En el ámbito pedagógico también hubo influencia del individualismo a través del filósofo Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau defendió la idea de que los seres humanos nacen buenos y que es la sociedad la que corrompe su naturaleza esencialmente virtuosa. Consideraba que la sociedad era una construcción artificial y que el retorno a la naturaleza era el camino para preservar la bondad original del individuo.
Realizó una obra llamada “Emilio o De la educación”, en la cual se narra la historia ficticia de las enseñanzas a un discípulo en un entorno natural y alejado de la vida social En esta novela, Rousseau argumenta que la educación ideal se basa en una combinación de influencias de la naturaleza, las cosas y las personas.
Sin embargo, enfatiza la importancia de que las personas y las cosas se adapten a la naturaleza para evitar corromper la esencia del individuo. Veía a la sociedad como una amenaza para la personalidad del ser humano, ya que consideraba que los convencionalismos sociales y las normas artificiales eran perjudiciales para el desarrollo auténtico de la persona.
En síntesis, se trata de un filósofo que abogó por una educación que se basara en la naturaleza y en la preservación de la bondad original del individuo. Veía a la sociedad como una fuerza corruptora y propiciaba el retorno a la naturaleza y la vida individual como medio para mantener la pureza y la autenticidad del ser humano. Su enfoque pedagógico individualista tuvo una influencia duradera en la teoría y la práctica educativa.
Como no podía ser de otra manera, el ámbito económico resultó fuertemente influenciado por el individualismo. En esta área, se ha destacado Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna.
Smith argumentaba en su obra “La riqueza de las naciones”, que el interés propio y la búsqueda de beneficios individuales son motores fundamentales para el funcionamiento de la economía y el progreso de la sociedad.
Sostenía, asimismo, que nadie puede producir todos los bienes y servicios que necesita por sí solo, y que la división del trabajo y el intercambio mutuo son fundamentales para satisfacer nuestras necesidades. A través de la división del trabajo, cada individuo se especializa en una tarea particular y luego intercambia los productos de su trabajo con otros, basándose en el propio interés y en el beneficio mutuo. Smith argumentaba que esta interacción económica beneficia a todos los involucrados y contribuye al bienestar general de la sociedad
Smith también resaltó la importancia del ahorro y la acumulación de capital para el crecimiento económico. Argumentaba que el ahorro individual y la inversión productiva generan mayores recursos y oportunidades para el futuro. A través del aumento del capital y la mejora de la productividad, se crea riqueza y se promueve el desarrollo económico de un país.
Por último, es importante tener en cuenta que, si bien Smith destacó la importancia del interés propio y la división del trabajo, también consideró la existencia de una “mano invisible” que guía las interacciones económicas hacia un equilibrio beneficioso para la sociedad en su conjunto. Esta noción sostiene que, aunque los individuos persigan sus intereses personales, el resultado de la libre competencia y el mercado puede conducir a un beneficio general.
TOTALITARISMO O COLECTIVISMO
Como contracara al individualismo y la compleja situación en que colocó al mundo obrero surgió el colectivismo, como una perspectiva que pretende liberar al ser humano de esa soledad.
El colectivismo es una postura filosófica que defiende las necesidades y el bienestar de un grupo o comunidad por encima de las individuales.
Al decir de Gastaldi7: “Si los individualistas no ven a la sociedad, los colectivistas no ven más que la sociedad”.
Se basa en la premisa de que el bienestar y el interés del grupo o de la sociedad en su conjunto son más importantes que los intereses individuales. En el contexto político y económico, el colectivismo defiende la idea de que los bienes y los medios de producción deben ser propiedad del Estado o de la comunidad, en contraposición a la propiedad privada.
Esta perspectiva justifica la intervención gubernamental y la planificación centralizada para garantizar el bienestar y la equidad en la sociedad. En sistemas colectivistas, los derechos individuales y la propiedad privada pueden tener un menor grado de importancia en comparación con los intereses y necesidades colectivas.
Los defensores del colectivismo argumentan que esta forma de organización social y económica permite una distribución más equitativa de los recursos y promueve el bienestar general.
Desde la visión del colectivismo, se considera que el individuo no tiene una vocación personal separada de la colectividad. No se le atribuye una perfección exclusiva como individuo, sino que el centro existencial se encuentra en la colectividad, no en la personalidad individual. En este enfoque, el “Otro” se convierte en un “caso” que se inserta en un nivel impersonal, perdiendo su individualidad y singularidad.
El colectivismo puede manifestarse en diferentes grados y formas en diferentes contextos históricos y políticos. Además, existen diversas corrientes dentro del mismo, como el colectivismo marxista, el colectivismo comunitario y otros enfoques específicos que pueden diferir en sus principios y propuestas.
El colectivismo marxista tiende a absorber al individuo en la colectividad, considerando al hombre únicamente como un “ser social” sin una vocación personal diferenciada de la de la colectividad. Los problemas individuales y la búsqueda de realización personal se consideran así de origen burgués y se espera que desaparezcan en una “sociedad sin clases”.
Marx toma la doctrina de Hegel de “señor-siervo” pero le da un carácter netamente económico y clasista, donde el “siervo” es el trabajador y el “señor” es el burgués:
Para entender mejor esta postura, se señalan a continuación sus principales características:
1. Superioridad de lo colectivo sobre el individuo. En esta perspectiva, se considera que los intereses y necesidades del grupo o de la sociedad en su conjunto tienen mayor importancia y valor moral que los intereses individuales. Esto implica que, en situaciones de conflicto o competencia, se priorizará la voluntad y el bienestar de la mayoría sobre los deseos y necesidades de los individuos o minorías.
2. Sacrificio del individuo por el bien colectivo Como consecuencia de la superioridad atribuida al colectivo, implica la disposición a sacrificar los intereses y derechos individuales en beneficio del bienestar general. Esto significa que los individuos pueden ser llamados a renunciar a ciertas libertades, propiedades o aspiraciones personales en aras de la colectividad. Esta idea se fundamenta en la premisa de que el bien común prevalece sobre los intereses individuales.
3. Propiedad colectiva o estatal. En el ámbito económico, el colectivismo se caracteriza por defender la propiedad colectiva o estatal de los bienes y medios de producción. Esto implica que los recursos y la riqueza se consideran propiedad de la comunidad o del Estado, y no de individuos o empresas privadas. En este sistema, se busca que los beneficios y la distribución de los recursos sean gestionados de manera equitativa en función de las necesidades de la sociedad.
4. Intervención gubernamental El colectivismo suele requerir una intervención gubernamental significativa en la economía y en la vida social. El Estado tiene un papel activo en la planificación y regulación de la actividad económica, así como en la promoción de la justicia social y la igualdad. Se considera que la intervención del Estado es necesaria para asegurar la redistribución equitativa de los recursos y la protección de los derechos y el bienestar de la comunidad en su conjunto.
Es importante tener en cuenta que estas características pueden variar en su grado de aplicación según la corriente específica de colectivismo y el contexto en el que se desarrolle. Además, el colectivismo ha sido objeto de interpretaciones y aplicaciones diversas a lo largo de la historia, por lo que es posible encontrar diferentes enfoques y matices dentro de esta perspectiva.
Para concluir el capítulo me permito una cita del doctor Héctor Negri quien, al tratar este tema expresó9:
4 DESCARTES, R. “Discurso del método”
5 DESCARTES, R. ob. cit
6 NEGRI, H. “La crisis moral contemporánea como crisis de dos concepciones antropológicas”, disponible en Derecho y Diálogo (derechoydialogo.com)
7 GASTALDI, I. “El hombre, un misterio”
8 MARX, K. “Manifiesto comunista”
9 NEGRI, H. “La crisis moral contemporánea…” Derecho y Diálogo (derechoydialogo.com)
CAPITULO 3
LA FILOSOFÍA DIALOGAL
SUS PRIMEROS EXPONENTES
El personalismo dialogal surgió en Europa a finales de la Primera Guerra Mundial como respuesta al horror de la guerra. Se centró en la dignidad humana, los derechos de las personas y el deseo de convivir en paz10.
Jacques Maritain ha sido uno de los primeros exponentes del personalismo, también denominado humanismo o filosofía dialogal, quien aplicó los principios de Santo Tomás de Aquino. El objetivo del personalismo es hacer que el hombre sea más humano al reconocer su grandeza original y permitir su participación en todo lo que puede enriquecerlo en la naturaleza y en la historia11.
El personalismo destaca la concepción del hombre como fin en sí mismo y no como un simple medio. Esta idea se basa en la semejanza entre el hombre y Dios, ya que solo así el hombre puede ser considerado un fin y no un medio.