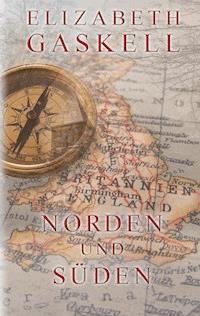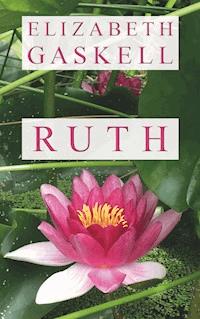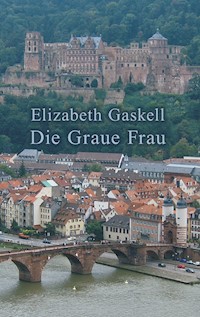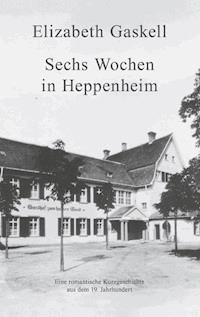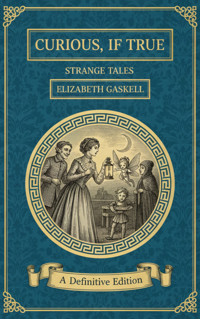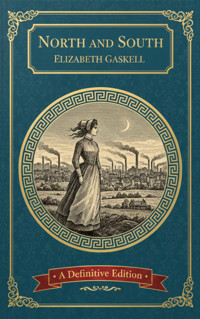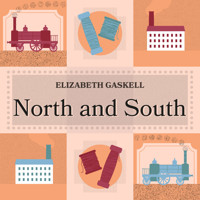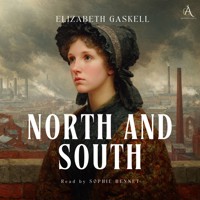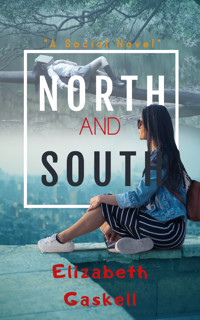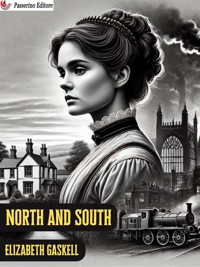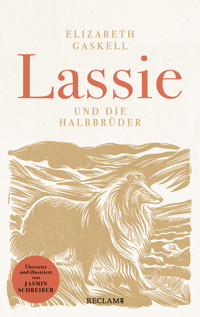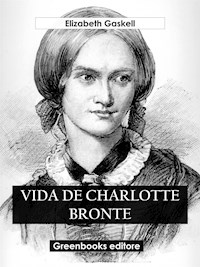
0,99 €
0,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Vida de Charlotte Brontë se publicó en 1857, dos años después de la muerte de Charlotte, escrita por Elizabeth Gaskell, buena amiga de la autora, a instancias del propio padre de la novelista. Se trata de una vida trágica, comparable a cualquiera de sus novelas; huérfana de madre desde muy joven, Charlotte tuvo que cultivar la imaginación para escapar de una vida llena de privaciones.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Elizabeth Gaskell
Elizabeth Gaskell
VIDA DE CHARLOTTE BRONTE
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-444-2
Greenbooks editore
Edición digital
Mayo 2021
www.greenbooks-editore.com
ISBN: 979-12-5971-444-2
Este libro se ha creado con StreetLib Writehttp://write.streetlib.com
Indice
I
II
III
IV
V
I
CAPÍTULO I
La vía férrea de Leeds y Bradford
discurre por el profundo valle del río Aire; una corriente de aguas
lentas y mansas en comparación con el vecino río de Wharfe. La
estación de Keighley queda en esta línea férrea, aproximadamente a
medio kilómetro de la población del mismo nombre. El número de
habitantes y la importancia de Keighley han aumentado
extraordinariamente en los últimos veinte años, debido a la rápida
expansión del mercado de sus manufacturas de estambre, una rama de
la industria que emplea a casi toda la población obrera de esta
zona del condado de York, cuyo centro y capital es Bradford.
Keighley se halla en pleno
proceso de transformación; está dejando de ser un pueblo
tradicional populoso para convertirse en una villa floreciente y
aún más populosa. El forastero advierte enseguida que a medida que
van quedando vacías las casas de tejado a dos aguas que impiden el
ensanchamiento de la calle, las derriban para ganar espacio para el
tráfico e imponer un estilo arquitectónico más moderno. Los
escaparates estrechos y pintorescos de hace medio siglo están
cediendo el paso a los de grandes paños de vidrio. Casi todas las
viviendas parecen dedicadas a alguna rama de comercio. Al pasar
apresuradamente por el pueblo no se advierte dónde pueden vivir el
médico y el abogado imprescindibles, pues parece que no haya
viviendas de la clase media profesional que tanto abundan en
nuestras antiguas ciudades episcopales. De hecho, nada puede ser
más diferente en cuanto a la situación social, las formas de
pensamiento, las normas de referencia en todos los aspectos
morales, las costumbres e incluso la política y la religión de un
lugar manufacturero tan nuevo como Keighley en el Norte y cualquier
ciudad episcopal pintoresca, aletargada y señorial del Sur. Pero el
aspecto de Keighley promete un futuro majestuoso, aunque no
pintoresco. Abunda la piedra gris; y las hileras de viviendas
construidas con ella poseen una grandeza sólida, relacionada con
sus líneas regulares y resistentes. Hasta los edificios más
pequeños tienen los marcos de las puertas y los dinteles de las
ventanas de bloques de piedra. No se ve madera pintada, cuya
conservación requiere cuidados continuos para que no se deteriore;
y las hacendosas amas de casa de Yorkshire conservan la piedra
impecable. Las escenas del interior que se ven al pasar revelan
cierta abundancia de medios de vida, y hábitos diligentes y activos
en las mujeres. Pero la gente habla con voces fuertes de tonos
discordantes, poco indicativas del gusto musical que caracteriza la
región y que ya ha proporcionado un Carrodus9 al mundo musical. Los
nombres de las tiendas (de los que el que acabo de mencionar es un
ejemplo) resultan extraños incluso a los habitantes del condado
vecino, y poseen un gusto y un sabor peculiares del lugar.
El pueblo de Keighley no
desaparece nunca del todo en el campo a lo largo de la carretera
a
Haworth, aunque el viajero ve
cada vez menos casas a medida que sube hacia las pardas colinas
onduladas que parecen seguir su recorrido en dirección Oeste.
Primero aparecen algunas casas de campo, retiradas de la carretera
sólo lo justo para indicar que sus habitantes no dejarán su cómodo
asiento junto a la chimenea para acudir presurosos a una llamada de
sufrimiento o peligro; el
abogado, el médico y el clérigo
viven cerca y casi nunca en las afueras, tras una pantalla de
arbustos.
En un pueblo no buscamos colorido
vívido; el que pueda haber lo proporcionan las mercancías de las
tiendas y no la vegetación ni los efectos atmosféricos; pero yo
creo que en el campo esperamos instintivamente cierta luminosidad y
viveza, y por eso en el trayecto de Keighley a Haworth nos produce
un vago sentimiento de decepción el tono neutro grisáceo de todos
los objetos, próximos o lejanos. La distancia es de unos seis
kilómetros y medio pero, como ya he dicho, con las casas de campo,
las grandes fábricas de estambre, las hileras de viviendas de los
obreros y alguna que otra granja y edificios anejos aquí y allá, no
podemos llamar «campo» a ningún trecho del trayecto. La carretera
discurre unos tres kilómetros por terreno medianamente llano, con
las colinas lejanas a la izquierda y, a la derecha, un arroyo que
corre entre las vegas y que proporciona energía hidráulica en
ciertos puntos a las fábricas construidas en las orillas. El humo
de todas las viviendas y los centros de trabajo llena y oscurece la
atmósfera. El terreno del valle (o «fondo», como lo llaman aquí) es
fértil; pero cuando la carretera empieza a ascender, la vegetación
es más pobre; no crece ni medra, se limita a existir; y en torno a
las viviendas no hay árboles, sólo matorrales y arbustos. Se ven en
todas partes muretes de piedra en vez de setos; hay campos
cultivados de avena pálida, amarillenta y de aspecto raquítico.
Siguiendo por esta carretera aparece frente al viajero el pueblo de
Haworth unos tres kilómetros antes de llegar, porque está situado
en la ladera de una colina muy empinada sobre el fondo de brezales
pardos y rojizos que se alza detrás de la iglesia, construida en lo
alto de la calle larga y estrecha. Todo el horizonte es la misma
línea de colinas sinuosas como oleaje; entre las laderas de unas y
otras sólo se ven colinas más lejanas, de colorido y forma
similares, y coronadas por los páramos agrestes: grandiosos por las
ideas de soledad y aislamiento que sugieren, u opresivos porque
producen una sensación de hallarse encerrado en una barrera
monótona sin límites, según el estado de ánimo en que se encuentre
el espectador.
La carretera rodea luego el pie
de una colina y parece alejarse de Haworth durante un corto
trecho; pero enseguida cruza un
puente sobre el arroyo e inicia la subida por el pueblo. Las
piedras del suelo están colocadas de canto, para que los caballos
se aguanten mejor; pero parece que a pesar de esa ayuda corren
continuamente peligro de resbalar hacia atrás. Las antiguas casas
de piedra son altas comparadas con la anchura de la calle, que da
un giro brusco antes de llegar al nivel más llano en lo alto del
pueblo, por lo que el aspecto empinado del lugar en una parte casi
parece una muralla. Una vez remontada ésta, la iglesia queda a la
izquierda, un poco retirada de la carretera; a unos cien metros se
llega al camino de la rectoría de Haworth y el cochero se relaja un
poco y el caballo respira mejor. A un lado del sendero queda el
camposanto y, al otro, la escuela y la vivienda del sacristán
(donde se alojaban antiguamente los coadjutores).
La rectoría se alza formando un
ángulo recto con el camino frente a la iglesia; así que, en
realidad, la rectoría, la iglesia y la escuela con campanario
forman tres lados de un rectángulo irregular cuyo cuarto lado está
abierto a los campos y los páramos que se extienden detrás. El
recinto del rectángulo está ocupado por un camposanto atestado y un
pequeño huerto o patio delante de la rectoría. Como la entrada de
la misma desde la carretera queda a un lado, el camino dobla la
esquina hasta el pequeño espacio de terreno. Debajo de las ventanas
hay un arriate, que se
cuidaba muy bien en otros
tiempos, aunque aquí sólo se dan las plantas más resistentes. En el
recinto amurallado que delimita el cementerio circundante hay lilos
y saúcos; todo lo demás está ocupado por un cuadrado de césped y un
camino de grava. La casa es de piedra gris, de dos plantas, con el
tejado de gruesas losas para aguantar los vientos que arrancarían
cualquier techumbre más ligera. Al parecer, fue construida hace
unos cien años, y tiene cuatro habitaciones en cada planta. Las dos
ventanas de la derecha (cuando el visitante se dispone a entrar por
la puerta principal, de espaldas a la iglesia) son las del estudio
del señor Brontë, y las dos de la izquierda, las de la sala de
estar de la familia. Todo en el lugar indica un orden perfecto y la
pulcritud más exquisita. Los peldaños de la entrada están
inmaculados; los pequeños paños antiguos de las ventanas relumbran
como espejos. Dentro y fuera de la casa, la limpieza alcanza su
esencia, una pulcritud inmaculada.
Como ya he mencionado, la pequeña
iglesia descuella sobre las casas del pueblo; y el cementerio queda
más alto que la iglesia y está atestado de lápidas verticales. La
capilla o iglesia es la más antigua de esta región del reino,
aunque nada parece indicarlo así en el aspecto exterior del
edificio actual, a no ser las dos ventanas orientales, que no se
han modernizado, y la parte inferior de la torre del campanario. En
el interior, el estilo de los pilares demuestra que los
construyeron antes del reinado de Enrique VII. Es muy probable que
existiera en el mismo lugar una capilla o ermita antiguamente; y en
el registro arzobispal de York consta que había una capilla en
Haworth en 1317. Los habitantes remiten a quienes preguntan por la
fecha a la siguiente inscripción que hay en una piedra de la torre
de la iglesia:
Hic fecit Caenobium Monachorum
Auteste fundator. A. D. sexcentissimo.
Es decir, antes de que se
predicara el cristianismo en Northumbria. Whitaker dice que ese
error se debe a la copia llena de faltas de algún cantero moderno
de una inscripción de la época de Enrique VIII en una piedra
próxima:
Orate pro bono statu Eutest
Tod.
Cualquier anticuario sabe hoy que
la fórmula de rezo bono statu se refiere siempre a los vivos.
Sospecho que ese singular nombre cristiano es una transcripción
errónea del cantero por Austet, contracción de Eustatius, pero la
palabra Tod que se ha interpretado mal por las cifras arábigas 600
es perfectamente clara y legible. Basándose en el supuesto de tan
absurda prueba de antigüedad la gente reclama independencia y
refuta el derecho del vicario de Bradford a nombrar un coadjutor en
Haworth.10
Cito este fragmento para explicar
el componente imaginario de una conmoción que tuvo lugar en Haworth
hace treinta y cinco años, a la que tendré ocasión de volver más
detenidamente.
El interior de la iglesia es
normal y corriente; ni tan antiguo ni tan moderno como para llamar
la atención. Los bancos son de roble negro, con divisiones altas, y
los nombres de sus propietarios escritos con pintura blanca en las
puertas. En el altar no hay objetos de bronce ni tumbas, ni
monumentos, sólo una placa mural a la derecha, con la siguiente
inscripción:
AQUÍ YACE MARÍA BRONTË,
ESPOSA
DEL
REV. P. BRONTË, MINISTRO DE
HAWORTH. ENTREGÓ SU ALMA AL SALVADOR
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821 A LOS
39 AÑOS
«Estad vosotros preparados
también; pues en el momento en que no lo penséis, vendrá el Hijo
del hombre» (Mateo, XXIV, 44).
AQUÍ YACEN TAMBIÉN
MARÍA BRONTË, HIJA DE LA
ANTERIOR, MURIÓ EL 6 DE MAYO DE 1825
A LOS 12 AÑOS Y
ELIZABETH BRONTË, SU HERMANA, QUE
MURIÓ EL 15 DE JUNIO DE 1825, A LOS 11 AÑOS
«En verdad os digo que si no
cambiáis y os hacéis como niños pequeños no entraréis en el reino
de los cielos» (Mateo XVIII, 8).
AQUÍ YACEN TAMBIÉN PATRICK
BRANWELL BRONTË,
QUE MURIÓ EL 24 DE SEPTIEMBRE DE
1848 A LOS 30 AÑOS Y
EMILY JANE BRONTË,
QUE MURIÓ EL 19 DE DICIEMBRE DE
1848 A LOS 29 AÑOS, HIJO E HIJA DEL REV. P. BRONTË
ESTA PLACA ESTÁ DEDICADA TAMBIÉN
A LA MEMORIA DE ANNE BRONTË,
HIJA MENOR DEL REV. P. BRONTË.
MURIÓ A LOS 27 AÑOS EL 28 DE MAYO DE 1849,
ENTERRADA EN LA ANTIGUA IGLESIA,
SCARBORO’
En la parte superior de la placa
queda amplio espacio entre las líneas de la inscripción, pues
quienes las escribieron con cariño no pensaron mucho en el margen
que dejaban para los que aún seguían vivos. Pero como un miembro de
la familia siguió al anterior rápidamente a la tumba, luego las
líneas están más juntas y las letras son más pequeñas y apretadas.
Después de la inscripción de Anne ya no queda espacio.
Pero todavía otro miembro de
aquella generación (la última de los seis hermanos sin madre) los
seguiría antes de que al fin descansara también en paz el único
superviviente, el padre viudo y sin hijos. En otra placa, colocada
debajo de la primera, se ha añadido lo siguiente a la triste
lista:
AL LADO YACE CHARLOTTE, ESPOSA
DEL
REV. ARTHUR BELL NICHOLLS
E HIJA DEL REV. P. BRONTË,
TITULAR. MURIÓ EL 31 DE MARZO DE 1855
A LOS 39 AÑOS.
CAPÍTULO II
Me parece que para un correcto
entendimiento de la vida de mi querida amiga Charlotte Brontë es
más necesario en su caso que en el de la mayoría que el lector se
familiarice con las peculiaridades de la población y de la sociedad
en que transcurrió su infancia, y de las que tanto ella como sus
hermanas tuvieron que recibir las primeras impresiones sobre la
vida humana. Así que antes de seguir adelante, procuraré dar cierta
idea del carácter de la gente de Haworth y de la región
circundante.
Hasta un habitante del vecino
condado de Lancaster se sorprende de la peculiar fuerza del
carácter que demuestran los yorqueños. Esto hace que sean
interesantes como raza, en tanto que, como individuos, el notable
grado de autosuficiencia que poseen les da un aire de independencia
que suele ahuyentar al forastero. Empleo la palabra autosuficiencia
en su sentido más amplio. Consciente de la extraordinaria agudeza y
de la obstinada fuerza de voluntad que parecen casi el derecho de
nacimiento de los naturales del West Riding, cada hombre se vale
por sí mismo sin recurrir nunca al prójimo. Y como casi nunca
precisa la ayuda de nadie, ha llegado a dudar de la eficacia de
ofrecer la suya: el éxito general de sus esfuerzos le hace confiar
en ellos y exagerar su energía y su poder. Pertenece a ese género
entusiasta pero miope que considera señal de sabiduría recelar de
todo aquel cuya honradez no se haya demostrado. Se respetan mucho
las cualidades prácticas de un hombre. Pero la desconfianza de los
forasteros y de las formas de conducta extrañas se extiende incluso
a la manera de considerar las virtudes; y si éstas no producen
resultados inmediatos y tangibles, se desechan como inútiles en su
mundo de trabajo y esfuerzo; sobre todo si tienen un carácter más
pasivo que activo. Los sentimientos son fuertes y están bien
arraigados, pero no son (los afectos rara vez lo son) generales; ni
se manifiestan abiertamente. En realidad, hay pocas muestras de las
cosas agradables de la vida entre esta población ruda y violenta.
Su acogida es seca; el tono y el acento de su habla, ásperos y
bruscos. Podríamos atribuirlo en parte a la libertad del aire
montano y a la solitaria vida en la ladera; y también a sus rudos
antepasados nórdicos. Poseen un carácter perspicaz y un fino
sentido del humor; quienes vivan entre ellos tendrán que contar con
sus observaciones nada halagadoras, aunque seguramente sinceras,
expresadas en tono sentencioso. No es fácil despertar sus
sentimientos, pero son duraderos. De ahí que abunden la amistad
estrecha y el servicio fiel; y como buen ejemplo de la forma en que
lo segundo se manifiesta con frecuencia, me bastará remitir al
lector de Cumbres borrascosas al personaje de José.
A la misma causa se deben también
las eternas rencillas, que en algunos casos llegan al odio y
que han pasado a veces de una
generación a otra. Recuerdo que la señorita Brontë me contó en
cierta ocasión este dicho de Haworth: «Lleva una piedra en el
bolsillo siete años; dale la vuelta y llévala otros siete años,
para tenerla siempre a mano cuando tu enemigo se acerque».
Los hombres del West Riding
buscan el dinero como sabuesos. La señorita Brontë relató a mi
esposo un curioso ejemplo que ilustra ese ávido deseo de riquezas.
Un hombre que ella conocía y
que era dueño de una pequeña
fábrica se había dedicado a muchas especulaciones locales que
habían resultado siempre beneficiosas, proporcionándole una
cuantiosa fortuna. Hacía bastante tiempo que había pasado de la
madurez cuando se le ocurrió hacerse un seguro de vida; y no bien
había sacado la póliza, cuando cayó enfermo de un mal fulminante,
cuyo fatal desenlace llegaría en pocos días. El médico le explicó
titubeante que su enfermedad era incurable. «¡Pardiez! —gritó el
enfermo, recuperando de inmediato su energía característica—. La
compañía de seguros tendrá que apoquinar. ¡Siempre he sido un tipo
con suerte!»
Son hombres perspicaces y
astutos; perseverantes y fieles para realizar un buen propósito, y
feroces para rastrear uno malo. No son emotivos; no entregan
fácilmente su amistad ni su enemistad; pero cuando lo hacen es
difícil que cambien de parecer. Son una raza mental y físicamente
vigorosa para el bien y para el mal.
La manufactura de la lana se
introdujo en esta región en tiempos de Eduardo III. Según la
tradición, una colonia de flamencos se instaló en el West Riding
para enseñar a sus habitantes qué hacer con su lana. Siguió a eso y
hasta época muy reciente un periodo de trabajo agrícola y
manufacturero que parece bastante agradable visto desde aquí, en
que sólo queda la impresión general y los detalles se han olvidado
o sólo los sacan a la luz quienes exploran las pocas regiones
remotas de Inglaterra en que la costumbre perdura aún. La imagen de
la señora hilando con sus doncellas en las grandes ruecas mientras
el señor labraba sus campos o vigilaba sus rebaños en los páramos
cubiertos de brezales de color purpúreo resulta muy poética ahora;
pero cuando se menciona esa existencia en nuestros días y podemos
oír los pormenores de labios de quienes aún viven, aparecen los
detalles de la tosquedad, de la ordinariez del rústico mezclada con
la brusquedad del comerciante, de la inseguridad y el desorden
feroz, que estropean bastante la imagen de inocencia y sencillez
bucólicas. Aun así, como son las características excepcionales y
exageradas de cualquier periodo las que dejan siempre el recuerdo
más vívido, sería erróneo y desleal, a mi entender, sacar la
conclusión de que tal o cual forma de sociedad y modo de vida no
fueron los mejores para el periodo en que predominaron, aunque los
abusos a que hubieren conducido y el progreso gradual del mundo
hicieran aconsejable que tales costumbres y usos desaparecieran
para siempre; y tan absurdo sería intentar volver a ellos como que
un hombre volviera a los hábitos de su infancia.
La patente concedida al regidor
Cockayne11 y las restricciones posteriores impuestas por
Jacobo I a la exportación de
tejidos de lana sin teñir (que topó con la prohibición por parte de
Holanda de importar tejidos ingleses teñidos) perjudicaron
considerablemente el comercio de los fabricantes del West Riding.
Su carácter independiente, su aversión a la autoridad y sus grandes
facultades mentales los llevaron a rebelarse contra los dictados
religiosos de individuos como Laud12 y el gobierno arbitrario de
los Estuardo; y el daño causado por los reyes Jacobo y Carlos al
comercio con el que se ganaban el pan hizo que la gran mayoría se
inclinara por la Commonwealth.13 Tendré ocasión más adelante de dar
algún ejemplo de los cálidos sentimientos y el amplio conocimiento
de temas tanto nacionales como de política exterior que existen
actualmente en los pueblos que se extienden al Oeste y al Este de
la cordillera que separa Yorkshire y Lancashire, cuyos habitantes
son de la misma raza y poseen el mismo carácter.
Los descendientes de muchos que
lucharon a las órdenes de Cromwell en Dunbar14 viven en
las mismas tierras que ocupaban
entonces sus antepasados; y quizá no exista ninguna otra región de
Inglaterra donde los recuerdos tradicionales y cariñosos de la
Commonwealth hayan durado tanto como en la habitada por la
población manufacturera de la lana del West Riding, que vio
eliminadas las restricciones de su sector por la admirable política
comercial del Protector. Sé de buena tinta que hace menos de
treinta años la frase «en tiempos de Oliver» era de uso común para
indicar una época de extraordinaria prosperidad. Los nombres de
pila frecuentes en una región son indicio de la dirección en que
apunta su corriente de idolatría. Los entusiastas serios de la
política o la religión no advierten el aspecto ridículo de los
nombres que ponen a sus hijos; y algunos se encontrarán, todavía en
su infancia, a menos de veinte kilómetros de Haworth, con que van a
tener que pasarse la vida como Lamartine, Kossuth o Dembinski.15 Y
así, vemos confirmado lo que digo sobre el sentimiento tradicional
de la región en el hecho de que los nombres del Antiguo Testamento,
comunes entre los puritanos, sigan siendo frecuentes en muchas
familias yorqueñas de condición media o humilde, sean cuales sean
sus creencias religiosas. Hay también numerosos informes que
demuestran la cordialidad con que los pastores expulsados fueron
acogidos por los señores rurales y por el sector más pobre de la
población, en tiempos de la persecución de Carlos
II. Todos esos hechos menores
confirman el viejo espíritu hereditario de independencia,
presto
siempre a oponerse a la autoridad
que se consideraba injustamente ejercida y que caracteriza todavía
hoy a la población del West Riding.
La parroquia de Halifax linda con
la de Bradford, en la que se incluye la capellanía de Haworth; y la
geografía de ambas parroquias es igualmente agreste y montañosa. La
abundancia de carbón y los numerosos arroyos de montaña que riegan
la zona hacen el terreno especialmente apto para las manufacturas;
y en consecuencia, como he dicho, los habitantes se han dedicado
durante siglos al laboreo de la tierra y a la manufactura de
tejidos. Pero el intercambio comercial tardó mucho tiempo en traer
comodidad y civilización a estos caseríos remotos y haciendas
aisladas. El señor Hunter cita en su Vida de Oliver Heywood una
frase del diario de un tal James Rither, que vivió durante el
reinado de Isabel, y que en parte sigue siendo válido hoy:
No tienen superior a quien
cortejar, ni cumplidos que hacer, y el resultado es un humor agrio
y tenaz, por lo que sorprende al forastero el tono desafiante de
todas las voces y el aire de fiereza de todos los semblantes.
16
Todavía hoy, un forastero no
puede hacer una pregunta sin recibir una respuesta malhumorada,
suponiendo que la reciba. Su acritud resulta a veces claramente
ofensiva. Pero si el forastero toma la grosería con buen talante o
como algo normal y consigue tocar su fibra afable y su hospitalidad
latente, comprobará que son leales y generosos y absolutamente
fiables. Como ejemplo de la brusquedad que domina a todas las
clases en esos pueblos aislados, relataré un incidente que nos
ocurrió a mi esposo y a mí hace tres años en Addingham,
Desde Penigent hasta Pendle Hill,
desde Linton hasta Long-Addingham
Y toda la región de Craven
contaban, etc.17
uno de los lugares que enviaron
antiguamente a sus hombres a luchar a la célebre batalla de Flodden
Field, y un pueblo que queda a muchos kilómetros de Haworth.
Pasábamos un día en coche por la
calle, cuando uno de esos muchachos zascandiles que parecen tener
un magnetismo especial para atraer las desgracias, y que se había
zambullido en el riachuelo que pasa por el pueblo, justo donde
tiran todas las botellas y cascos rotos, apareció tambaleante,
desnudo y casi todo cubierto de sangre en una casita delante de
nosotros. Además de haberse hecho otro mal corte en un brazo, se
había abierto completamente la arteria y tenía todas las bazas para
morir desangrado, lo cual, se consoló diciendo uno de sus
parientes, «sería ahorrarse un montón de problemas».
Mi esposo contuvo la hemorragia
con una correa que se quitó de la bota uno de los presentes y
preguntó si habían avisado a un médico.
—Y tanto —fue la respuesta—; pero
no creemos que venga.
—¿Por qué?
—Es viejo y asmático, ¿sabe?; y
el camino es muy empinado.
Mi esposo pidió entonces a un
muchacho que le acompañara a casa del médico, que quedaba a un
kilómetro; guió todo lo deprisa posible y al llegar encontró a la
tía del muchacho herido que salía de la casa.
—¿Va a venir? —le preguntó mi
esposo.
—Bueno, no ha dicho que no
—repuso ella.
—Pero dígale que el chico se está
desangrando.
—Ya se lo he dicho.
—¿Y qué le ha contestado?
—«¡Maldita sea, y a mí qué me
importa!»; eso solo.
Pero al final envió a uno de sus
hijos, que aunque no había aprendido el oficio se las arreglaba con
vendajes y curas. La excusa del médico era que «tenía casi ochenta
años, estaba empezando a chochear y había tenido cosa de veinte
críos».
Entre los mirones más impasibles
estaba el hermano del muchacho herido; y mientras él permanecía
tirado en un charco de sangre en el suelo de piedra y gritaba lo
mucho que le
«mancaba» el brazo, su estoico
pariente fumaba tranquilamente su pipa negra allí plantado,
sin
pronunciar una sola palabra de
compasión o pesar.
Las costumbres de la periferia
del bosque cerrado que cubría la ladera de las colinas a ambos
lados habían insensibilizado a la población hasta mediados del
siglo XVII. Se ejecutaba a hombres y a mujeres de forma sumaria,
decapitándolos por los delitos más leves; y así se generó una
indiferencia terca, aunque sutil a veces, hacia la vida humana. Las
carreteras eran tan malas hasta los últimos treinta años que había
escasa comunicación entre un pueblo y otro; si conseguían
transportar sus productos en fechas determinadas al mercado textil
del distrito, era lo máximo que podía hacerse; y en las casas
solitarias de la ladera lejana, o en los caseríos aislados, podían
cometerse crímenes que pasaban inadvertidos y desde luego sin
provocar la indignación popular deliberada para hacer caer el
fuerte brazo de la ley; hay que recordar que en aquellos tiempos no
había policía rural; y que los pocos jueces pedáneos tenían que
componérselas solos y, como casi todos eran parientes, solían
tolerar la excentricidad y hacer la vista gorda a las faltas de los
demás como si fueran propias.
Algunos hombres que apenas pasan
de la madurez hablan de los tiempos de su juventud en esta región
del país, cuando en los meses de invierno cabalgaban con el barro
hasta las cinchas; en que el trabajo era la única razón para salir
de casa; y en que tenían que realizarlo en condiciones tan
difíciles que hasta a ellos mismos, que viajan ahora al mercado de
Bradford en un coche rápido de primera clase, les parece imposible.
Un fabricante de lana, por ejemplo, dice que hace menos de
veinticinco años tenía que levantarse temprano para salir una
mañana de invierno a fin de llegar a Bradford con el cargamento de
artículos fabricados por su padre: lo cargaban todo por la noche,
pero por la mañana había una gran reunión en torno al carro, y
examinaban bien los cascos de los caballos antes de iniciar la
marcha; y entonces, alguien tenía que ir delante tanteando aquí y
allá a gatas y sondeando con una vara el terreno empinado y
resbaladizo para encontrar el sitio por el que los caballos
pudieran pasar hasta la relativa seguridad de la carretera general,
con sus profundas rodadas. La gente viajaba a caballo por los
páramos altos, siguiendo las huellas de los mulos de carga que
transportaban paquetes, equipaje y artículos entre los pueblos que
no tenían carreteras.
Pero en invierno se interrumpían
estas comunicaciones porque la nieve cubría durante mucho
tiempo las tierras altas y
agrestes. He conocido a personas que se quedaron aisladas por la
nieve cuando viajaban en silla de posta por Blackstone Edge;18 se
refugiaron durante siete o diez días en la pequeña posada que hay
en la cima, donde pasaron Navidad y Año Nuevo, hasta que la reserva
de provisiones para el consumo del posadero y su familia escasearon
con la llegada de los visitantes inesperados, y tuvieron que
recurrir a los pavos, patos y empanadas de Yorkshire con los que
iba cargado el coche; e incluso esto se estaba acabando cuando un
oportuno deshielo los liberó de su encierro.
El aislamiento de los pueblos de
montaña no es nada comparado con la soledad de las grises casas
solariegas que se ven aquí y allá en las hondonadas de los páramos.
Las mansiones no son grandes, pero sí sólidas y lo bastante
espaciosas para acomodar a quienes viven en ellas y que son los
propietarios de las tierras circundantes. En muchos casos, la
tierra pertenece a una sola familia desde los tiempos de los Tudor;
los propietarios son en realidad los descendientes de los pequeños
terratenientes: los pequeños hacendados que están desapareciendo
rápidamente como clase debido
a una o dos causas. O bien el
dueño cae en hábitos ociosos, se da a la bebida y acaba viéndose
obligado a vender la hacienda, o, si es más inteligente y
emprendedor, descubre que el arroyo que baja por la ladera de la
montaña o los minerales que hay bajo sus pies pueden convertirse en
una nueva fuente de riqueza, y deja la pesada vida anterior de
hacendado con poco capital y se hace fabricante, o excava buscando
carbón o abre una cantera para extraer piedra.
Todavía quedan gentes de esa
clase, que siguen viviendo en las casas solitarias y aisladas de
los distritos de las tierras altas, y que demuestran claramente la
extraña excentricidad, la feroz fuerza de voluntad, más aún, el
anormal impulso criminal alimentado por una forma de vida en que un
hombre veía pocas veces a sus semejantes, y en que la opinión
pública era el eco lejano y confuso de alguna voz más clara que
sonaba tras el amplio horizonte.
La persona solitaria suele
acariciar meras fantasías hasta que se convierten en manías. Y el
fuerte carácter yorqueño, que apenas se había sometido a la
sujeción por el contacto con la
«ciudad concurrida o el mercado
abarrotado», se manifiesta ahora en extraña tozudez en los
distritos más remotos. Me contaron hace poco la singular historia
de un hacendado (que aunque vive en el lado de Lancashire de las
montañas, tiene la misma sangre y el mismo carácter que los
habitantes del otro) que se suponía que contaba con una renta anual
de setecientos u ochocientos, y cuya casa tenía aspecto de
espléndida antigüedad, como si sus antepasados hubieran sido gente
importante durante mucho tiempo. El aspecto del lugar impresionó
tanto a mi informante, que decidió acercarse para inspeccionarlo
mejor. Se lo dijo al campesino que le acompañaba. Su respuesta fue:
«Mejor que no lo haga. Lo derribaría en el camino. Ya ha atacado a
más de uno, les dispara a las piernas por acercarse demasiado a su
casa». Y asegurándose mediante más preguntas que tal era realmente
la poco hospitalaria costumbre de aquel señor de los páramos, el
caballero renunció a sus propósitos. Creo que el salvaje
terrateniente vive todavía.
Otro señor de familia más
distinguida y mayor hacienda (por lo que uno tiende a suponer que
más educado, aunque no siempre sea así) murió hace pocos años en su
casa, que no quedaba a muchos kilómetros de Haworth. Su
entretenimiento y ocupación preferidos habían sido siempre las
peleas de gallos. Y al verse confinado en su aposento por la que
sabía que iba a ser su última enfermedad, mandó que instalaran allí
mismo a los gallos, y contemplaba la lucha encarnizada desde el
lecho. Cuando el progreso de su enfermedad mortal le impedía ya
volverse para seguir la pelea, mandó instalar espejos a los lados y
arriba para poder seguir disfrutando del espectáculo. Y de esa
forma murió.
Éstos son simples ejemplos de
excentricidad comparados con las historias violentas y los crímenes
que han ocurrido en estas moradas solitarias y que persisten en el
recuerdo de los ancianos de la región, y algunas de las cuales
seguramente conocían las autoras de Cumbres borrascosas y de La
inquilina de Wildfell Hall.
No cabía esperar que las
distracciones de las clases bajas fueran más humanas que las de los
ricos y mejor educados. El amable caballero que me explicó algunos
de los pormenores que he contado recuerda la fiesta de los toros
que se celebraba en Rochdale hace menos de treinta años. Ataban al
toro con una cadena o una soga a un poste en el río. Para aumentar
el caudal de agua y para dar a sus obreros la oportunidad de
divertirse ferozmente, los señores tenían la costumbre de parar los
talleres aquel día. El toro a veces se daba la vuelta de repente,
de forma que la cuerda
con que estaba atado arrastraba a
quienes habían cometido la imprudencia de acercarse demasiado, y la
buena gente de Rochdale disfrutaba con la emoción de ver ahogarse a
algún que otro vecino, al toro acosado y a los perros sacudidos y
desgarrados.
La gente de Haworth no tenía un
carácter menos fuerte y peculiar que sus vecinos del otro lado de
la montaña. El pueblo queda escondido en los páramos entre los dos
condados, en la antigua carretera de Keighley a Colne. A mediados
del siglo pasado se hizo famoso en el mundo religioso como
escenario de las atenciones del reverendo William Grimshaw, que fue
vicario de Haworth durante veinte años. Es probable que
anteriormente los vicarios fueran de la misma condición que un tal
señor Nicholls, un clérigo de Yorkshire de los primeros tiempos de
la Reforma, «muy aficionado a la bebida y a las malas compañías» y
que solía decir a sus compañeros: «Sólo tenéis que hacerme caso
cuando estoy un metro por encima de la tierra», o sea, en el
púlpito.
Newton, amigo de Cowper19
escribió la vida del señor Grimshaw en la que encontramos algunos
detalles curiosos sobre la forma en que un hombre de convicciones
profundas y propósitos fervientes y sinceros cambió y dominó a una
población ruda. Parece ser que el señor Grimshaw no había destacado
en modo alguno por su celo religioso, aunque había llevado una vida
moral y cumplía fielmente sus deberes parroquiales, hasta que un
domingo de septiembre de 1744, la sirvienta se levantó a las cinco
y encontró a su amo entregado a la oración. Ella explicó después
que había permanecido un rato en su aposento, luego había ido a
cumplir sus deberes religiosos a casa de un feligrés y había vuelto
a rezar; de allí, y todavía en ayunas, se había ido a la iglesia; y
cuando estaba leyendo la segunda lección se desmayó; volvió en sí a
medias y tuvieron que sacarlo de la iglesia. Mientras salía, habló
a los feligreses, pidiéndoles que no se dispersaran, porque tenía
algo que decirles y volvería enseguida. Le llevaron a casa del
sacristán, donde volvió a perder el conocimiento. Su sirvienta le
frotó para restaurar la circulación y cuando volvió en sí
«parecía hallarse en éxtasis», y
las primeras palabras que pronunció fueron: «He tenido una visión
gloriosa del tercer cielo». No explicó lo que había visto, pero
volvió a la iglesia; reanudó el oficio a las dos de la tarde y no
acabó hasta las siete.
A partir de entonces se consagró
a inculcar una vida religiosa a sus feligreses con el fervor de un
Wesley y algo del fanatismo de un Whitfield. 20 En el pueblo
existía la costumbre de jugar al fútbol los domingos, empleando
para ello piedras; y retaban y recibían retos de otras parroquias.
También se celebraban carreras de caballos en los páramos que
quedaban sobre el pueblo y que eran una causa periódica de
embriaguez y libertinaje. Casi ninguna boda se celebraba sin la
ruda diversión de carreras a pie, en las que los corredores medio
desnudos eran motivo de escándalo para todos los forasteros
decentes. Y la antigua costumbre de los arvills o banquetes
fúnebres acababa muchas veces en auténticas batallas campales entre
los asistentes beodos. Estas costumbres eran los signos externos de
la clase de gente con quien tenía que habérselas el señor Grimshaw.
Pero por diversos medios, algunos del género más práctico, obró un
gran cambio en su parroquia. A veces le ayudaban a predicar Wesley
y Whitfield, y en tales ocasiones la iglesia resultaba demasiado
pequeña para la multitud que acudía de otros pueblos y de los
caseríos solitarios de los páramos; en ocasiones se veían obligados
a congregarse al aire libre; en realidad, ni siquiera había espacio
suficiente en la iglesia para los comulgantes. Una vez que el señor
Whitfield estaba predicando en Haworth, comentó algo así como que
creía innecesario decir
muchas cosas a aquella
congregación que llevaba tantos años escuchando a un pastor tan
piadoso y tan santo; y entonces, «el señor Grimshaw se levantó de
su sitio y dijo en voz alta: “Por amor de Dios, señor, no habléis
así. Os ruego que no los halaguéis. Me temo que casi todos irán al
infierno con los ojos abiertos”». Pero si ése era su destino, no
sería porque el señor Grimshaw no los previniera. Solía predicar
veinte o treinta veces a la semana en casas particulares. Si veía
que alguien no prestaba atención a sus plegarias, se interrumpía
para reprender al culpable y no continuaba hasta que no veía a
todos de rodillas. Era muy estricto en hacer cumplir la observancia
dominical; y ni siquiera permitía a sus feligreses pasear por los
prados entre un oficio y otro. A veces les mandaba cantar un salmo
muy largo (según la tradición, el 119), y mientras lo hacían, él
salía de la iglesia y se iba con un látigo a las tabernas y
obligaba a los holgazanes a ir a la iglesia. Algunos conseguían
librarse de su látigo escapando por la puerta de atrás. Gozaba de
excelente salud y vigor físico, y recorría a caballo las colinas,
«despertando» a quienes antes no tenían sentimiento religioso. Para
ahorrar tiempo y para no ser una carga para las familias en cuya
casa celebraba las reuniones, se llevaba sus viandas; en tales
ocasiones su alimento diario consistía únicamente en un trozo de
pan con mantequilla, o pan solo con una cebolla cruda.
El señor Grimshaw se oponía con
razón a las carreras de caballos, que atraían a Haworth a
muchos libertinos y acercaban el
fósforo a los materiales combustibles del lugar, demasiado
dispuestos a arder hasta consumirse en la perversidad. Cuentan que
probó en vano todos los medios de persuasión e incluso de
intimidación para que se suspendieran las carreras. Al final,
desesperado, rezó con tanto fervor que llovió a cántaros y se
inundó el campo, de forma que no podían correr ni hombres ni
animales, aunque la multitud estaba dispuesta a esperar que el
diluvio amainara. Y así cesaron las carreras de Haworth y hasta el
día de hoy no se han reanudado. Todavía se venera la memoria de
este santo varón, cuyos fieles cuidados y auténticas virtudes son
el orgullo de la parroquia.
Pero me temo que después de él se
produjo una vuelta a las toscas costumbres paganas de las que él
los había arrancado, como si dijéramos, mediante la apasionada
fuerza de su carácter personal. Él había construido una capilla
para los metodistas wesleyanos y poco después los baptistas se
establecieron en un lugar de culto. En realidad, como dice el
doctor Whitaker, los habitantes de esta región son «fanáticos
religiosos»; hace sólo cincuenta años, su religión no intervenía en
sus vidas. Hace la mitad de tiempo, el código moral parecía basarse
en el de sus antepasados nórdicos. La venganza pasaba de padres a
hijos como una obligación hereditaria; y la capacidad para beber
sin que afectara al juicio se consideraba una de las principales
virtudes. Se reanudaron los partidos de fútbol los domingos contra
las parroquias vecinas, que atrajeron a muchos forasteros
descontrolados que llenaban las tabernas y hacían que los
habitantes más sensatos echaran de menos el brazo robusto y el
rápido látigo del buen señor Grimshaw. La antigua costumbre de los
arvills volvió a ser tan común como antes. El sacristán anunciaba
al pie de la tumba abierta que el banquete fúnebre se celebraría en
el Black Bull o en cualquier otro local que hubieran elegido los
parientes del difunto; y allí se reunían los asistentes al entierro
y sus conocidos. Esta costumbre tenía su origen en la necesidad de
ofrecer un refrigerio a quienes acudían de lejos a presentar sus
últimos respetos al amigo difunto. En la vida de Oliver Heywood hay
dos citas que explican la clase de alimentos que se servían en los
banquetes fúnebres de las
tranquilas familias protestantes
no anglicanas en el siglo XVII; la primera (de Thoresby) dice que
en el refrigerio que siguió al entierro de Oliver Heywood se sirvió
«ponche frío, compota de ciruela, pastel y queso». La segunda se
refiere a lo que se ofreció a los asistentes a un entierro,
considerándolo bastante miserable para la época (1673), «sólo un
poco de pastel, un trago de vino, un poco de romero y un par de
guantes».
Pero los banquetes fúnebres de
Haworth solían ser mucho más divertidos. Las familias pobres
ofrecían sólo un bollo de especias a cada asistente; y los gastos
de licores (ron, cerveza, o una mezcla de ambos llamada «hocico de
perro») corrían a cargo de los asistentes, que dejaban un poco de
dinero en una bandeja colocada en el centro de la mesa. La gente
más rica encargaba una comida para sus amigos. En el funeral del
señor Charnock (sucesor del sucesor del señor Grimshaw en la
parroquia) invitaron al arvill a unas ochenta personas y el precio
del banquete fue cuatro chelines y seis peniques por asistente, que
costearon los amigos del difunto. Como pocos
«rechazaban su licor», eran muy
frecuentes las peleas violentas antes de que acabara el día; a
veces llegaban incluso a «cocear», «saltarse los ojos» y dar
mordiscos.
Aunque me he extendido en los
peculiares rasgos de estos inquebrantables habitantes del West
Riding, tal como eran en el primer cuarto de este siglo, si no unos
años más tarde, no me cabe duda de que en la vida cotidiana de
gente tan independiente, obstinada y hosca debe de haber aún mucho
hoy en día que sorprendería a quienes están habituados a las
costumbres del Sur; y supongo también que el yorqueño vigoroso,
inteligente y sagaz miraría a tales forasteros con no poco
desdén.
Ya he dicho que donde está hoy la
iglesia de Haworth seguramente hubo en tiempos una capilla o
ermita. Correspondía a la tercera clase o nivel inferior de la
estructura eclesiástica, según la ley sajona, y no tenía derecho de
sepultura ni a administrar sacramentos. Se llamaba oratorio o
ermita del campo porque se construía sin cercamiento y daba a los
campos o páramos circundantes. El fundador, según las leyes de
Edgardo,21 estaba obligado sin restarlo de sus diezmos a mantener
al sacerdote que la atendía con las nueve partes restantes de sus
ingresos. Después de la Reforma, el derecho a elegir al clérigo en
alguna de aquellas iglesias sufragáneas que habían sido
anteriormente ermitas se confirió a los propietarios y
fideicomisarios, con el visto bueno del vicario de la parroquia.
Pero debido a alguna negligencia, los propietarios y
fideicomisarios de Haworth habían perdido ese derecho desde los
tiempos del arzobispo Sharp22 y el poder de elegir un pastor había
pasado a manos del vicario de Bradford. Ésa es la historia según
una fuente. El señor Brontë dice: «Este beneficio está patrocinado
por el vicario de Bradford y algunos fideicomisarios. Mi predecesor
lo recibió con el visto bueno del vicario de Bradford, pero con la
oposición de los fideicomisarios, por lo que tuvo tantos problemas
que se vio obligado a dimitir a las tres semanas de tomar
posesión».
Cuando hablé sobre el carácter de
los habitantes del West Riding con el doctor Scoresby, que
había sido vicario de Bradford,
él se refirió a ciertos desórdenes que habían tenido lugar en
Haworth a la entrega del beneficio al señor Redhead, el predecesor
del señor Brontë; y me dijo que los pormenores de aquellos sucesos
eran tan indicativos del carácter de la gente que me aconsejaba
investigarlos. Así lo he hecho y he sabido de labios de algunos
actores y espectadores supervivientes las medidas que tomaron para
expulsar a la persona nombrada por el vicario.
El titular anterior, que había
sucedido al sucesor del señor Grimshaw, fue el señor Charnock. Tuvo
una larga enfermedad que le incapacitó para cumplir sus
obligaciones solo y fue a ayudarle el señor Redhead. Mientras el
señor Charnock vivió, su coadjutor complació plenamente a los
feligreses y todos lo tenían en gran estima. Pero la situación
cambió radicalmente cuando, al morir el señor Charnock en 1819,
decidieron que el vicario de Bradford había privado de sus derechos
injustamente a los fideicomisarios nombrando vicario perpetuo al
señor Redhead.
El primer domingo que celebró él
los oficios religiosos no cabía una alma en la iglesia, hasta los
pasillos estaban abarrotados; y casi todos los feligreses calzaban
los zuecos de madera típicos de la región. Cuando el señor Redhead
estaba leyendo la segunda lección, los fieles empezaron a salir de
la iglesia como arrastrados por el mismo impulso, haciendo todo el
ruido posible con los zuecos al caminar, y al final tuvieron que
acabar el oficio solos el señor Redhead y el sacristán. Fue muy
desagradable, pero el domingo siguiente fue todavía peor. La gente
llenó la iglesia como el domingo anterior, pero dejaron libres los
pasillos, sin una sola persona ni ningún obstáculo en medio. La
razón de esto se hizo evidente más o menos al mismo tiempo que
había empezado el alboroto la semana anterior. Un hombre entró en
la iglesia montado al revés en un burro, mirando hacia el rabo, y
con tantos sombreros en la cabeza como podía aguantar. Empezó a
espolear al animal por los pasillos, y los gritos, chillidos y
risas de la congregación ahogaron completamente la voz del señor
Redhead; creo que se vio obligado a desistir. Hasta entonces no
habían recurrido en ningún momento a la violencia personal; pero el
tercer domingo tuvieron que irritarse muchísimo al ver al señor
Redhead, decidido a enfrentarse a ellos, subir por la calle del
pueblo acompañado por varios caballeros de Bradford. Dejaron los
caballos en el Black Bull (la pequeña posada próxima al cementerio,
para comodidad de los banquetes fúnebres y otros propósitos), y
entraron en la iglesia. La gente los siguió con un deshollinador
que habían contratado para que limpiara las chimeneas de algunas
dependencias pertenecientes a la iglesia aquella misma mañana, a
quien le habían invitado a beber hasta que agarró una borrachera
solemne. Le colocaron delante del atril; el hombre asentía
estúpidamente con gesto beodo y la cara renegrida a cuanto decía el
señor Redhead. Al final, ya fuera animado por algún travieso o por
su propio impulso beodo, subió a trompicones la escalera del
púlpito e intentó abrazar al señor Redhead. La farsa profana se
precipitó entonces. Empujaron al deshollinador cubierto de hollín
contra el señor Redhead, que intentó escapar. Los arrojaron a él y
a su torturador sobre el montón de hollín del saco que habían
vaciado en el camposanto, y, aunque al final el señor Redhead
consiguió escapar al Black Bull, cuyas puertas trancaron
inmediatamente, la gente montó en cólera afuera, amenazando con
apedrearlos a él y a sus amigos. Uno de mis informantes es un
anciano que en aquel entonces era el dueño del Black Bull, y afirma
que la gente estaba tan furiosa que la vida del señor Redhead
corrió verdadero peligro. Este hombre, sin embargo, planeó la huida
de sus odiados clientes. El Black Bull queda al final de la larga y
empinada calle de Haworth; y al fondo, junto al puente de la
carretera de Keighley, hay una barrera de portazgo. Mi informante
dio instrucciones a sus acorralados huéspedes para que salieran con
sigilo por la puerta de atrás (por la que habrían escapado del
látigo del buen señor Grimshaw muchos tarambanas) y el dueño y
algunos mozos de cuadra montaron los caballos de los hombres de
Bradford a ambos lados de la entrada principal entre la multitud
enfurecida y expectante. Por alguna abertura entre las casas, los
que estaban a
caballo vieron al señor Redhead y
a sus amigos arrastrarse sigilosamente detrás de la calle; y
entonces picaron espuelas y salieron disparados hacia la barrera.
El odiado clérigo y sus amigos montaron allí rápidamente y ya se
habían alejado bastante cuando la gente descubrió que su presa
había escapado y llegaron corriendo al portillo cerrado de la
barrera.
El señor Redhead no volvió a
aparecer por Haworth en muchos años. Tiempo después fue a predicar
y en su sermón a una numerosa y atenta congregación recordó
jovialmente las circunstancias que acabo de relatar. Le dieron una
calurosa acogida, pues no le guardaban ningún rencor; aunque
entonces habían estado dispuestos a apedrearle para conservar los
que consideraban sus derechos.
En febrero de 1820, el señor
Brontë llevó a su esposa y a sus seis hijos pequeños a vivir a este
pueblo de gente anárquica, aunque no carente de bondad. Algunos
vecinos todavía recuerdan las siete carretas cargadas que subieron
traqueteando lentamente la larga calle con los enseres del
«nuevo párroco» hasta su futura
morada.
Me pregunto qué impresión le
causaría el lúgubre aspecto de su nuevo hogar (la rectoría de
piedra, baja y rectangular en lo alto, pero con un fondo aún más
alto de los extensos páramos) a la gentil y delicada esposa, cuya
salud ya había empezado a declinar.
CAPÍTULO III
El reverendo Patrick Brontë es
oriundo del condado irlandés de Down. Su padre, Hugh Brontë, se
había quedado huérfano a edad muy temprana. Se trasladó del Sur al
Norte de la isla y se instaló en la parroquia de Ahaderg, cerca de
Loughbrickland. Existía cierta tradición familiar de que Hugh
Brontë procedía de una familia muy antigua, a pesar de su humilde
posición. Pero ni él ni sus descendientes se han molestado nunca en
investigarlo. Se casó joven y crió y educó a diez hijos con el
fruto de los pocos acres de tierra que cultivaba. Esta familia
numerosa destacaba por un extraordinario vigor físico y una gran
belleza. Todavía en su vejez, el señor Brontë es un hombre de
aspecto atractivo, más alto de lo normal, de porte muy erguido y
cabeza majestuosa. Tuvo que ser muy apuesto de joven.
Patrick Brontë nació el 17 de
marzo (día de San Patricio) de 1777; dio muestras de una agudeza y
una inteligencia excepcionales desde pequeño. También tenía
bastante ambición; y de su buen juicio y previsión da fe el hecho
de que, sabiendo que su padre no podía ayudarle económicamente y
que tenía que valerse por sí mismo, empezó a enseñar en un colegio
privado a los dieciséis años. Así se ganó la vida durante cinco o
seis años. Fue luego tutor de los hijos del reverendo Tighe, rector
de la parroquia de Drumgooland. De allí pasó al Saint John’s
College de Cambridge, donde se presentó en julio de 1802; contaba
entonces veinticinco años. Tras una residencia de casi cuatro años
en la universidad, obtuvo la licenciatura en filosofía y letras y
fue destinado a una coadjutoría de Essex, de donde se trasladó a
Yorkshire. Este esbozo de su vida hasta entonces demuestra un
carácter fuerte y extraordinario, que se había marcado un objetivo
y lo siguió con resolución e independencia. He aquí a un joven (un
joven de dieciséis años) que se separa de su familia y decide
mantenerse por su cuenta; y hacerlo mediante el trabajo intelectual
y no cultivando la tierra como su padre.
Por lo que me han contado,
supongo que el señor Tighe se interesó muchísimo por el tutor de
sus hijos y que debió de ayudarle no sólo en la orientación de sus
estudios sino también indicándole una educación universitaria
inglesa y aconsejándole dónde tenía que conseguir que le
admitieran. Hoy no se advierte el menor rastro de su origen
irlandés en el acento del señor Brontë; nadie notaría su
ascendencia celta en su cara de rectas líneas griegas y óvalo
alargado; pero al presentarse a las puertas de Saint John’s a los
veinticinco años, recién salido de la única vida que había conocido
hasta entonces, demostró no poca determinación, fuerza de voluntad
y desprecio del ridículo.
Durante su estancia en Cambridge
perteneció al cuerpo de voluntarios que se organizó en todo el país
para resistir la temida invasión de los franceses. Le he oído
referirse en los últimos años a lord Palmerston, a quien conoció y
trató en los entrenamientos militares que tenían que
practicar.23
Le encontramos ahora instalado
como coadjutor en Hartshead, Yorkshire, muy lejos de su tierra
natal y de todos sus parientes irlandeses, con quienes en realidad
se molestó poco en
mantener relaciones y a quienes
creo que no volvió a visitar desde que inició sus estudios en
Cambridge.
Hartshead es un pueblo pequeño
situado al Este de Huddersfield y Halifax; su elevado emplazamiento
(en un montículo, como si dijéramos, rodeado por una cuenca
circular) domina un panorama espléndido. El señor Brontë residió
allí cinco años; y mientras era titular del beneficio eclesiástico
de Hartshead, cortejó a Maria Branwell y se casó con ella.
Maria Branwell era la tercera
hija del señor Thomas Branwell, comerciante de Penzance. El
apellido de soltera de su madre era Carne, y los Branwell
descendían de familias lo bastante buenas por ambas ramas como para
que los hijos se relacionaran con la mejor sociedad de Penzance en
aquel entonces. El señor y la señora Branwell vivieron (con sus
cuatro hijas y un hijo todavía niños) durante la existencia de
aquella sociedad primitiva que tan bien ha descrito el doctor Davy
en la vida de su hermano.
En el mismo pueblo, cuando la
población era aproximadamente de 2.000 personas, sólo había una
alfombra, los suelos de las habitaciones se espolvoreaban con arena
de playa, y no había ni un solo cubierto de plata.
En aquel entonces, cuando
nuestras posesiones coloniales eran muy limitadas, nuestro ejército
y nuestra marina de muy pequeña escala, y existía relativamente muy
poca demanda de intelectuales, se preparaba a veces forzosamente a
los hijos menores de los caballeros para desempeñar algún oficio, a
lo que no se asociaba ningún desprestigio o pérdida de casta, por
así decirlo. El primogénito, cuando no se le permitía ser un
hacendado ocioso, era enviado a Oxford o a Cambridge, donde
estudiaba para dedicarse a una de las tres profesiones liberales:
el sacerdocio, el derecho o la medicina; el segundón quizá se
colocara de aprendiz con un cirujano, un boticario o un procurador;
el tercero, con un peltrero o un relojero; el cuarto, con un
empaquetador o un mercero; y así sucesivamente, según el número de
hijos.
Una vez concluido su aprendizaje,
los jóvenes solían trasladarse casi siempre a Londres para
perfeccionar sus respectivos oficios o artes: y cuando regresaban
al campo y se establecían, no eran excluidos de lo que hoy
consideraríamos la sociedad elegante. Las visitas se regulaban
entonces de forma diferente a como se hace ahora. Las invitaciones
a comer eran prácticamente desconocidas, a excepción de las de las
fiestas anuales. La Navidad también era entonces una temporada de
indulgencia y esparcimiento y se celebraban reuniones a la hora de
la merienda- cena. A excepción de estos dos periodos, las visitas
se reducían casi por completo al té; los invitados se reunían a las
tres en punto y se marchaban a las nueve, y el entretenimiento de
la velada consistía en algún juego de naipes como «la papisa Juana»
o el «comercio». La clase baja era entonces sumamente ignorante y
todas las clases eran muy supersticiosas. La gente todavía creía en
las brujas y existía una credulidad prácticamente ilimitada sobre
lo sobrenatural y lo monstruoso. Apenas existía parroquia en
Mount’s Bay que no tuviera una casa encantada o un lugar al que no
se asociara alguna historia de espanto sobrenatural. Incluso cuando
yo era muchacho, recuerdo una casa que había en la calle mayor de
Penzance que estaba deshabitada porque se creía que estaba
embrujada, y los muchachos apretaban el paso con el corazón
acelerado al pasar por allí de noche. En las clases medias y altas
había poca afición a la
literatura y todavía menos a la
ciencia, y sus actividades rara vez eran de género solemne o
intelectual. Sus diversiones preferidas eran la caza, el tiro, la
lucha y las peleas de gallos, que casi siempre acababan en
borrachera. El contrabando era muy activo, y al mismo solían
asociarse la ebriedad y un bajo nivel moral. En el contrabando
hallaban los aventureros osados y temerarios el medio de hacer
fortuna, y la ebriedad y la disipación llevaron a la ruina a muchas
familias respetables.
24
Doy este extracto porque creo que
guarda cierta relación con la vida de la señorita Brontë, cuya
fortaleza mental y cuya vigorosa imaginación tuvieron que recibir
sus primeras impresiones bien de las sirvientas (compañeras amables
durante la mayor parte del día en aquel hogar sencillo) que
repetían las leyendas y las noticias del pueblo de Haworth; o bien
del señor Brontë, cuya relación con sus hijos parece haber sido
bastante comedida y cuya vida, tanto en Irlanda como en Cambridge,
había transcurrido en circunstancias peculiares; o bien de su tía,
la señorita Branwell, que fue a vivir a la rectoría para hacerse
cargo de la familia de su difunta hermana cuando Charlotte contaba
seis o siete años. La señorita Branwell era mayor que la señora
Brontë y había vivido más tiempo en la sociedad de Penzance que
describe el doctor Davy. Pero en la familia Branwell no había
violencia ni irregularidades. Eran metodistas, y, por lo que puedo
deducir, la piedad delicada y sincera daba refinamiento y pureza a
su carácter. El señor Branwell, según sus descendientes, poseía
talento musical. Él y su esposa vivieron lo suficiente para ver
crecer a todos sus hijos y murieron con un año de diferencia: él en
1808 y ella en 1809, cuando su hija Maria tenía veinticinco o
veintiséis años. Se me ha permitido leer una serie de nueve cartas
que escribió Maria al señor Brontë durante su breve noviazgo en
1812. Desbordan una tierna gracia y modestia femenina; y están
impregnadas de la profunda piedad a que he aludido como
característica familiar. Citaré algunos fragmentos para demostrar
la clase de persona que era la madre de Charlotte Brontë; pero
antes de hacerlo tengo que exponer las circunstancias en que esta
dama de Cornualles conoció al erudito de Ahaderg, cerca de
Loughbrickland. A principios del verano de 1812, cuando ella
tendría unos veintinueve años, fue a visitar a su tío el reverendo
John Fennel, que era entonces clérigo de la Iglesia de Inglaterra y
vivía cerca de Leeds, aunque había sido anteriormente pastor
metodista. El señor Brontë era el beneficiado de Hartshead, y tenía
fama en la zona de ser un hombre muy apuesto, lleno de entusiasmo y
enamoradizo como buen irlandés. La señorita Branwell era muy
menuda; no era guapa, pero sí muy elegante y vestía siempre con una
sencillez discreta y acorde con su carácter general, de la que
algunos detalles recuerdan el estilo de vestir que eligió su hija
para sus heroínas preferidas. El señor Brontë se sintió cautivado
enseguida por aquella criaturita delicada, y declaró que aquella
vez era para siempre. En la primera carta que ella le escribió,
fechada el 26 de agosto, parece casi sorprendida de haberse
comprometido y alude al poco tiempo que hace que se conocen. En las
otras hay detalles que recuerdan la de Julieta:
Mas confía en mí, caballero, seré
más fiel
que quienes tienen más astucia
para ser extrañas.25
Hay planes de alegres excursiones
a la abadía de Kirkstall, en los luminosos días de septiembre,
cuando «tío, tía y la prima Jane» —la última comprometida con un
tal señor Morgan, también clérigo— formaban parte del grupo. Todos
han muerto, menos el señor Brontë. No hubo oposición al noviazgo
por parte de ninguno de los parientes de Maria. El señor y la
señora Fennel lo aprobaron y parece que su hermano y sus hermanas
en la lejana Penzance lo aceptaron también de muy buen grado. En
una carta fechada el 18 de septiembre, dice:
Hace años que soy mi propia
dueña, y no estoy sometida a ningún control de nadie; tanto es así,
que mis hermanas, que me llevan muchos años, e incluso mi amada
madre, solían consultarme todas las cosas importantes y rara vez
dudaban de la sensatez de mis actos y opiniones: quizá te apresures
a acusarme de vanidad por mencionarlo, pero has de considerar que
no presumo de ello. Muchas veces me ha parecido un inconveniente y,
sin embargo, gracias a Dios nunca me ha inducido a error, aunque en
circunstancias de incertidumbre y duda he sentido profundamente la
falta de un guía e instructor.
En la misma carta dice al señor
Brontë que ha comunicado a sus hermanas su noviazgo y que no las
vería de nuevo tan pronto como se había propuesto. El señor Fennel,
su tío, les escribe también en el mismo correo, alabando al señor
Brontë.
El viaje desde Penzance hasta
Leeds en aquel entonces era muy largo y muy caro; los novios no
disponían de mucho dinero para gastarlo en viajes innecesarios y
como la señorita Branwell no tenía madre ni padre, les pareció una
solución correcta y discreta celebrar la boda en casa de su tío. No
había razón para prolongar el noviazgo. Ambos habían pasado ya la
primera juventud; tenían medios suficientes para cubrir sus
necesidades poco ambiciosas. El beneficio eclesiástico de Hartshead
figura en la Lista del Clero con un estipendio anual de 202 libras,
y Maria contaba con una pequeña renta (50 libras, me han dicho) que
le había dejado su padre. Así que los novios empezaron a hablar de
poner casa a finales de septiembre, pues supongo que hasta entonces
el señor Brontë había vivido en una pensión; todos los preparativos
para celebrar la boda en el próximo invierno fueron bien hasta
noviembre, en que ocurrió un contratiempo que Maria describe así,
con gracia y paciencia:
Supongo que no esperarías hacerte
más rico gracias a mí, pues lamento comunicarte que soy todavía más
pobre de lo que creía. Ya te mencioné que había pedido que me
enviaran mis libros, ropa, etc. La noche del sábado, más o menos
cuando tú escribías la descripción de tu imaginario naufragio, yo
estaba leyendo y sintiendo los efectos de uno real, pues había
recibido una carta de mi hermana dándome cuenta de que el barco en
que me había enviado el baúl había encallado en la costa de Devon,
y que mi baúl quedó hecho añicos con la violencia del mar, y
desaparecieron en las profundidades casi todas mis escasas
pertenencias. Si esto no resultara ser el preludio de algo peor no
le daré importancia, ya que es el primer suceso desastroso que me
ha ocurrido desde que me fui de casa.
La última carta está fechada el 5
de diciembre. La señorita Branwell y su prima se disponían a hacer
el pastel de boda la semana siguiente, por lo que el acontecimiento
no podía estar lejos. Ella había estado aprendiendo de memoria un
«precioso himno breve» compuesto por el señor Brontë; y leyendo
Consejo a una dama de lord Littelton,26 sobre el que hace algunas
observaciones justas y pertinentes que demuestran que pensaba tan
bien como leía. Y así desaparece Maria Branwell; no tenemos más
comunicación directa con ella; sabemos de ella como señora Brontë,
pero ya como una enferma bastante próxima a la muerte; todavía
paciente, animada y piadosa. La letra de sus cartas es elegante y
pulcra; aunque hace alusiones a las tareas de la casa (como
preparar el pastel de boda) también habla de los libros que ha
leído o que está leyendo, indicando con ello que
poseía una mente bien cultivada.
Supongo que, sin poseer ninguno de los raros talentos de sus hijas,
la señora Brontë tuvo que ser ese carácter fuera de lo común, una
mujer coherente y equilibrada. El estilo de sus cartas es ágil y
correcto, como lo es también el artículo titulado
«Ventajas de la pobreza en los
asuntos religiosos», que escribió bastante más adelante,
seguramente con la intención de publicarlo en alguna revista.
Se casó en casa de su tío en
Yorkshire el 29 de diciembre de 1812; el mismo día se casó también
su hermana pequeña, Charlotte Branwell, en el lejano Penzance. Creo
que la señora Brontë no volvió a visitar nunca Cornualles, pero
todos sus parientes que aún viven la recuerdan con cariño; dicen
que era «su tía preferida, a quien ellos y toda la familia
admiraban como persona de talento y carácter muy afable»; y,
también, «sumisa y reservada, aunque poseía talentos fuera de lo
común, que heredó de su padre, y su piedad era genuina y
discreta».
El señor Brontë permaneció cinco
años en Hartshead, en la parroquia de Dewsbury. Allí se casó y allí
nacieron sus dos hijas Maria y Elizabeth. Transcurrido ese tiempo,
ocupó el beneficio de Thornton, en la parroquia de Bradford.
Algunas de esas grandes parroquias del West Riding son casi como
diócesis, por la cantidad de habitantes y el número de iglesias. La
de Thornton es una pequeña iglesia episcopaliana, con numerosos
monumentos protestantes no anglicanos, como el de Lister y su amigo
el doctor Hall.27 La región es yerma y agreste: grandes extensiones
de tierra inhóspita rodeadas de diques de piedra se extienden hasta
los altos de Clayton. La misma iglesia parece antigua y solitaria,
como si la hubieran dejado atrás los grandes talleres de piedra de
una floreciente firma independiente, y la sólida capilla cuadrada
construida por los fieles de esa confesión. En conjunto no es un
lugar tan agradable como Hartshead, con su amplia vista sobre la
llanura sombreada por las nubes y jaspeada de sol, y la
interminable sucesión de colinas, que se elevan una tras otra hasta
el horizonte lejano.
Charlotte Brontë nació en
Thornton el 21 de abril de 1816. La siguieron en rápida sucesión
Patrick Branwell, Emily Jane y Anne. La salud de la señora Brontë
empezó a decaer a raíz del último parto. Es un trabajo duro atender
las pequeñas y tiernas necesidades de muchos niños pequeños cuando
los medios son limitados. Y es más fácil procurarles alimentos y
ropa que atención, cuidados, serenidad, entretenimiento y
comprensión, que necesitan también. Maria Brontë, la mayor de los
seis, no tenía mucho más de seis años cuando el señor Brontë se
trasladó a Haworth el 25 de febrero de 1820. Quienes la conocieron
entonces dicen que era una niña demasiado seria, pensativa y
tranquila para su edad. Su infancia no fue infancia. Son raros los
casos en que los poseedores de grandes dotes han conocido la
bendición de esa época feliz y libre de cuidados. Sus dotes poco
comunes se agitan en su interior y en lugar de la vida natural de
percepción (lo objetivo, como lo llaman los alemanes) inician la
vida más profunda de reflexión: lo subjetivo.
La pequeña Maria Brontë era
menuda y de aspecto delicado, lo que parecía subrayar aún más su
extraordinaria precocidad intelectual. Debió de ser compañera y
ayudante de su madre en el cuidado de la casa y los niños, porque
el señor Brontë estaba muy ocupado en su estudio, por supuesto; y
además no le gustaban mucho los niños y sentía su frecuente
aparición en escena como una sangría para las fuerzas de su esposa
y como una interrupción de la comodidad doméstica.
La rectoría de Haworth es un
edificio de piedra rectangular (como ya he mencionado en el primer
capítulo), y queda en lo alto del pueblo; la entrada principal da a
la puerta occidental de la iglesia, que queda unos cien metros.
Unos veinte metros de ese espacio están ocupados por el herboso
jardín, que es poco más ancho que la casa. El cementerio rodea la
casa y el jardín por todos los lados menos por uno. La vivienda
tiene dos plantas y cuatro habitaciones en cada una. Cuando los
Brontë se instalaron aquí, colocaron la sala de estar en la
estancia más grande, que queda a la izquierda de la entrada; y en
la habitación de la derecha instalaron el estudio del señor Brontë.
Junto a éste estaba la cocina; y junto a la cocina había una
especie de despensa enlosada. En la planta superior había cuatro
dormitorios de tamaño similar, más un cuartito o pequeña
dependencia o «antecámara», como lo llamamos en el Norte, al otro
lado del pasillo. Éste daba a la fachada, y la escalera subía
frente a la entrada a la derecha. Hay asientos junto a las ventanas
en toda la casa, de un agradable estilo antiguo, y la sólida
barandilla de la escalera, los paneles de las paredes y los gruesos
marcos de las ventanas indican que la vivienda se construyó en una
época en que abundaba la madera.
El cuartito de arriba se destinó
a los niños. No lo llamaban cuarto de los niños, aunque era
pequeño; en realidad no disponía
siquiera de chimenea; las sirvientas (dos hermanas tiernas y
afectuosas que todavía hoy no pueden hablar de la familia sin
llorar) llamaban a la habitación
«estudio de los niños». La
estudiante mayor debía de tener entonces siete años.