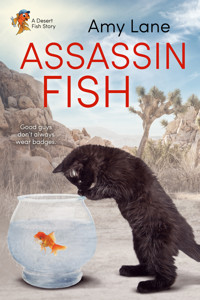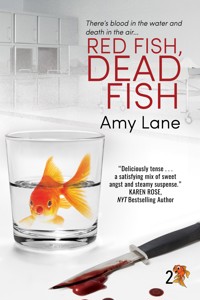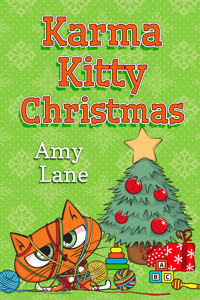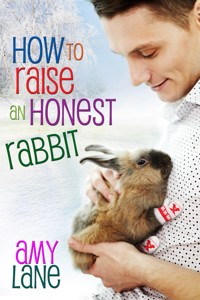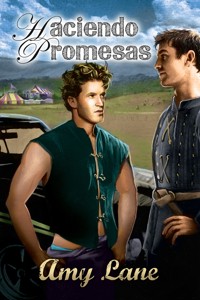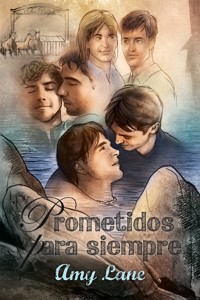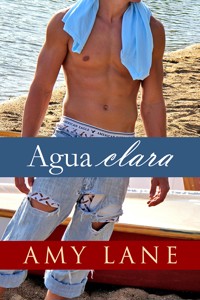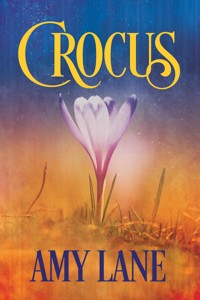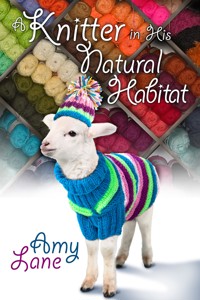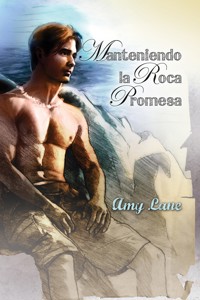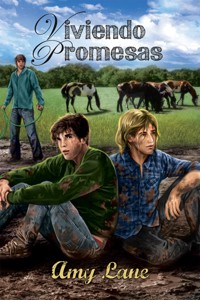
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dreamspinner Press
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Volumen 3 de la serie Manteniendo la Roca Promesa Seis años atrás, Jeff Beachum consoló a un asustado adolescente a las afueras de una clínica de tratamiento de VIH, y Collin Waters recuerda su amabilidad desde aquel día. Ahora, tras seis años de estar encaprichado del encanto de aquellos amables ojos marrones que aparecían en sus sueños, Collin se siente adulto y lo bastante preparado como para acercarse. Es una pena que el destino, que nunca ha sido amable con Jeff, tenga otra cosa en mente. La vida de Jeff se había roto por completo, a pedazos, antes de aquel día tanto tiempo atrás, y ahora no está mucho mejor. Jeff se ha endurecido, se ha vuelto autosuficiente; es el tipo divertido al que sus amigos acuden, el que da buenos consejos y consuela cuando hace falta. Pero todos los fantasmas de su pasado están a punto de salir para perseguirle, y la familia en la que ha apostado su futuro tampoco está en muy buenas condiciones. Collin es más que un chico idealista, y eso es algo bueno, porque Jeff va a necesitar toda la ayuda que pueda encontrar. Nadie sabe mejor que él que la vida puede ser demasiado corta como para darle la espalda a un amor sincero, y que vivir felices para siempre es la mejor promesa de todas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright
Publicado por
DREAMSPINNER PRESS
5032 Capital Circle SW, Suite 2, PMB# 279, Tallahassee, FL 32305-7886 USA
http://www.dreamspinnerpress.com/
Esta historia es ficción. Los nombres, personajes, lugares y acontecimientos son producto de la imaginación del autor o se utilizan para la ficción y cualquier semejanza con personas vivas o muertas, negocios, eventos o escenarios, es mera coincidencia.
Viviendo promesas
Edición de copyright en español © 2015 Dreamspinner Press.
Título original: Living Promises
© 2011 Amy Lane.
Traducido por:Rocío Pérez García.
Portada:
© 2011 Paul Richmond.
http://www.paulrichmondstudio.com
El contenido de la portada ha sido creado exclusivamente con propósito ilustrativo y todas las personas que aparecen en ella son modelos.
La licencia de este libro pertenece exclusivamente al comprador original. Duplicarlo o reproducirlo por cualquier medio es ilegal y constituye una violación a la ley de Derechos de Autor Internacional. Este eBook no puede ser prestado legalmente ni regalado a otros. Ninguna parte de este eBook puede ser compartida o reproducida sin el permiso expreso de la editorial. Para solicitar el permiso y resolver cualquier duda, contactar con Dreamspinner Press 5032 Capital Cir. SW, Ste 2 PMB# 279, Tallahassee, FL 32305-7886 USA or http://www.dreamspinnerpress.com/.
Edición eBook en español: 978-1-62380-673-6
Primera edición en español: Agosto 2015
Primera Edición Julio 2011
Publicado en los Estados Unidos de América.
A los supervivientes, investigadores, médicos, víctimas y personas que han sucumbido; a los que viven con esperanza, a la gente que ofrece su tiempo como voluntarios y a aquellos que rezan por todos los anteriores.
COLLIN: GUÁRDATE DE LA CONDUCCIÓN TEMERARIA
CUANDOCOLLIN Waters tenía cinco años, iba sentado en el asiento trasero del Ford Taurus de sus padres mientras su padre conducía y cantaba en voz alta Losing My Religion de REM. Estaba jugando con sus camiones, cosa que disfrutaba mucho, incluso a pesar de que hubiese preferido desmontarlos y volverlos a montar en lugar de jugar a las autopistas. Papá le había pedido, con mucha educación, que no desmontara cosas en la parte de atrás del coche. Puesto que papá era un hombre grande con voz profunda que se esforzaba mucho por no gritar, incluso cuando Collin tiraba los cereales por el suelo, olvidaba hacer sus deberes, dejaba escapar completamente por accidente a la rata de su hermana, usaba el DVD favorito de su madre como plataforma de lanzamiento de sus cohetes o vestía al gato con su disfraz de ingeniero para tener a alguien con quien jugar, bueno, Collin intentaba hacer lo que decía.
Adoraba a su padre.
En ese momento el murmullo desafinado de Losing My Religion era reconfortante. Si papá estaba cantando es que estaba de buen humor, y puesto que era el día en que tocaba llevar un tentempié a la escuela y Collin estaba muy seguro de que las galletas que llevaba en la mochila iban a ser un éxito, podía respetar ese buen humor. Papá cantaría y después Collin iría la escuela y las fantásticas galletas con pepitas de chocolate de su madre harían que fuese un día genial.
Entonces su padre habló con voz insegura y desigual, dejando de cantar.
—Oh... Oh, Dios...
El coche viró una vez, y volvió a hacerlo casi al instante. Collin fue lanzado contra la puerta y empezó a llorar.
—¿Papi? ¿Papi? ¡Papi!
Pero su padre estaba desplomado sobre el volante, con los fornidos hombros inclinados hacia un lado y los ojos cerrados, y el coche estaba dando sacudidas, saltando por encima del bordillo que separaba los carriles, subiéndose a la acerca y ¡pum!, chocó contra un poste. A Collin le dolía la cabeza tras chocar contra el asiento, y le dolía el hombro por el cinturón de seguridad. Su papi no le respondía, su mochila estaba tirada en el suelo, todas sus galletas estarían aplastadas y...
Para cuando llegaron los paramédicos, él estaba de pie dentro del coche, sin demasiado equilibrio.
—¡Papi! ¡Papi, despierta! ¡Papi! ¡Papi, despierta! —gritaba con una regularidad irritante.
Pero tal y como averiguaría más tarde, cuando fuera mayor, Grayson Waters acababa de sufrir un fallo coronario masivo y jamás volvería a despertarse.
La madre de Collin lo hizo bien. Fue difícil; Collin y sus cuatro hermanas mayores jamás dudaron, ni siquiera una vez, de que Natalie Waters había encontrado al amor de su vida en su marido, un mecánico grande y sincero, con su cabello rubio cortado a cepillo y con entradas, sus dedos callosos y una voz desafinada con la que podía cantar canciones infantiles con una entonación sorprendentemente cómica. Pero Natalie había abierto su propio negocio y todo el mundo echó una mano: servían mesas, manejaban la parrilla o ayudaban a limpiar. Siempre tuvieron suficiente para comer, un hogar (el mismo hogar, la casa demasiado pequeña para siete personas en Levee Oaks) y siempre supieron que les querían.
Pero algo en Collin parecía habérsele escapado por las orejas cuando el coche perdió el control y cruzó a saltos la carretera, se comió la curva y se estampó contra el poste telefónico. Definitivamente alguna pieza vital de la maquinaria humana que mantenía los impulsos peligrosos a raya y causaba un fuerte instinto de supervivencia se había perdido. Era como si Collin, incluso con cinco años, hubiese visto morir a su padre y hubiese decidido que, qué demonios, si cosas como esa iban a pasar de repente bien podría animarlas e incluso darles la bienvenida.
O esa fue la explicación de su madre durante los siguientes trece años.
Fue lo que dijo el día en que llegó a casa a tiempo de ver a Collin, de seis años y medio, saltar desde el tejado de la casa hasta el tejado del garaje del vecino porque, según dijo él, había visto a un superhéroe hacerlo en una película. Eso le hizo ganarse un viaje al hospital, una escayola y unas muletas, además de la prohibición de ver películas de superhéroes durante los siguientes tres años. Sus hermanas mayores jamás le perdonaron ese detalle.
Aun así, eso no solucionó el problema.
Tampoco lo hizo el estrellar su bicicleta al usar la puerta del garaje como rampa (obteniendo trece puntos y una noche de ingreso hospitalario por sospecha de daños internos) cuando tenía diez años.
Ni el volver a estrellarla contra el garaje del vecino porque, según sus palabras: «Habíamos salido a por helado y Joanna no iba a comprarme uno».
Ni las varias “casi expulsiones” por pelear en la escuela y en el instituto.
Ni que alguien pintara en su coche con aerosol, ese coche comprado con la paga que ganaba por servir mesas en el restaurante de su madre, las palabras «jodido maricón peleón» en su tercer y penúltimo año en el instituto, después de salir del armario al ponerse una camiseta de portero con el arco iris en el campo de fútbol. Su entrenador estuvo especialmente cabreado; era el mejor portero que el equipo había tenido nunca, y ni un alud de homofobia en la historia de la ciudad le haría echar a Collin del equipo.
No. Collin no era la clase de persona que permitía que la experiencia se entrometiera en una buena idea o en una aventura aterradora. Su madre le decía a menudo, en ocasiones con los ojos bañados en lágrimas y con toda la fuerza de sus pulmones, que terminaría enterrándolo antes de que cumpliese los veinticinco, a lo que él respondía con aire despreocupado y sin parecer lamentarlo en absoluto: «Sabes que te quiero. Despídeme a lo grande».
Pero no actuó con tanta indiferencia cuando su madre y sus hermanas llegaron temprano del cine y le encontraron hundido hasta los testículos en el culo de Tommy Kennedy, con este inclinado sobre la secadora, en el garaje. De hecho, estuvo bastante mortificado... mientras que Tommy se puso directamente histérico, y no de risa precisamente.
Pero Tommy era el mejor follamigo en el Instituto Levee Oaks, y después de que Crick Francis saliera del armario y se graduase dos años antes, Collin tenía solo algunas personas estables entre las que escoger. Oyó como se abría la puerta del garaje, vio el resplandor de los faros y siguió moviendo las caderas mientras decía «¡Cierra la boca, Tommy, y córrete de una puta vez!». Siendo el caballero que era, dio justo en la próstata de Tommy y llevó la mano entre sus piernas. Tommy graznó y se corrió en su mano, y Collin gruñó y terminó dentro de él.
El motor del coche se apagó y Collin abrazó a Tommy contra su pecho por un momento.
—Ve corriendo dentro, límpiate y sal por la puerta de delante —murmuró—. Va a estar cabreada conmigo, pero no irá a por ti.
Tommy salió corriendo, cosa que fue mucho mejor en vivo y en directo que en el millón y medio de veces en que se contaría la historia durante los meses siguientes, y Collin se giró y afrontó a su madre.
Las chicas habían chillado con aversión y habían ido corriendo al interior, sin encontrarse a Tommy por cuestión de segundos, y dejando a Natalie negando con la cabeza con dolorida resignación.
—Ay, Señor... —suspiró Natalie, y le dio una patada al neumático del coche.
Collin, sintiéndose por una vez un poco cohibido, cogió una toalla de la cesta de la colada y se envolvió con ella la cintura.
—Ay, Señor, Collin —repitió Natalie—. Dime que al menos has usado condón.
Collin parpadeó.
—¿Condón?
—¡Maldita sea, te han dado clases de educación sexual! Ya sabes, ¿condón? ¿Sífilis, clamidia, VIH?
Había recibido clases de educación sexual, era verdad. Se había dormido mientras las daban, había copiado en los exámenes y se había burlado de la cultura del miedo y del «Simplemente di no» que enseñaban las escuelas públicas americanas. Pero en ellas no le había atrapado su madre, desnudo, probando el culo del follamigo del vecindario. Quizás fue porque estaba delante de su madre, o quizás fue porque solo faltaba medio mes para su decimoctavo cumpleaños y la madurez se estaba infiltrando en su cerebro como una hormiga en una oreja, pero por alguna razón una pieza perdida de la maquinaria humana de Collin volvió a ajustarse en los engranajes de su mente.
En ese momento sintió miedo.
JEFF: PRECAUCIÓN, CORAZÓN ROTO
—¿SESIENTE bien, pequeño? —ronroneó Kevin en el oído de Jeff mientras sus dedos, gruesos y de un marrón oscuro polvoriento, le retorcían salvajemente los pezones.
Jeff Beachum gritó y cayó sobre la almohada. «Oh. Dios. Mío».
Jamás había considerado tener un fetiche con el tamaño, pero Kevin era enorme, como un oso colocado con Viagra: tan largo como presumían de ser los tipos de las revistas pornográficas, grueso como una botella de medio litro y («Dios bendito, María madre de Dios, ostia puta») sin circuncidar, y estaba embistiendo ese monstruo en el culo de Jeff y «Dadme un aleluya» se sentía tan bieeeeeeeen...
La risita de Kevin sonó tensa a su espalda, y Jeff gritó de nuevo contra la almohada cuando Kev acertó su próstata. «Joder. ¡Joder, joder, joder, joder, joder, joder, joder, joder!».
El pene de Jeff (de un tamaño modesto, él era el primero en admitirlo) estaba goteando un hilo constante de líquido preseminal dentro del condón, y Jeff deseó por enésima vez haber pensado en hacerse las pruebas un año antes en lugar de hacía seis meses. Si su período ventana de doce meses salía limpio al mismo tiempo que el de Kevin, consideraría hacerlo a pelo.
Kevin salió y volvió a entrar con fuerza, y Jeff gimoteó, moviendo, contoneando el culo y extendiendo la mano para tocarse puesto que no era tímido en lo más mínimo. Kevin se había hecho las pruebas una semana antes de conocer a Jeff, así que este se imaginaba que tenían un año antes de que pudieran hacerlo a pelo, y en ese momento no le importaba un pimiento.
—¿Te gusta eso, chico de discoteca? —jadeó Kevin, y Jeff medio gimoteó medio suplicó un poco más y movió su pequeño culo, estrecho y caliente.
—Sigue follando, GI Negro —jadeó. El mote de Kevin era posiblemente lo único que recordaba.
Dos meses antes Jeff había estado en el exterior del Gatsby's Nick, fumándose un cigarrillo y liberándose de la multitud sudada de la pista de baile. Estaba pegajoso, sin respiración y casi aturdido. Los exámenes finales habían terminado, lo que significaba que ya tenía un año de la escuela de medicina de UC David bajo el brazo. Un grupo de infantes de la marina, con botas militares, pasaron a su lado mientras expulsaba el humo a la cálida noche de junio. Sus camisetas verde oliva se tensaban sobre el pecho musculoso de cada uno, todos ellos con la cabeza absurdamente cuadrada con su corte de pelo a cepillo oficial y los pantalones de uniforme tan bien planchados como podría estarlo una camisa de lino almidonada.
A Jeff le quedaba el suficiente aire y humo como para soltar un silbido bajo, y maldito fuera él y su bocaza ya que, estuvieran más allá de los límites o no, eso fue lo que hizo.
No estaba preparado para que el tipo más grande (un tipo negro de casi dos metros con la complexión de un tanque) se girase y empezase a avanzar en su dirección. «Oh, mierda».
Jeff hizo lo que mejor se le daba: sonrió zalamero y con aire de bromista.
—Sin ofender, GI Negro —dijo, esforzándose por parecer un gay inocuo y nada agresivo—. Solo estaba admirando las vistas. No significa que vaya a entrar al galope y meter la pata, ¿vale?
La camiseta del soldado estaba tensa sobre su pecho ancho, lo suficientemente apretada como para que los pezones formasen pequeñas tiendas de campaña en el apacible aire de la noche. Esas manos de piel oscura agarraron la mejor camisa para bailar de Jeff, hecha con esa nueva clase de microfibras que daban de sí, y Jeff se encontró con la espalda contra la tosca pared de obra vista de la discoteca, preguntándose si todavía se acordaría de cómo pelear después de todas esas escaramuzas con su hermano mayor. Se le cayó el cigarrillo de los dedos y las botas de combate de Kevin lo pisaron sobre el cemento.
—Pon cara de asustado. —La voz de Kevin cayó hasta ser un susurro apagado, y Jeff no tuvo que simular nada; tenía los ojos abiertos de par en par, el corazón le iba a cien y no estaba seguro en lo más mínimo de que aquello estuviera pasando de verdad.
—No quiero problemas —dijo con inseguridad, y los enormes ojos de Kevin, marrones y rodeados de una expresiva hilera de densas pestañas negras, recorrieron su figura desde los hombros hasta las rodillas, con un reconocimiento especial para su entrepierna, que estaba metida dentro de unos vaqueros de cintura baja que eran como una segunda piel.
—¡Bueno, pues los has encontrado, chico de discoteca! —ladró Kevin con un tono indicado para que lo oyeran sus amigos, que estaban cerca, mirándoles a los dos con una buena dosis de diversión.
Jeff se encogió porque la voz de Kevin era profunda, prácticamente le estaba levantando del suelo, y si aquella situación no era lo que él estaba empezando a pensar que era, entonces todavía estaba metido en un montón de problemas.
—No pretendía ofender —dijo alzando las manos, apaciguador. Una de ellas rozó por accidente el estómago del marine y no fue cosa de su imaginación: Kevin tembló y una comisura de esa boca de labios gruesos de un tono entre rosado y chocolate se curvó con aprecio.
—No me ofendo —murmuró Kev en voz baja, y Jeff volvió a quedarse sin respiración. Para los amigos de Kev, que esperaban ver miedo, miedo fue exactamente lo que pareció. Pero Kev estaba lo bastante cerca como para que Jeff sintiera el roce de la cadera de este contra su pene, volviendo sus pantalones incluso más apretados. Sus ojos se cruzaron y se mantuvieron la mirada en lo que solo podría describirse como una mirada instantánea cargada de tensión sexual.
—¿Estás listo para volver dentro ahora mismo, chico de discoteca? —dijo Kevin con su voz “exterior”.
—¡Lo que tú quieras, GI Negro! —Jeff le seguía el juego; su voz sonaba asustada, pero sus ojos decían “ven aquí y fóllame, maldita sea”. La boca de Kev tembló con aprecio.
—¡Eso pensaba! —espetó con desagrado, volviendo a lanzar a Jeff contra la pared.
—¡Ay! —dijo Jeff cuando se golpeó la cabeza en lo que quizás fue su voz más gay mientras se la frotaba y fulminaba con la mirada a ese nuevo ligue de ensueño como reprimenda.
Kev bajó la voz; todavía era lo bastante alta como para que sus amigos lo oyeran, pero también lo bastante suave como para que Jeff supiera que lo sentía.
—Sobrevivirás. Pero que no vuelva a verte por aquí.
A Jeff se le cayó el alma a los pies, pero justo entonces la voz de Kevin se hizo aún más baja.
—Dentro de dos horas. Espérame —añadió.
—¡Sí, señor! —No puedo evitar la amplia sonrisa impenitente, pero Kevin solo puso los ojos en blanco, negó con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse con sus compañeros marines, aceptando sus palmaditas en la espalda y sus bravos por “mantener al pequeño mariquita en su sitio”, como si no acabara de prometer llevarse a ese “pequeño mariquita” a casa y follárselo hasta que viese las estrellas.
Lo cual había continuado haciendo durante los siguientes dos meses.
Y en ese momento, un mes antes de que lo embarcasen para su siguiente período de servicio, Jeff estaba saboreando cada embestida (y suplicándola a gritos). A pesar de que Kevin le había prometido estar ahí hasta el fin de los días, era posible que, precisamente porque lo había hecho, Jeff no daba ninguna caricia por garantizada. Especialmente si venía del atractivo cuerpo de Kevin, enterrado profundamente dentro de él.
—¡Vamos, chico de discoteca! —jadeó Kevin—. Vamos... ¡grita para mí, maldita sea!
—¡Sí, señor! —resolló Jeff, dedicándole a su pene una caricia especialmente fuerte mientras Kevin se movía hacia delante, rodeándole el torso con los brazos.
—¡Sí! —gritó Kevin en su oído.
Hubo una blancura cegadora tras la oscuridad que se adueñó de la cabeza de Jeff. Su cuerpo tembló con un fuego helado y se corrió con pasión dentro del condón, sintiendo cómo el semen le abrasaba el extremo del pene allí donde se acumulaba.
Kevin rozó con la nariz la oreja de Jeff y rió entre dientes con esa voz de bajo que tenía mientras ambos jadeaban.
—¿Te ha gustado eso, chico de discoteca? —murmuró. Jeff tembló como respuesta.
—Siempre me gusta, GI Negro —le dijo con sinceridad. Incluso aquella primera noche, cuando Jeff fue el que penetró porque, tal y como Kevin dijo con algo de timidez, no todo el mundo estaba listo para recibir el paquete al completo la primera noche, a Jeff le había encantado tener sexo con él. Las manos de Kevin eran fuertes, capaces y amables hasta un punto absurdo, y su pequeño chico de discoteca se sentía valioso, protegido y todas esas pequeñas tonterías que hacían que estar dentro de una cama, tocando la piel de alguien, fuera el mejor lugar del mundo.
Cambiaron de posición, listos para separar sus cuerpos. Jeff lo percibió en ese momento: un hilo de humedad cayendo desde su agujero y a lo largo de la nalga hasta la parte baja del muslo. Estaba todavía aturdido, preguntándose qué demonios podía ser eso, cuando oyó la voz de Kevin detrás de él, igual de aturdida.
—Joder.
«¿Joder?».
—¿Joder qué?
—El puto condón se ha roto.
El cuerpo de Kevin se deslizó limpiamente fuera de él, con los restos de la goma todavía apretados alrededor de la base y con las tiras del globo pegadas a la piel. El resto de su sexo de piel oscura, flácido, todavía brillaba por el semen.
Jeff se giró un poco, sentándose sobre las rodillas, y Kevin Turner y él se miraron el uno al otro con ojos sorprendidos y divertidos, por qué no admitirlo. Jeff, el eterno optimista, le dedicó una amplia sonrisa ladeada que escondía el subidón de adrenalina en su pecho.
—Bueno, esa maldita cosa no hacía más que entrometerse de todos modos.
La enorme mano de Kevin subió y guió la cabeza de Jeff hasta ese pecho descomunal empapado en sudor.
—No te asustes, chico de discoteca. Estaremos bien.
Jeff cerró los ojos y se relajó contra su amante, y, solo por una vez, cedió el control del mundo a los dioses.
SEISMESES más tarde, Jeff todavía no había conseguido arrepentirse de ese momento ni una sola vez. Ni siquiera cuando los resultados de sus pruebas fueron positivos, ni cuando se sintió obligado a dejar la facultad de medicina, ni, especialmente, cuando Kevin volvió a su casa en Georgia dentro de una caja de pino en lugar de volver a los brazos de Jeff en carne y hueso.
Kevin y él habían estado enamorados. Kevin le había enviado cartas, y las releyó hasta que se cayeron a pedazos. A pesar del peligro de que alguien las leyera, a pesar del riesgo de perder todo por lo que se había esforzado en el ejército, las había firmado siempre con un «Te quiero, chico de discoteca».
Jeff tenía la experiencia suficiente en el área del sexo solo por sexo como para conocer la diferencia entre las caricias de Kevin y las de los otros “chicos de discoteca” que buscaban una follada rápida. Éstas, las había recibido, las había dado, las había disfrutado... pero no estaba dispuesto a morir por ellas.
Se pasó dos meses de su vida deseando poder haber muerto por Kevin, porque era imposible que doliera más que estar vivo cuando él no lo estaba.
Esa idea le estaba consumiendo un día frío y despiadado de febrero mientras esperaba su cita con el doctor Herbert Schindler en la clínica CARES del centro de la ciudad. Herbert había sido su tutor en la facultad de medicina, y probablemente le había salvado la vida. El día en que Jeff recibió los resultados de la prueba de VIH (con el recuento de células blancas tan alto de repente que en su mente no había duda posible: durante el último mes con Kevin, el mes después de que el condón se rompiera, había sido el momento en que había estado expuesto) había ido a ver a Herbert, con su mandíbula angular apretada en un gesto estoico para reunir el valor necesario, y le había dicho que probablemente tendría que dejar la facultad.
Herbert había visto al joven devastado y no al fuerte, envejecido y lleno de amargura. Canceló la clase siguiente y se llevó a Jeff a su despacho para sentarse a hablar con él.
Cuando Jeff terminó su explicación, Herbert le aconsejó e hizo que no abandonase por completo, sino que siguiera el camino necesario para ser ayudante de fisioterapeuta.
—Menos porquería puntiaguda —carraspeó el médico, todo sinceridad con su peso y su calvicie—. Menos oportunidades de contaminación cruzada y más fácil para conseguir trabajo. También es menos tiempo en la facultad.
Incluso Herbert Schindler, conocido por hablarlo todo de manera muy directa, señaló con delicadeza que, con o sin los nuevos descubrimientos en las medicaciones, el tiempo podía ser un lujo que Jeff no podía permitirse, así que debía ser un punto a tener en cuenta. No tendría por qué haberse molestado. Jeff era estudiante de medicina. Conocía los hechos.
Los hechos eran que no tenía ni el seguro médico ni el dinero necesario como para mantenerse con vida; el cóctel de medicinas, las pruebas de carga viral y todas esas porquerías, eran muy caras. Durante un segundo se preguntó si moriría antes de que se presentase la oportunidad de arrepentirse por haberse enamorado de Kevin Turner.
Y Herbert le salvó literalmente la vida.
—Ten, rellena esto. —Le lanzó un bloque de hojas por encima de la mesa. Jeff a duras penas consiguió ordenar aquel desorden y volver a meterlo en la gastada carpeta de manila.
—¿Qué es?
—Es una solicitud de prácticas en el hospital VA. Una vez que trabajes allí recibirás seguro médico, sin importar tu condición médica previa.
—Pero solo soy un estudiante de primer...
—Lo cual es suficiente si vas a hacer prácticas como ayudante de fisioterapeuta..., y si recibes un poco de ayuda de tus amigos.
—¿Así que soy un enchufado? —preguntó Jeff, impresionado consigo mismo. Y con Herbert, por supuesto.
—Chico, considérame tu benefactor —dijo este con amabilidad y cierto destello en los ojos que hizo pensar a Jeff que podía arriesgarse a hacer una broma.
—Entonces qué, ¿algo así como un padrino para una reinona? —Exageró el giro “gay” de muñeca y la cadencia de su voz. Herbert rió de buena gana.
—Nada de tirarme los tejos —dijo con una expresión completamente seria—. Mi mujer se pondrá celosa.
Jeff tuvo que reír, absolutamente aliviado. Había disfrutado las clases de Herbert; de hecho había sido uno de los pocos estudiantes que habían sospechado que el doctor Schindler tenía un sentido del humor retorcido bajo su exterior plácido, y era fantástico “jugar” un poco con un amigo.
—Bien, dulzura, me alegro de que me lo hayas dicho. Si me ofreces toda esa ayuda, mi ligón interior habría asomado la cabeza.
Herbert arqueó una ceja y Jeff se sonrojó. Y entonces Herbert sonrió, sonrió de verdad.
—Creo que tu ligón interior necesita quedarse dentro de tus pantalones, que es donde pertenece, joven. Esas cosas tienden a meterlo a uno en problemas cuando les sueltas la correa. Lo sé de buena tinta; tengo seis niños.
Jeff se estuvo riendo durante un minuto y, a continuación, de manera igual de súbita, tragó y miró a su profesor a los ojos.
—No sé, doctor Schindler. Parece que también me has adoptado a mí.
La boca de Herbert Schindler se curvó ligeramente.
—Espero que alguien hiciera lo mismo por cualquiera de mis hijos —dijo con suavidad. Jeff tuvo que asentir, con un nudo en la garganta. Él también lo esperaba con todo su corazón. Cualquiera que hiciera tanto bien en el mundo se merecía saber que cuidaban bien de sus seres queridos.
Lo creyó aún más dos meses más tarde, cuando un amigo de Kevin, el único que conocía su gran secreto gay, le llamó con un teléfono satélite para decirle que Kevin había muerto.
Jeff se presentó en la puerta de Herbert (literalmente, en la puerta de su casa) a las dos de la mañana y, tras disculparse de todo corazón, sollozó hasta dejarse la voz durante una hora. No había sabido a quién más acudir. Todos sus amigos de discoteca había resultado ser solo eso, “amigos de discoteca”, ¿y en cuanto a su familia?
Había temblado cuando Herbert le había sugerido con delicadeza que quizás quisiera tener algo de apoyo familiar. Después de eso, Herbert simplemente se había sentado en el sofá mientras su esposa le traía café y una almohada. Había mecido la cabeza de Jeff contra su pecho, como el padre que era, mientras Jeff, el divertido Jeff, a quien nunca le faltaba una sonrisa y una historia rápida o un comentario de listillo, deseaba que el VIH fuera algo rápido, como una granada de mano directa al corazón, porque entonces sería una muerte misericordiosa. Una muerte misericordiosa era, tal y como Jeff intentó bromear sin mucho éxito, la única razón que se le ocurría por la que vivir.
A lo largo de los dos meses siguientes encontró otras pequeñas cosas por las que vivir. Pequeñas, cierto, pero funcionaban.
Una semana después del funeral de Kevin, al cual no asistió puesto que A) era en Georgia y no podía permitirse viajar hasta allí, y B) Kevin no había salido del armario para su familia y Jeff no lo haría por él cuando Kevin no estaba vivo para tomar la decisión por sí mismo, la esposa de Herbert se pasó por su casa con algo de sopa y un gatito.
Jeff no había comido mucho durante la última semana (algo que su medicación actual facilitaba bastante), pero si creía que eso le eximía de la sopa de pan ácimo de la señora Schindler, se equivocaba.
A diferencia de la visita, frente a la que Herbert le había advertido, el gatito fue una sorpresa.
Era un Scottish Fold, esa raza con las orejas dobladas de un modo extraño y los ojos salidos como de insecto, y amenazaba con alcanzar el tamaño de un perro labrador cuando creciera. La señora Schindler había sacado esa montaña de pelo de un gris acero del trasportín y se lo había puesto a Jeff entre los brazos mientras ella calentaba la sopa.
Jeff había mirado a la criatura, que era al mismo tiempo terriblemente mona y adorablemente fea, y el gato había parpadeado lentamente en respuesta.
—Señora del doctor Herbert, espero que no le importe si le pregunto ¿qué demonios es esto?
—Es un gato —respondió, adueñándose sin compasión de su pequeño apartamento de estudiante y colocando una olla sobre el fogón para calentar la sopa. Era una mujer de estatura mediana tirando a bajita a quien le gustaba llevar pantalones de deporte de poliéster sobre sus anchas caderas, y llevaba el cabello corto teñido de negro. También tenía unos ojos marrones amables y expresivos. Cuando Jeff se quedó dormido en su sofá la noche en que supo lo de Kevin, se despertó cubierto con una manta, con una caja de pañuelos y dos ibuprofenos sobre la mesita del café y con un gato ronroneando sobre su cadera con la fuerza suficiente como para hacer vibrar las ventanas.
A Jeff le gustaban los gatos. De hecho, le gustaba el que tenía entre los brazos, pero...
—Este vertedero no admite gatos —tuvo que decirle con algo de tristeza. El gatito había comenzado a ronronear de manera decidida contra su pecho, y Jeff descubrió que, aunque seguía sintiendo el corazón vacío, el ronroneo estaba caldeando ese espacio desolado.
La señora Doc Herbert se encogió de hombros.
—Entonces busca otra casa. Tus prácticas son remuneradas; ya no eres un estudiante muerto de hambre, y estás a punto de ser oficialmente un adulto. Consigue una casa...
—Odio ocuparme del jardín.
Ella se encogió de hombros.
—Consigue un apartamento con piscina entonces. Solo tienes que asegurarte de que aceptan mascotas.
Jeff volvió a mirar a la cosa ronroneante que tenía sobre el pecho. Parecía algo irrisoriamente pequeño por lo que poner su vida patas arriba. Entonces echó un vistazo a su apartamento. Kevin prácticamente había vivido allí durante los tres meses anteriores a su embarco. Jeff le había guardado una de sus camisas de vestir de manga larga en el armario y Kevin había colado un par de camisetas verde oliva del ejército en su cajón el día en que se marchó. Se habían hecho fotografías durante esa última semana, quitándose la cámara el uno al otro para hacerse fotografías cándidas, finalizando con una de los dos juntos, tomada desde la distancia que daba el brazo de Kev, mientras estaban tumbados en la cama. Jeff había ido a que la revelasen y la había enmarcado antes de que Kevin se marchara, dándole a este una copia más pequeña para la cartera. La fotografía, con Kev sonriendo con malicia a la cámara y Jeff mirando de reojo la lente con timidez (lo que fue una sorpresa para sí mismo) y apoyado contra la mejilla de Kevin, se erguía junto a su cama.
No quería dejar ese apartamento. Kevin estaba allí.
Los ojos se le humedecieron y abrazó al gatito, preparándose para devolverlo. Pero la señora Doc Herbert le leyó la mente y le tomó la mano.
—Pequeño, tienes que encontrar una razón por la que comer. Una razón por la que levantarte y tomarte la medicación, por la que vomitar y por la que volver a tomarla. Tienes que encontrar una razón para ir a trabajar, y a la facultad, y por la que volver después a casa. Las razones están ahí, y eres más fuerte de lo que aparentas, así que sé que las encontrarás. Pero, ahora mismo, esta es tu razón.
El gatito, percibiendo la posibilidad de tener que marcharse, hundió las uñas y maulló de manera imperiosa. Jeff tragó y miró con una disculpa a la pequeña bola de pelo.
—No te ofendas —le dijo—, pero no eres una razón demasiado grande.
El gatito le olió, se encogió de hombros y clavó más las uñas, como diciendo «Esto es lo que hay, idiota. Tú eres el que estás considerando aniquilarte a través de la apatía». O quizás solo era su conciencia hablando. La voz aguda de su parte gay era algo parecida.
Jeff volvió a fruncir el ceño, mirando a la criatura.
—Por favor, dime que es un chico —dijo.
La señora Schindler puso los ojos en blanco.
—Oh, por favor, Jeff. Como si fuera a intentar siquiera meterte una chica en la cama.
Jeff estuvo a punto de ahogarse al resoplar, y el gatito gruñó (gruñó de verdad) y clavó un poco más las uñas mientras la señora Schindler servía la sopa de pan ácimo. Le dio a Jeff la receta antes de marcharse, porque a veces, cuando la “terapia” de las medicinas empeoraba, era lo único que podía mantener en el estómago.
Así fue como lo logró. Allí estaba seis meses después del diagnóstico, esperando su cita con Herbert en el único día de la semana que su médico favorito estaba en la clínica CARES del centro de Sacramento, mientras se paseaba por el vestíbulo. Había una enorme ventana panorámica que daba a un barrio no del todo espantoso, pero tampoco libre de vagabundos. Aun así, el día era gris y sin vida y Jeff estaba experimentando un súbito caso de nervios.
Se le había dicho que aconsejara a algunos de sus pacientes con daños en las manos o en los brazos que tejieran, y él mismo había empezado a hacerlo para ver qué grupo de músculos se usaban. En ese momento echaba de menos sus agujas; creía de todo corazón que podría terminar convirtiéndose en uno de esos odiosos gais que se llevaban sus tareas para tejer en público, todo con tal de evitar la sensación de que el reloj estaba contando las horas del día mientras él no tenía nada con que gastar su tiempo.
Durante su tercera vuelta por la habitación, con parada junto al dispensador de agua incluida, se dio cuenta de que tenía compañía.
Era un chico; a duras penas con la edad suficiente como para ser legal, pero atractivo. Tenía una mandíbula fuerte, la nariz algo torcida, seguramente debido a una pelea, y el cabello de un rubio oscuro le caía bien peinado a los lados de esa mandíbula. Sus ojos eran de un marrón claro con motas doradas y con unas pestañas sorprendentemente oscuras.
Caminaba como si fuera un perro alfa, todo hombros, y Jeff pensó que si hubiera conocido a ese chico en una discoteca seis o siete años antes, probablemente hubiera ido a algún sitio más privado con él para hacerlo contra una pared, porque Dios, ese chico era una maravilla.
Se movía como si fuera el dueño del mundo, y a Jeff eso siempre le había parecido terriblemente atractivo. El brazalete con los colores del arco iris en su huesuda muñeca, que todavía tenía que crecer, era especialmente atractivo.
Jeff se quitó de encima ese momento de atracción, sintiéndose como un viejo pervertido, y miró un poco más allá. Porque no importaba lo mucho que se moviera como si el mundo le perteneciera, los ojos del chico saltaban de aquí a allá, a pesar de sus esfuerzos, y debía de haber tragado saliva alrededor de un millar de veces desde que se había puesto en pie para imitar a Jeff en su pequeño paseo por la habitación.
Jeff suspiró. Le gustaba pensar en sí mismo como un cabrón egoísta, de verdad. Pero dada la amabilidad que había recibido, y no solo del doctor Schindler, sino también de todo el personal del hospital VA, que le había aceptado como si no se tratara de un caso de caridad del médico favorito de todo el mundo, sentía que le debía al mundo cambiar un poco su aproximación a la vida.
Además, tal y como estaba descubriendo en sus prácticas en terapia física, le gustaba ayudar a la gente. Lo disfrutaba. Todavía era un cabrón egoísta, pero se regodeaba de manera egoísta ayudando a la gente. Y ese aspecto se mantenía, incluso en el vestíbulo de la clínica mientras esperaba a ver cómo estaba funcionando tu mediación contra el VIH.
—Chico, ¿quieres ir fuera? Sé que hace frío, pero me estoy quedando dormido aquí dentro —le dijo mientras le llenaba un vaso de plástico de agua.
El alivio del chico tenía color, sabor y olor. Alzó la vista hacia una mujer de edad media, todavía bastante atractiva, que estaba sentada en el centro, leyendo una revista de recetas como si fueran sus deberes.
—Mamá, salgo un momento fuera, ¿vale? Todavía tardarán otros quince minutos, ¿no? —le preguntó.
La mujer apretó los labios.
—Collin, no podemos entrar tarde para esto...
El chico cerró los ojos y asintió.
—Cinco minutos, mamá. Lo juro. Solo... solo... —Volvió a tragar—. Déjame ir a tomar un poco el aire, ¿sí?
La mujer asintió.
—Está bien, pequeño. Pero no salgas huyendo. —Lo dijo como si fuera una posibilidad real.
Collin hizo una mueca y se acercó hasta ella, besándola en la mejilla como muestra de un afecto sincero. Jeff no pudo evitar oír lo que decía el chico.
—Ya te he hecho pasar por suficiente, mamá. Solo quiero tomar un poco el aire, te lo prometo.
Salieron al exterior, y Jeff pensó que iba a arriesgarse. El chico tenía cinco minutos para recomponerse, y era evidente que necesitaba su ayuda.
—¿Eres tan gay como pareces? —preguntó el chico, y Jeff tuvo que reírse. Y él creía que podía ser un insensible.
—¿Hay alguna manera de no ser tan gay como parezco? —preguntó con verdadera curiosidad, y el chico también se rió un poco. Jeff llevaba tejanos; unos tejanos muy, muy apretados, porque no tenía de ningún otro tipo. Y, aunque tuviese que hacer sentadillas durante una hora por las mañanas, iba a seguir cabiendo en esos malditos tejanos sin importar lo que la medicación le hiciese a su cuerpo. Llevaba puesta una sudadera con cuello en forma de uve de cachemir falso de un tono azul turquesa, además de mocasines de cuero resplandecientes con unas bonitas borlas, porque le gustaban, maldita sea, y era gay. Y el ser gay tenía sus privilegios.
El chico rió y sacó un paquete de tabaco mientras se acercaban a la pared. Jeff estuvo a punto de señalar que la prohibición de fumar se extendía alrededor del perímetro del edificio. Pero se imaginó que, quizás, aquello era lo último que ese chico necesitaba. Además, se había prometido a sí mismo uno al día y parecía que hoy iba a conseguirlo temprano.
—Son malos para tu salud —señaló con suavidad, cogiendo el penúltimo cigarrillo del paquete. Camel sin filtro. Negó con la cabeza. Debería haberlo imaginado. Aquello tendría que contar como dos días fumando; esperaba que el chico hiciera que valiera la pena.
Collin gruñó, cogiendo el último cigarrillo y arrugando el paquete ahora vacío en el puño.
—Lo sé. Le dije a mi madre que solo fumaría uno al día, ¿sabes? Que así podría mantener las ganas de vivir.
Sacó un mechero. Jeff inspiró para encender su cigarrillo, agradecido, y, a continuación, dio un paso atrás y se recostó contra la pared. Collin encendió su cigarrillo y Jeff volvió a suspirar, exhalando el humo. Ah... la nicotina sin filtrar. Era como comer mousse de chocolate de verdad después de estar comiendo ese yogur sin grasas durante un par de meses.
—Sé a lo que te refieres —dijo, disfrutando de la subida de la nicotina—. A veces son las cosas pequeñas las que consiguen que te levantes de la cama por las mañanas.
El chico asintió.
—Sabes, el mes pasado tuve que decirle a todo el mundo con quien me había acostado, había besado o había dado o recibido una mamada que era positivo, y que tenían que hacerse las pruebas. Lo primero que hice fue salir corriendo.
Jeff contuvo la respiración ante esa simplicidad. ¿Quién no querría huir antes que tener que hacer eso?
—¿Qué te hizo volver?
Collin tomó una buena bocanada de su cigarrillo, ahuecando las mejillas y haciendo que los pómulos destacaran en relieve. En ese momento pareció mayor de repente, mayor, endurecido y peligroso. Jeff pensó que si no hubiera conocido nunca a Kevin, ese chico habría cubierto todos los puntos especiales, con o sin la vergüenza de ser un adulto pervertido.
—Mi madre. Toda la mierda por la que le he hecho pasar. Tío, si ella puede abrazarme y seguir llamándome su chico después de todo eso... —Negó con la cabeza—. Si ella puede hacer eso, lo mínimo que podía hacer yo era echarle huevos, ¿verdad?
Jeff asintió. Le gustaba ese chico. Bravo, responsable... pero con ese punto de chico malo que había convertido los ojos maliciosos de Kevin tan, oh, irresistibles en ese uniforme de marine. Pero el corazón maltrecho, en carne viva y sangrante de Jeff no era lo importante en ese momento.
—¿Cómo fue? —preguntó con suavidad. Aquello era sobre lo que el chico había querido hablar en realidad, ¿no? ¿Por qué sino escoger a un hombre claramente gay en el que confiar?
—Fue horrible —susurró Collin, exhalando de manera temblorosa—. Estábamos todos tan unidos, ¿sabes? Todos los maricas, follándonos los unos a los otros como conejos solo porque podíamos. Es... Simplemente nos sentíamos invencibles. Como tan solo nos follábamos entre nosotros, cómo íbamos a contagiarnos entonces el SIDA, ¿verdad?
Jeff no le corrigió en cuanto a que en ese estado era VIH y no SIDA. Cuando tenías, ¿qué, diecisiete años? ¿Dieciocho? Como fuera; no agradecías que te explicaran la diferencia, y era claro como el agua que él no agradecería el discurso.
—¿Cómo de malo fue? —preguntó Jeff en voz baja.
Collin se encogió de hombros y apartó la mirada.
—Bueno, ahora ninguno de ellos me habla... ya sabes. Como si yo fuera el único que hubiese estado follando por ahí, ¿sí? Y solo dos de los, no sé, diez se han hecho las pruebas, y son positivos. Y sus padres simplemente... los han sacado del instituto antes de la graduación, como si fueran plutonio o qué sé yo. Y nadie ha mencionado nada... Ni una puta cosa. Es como si no existiera. —Collin negó con la cabeza, claramente desconcertado—. Quiero decir, joder. Algunos de esos chicos no están fuera del armario; tienen novias, y las chicas van por ahí sin saber que el chico que les está dando candela puede tener el VIH porque se puso juguetón en el baño, detrás del gimnasio después de un baile o donde cojones sea. Y yo solo...
Jeff giró la cabeza y Collin le miró a los ojos.
—Estoy tan jodidamente solo, ¿sabes? Mi padre murió cuando yo era un niño, y mi madre... Se ha roto el culo para que podamos tener una buena vida, y yo voy y lo tiro todo por el desagüe. Ni siquiera quiero hablar con ella de esto... sobre nada de todo esto... porque ya le he hecho pasar por suficiente...
Ah, maldición. El chico había creído que era duro, ¿no? Lo había hecho... y ahora estaba luchando por serlo, por no llorar, por mantener la mandíbula cuadrada. Jeff pensó que si se volvía más duro todavía estallaría en mil pedazos como un panel de cristal roto. Collin chupó con brusquedad la colilla una vez más y la aplastó bajo la suela a cuadros en la fina grava plagada de hierbajos que había alrededor del edificio de ladrillos.
Respiró durante un momento.
—Ese ha sido el final de la parada para fumar, ¿verdad? ¿Se ha acabado el tiempo? —dijo como disculpa.
Jeff siguió su ejemplo con su propio cigarrillo, aunque solo estaba a la mitad.
—Ven aquí, pequeño —dijo con suavidad, abriendo los brazos, y de repente los tuvo repletos de un adolescente aterrorizado.
—Escúchame —susurró con fiereza—. Vas a hablar con tu madre, porque quiere saberlo. No podrá ayudarte, pero te sentirás mejor, ¿de acuerdo? Solo habla con ella, joder. Te ha traído a la maldita clínica y está haciendo que lo aceptes como un hombre; lo entenderá. —Los brazos de Collin se apretaron bruscamente alrededor de sus hombros y Jeff sintió como soltaba un sollozo estrangulado que le sacudía todo el cuerpo—. Eres un chico con suerte, ¿lo sabes? Tienes a tu madre. Tienes una familia. Muéstrate agradecido con ellos, y deja que te ayuden, ¿me oyes?
Collin asintió, hundiendo la afilada barbilla en el hombro de Jeff y, a continuación, ambos sintieron como vibraba el bolsillo del primero. Jeff pensó que probablemente sería su madre, enviándole un mensaje porque le habían llamado para su consulta.
Collin retrocedió y Jeff echó de menos casi de inmediato su calidez contra el frío del día.
—Gracias —dijo, secándose la cara con el dorso de la mano—. Quiero decir, soy un completo desconocido y te suelto todo esto...
Jeff agitó la mano.
—No te preocupes, pequeño. Entra o tu madre se preocupará, ¿vale?
Collin asintió, algo incómodo, y retrocedió un par de pasos antes de entrar corriendo. Jeff miró como se marchaba, sintiendo una banda ciñéndole el pecho y un temblor absurdo en la barbilla. Oh, Dios. Quería llamar a su madre y explicárselo todo más que nada en el mundo.
Pero incluso si lo hacía, eso no resolvería absolutamente nada. Apoyó las manos en los muslos y se acuclilló bruscamente en la niebla de febrero, intentando recuperarse y seguir con la carga que se le había dado. Tenía un apartamento que le encantaba, con gimnasio y piscina comunitaria, una tonelada de plantas y un gato gigantesco llamado Constantine que insistía en que si Jeff no estaba ahí para darle mimos, el mundo se caería a pedazos. Cenaba una vez al mes con los Herbert Schindlers, tenía pacientes que habían empezado a dejarle postales de agradecimiento y una profesión prometedora haciendo algo que parecía que podía encantarle. Tenía un recuento de células blancas prometedor y un cóctel de medicinas de dosis bajas en lugar de altas, y si tenía que hacer un millón y medio de sentadillas para mantener la figura afeminada, bueno, que así fuera maldita sea.
Lo llevaba bien, gracias.
Pero aun así, eso no evitaba que deseara de todo corazón en días como aquel, y no precisamente una taza de chocolate. Así que se permitió desear, diciéndose a sí mismo que era un estúpido, porque los deseos (especialmente sus deseos) eran de la clase que no se volvían realidad. El darse permiso no ayudó: por mucho que deseara poder volver en el tiempo y conseguir un condón que no fuera a romperse, advertir a Kevin de la emboscada en la carretera o incluso advertirse a sí mismo para no salir a hacer una pausa para un cigarrillo una noche húmeda de junio, no pudo evitar añadir un deseo más a la larga lista antes de enderezarse, darse un sacudida y entrar en la clínica para su consulta.
No estaba mal desear un vistazo más a ese chico de corazón roto absurdamente atractivo, el que caminaba como si fuera el dueño del mundo, ¿no?
JEFF: MI PEQUEÑO ME HA ENVIADO UNA CARTA
CINCOAÑOS más tarde, Jeff seguía sin arrepentirse de haberse enamorado de Kevin Turner... pero tampoco le había hablado de él a su madre. Le había contado lo del VIH, pero ni siquiera estaba seguro de que su padre lo supiese.
Llamaba a su madre todos los lunes a las ocho de la tarde, como un reloj. Lo había hecho desde que su padre le echó de casa poco después de empezar la universidad y salir del armario para ellos. (Herbert le había preguntado en una ocasión cómo podía haberle chocado tanto a su padre, y Jeff se había encogido de hombros, volviendo el gesto en algo dramático con su cuerpo angular y expresivo. Ni él mismo lo sabía, pero al parecer había sido una sorpresa).
El problema con su madre iba más allá del hecho de que Jeff no hubiese vivido en casa durante los últimos diez años, y más allá de que fuera gay. Iba incluso más allá de que Jeff había tenido que sobornar de verdad a la enfermera de su madre para que le dejara hablar con ella, puesto que su padre le había dicho a la enfermera que no debía aceptar sus llamadas.
El problema consistía en por qué su madre estaba en una residencia de ancianos con sesenta y dos años para empezar, llevando allí desde no mucho después de que Jeff fuera a la universidad.
—¿Jeffy? —Su madre siempre sonaba despreocupada y segura de sí misma, de manera tan parecida a como había sido cuando él era niño y ella la madre más popular dentro del equipo de fútbol en Coloma, con los mejores dulces y la casa llena de los hijos de los vecinos porque su casa era la mejor, sí señor.
—¡Hey, mamá! —Jeff hizo que su voz encajara con la de ella y esperó para ver dónde estaba su madre en el continuo espacio/tiempo esa semana.
—¿Cómo están los gatitos? —preguntó Lillian Beachum, y Jeff dejó escapar un suspiro de alivio. Al parecer estaba muy cerca del momento actual. A veces no se ubicaba siempre en el año correcto, y él tenía que recordarle que ya no estaba en la facultad de medicina y que sus objetivos profesionales habían cambiando. A veces tenía que recordarle incluso que era gay y que no iba a buscar a una chica agradable con la que sentar la cabeza. Lillian siempre reía en esos casos (del modo en que su marido, Archie, no lo había hecho), y decía: «Sabes, Jeffy, uno pensaría que tu padre y yo ya lo habríamos notado, ¿verdad?».
Pero no aquel día. Aquel día le preguntó qué tal se encontraba, si los médicos estaban seguros de que iba a estar bien, y después le preguntó sobre Constantine, ese gran perezoso. Ese día incluso recordó a Katherine la Grande{1}, el gato Maine Coon que su amigo Shane le había regalado por su cumpleaños ese mismo año con solo un mes de retraso porque Shane se había estado recuperando de unas costillas rotas (ex policía grande y estúpido a matar) y no había sido capaz de ver a Jeff cuando lo había tenido en mente. Jeff había intentado protestar con que no necesitaba a otro gato del tamaño de una montaña en su apartamento, pero Shane conocía a sus gatos. Aquel era grande, incluso de gatito, babeaba mucho y se quedaba completamente laxo tan pronto como lo cargabas en brazos. Incluso era tricolor, y todo ese pelaje largo tricolor era simplemente tan bonito. Jeff había quedado embrujado al instante.
—Katy y Con están bien, mamá —le dijo Jeff—. Katy todavía no ha dejado de babear cuando duerme... ¡es tan triste! ¡Se tumba ahí con la cabeza ladeada y la lengua colgándole! Quiero decir, si hubiese querido a un gato que hiciera eso me habría comprado un bóxer, ¿sí?
Su madre rió, y Jeff lo contó como un punto en su marcador. En cualquier ocasión en que Lillian Beachum reía, era un punto para los ángeles.
Y a continuación los ángeles lloraron.
—Entonces, Jeff, ¿cuándo vas a visitarme? ¡Ya no veo a nadie! Tu padre estuvo aquí el fin de semana, pero Barry siempre está tan ocupado con su trabajo, y no te he visto desde... bueno, ¡ni siquiera me acuerdo!
Jeff respiró cuidadosamente por la nariz.
—Intentaré hacerme un hueco la semana que viene, mamá —mintió. Lo haría... si su padre no estuviera haciendo guardia como un pit bull, temeroso de que extendiera el ser gay. Como si ser gay fuera peor que el alzhéimer, ¿verdad?
—¿Todavía te preocupa tu padre? —preguntó ella con inocencia—. Oh, cariño, lo superará. ¡Uno no puede estar tan orgulloso como él lo estaba de ti y pensar que algo tan pequeño como a quién besas se meta en medio!
Excepto que él lo había hecho. El padre de Jeff había dejado que algo tan pequeño como eso se interpusiera. Y, a continuación, él se había interpuesto entre Jeff y toda su familia. El hermano mayor de Jeff, su madre, sus tías, tíos, primos... ¡en Coloma había sido parte de un colectivo, maldita sea! Había estado rodeado de Beachums, Porters, Martels y Beauforts, y entonces, el verano anterior a su primer año en la universidad, antes de sus estudios gratis gracias a una beca por estar en el equipo de natación y por sus excelentes notas, Jeff pensó que se lo diría a su familia, a los más cercanos, al núcleo interno de su familia. Les diría quién era en realidad.
Y los había perdido a todos, a la familia cercana y a la lejana, simplemente a toda la familia, para siempre. Las llamadas a su madre habían empezado a volverse imprecisas seis meses después de eso. No muy avanzado el tercer año de Jeff en la facultad, tuvo que convencer a las enfermeras que habían pasado a ocuparse de su madre. Una de ellas le tuvo lástima y organizó las llamadas que tenía en ese momento.
Y algunos días su madre recordaba que su hijo pequeño no era bienvenido en casa, y otros no.
—Bueno, mamá, siempre y cuando sepas que desearía estar dándote un beso en la mejilla ahora mismo, ¿vale? Ahora dale el teléfono a Becky; quiero una fotografía tuya.
Hacía aquello muy a menudo, y le enviaba a Becky una foto suya. A veces su madre se quedaba sorprendida de lo mayor que él parecía. A veces recordaba que estaba en la treintena. De un modo u otro, él imprimía las fotografías que recibía en respuesta y guardaba una progresión de su madre, casi como si se le hubiera permitido visitarla durante los últimos once o doce años.
—Adiós, dulzura —tembló la voz de su madre a través del teléfono—. Te quiero.
—Adiós, mamá —respondió, cerrando con llave la caja de acero que rodeaba su corazón para que este no se rompiera—. Yo también te quiero.
En su fotografía su madre tenía el mismo aspecto de siempre: el bordado entre las manos, su cabello, que fue negro en una ocasión, parecido al de Jeff, pero que ahora era completamente gris, peinado hacia atrás en una cola de caballo y su rostro, arrugado y sereno, mirando radiante a la cámara. Desde luego, su madre tenía que entrar en la vejez y locura por el sendero de la abuela dulce y piadosa. Si hubiera perdido la cabeza como una anciana delirante y de mal humor a Jeff podría haberle resultado más sencillo pretender que no tenía familia. Absolutamente ninguna.
Dolía, pero era un dolor antiguo y el resto de su día era prometedor, así que se sacó de encima del pecho a Katherine, la gran simio de culo grande, babeante y eternamente mudando el pelo, seguida de Constantine el Comatoso de encima del regazo. Se le había dormido un poco la pierna. Con se tumbó de lado, con una enorme pata doblada contra el grandioso pecho y la otra estirada casi por encima de la cabeza, y le echó una mirada hostil a Jeff. Kat saltó sobre Con, dándole casi un abrazo, y los dos empezaron a competir para ver cuál podía acicalar mejor al otro. Jeff suspiró, sonriéndoles a continuación, porque eran absolutamente encantadores y los adoraba a los dos. Se puso de pie, sacudiéndose el pelo de gato de su traje de satín rojo, y recorrió el pasillo con los pies dentro de sus zuecos de cuero cosidos con vellón para vestirse.
Se detuvo en su habitación y se echó un poco de crema hidratante en las manos de la botella que tenía en la cómoda. A continuación, sacó su bata blanca planchada con las mangas de tres cuartos del armario, junto con los pantalones negros de vestir y los brillantes zapatos de cuero. Se puso algo elegante debajo (una camisa abotonada nueva de lana sintética con el cuello Mao y franjas verticales rosas y negras) y buscó la chaqueta de cuero con cinturón para mantenerse caliente en el frío de noviembre. Consideró el atuendo, sonrió con suavidad y fue hacia el estante para las bufandas que había comprado a finales de octubre.
Le gustaban las bufandas (tenía mezclas de seda y cachemir, de angora, de lana recia), pero escogió una de la repisa de “pañuelos de honor”. Las tres que había en esa repisa estaban tejidas a mano. La primera estaba hecha con un punto derecho simple en un precioso tono berenjena y era larguísima. El mejor amigo de Jeff, Crick, tenía una hermana a la que le gustaba tejer. Ella se la había hecho el otoño pasado, y era una de sus más preciadas posesiones. Shane también tenía una bufanda hecha por Benny, pero Shane, ese enorme traidor peludo, se la había dado a su arrogante noviete, Mikhail. Si Jeff no hubiese adorado a Mikhail casi tanto como adoraba a Katy y Con, no habría dejado de molestar a Shane con ese detalle. Pero puesto que Mikhail había llevado puesta esa maldita bufanda casi hasta junio aquel verano, se imaginó que lo dejaría pasar.
La otra bufanda en esa estantería había sido tejida por Crick mismo. Crick había empezado a tejer a raíz del consejo de Jeff como terapia física para el brazo y la mano, que habían resultado heridos durante una batalla mientras servía en Iraq. A Crick le dolía cuando tejía, punto por punto, y aunque Deacon había recibido su primer intento, Jeff había obtenido el segundo, hecho con un verde bosque, y no lo cambiaría por nada en el mundo.
La última la había tejido él mismo. Normalmente tejía por caridad, para amigos o para gente del trabajo, pero aquella la había hecho para sí.
Era realmente bueno haciéndolo. El punto era un complicado cable trenzado hecho con una mezcla preciosa de lana y seda que cambiaba de color entre un azul marino sutil y el carbón, pasando por una pizca de verde cada tanto. Tanteó la lana, gustándole la textura que sentía bajo la piel, y suspiró. Tan bonita... pero no pegaba con su camisa.
En su lugar escogió la berenjena que Benny le había tejido, a pesar de que ella no estaría allí para verlo. Dios, echaba de menos a Benny... toda la gente de El Púlpito, el hogar de Deacon y Crick, lo hacía. Pero Benny estaba en el sur de California, consiguiendo una educación, y Deacon y Crick estaban allí, siendo una familia para el resto de su extraño surtido de gente. Jeff tendría que decidirse por una tarde tejiendo con la familia de Benny después del trabajo en su lugar.
Estaba ansioso por hacerlo. Demonios, se estaba arreglando para hacerlo. Tendría que ser suficiente.
El trabajo era divertido: algunos de sus pacientes favoritos tenían cita ese día, y le encantaba un buen paciente parlanchín con historias divertidas que contarle.
Marjorie Bell era una de ellas. Era una mujer grande, mucho más grande de lo que era saludable, con un rostro que se negaba a arrugarse a pesar de ser una mujer de edad media. Tenía el cabello corto, de un tono rubio ceniza, y un rostro amplio y pecoso con un cuello que no se había recuperado del accidente de coche aun cinco años más tarde.
Era maestra en el instituto, ahora que su marido se había retirado de la marina, y las historias sobre sus estudiantes hacían que Jeff riera hasta que sentía ganas de mear. Siempre programaba quince minutos extras en las sesiones que tenía con ella solo para poder hablar, y ella siempre los usaba. Aquel día no fue diferente.