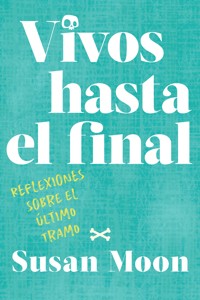
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Serie de ensayos sobre el envejecimiento y la muerte, escritos por la autora estadounidense Susan Moon, practicante de budismo zen desde hace más de cuarenta años. Una visión realista y empática de distintos aspectos de esta etapa de la vida, que no cae ni en el dramatismo ni el endulzamiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Alive Until You´re DeadSusan Moon
© Shambhala Publications, Inc. 2022
Ilustración de la portada: FoxyImage/Shutterstock.com
Diseño de la portada y del interior: Kate E. White
Foto de la página xv: Jeannie O´Connor
Foto de la autora en la contratapa y en la página 221: Vickie Leonard
Foto de la página 222: Sandy de Lissovoy
De esta edición: Vivos hasta el final
© Editorial Maitri
Traducción: Teresa Gottlieb M.
ISBN: 978-956-8105-28-0
ISBN digital: 978-956-8105-29-7
Santiago de Chile, julio de 2023
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida por ningún medio, ni electrónico ni mecánico, incluidas las fotocopias y las grabaciones o cualquier sistema de recuperación y almacenamiento de información, sin la autorización por escrito de la editorial.
Diagramación digital: ebooks [email protected]
Para Noah y Sandy
—ya no jóvenes, pero no viejos todavía—,
que trabajan, aman y crían a sus hijos
en algún punto entre el nacimiento y la muerte.
Índice
Introducción
Esfuerzo entusiasta
Juntas en el umbral
El monasterio, un lugar para dejar de tomarme muy en serio
Haz de tu cuerpo un reloj de sol
Aprender a sentirse satisfecho
También seremos antepasados
La amistad, un lazo a toda prueba
¿Seré yo la maestra que buscan?
De ida y de vuelta
Seguir queriendo
¿Despertaré alguna vez?
Sutra del diario de la abuela
Algunas prácticas favoritas de contemplación de la muerte
Amigas que ordenan
Los seres sintientes son infinitos, hago el voto de liberarlos a todos
Lo más importante
Lágrimas
El plazo ineludible
Agradecimientos
Referencias
Sobre la autora
Introducción
No sabes cuánto vas a vivir. Solo sabes que vas a morir, aunque parezca irreal. A medida que envejeces, los que quieres empiezan a morirse y eso te hace sufrir. Tomas conciencia de tu mortalidad. Reconoces la impermanencia de todo lo viviente, quizá incluso de la especie humana, y te das cuenta de lo impresionante que es estar vivo. Te sientes feliz por la conexión con algo que está fuera de ti. Intuyes a qué se refería el maestro zen Dogen cuando, hace novecientos años, dijo: «El universo es el verdadero cuerpo del ser humano».
Actualmente, me preocupa mucho menos que antes envejecer, porque nos preocupamos por lo que aún no ha pasado y no solo ya soy vieja, sino que llevo muchos años envejeciendo. Ya tengo prótesis de titanio en las rodillas, implantes de silicona en los ojos y ahora, por extraño que parezca, camino y veo mejor que hace veinte años. Pero el resto de mi cuerpo, todo el original, no ha mejorado en la última década y lo más probable es que el deterioro continúe. Ahora entiendo que luchar contra la vejez es una pérdida de tiempo y dejar de hacerlo es un enorme alivio. Mi visión es más amplia y no por los implantes en los ojos. Aunque mi futuro es cada vez más limitado y los días pasan cada vez más rápido, me sucede algo curioso. De hecho, cada instante es más pleno que los instantes de los años anteriores.
Un día, cuando tenía unos ocho años, convencí a mi mejor amiga que sería entretenido perdernos adrede para descubrir qué se siente cuando uno está perdido. Sentía curiosidad por saber cómo era eso. En los libros y en los cuentos de hadas, era común que los niños se perdieran y se encontraran de pronto en un mundo imaginario. Yo también quería conocer otros mundos y mi amiga estuvo de acuerdo con mi plan. Mis padres me dejaban ir y venir por el barrio, un barrio tranquilo y residencial donde conocía a los vecinos y ellos me conocían. Les dije que íbamos a jugar y partimos. Era una mañana soleada y las calles estaban silenciosas, casi sin autos. Al final de mi manzana, doblamos y seguimos caminando en zigzag y en círculos por calles desconocidas, calles angostas y callejuelas, decididas a no mirar atrás ni estar pendientes del camino recorrido, aunque me daba cuenta que íbamos de bajada. En un lugar por donde pasamos, había folletos satinados con propaganda electoral desparramados en la vereda y recogimos algunos, pensando que podían ser interesantes. Pasamos de un barrio con casas separadas a otro en el que había casas para dos o tres familias. Estábamos juntas y estábamos entusiasmadas. Después de un rato, nos detuvimos y miramos alrededor; ya no sabíamos dónde estaban nuestras casas. Habíamos logrado lo que nos propusimos: ¡estábamos perdidas! La adrenalina me hacía sentir todo con más intensidad. Percibía el agradable olor a tostadas de las hojas de arce secas en la boca de la alcantarilla. Veía girar el cielo por encima de nosotras, entre los techos desconocidos que se extendían a los dos lados de la calle. Estaba perdida, pero ahí estaba. Sin ninguna duda, ahí.
Mi amiga y yo éramos exploradoras, con todo el miedo que debíamos tener o quizá incluso un poco más. Dejándonos guiar por el instinto, nos echamos a caminar cuesta arriba. Ya empezábamos a sentir que llevábamos mucho tiempo caminando y a pensar en nuestros padres. ¿Se habrían dado cuenta que habíamos desaparecido? Seguimos caminando hasta llegar finalmente a una calle conocida; después de eso, no nos costó nada volver al punto de partida. Cuando nos íbamos acercando a mi casa, vimos en la terraza a nuestros padres —a los cuatro, uno al lado del otro— buscándonos con ojos atentos. Estaban preocupados y enojados, y habían llamado a la policía. Mis padres me dijeron que no podía volver a salir sin avisarles. Como castigo, me prohibieron asistir esa tarde con toda la familia a una exposición canina en el Madison Square Garden.
Perderse adrede puede parecer una curiosa manera de encontrarse a sí mismo, pero seguramente eso es lo que hacen los exploradores. A esta edad, sigo siendo curiosa como cuando era niña, aunque ahora a veces me pierdo sin querer, y este es un libro sobre mis búsquedas. En estos ensayos hablo de la constante comprobación de estar viva. Aunque hago algunas referencias al zen, es evidente que los lectores no tienen que ser budistas para leerlo. Muchos de mis amigos y familiares más queridos tampoco lo son. Era un ser humano mucho antes de ser budista y sigo siendo más humana que budista. Soy curiosa por naturaleza y he pasado toda la vida preguntándome qué significa ser humano. Ahora me pregunto qué es ser un viejo que se va a morir; qué sentido tiene la vida si nos vamos a morir de todos modos.
Esas preguntas pueden sonar deprimentes, pero no lo son. Son preguntas inspiradas por una gran curiosidad. Siempre he sentido curiosidad por lo que nos rodea; por saber cómo una araña puede tejer la tela que usa para colgarse o por cómo sería vivir en una casa construida sobre pilotes. Las dificultades también han contribuido a mi curiosidad. Años atrás, cuando sufría de mucha ansiedad, un terapeuta me preguntó: «¿Podrías sentir curiosidad por lo que te pasa?». Es un buen mantra, que ahora me repito en los buenos y en los malos momentos. ¿Puedo sentir curiosidad por lo que me pasa?
Cuando era joven, mis aventuras eran de otro tipo: me encantaba ir a lugares desconocidos, conocer a sus habitantes, y comprobar una y otra vez que no había fronteras. Descubrí formas maravillosamente diferentes de ser un ser humano que podían coexistir perfectamente.
A los dieciséis años, estuve en un campamento para adolescentes organizado por los cuáqueros en una reserva indígena de Dakota del Norte, en el que, supervisados por ancianos de la tribu mandan, ayudamos a construir una cabaña tradicional de adobe. Cuando estudiaba en la universidad, pasé un verano trabajando como voluntaria en Johannesburgo, donde me acogió una pareja de blancos muy valientes que luchaban contra el apartheid. En el siguiente verano viajé a Misisipi con otros voluntarios del norte de Estados Unidos para participar en el movimiento por los derechos civiles de los negros. En esos viajes, recibí mucho más de lo que di y esas experiencias me dieron una perspectiva más amplia de la condición humana.
Me casé, tuve dos hijos y, después de divorciarme, los crié sola durante muchos años. Ellos me dieron estabilidad y me habría gustado ser más estable de lo que fui para ayudarles. Seguí tratando de ampliar mis horizontes y, algunas veces, me acompañaron en mis aventuras. Una vez, acampamos a orillas de un lago en la Sierra Nevada, donde comimos avena instantánea en tazones para senderistas mientras veíamos como el sol teñía de dorado la cara rocosa de la montaña. Mis hijos le dieron un enorme sentido a mi vida, enseñándome a querer una y otra vez, dándome una y otra oportunidad de hacerlo. Nunca me explicaron categóricamente cuál es el sentido de la vida, porque no les correspondía. Necesitaba seguir preguntándomelo para seguir buscando.
Mi búsqueda me llevó a la práctica del zen hace más de cuarenta años, cuando mis hijos todavía eran chicos. Después de ellos, el zen se convirtió en el segundo incentivo para serenarme y concentrarme. El zen me invitaba a estar sentada y quieta; me alentaba a buscar dentro de mí. Recurro a Dogen nuevamente: «¿Por qué abandonar nuestro lugar, nuestra propia casa, para perdernos sin rumbo en tierras grises y desconocidas? El Camino está delante de ti. Has recibido la valiosa oportunidad de adquirir forma humana. No dejes pasar tu vida en vano». Entendía de qué hablaba, pero mi espíritu aventurero no desapareció del todo. Le tengo un gran cariño a mi templo y a mi sangha, pero también he participado en retiros y dirigido otros en muchas partes, en una búsqueda interna y externa al mismo tiempo.
Ha sido la vejez —más que la maternidad o la práctica del zen— lo que ha hecho menos atractiva la idea de viajar a tierras grises y desconocidas. Y, últimamente, la larga reclusión durante la pandemia tuvo el efecto inesperado de demostrarme la tranquilidad que puede dar quedarse en casa. Sigo explorando, pero me estoy convirtiendo en una viajera pasiva como mis abuelos, que fueron grandes trotamundos en su juventud y que, cuando envejecieron, preferían sentarse en un sillón y mirar diapositivas de la India en vez de viajar. Sentada en el cojín o en una silla, en mi casa, en mi barrio y gracias a la tecnología, me traslado a épocas y lugares lejanos. A medida que me acerco al final de la vida, mi mínimo yo se expande y se une al de otros seres en un solo gran ser.
A través de esta serie de ensayos, quiero compartir con ustedes mi exploración de «la valiosa oportunidad de adquirir forma humana». No les ofrezco una lista de dolores y tristezas, sino las observaciones que he hecho en mis intentos por entender lo que sentimos cuando nos queda poco tiempo de vida.
Soy el principal objeto de este estudio y, además, describo situaciones vividas por gente que conozco, por lo que es un estudio cualitativo que ojalá tenga sentido para ustedes. No he llegado a muchas conclusiones. Solo puedo decir que, mientras más cerca estoy de la muerte, me siento más llena de vida; mientras más reflexiono en mi mortalidad, menos miedo siento de morir; y, cuanto más envejezco, más fácil me resulta no ser protagónica. Observo la generosidad de otras personas mayores y espero aprender a ser más generosa. Su ejemplo me ayuda a cultivar la empatía.
En la tradición zen, se llama a meditar a los monjes con el golpe de un mazo en un bloque de madera, que se conoce como han, en el que está escrito «Toma conciencia del magno suceso del nacimiento y la muerte. La vida pasa pronto. ¡Despierta!, ¡Despierta! No desperdicies esta vida».
Eso no significa que debamos apurarnos. Puedes hacerlo como más te acomode. No tienes que correr a despertar donde ya estás.
Vivos hasta el final
Esfuerzo entusiasta
Cuando mi hijo Sandy tenía cinco años, era un gran hincha de La guerra de las galaxias. Pasó meses haciendo dibujos de sables de luz y era muy común oírlo decir «¡Que la fuerza te acompañe!». Un día me dijo: «Cuando quieres a alguien, sientes que el amor sale del corazón como una línea, como un sable de luz que le hace cariño». Es una imagen que me sigue confortando.
Según el budismo, un bodhisattva es alguien que se propone liberar a todos los seres del sufrimiento, una tarea nada fácil. Pero el solo hecho de querer aliviar el dolor ajeno de vez en cuando es dar un primer paso para convertirse en un bodhisattva. Y no hay que ser budista para serlo.
En las enseñanzas budistas se enumeran una serie de virtudes que pueden cultivarse para ayudar a otros a dejar de sufrir. Mi favorita, que estoy tratando de aplicar ahora, es el esfuerzo entusiasta (virya en sánscrito). Es una buena cualidad que se puede cultivar en cualquier etapa de la vida, pero que es muy útil para alguien que ha llegado a una edad en la que ya no es capaz de abrir un frasco. Virya se puede cultivar incluso si nos resulta imposible abrir un frasco de mermelada de damascos. Virya no depende en absoluto de la capacidad física ni de la edad. No soy tan vieja como para no esforzarme, para no entusiasmarme. Si al esfuerzo le sumo el entusiasmo, el resultado es virya, que me imagino como una especie de fuerza vital, similar al chi de la medicina china. Virya es vitalidad, precisamente lo que no tiene un cadáver; es algo que se transmite a los demás, a todo lo que nos rodea, y que nos conecta. Es a lo que se refería Sandy: virya, un cariñoso sable de luz.
¿De dónde nace el entusiasmo del esfuerzo entusiasta? Me siento bien cuando no me mido, sino que ayudo a otro sin ponerme límites, pero el hábito me hace dudar y decirme: «¡No te aceleres! ¿Tienes tiempo y energía para hacerlo?». No me preocupa equivocarme; son dudas nada más. En cambio, cuando dejo de hacerme esas preguntas y simplemente actúo, siento un enorme alivio, me abro.
Mi hijo no es el único que me enseñó qué es virya; también lo hizo mi padre y entendí que el sable de luz puede atravesar cualquier obstáculo. Mis padres se divorciaron cuando tenían unos sesenta años y papá se volvió a casar. Era un hombre fuerte, atlético, que quedó ciego debido a un desprendimiento de retina en los dos ojos poco después de su segundo matrimonio.
Como si hubiera sido un recién nacido que se encuentra en un mundo desconocido, tuvo que aprender todo a partir de cero. Pero, a diferencia de un recién nacido, entró en este nuevo mundo viejo y ciego. Si uno ha sido una persona vidente toda la vida, tiene que aprender de nuevo a hacer hasta lo más simple, como servirse una taza de té. Recuerdo haberlo visto sosteniendo una tetera con agua caliente en una mano y la taza en la otra, llenándola con un dedo curvado en el borde para darse cuenta cuándo ya estaba llena. Ese nuevo comienzo exigía constancia y valentía, y mi padre tenía esas dos cualidades.
Con su nueva esposa, que era mucho menor que él, tuvo dos hijos que literalmente no vio nunca, pero estaba muy pendiente de ellos. Le descubrieron el cáncer después del nacimiento del segundo, y los niños tenían apenas cinco y siete años cuando murió. Ahora son adultos, y su madre sigue sana y siendo cariñosa, como lo fue desde un comienzo. Su padre no solo estaba ciego, sino que también sufría de mucho dolor en los huesos debido a la enfermedad; pero, a pesar de todo eso, era muy dedicado.
Lo vi ponerse en cuatro patas para jugar con sus hijos, moviendo a tientas las figuras de animales e imitando el «mu» de las vacas y el «oink» de los cerdos. A veces, la cara se le contraía de dolor, pero eso no le impedía ayudarles a los niños a llevar las vacas al establo para que las ordeñaran.
¿De dónde sacaba ese entusiasmo en los últimos años de su vida, estando enfermo, ciego y débil? ¿De dónde puede haberla sacado, sino del amor?
Virya se puede traducir de muchas maneras fuera de «esfuerzo entusiasta», entre otras como «pasión», «energía», «vigor», «acción correcta», «perseverancia» e incluso «valentía». Sabía que esta palabra tiene muchos matices, pero hace poco un amigo que es un gran conocedor del sánscrito me dijo que originalmente virya no solo significaba «vigor», sino también «semen». ¡Increíble! La palabra latina vir, «hombre», tiene esa misma raíz, al igual que «virilidad», por lo que es una palabra con una marcada connotación masculina. Pero podemos quitarle el carácter masculino y aplicarla a las personas que producen óvulos. El camino del bodhisattva está abierto a los dos sexos.
Por supuesto que estar sano es una ventaja si lo que uno quiere es sentirse fuerte y entusiasta. Trato de cuidarme, tanto por mí como por los demás, pero a pesar de las vitaminas y los abdominales seguramente me voy a ir debilitando por un motivo u otro. Aunque paso mucho tiempo ejercitando los músculos del tronco en el gimnasio, ya no puedo poner una maleta pesada —mía o de otra persona— en un compartimento superior. El paso de los años y la artritis me han enseñado a ser humilde; hay aspectos de mi estado físico que son incontrolables.
Por suerte, como lo demuestra el caso de mi padre, virya no depende solo de la salud. Mientras estemos vivos, podemos esforzarnos con entusiasmo. La enfermedad y la vejez no nos privan obligatoriamente de la energía interior. Podemos seguir sintiéndonos totalmente vivos mientras estemos vivos.
Lo que me da fuerzas es estar en contacto con la naturaleza, sentir la humedad de la lluvia, el frescor del viento, el calor del sol en mi piel. El ambiente me ancla en el presente. Lo mismo me pasa con los árboles y las plantas —por ejemplo, con el olor a alcanfor de los eucaliptus y sus hojas que se mecen en Tilden Park, cerca de mi casa en Berkeley—; con los seres no humanos, como el picaflor que sobrevuela el jazmín y me atrae al presente con su pico puntiagudo. Cuando estoy decaída, una caminata por un bosque o a la orilla del agua siempre me reanima… siempre que consiga superar la inercia y salir.
Esta mañana iba caminando con una amiga por la bahía de San Francisco cuando, de repente, se nos cruzó una serpiente de piel brillante que medía cerca de un metro de largo. Las escamas de la parte superior estaban dispuestas en un hermoso patrón color café y no tenía un cascabel en la cola, así que no había nada que temer. Antes de esconderse en el pasto, nos dejó mirarla detenidamente. Nos hizo abrir los ojos. «¡Fíjense por donde caminan!», nos dijo, y eso fue lo que hicimos. Sobresaltadas, nos olvidamos de lo que veníamos conversando antes de verla, pero no me importó y disfruté la descarga de virya.
Cuando tenía setenta años, mis rodillas, que llevaban años quejándose, me empezaron a molestar más que de costumbre y tuvieron que ponerme prótesis en las dos al mismo tiempo. Me operaron seis meses antes del viaje a España que planeaba hacer con una amiga con la idea de recorrer el Camino de Santiago para celebrar sus sesenta años. Los peregrinos han hecho ese recorrido —que se extiende por más de ochocientos kilómetros en España y que culmina en la catedral de Santiago de Compostela— desde el siglo ix y en las últimas décadas también se ha hecho muy popular entre peregrinos laicos. Se tarda alrededor de un mes en hacer esa ruta a pie, pero mi amiga contrató un bus para hacerla en dos semanas, caminando solo parte del trayecto cada día. Antes de inscribirnos, le comenté con preocupación que quizá la operación me impidiera viajar y me contestó que podía hacer todo el recorrido en bus si quería.
Por estar operada de las dos rodillas, no podía apoyarme en ninguna de las piernas; además, la recuperación fue larga y difícil. Los ejercicios de rehabilitación son dolorosos, porque su principal objetivo es eliminar el tejido blando que produce el organismo para proteger las heridas. (La evolución de nuestro organismo todavía no facilita ese proceso.) Sin embargo, hice los ejercicios con mucha disciplina y con bastante ánimo. ¿Cómo se entiende que alguien como yo, que soporta mal el dolor, haya tenido el entusiasmo para hacerlo? En primer lugar, cuando programé la operación decidí que iba hacer todo lo posible por recuperarme. Y la cariñosa ayuda que recibí me dio las fuerzas que necesitaba.
Mi hermana Nora vino desde Santa Fe para acompañarme durante la primera semana después de la rehabilitación en el hospital. Yo levantaba las piernas, una después de otra, acostada en la cama. Nora es muy cariñosa, pero, porque se lo pedí, hacía heroicos esfuerzos por hacerme flectar una rodilla y apretar el talón contra los glúteos mientras llevaba la cuenta de cuántos segundos me mantenía en esa posición, presionando con firmeza hasta que le pedía a gritos que dejara de hacerlo. Diez veces, veinte veces, y después la otra pierna. Me dolía mucho hacer ese ejercicio, pero Nora era tan valiente como yo. Nos dábamos ánimo mutuamente y, durante la semana en que estuvo conmigo, fui pudiendo flectar cada vez más las rodillas, lo que demuestra que la energía entusiasta se puede cultivar de a dos. El Camino de Santiago era otra buena motivación y de solo pensar en recorrerlo me sentía capaz de hacer un esfuerzo entusiasta. Estaba decidida a hacer esa caminata, por lo menos varias horas por día. Cuando finalmente viajé a España seis meses después, ya caminaba por lo menos un kilómetro y medio de un tirón.
El primer día, nuestra guía, que era joven y amable, se puso a mi lado en la cola de la fila y nos echamos a andar por la calle empedrada de Saint-Jean-Pied-de-Port en los Pirineos. Me aferré a los bastones de senderismo, apoyé un pie, después el otro, y caminé tres kilómetros hasta el lugar donde íbamos a almorzar a orillas de un arroyo. Los demás integrantes del grupo nos estaban esperando y les dedicaron un aplauso a mis rodillas cuando llegamos.
El camino se extendía delante de mí día a día. Generalmente, caminábamos en silencio —solos o en grupos de dos o tres—, cada cual a su ritmo. Yo era siempre la última, acompañada a menudo por alguien que caminaba lentamente a mi lado. Cada jornada, andaba menos en bus y caminaba un poco más, y el último día hice once kilómetros con mis nuevas rodillas.
Lo que más me alegraba no era el kilometraje. Era la sensación de estar haciendo una peregrinación con peregrinos de todo el mundo. No había mucha gente fuera de nosotros y la mayor parte del tiempo no se veía a nadie cerca, pero todos íbamos en la misma dirección, subiendo colinas y bajando a los valles, saludando con un «¡Buen camino!» a los caminantes que adelantábamos o que nos adelantaban, que era lo más frecuente, La mayoría de los peregrinos dedicaban el recorrido a algo importante para ellos: a alguien que había muerto, a una reconciliación esperada o a agradecer una curación. Yo se lo dediqué a Margie, una antigua amiga de Berkeley muy debilitada por un cáncer y a la que le mandaba una postal todos los días. Cuando regresé seguía viva y estaba feliz por las postales, pero murió antes de un año.
Un día caminamos con mi amiga Melody por un sendero abierto entre plantaciones de heno recién cortado que impregnaba el aire de un olor exquisito. Grandes fardos punteaban los campos dorados, cubiertos de horizonte a horizonte por nubes gris oscuro. De un momento a otro, se desencadenó una tormenta; soplaba tanto viento que la lluvia nos pegaba en la cara y los ponchos que llevábamos puestos nos azotaban. Tenía los anteojos llenos de gotas de agua, apenas alcanzaba a ver y teníamos que gritar para hacernos oír por sobre el aullido del viento.
Nos costaba avanzar, pero estaba ahí, sin dudas, sin preguntarme por qué se me había ocurrido emprender esa aventura ridícula. Toda mi atención estaba puesta en respirar y en dar el siguiente paso.
En algún momento, me dieron ganas de orinar. Como varios peregrinos venían detrás de nosotras, nos escabullimos para escondernos detrás de un enorme fardo, mientras Melody me protegía del viento. No sé cómo me las arreglé para bajar todas las capas de ropa por debajo de los fuertes latigazos del poncho y orinar en plena tormenta antes de retomar el camino. Nuevas rodillas, frío, lluvia y una amiga de muchos años. En España.
Una de mis heroínas es Fannie Lou Hamer, aparcera negra de Misisipi que se convirtió en una líder del movimiento por los derechos civiles a comienzos de los años sesenta. La conocí en 1964, cuando viajé a Misisipi para trabajar como voluntaria en el registro de votantes. Yo era joven y sensible, y me dolió ser testigo de la opresión que superaba todo lo que podría haber imaginado en mi entorno protegido y privilegiado de Nueva Inglaterra. Fannie Lou Hamer se había expuesto en repetidas ocasiones a que la mataran cuando luchaba por el derecho a voto y otros derechos fundamentales de los negros. Una vez, cuando estuvo detenida, otros presos casi la mataron a golpes instigados por los guardias y, aunque nunca se recuperó completamente de las secuelas físicas, no dejó de luchar.
Nunca había conocido a nadie tan valiente como ella. No me conocía, pero yo sí sabía quién era ella. En las reuniones, de pie en el centro de un gran círculo, muchas veces nos invitó a cantar «No tenemos miedo», y cantábamos con ella a pesar del miedo. Era una mujer baja y corpulenta; cuando cantaba, su cara surcada por las cicatrices que le dejó la golpiza se le cubría de transpiración, tanto por el calor del verano en Misisipi como por la pasión con que hablaba, mientras su voz se elevaba como un rayo de luz. En la que canción que la identificaba decía: «Voy a dejar que brille esa luz que llevo dentro». El sable de luz del amor. Fannie Lou Hamer me transmitió esa canción y esa fuerza, que me han acompañado toda la vida. Era la encarnación de virya.
Unos veinte años después, recordé a Fannie Lou Hamer y sentí que virya me corría por las venas cuando me detuvieron varias veces por actos de desobediencia civil mientras participaba en protestas contra las armas nucleares. Treinta años más tarde, volví a hacer un esfuerzo entusiasta para participar durante una semana en campañas electorales antes de las dos últimas elecciones nacionales. Tenía que hacer un esfuerzo para tocar el timbre en cada casa y, para que este también fuera entusiasta, en voz baja le deseaba lo mejor a quien vivía ahí: «Que Lupita Gutiérrez esté libre de sufrimiento». Cuando oía un fuerte ladrido en el interior, pensaba: «Que Jake Williams sea feliz y que su perro esté tranquilo». Lo que hacía no era nada extraordinario. Tenía calor y sed; por lo general, no había nadie en la casa (o había alguien que prefería esconderse). Sin embargo, cada vez que convencía a alguien de ejercer su derecho a voto se renovaba mi entusiasmo.
Podría decir que mi valentía no es nada en comparación con la de Fannie Lou Hamer, pero eso no importa. Dudo que ella se felicitara por ser valiente, porque no estaba pendiente de sí misma y se limitaba a irradiar luz. El esfuerzo entusiasta no se puede medir, y no se manifiesta solamente cuando uno tiene miedo o hace algo difícil. La energía entusiasta surge cuando uno se siente feliz de estar viva. Es algo que se puede cultivar y que, si todo sale bien, se refuerza y se multiplica. Es una energía que hasta se retroalimenta; gracias a ella, un día de verano me pude zambullir en un lago frío zambulléndome en un lago frío un día de verano.
Virya disipa todos los obstáculos y elimina todas las distracciones. Virya me anima a enfrentar esta vida, que incluye el envejecimiento. ¿Qué puedo hacer con esfuerzo entusiasta cuando estoy cerca de cumplir ochenta años? Muchas cosas; por ejemplo, me puedo levantar muy temprano, como hice esta mañana, para hacer bizcochos con salvado de trigo y nueces para mi hermana y mi cuñado, las otras dos personas mayores que viven en esta casa. Anoche, puse el despertador para tenerlos listos antes de que Francis y Bob bajaran a desayunar. La edad no me ha quitado ni el entusiasmo por hacer bizcochos de salvado ni la capacidad de hacerlos.
Sin embargo, cuando sonó el despertador pensé: «¿Qué pasa? ¡Es muy temprano!». Cuando empezaba a acurrucarme de nuevo, me acordé de los bizcochos y me levanté de un salto. En realidad, mi corazón saltó primero y el cuerpo lo siguió, en una versión septuagenaria de un salto, que se parece mucho a levantarse lentamente pero con entusiasmo y decirse «¡Tú puedes!».
Los bizcochos de salvado son buenos, pero ¿y el cambio climático, el supremacismo blanco, la contribución al bien común? Sí, todo eso es importante, y hago un esfuerzo entusiasta que ojalá me ayude a descubrir cuál puede ser mi aporte al mundo en general. Sigo haciendo las mismas cosas que hacía cuando era joven aunque con menos energía, pero puedo seguir haciéndolas con entusiasmo (en el capítulo «Los seres sintientes son infinitos, hago el voto de liberarlos a todos», hablo más sobre el activismo).
Los mayores suelen ir más despacio, lo que puede ser positivo porque nos permite apreciar mejor lo que nos rodea. El ritmo que más nos conviene es el mejor ritmo. A veces, veo a ancianos encorvados como una horquilla para el pelo cruzando muy lentamente una calle por el paso de peatones y me doy cuenta que no van a llegar a la otra vereda antes de que el semáforo cambie a rojo; es evidente que no pueden caminar más rápido. ¡Qué valientes son por confiar en que conductores perfectamente desconocidos van a esperarlos con el pie puesto en el freno! ¡Eso es virya!
El capitán Tom fue alguien que respetaba su propio ritmo. Era un veterano británico de noventa y nueve años que, durante la cuarentena impuesta por el covid-19, dio infinitas vueltas por su jardín apoyado en un andador un mes antes de cumplir cien años. Con cada vuelta, recaudaba fondos para ayudar al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido a atender a los enfermos. Caminando muy despacio, en tres semanas dio cien vueltas al jardín, lo que equivale aproximadamente a 2,4 kilómetros en total, a unos 800 metros por semana y a 160 metros por día, de lunes a viernes, con lentitud y constancia. ¡Eso es ser perseverante! Por ser una persona de su edad, inspiró a mucha gente y llegó a recaudar más de treinta millones de libras esterlinas. Además, tuvo el honor de ser nombrado caballero por la reina, antes de morir por coronavirus.
Uno se pierde muchas cosas cuando está apurado. Todo pasa tan rápido en el mundo en que vivimos que ir despacio es un recordatorio, para uno mismo y para los que nos acompañan, de lo valioso que es cada paso. En definitiva, ir despacio nos lleva de un cierto punto al siguiente tan bien como si camináramos rápido, siempre y cuando no nos distraigamos.
Shantideva, un sabio budista nacido en la India en el siglo viii d. C., escribió un largo poema titulado Guía de las acciones del bodhisattva, en el que dice:
El liquen que cuelga del árbol
se mece con cada soplo de viento;
del mismo modo, animado por un corazón alegre,
todo lo que hago dará frutos.
Virya se manifiesta cada vez que respiramos. Estoy viva hasta que deje de estarlo. Les doy vim y ustedes me dan fuerzas. Sigamos caminando, votando y cocinando mientras podamos, llenos de vida el final.
Juntas en el umbral
Cuando mi íntima amiga Friedel murió, yo estaba a su lado. Decimos «morir», pero esa palabra no nos dice nada, no sabemos qué significa. Si no nos hemos enfrentado a la muerte, ¿cómo vamos a saber en qué consiste? A veces, los que seguimos vivos, decimos «falleció», «nos dejó» o simplemente «se fue». Todas esas expresiones se refieren a una transición; inventamos metáforas para describir lo indescriptible. No sé cómo fue para Friedel el paso de la vida a la muerte. Solo puedo hablar de lo que fue para mí; de cómo el presenciarlo me hizo sentir más viva.
Una tarde, cuando Friedel estaba sola en su casa, de repente empezó a sentir adormecido y muy pesado el brazo izquierdo. Ya le había pasado varias veces antes, pero esa vez la sensación fue más intensa y se prolongó por cerca de veinte minutos. Temiendo que se tratara de un accidente cerebrovascular (acv), apagó el fuego en el que estaba calentando una crema de lentejas, entró al gato y, para no molestar a nadie, llegó manejando hasta el servicio de urgencias del hospital Kaiser. Friedel era alemana, había nacido en el año 1939 y, por haber pasado su niñez en Múnich durante y después de la guerra, aprendió a ser estoica e independiente.
Melody, que también era amiga de ella, me llamó para decirme que estaba en el servicio de emergencias. Ella no podía ir en ese momento, pero me sugirió que fuera a ver qué pasaba, aunque Friedel le había dicho que iba a volver pronto a su casa. Fui al hospital sin llamarla antes para que no me lo impidiera. Al llegar, me enteré que el equipo médico consideraba que su estado era preocupante y que no la iban a dar de alta. Me quedé sentada al lado de su cama, que por suerte estaba en un rincón tranquilo, durante una tarde y una noche interminables. En la jerga hospitalaria, las palabras «tarde» y «noche» no tienen mayor sentido. Friedel ya había recuperado la sensibilidad en el brazo y sus signos vitales eran normales, pero estaba ansiosa, quería saber qué tenía. Varias personas entraron a la sala para examinarla, evaluarla y hacerle preguntas, antes de irse dejándonos solas por largos ratos sin saber qué pasaba.
Los exámenes indicaban que tenía un grave bloqueo en la carótida derecha, lo que probablemente le afectaba el brazo izquierdo. Estaba con ella cuando el cardiólogo de guardia le dijo que corría el riesgo de sufrir un acv masivo, lo que nos dejó impactadas. Friedel ya tenía varias enfermedades: párkinson, asma y cardiopatías. Tenía setenta y cinco años y sufría de sobrepeso, pero hacía ejercicios y era una persona fuerte. Ahora, de repente, el doctor le exigía ingresar al hospital para que la operaran urgentemente de la carótida. Friedel me miró como si estuviera al borde un precipicio.
Estar con un ser querido en el momento de su muerte es muy común; lo que no es tan común es estar con un ser querido y darse cuenta de pronto que podría morir en cualquier momento. Había algo que nos separaba. Yo estaba demasiado lejos del precipicio para saber si era muy profundo o no, pero quizá ella sí podía. «¡Friedel, por favor no pierdas el equilibrio!».
«Piénselo y dígame qué decide», le dijo el médico con mucha amabilidad, Y se fue a ver a otro paciente.
«¿Qué hago con Mitzikatzi?», me preguntó Friedel. Mitzikatzi era su gata.
¿Todo había cambiado? ¿Nada había cambiado? El doctor no le había asegurado que iba a tener un acv si seguía viviendo como siempre; si se iba del hospital, se subía a su auto en el estacionamiento para estar con su gata, volver a calentar la crema de lentejas y ver las noticias en la televisión. No había dicho «Va a tener…». Había dicho «Es probable que tenga…».
«Yo no me preocuparía por Mitzikatzi», le dije. «Alguien le puede dar de comer».
«¿Qué crees que debería hacer?», me preguntó. Su pregunta me acercó a ella con angustia, a pesar del abismo entre su situación y la mía. No podía actuar como si fuéramos dos personas distintas.
Friedel era una amiga muy cercana. Treinta años antes, habíamos sido amantes y, aunque descubrimos juntas que no éramos lesbianas, terminamos más unidas que nunca gracias a ese intento.
Por ser una de mis pocas amigas solteras de Berkeley, muchas veces era «mi pareja» de los sábados en la noche. Nunca vivimos juntas, pero yo fui lo más parecido a un alma gemela en los últimos años de su vida y ella sentía lo mismo con respecto a mí. Le gustaba discutir sobre las películas que veíamos, lo que a mí no me divertía en absoluto y a ella sí. Me cocinaba platos vegetarianos en su vieja cocina amarilla, su compañera inseparable. Como era mandona, no me dejaba encenderla; decía que era muy difícil, porque había que apretar un botón y tirar de otro al mismo tiempo. A veces, cuando no estaba cerca, la prendía de todos modos para hacernos un té. La acompañé al neurólogo después de que le diagnosticaron el párkinson y anoté lo que le explicó el médico. Me regaló una fina camiseta de lana comprada en un viaje a Alemania, una prenda muy única porque no se vendía en Estados Unidos. Siempre me decía que tenía que usar ropa más abrigada. Me escuchaba cuando estaba triste o molesta; me acompañaba en mis alegrías. Estando con ella, aprendí lo que era el anticuado altruismo. Su lealtad me hacía sentir segura.
Friedel tenía otras buenas amigas, que había conocido en varios grupos en los que participaba, y era generosa con todas. Como sus parientes vivían en Alemania, nosotras, sus amigas, éramos su familia en Estados Unidos.
Estando en el servicio de emergencia, esa noche comprendí que nos correspondía estar a su lado, a mí en ese momento. No había nadie más en esa sala con sábanas y paredes blancas; solo ella y yo. Descarté la idea de trabajar en el texto que había planeado seguir escribiendo esa tarde y me entregué a lo que me pedía la amistad. Junto con sentir miedo por Friedel, dejé de preocuparme por lo mío y mi vida se simplificó. Iba a hacer todo lo que pudiera mientras fuera necesario.
Le sugerí que pasara la noche en el hospital y que a la mañana siguiente decidiera si quería que la operaran, y estuvo de acuerdo. Nos quedamos ahí, de nuevo por mucho rato, hasta que finalmente vino alguien. Friedel le comunicó lo que había decidido y le hicieron una cama en la misma sala de emergencias. Me fui a dormir a casa y volví temprano al otro día.
Friedel se exponía a sufrir un grave acv si no se operaba, aunque curiosamente el mayor riesgo de la operación era que lo provocara. No recuerdo los porcentajes exactos, pero era algo así como una posibilidad de un 4 % de tener un acv durante la operación y un 20 % de tenerlo sin cirugía.
Friedel nos pidió nuestra opinión. Varias amigas le dijeron que no podían contestar esa pregunta. ¿Cómo podían aconsejarla sobre una decisión tan personal? Las entendí y estuve a punto de decirle mismo, cuando desde el fondo de la boca reseca me salió la respuesta: «Creo que deberías operarte». Parece que, para no ser tan tajante, añadí: «Déjate llevar por la intuición». No fui la única que trató de convencerla de que se operara; no queríamos que se muriera y, por eso, sentíamos que debía apostar por la mejor opción. Las estadísticas son categóricas cuando se trata de la vida de otro.
Friedel también quería seguir viva, pero para ella los porcentajes no eran más que porcentajes y su vida era su vida. Sabía que podía volver a su casa y no tener nunca un acv grave. No había previsto ir al hospital para someterse a una cirugía mayor. Hasta entonces, vivía normalmente, dedicada a recaudar fondos para su grupo de apoyo a enfermos de párkinson, a organizar una cena de un club de lectura. Era ella la que iba a tener que dejar de lado sus planes. Era ella a quien un cirujano le iba a hacer incisiones.
La vi debatirse sobre su decisión. Independientemente de lo que le dijeran las amigas, era ella la que debía decidir. Friedel era una persona racional que confiaba en la medicina occidental. Su indecisión no era rebeldía contra los médicos que querían mantenerla viva a pesar de todos sus problemas de salud y que trataban de evitar un daño irreparable. Friedel saltó al vacío y decidió operarse.
Estaba con ella cuando habló con el doctor P., el cirujano, antes de la operación. El médico era un hombre amable, que la escuchó atentamente cuando le dijo que no quería sobrevivir a un grave acv, que no quería hacerlo si iba a perder el habla o quedar con una parálisis, si su calidad de vida se iba a ver muy afectada.
Yo era una de las personas autorizadas para determinar qué cuidados debía recibir y de las que el Dr. P tenía el número de teléfono. Friedel ya nos había hecho prometer que íbamos a respetar su voluntad. «Si tienen dudas», nos dijo, «déjenme morir». Fue alarmante oírla decir eso, pero por lo menos, gracias a sus instrucciones, iba a saber qué hacer si no sabía qué hacer.
La operación fue larga.





























