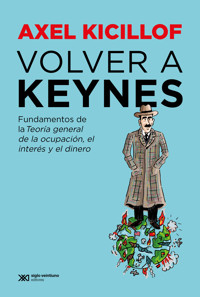
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Singular
- Sprache: Spanisch
Con sus propuestas de políticas económicas expansivas y de intervención del Estado en los asuntos económicos, John Maynard Keynes se convirtió en el economista más influyente del siglo XX, capaz de captar en tiempo real las transformaciones profundas que atravesaba el capitalismo en su época. Sus teorías, desarrolladas sobre todo durante el período de entreguerras, la crisis del 30 y la Gran Depresión, representan un esfuerzo consciente por romper con la hegemonía de la economía ortodoxa que, según el autor, estaba hecha para un tiempo que había terminado. En este libro, Axel Kicillof –uno de los grandes especialistas en la teoría keynesiana– despliega una investigación en profundidad que le permite demostrar cómo las teorías genuinas de Keynes tienen mucho para aportar en el estado actual del capitalismo, hoy una vez más en transformación. Al recorrer sus desarrollos conceptuales sobre la mercancía, el dinero, el capital y el trabajo, estas páginas rescatan una de las innovaciones keynesianas, que urge recuperar: la capacidad del Estado para intervenir en la economía no es una desgracia, sostuvo Keynes, sino todo lo contrario. El poder del Estado es parte del remedio y no la causa de la enfermedad. Cuando, como sucede en la Argentina, desde el gobierno se promueve un ultraliberalismo devastador –que enmascara intervenciones estatales dirigidas a beneficiar al poder económico–, es imprescindible volver al pensador que invitó a prestar atención a las ideas políticas que subyacen a toda jerga económica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1028
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Nota del editor
Dedicatoria
Agradecimientos
Prólogo
Introducción
1. Antecedentes de la Teoría general (I). Keynes y su comprensión del capitalismo de comienzos del siglo XX
Keynes y el momento histórico
Las edades del capitalismo
Transformaciones en la clase capitalista: decisiones de inversión
Transformaciones en la clase obrera: la negociación colectiva
Transformaciones en el sistema monetario: la incongruencia entre la teoría monetaria clásica y la realidad
2. Antecedentes de la Teoría general (II). ¿A qué llamó Keynes teoría clásica?
Introducción
De Ricardo a Keynes a través de Marshall
Teoría clásica del dinero
La ley de Say en el sistema clásico
3. Crítica de Keynes a la teoría clásica. Los límites de la teoría clásica
Introducción
Condiciones y naturaleza del sistema de Keynes
Crítica a la Teoría Clásica: aspectos generales
Crítica a la Teoría Clásica: los dispositivos de la ley de Say
4. La Teoría general de Keynes
Introducción
Más allá de la ley de Say
Los determinantes de la demanda agregada
El sistema completo de Keynes
5. Los conceptos fundamentales que sostienen al sistema de Keynes
Una incursión al dinero y al capital
Camino inverso: del sistema de Keynes a las formas económicas fundamentales
La rebelión de Keynes contra los clásicos
Observaciones finales: la bancarrota del “consenso keynesiano”
Bibliografía
Axel Kicillof
VOLVER A KEYNES
Fundamentos de la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero
Kicillof, Axel
Volver a Keynes / Axel Kicillof.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2024.
Libro digital, EPUB.- (Singular)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-801-437-1
1. Economía. 2. Empleo. 3. Crisis. I. Título.
CDD 330
Este libro tuvo dos ediciones previas, una publicada en 2007 por Eudeba con el título Fundamentos de la Teoría general, y otra en 2012 por Clave Intelectual con el título Volver a Keynes
© 2025, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Edición a cargo de Daniel Vila Garda
Ilustración de cubierta: Esteban Serrano
Adaptación de cubierta: Emmanuel Prado / <manuprado.com>
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: abril de 2025
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub):978-987-801-437-1
Nota del editor
En 2007, Eudeba publicó una primera versión de este libro, titulada Fundamentos de la Teoría general. Las consecuencias teóricas de Lord Keynes. A la hora de pensar esta nueva publicación, nos guiamos por la edición española que publicó Clave Intelectual en 2012, a cargo de Daniel Vila Garda, que cambió algunas cuestiones del contenido y el título original.
A Sol, mi mujer
Agradecimientos
Antes de nombrar a los colegas que, de un modo u otro, contribuyeron con esta investigación, debo agradecer a los estudiantes de las diversas materias de grado y posgrado que dicté en el curso de los últimos años. Sometí a todos ellos, a veces con demasiada insistencia, a prestar oídos y a considerar mis presuntos “descubrimientos”. Lo cierto es que estas ideas no hubieran tomado su forma definitiva de no ser por la actitud generosa de esta exigente, aguda e inquieta audiencia. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA enseñé Historia del Pensamiento Económico, Microeconomía II, Economía Marxista; en la de Ciencias Sociales, Principales Escuelas del Pensamiento Económico y Economía II; en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Paradigma Keynesiano, Paradigma Clásico, Paradigma Neoclásico y Teorías Contemporáneas de la Economía Política; en la Universidad Nacional de Quilmes, Corrientes Económicas Contemporáneas; en la Flacso, Microeconomía y Macroeconomía, Conceptos Fundamentales de Economía Política e Historia del Pensamiento Económico. Agradezco a mis maestros: Pablo Levín –que me alentó desde el comienzo hasta el fin de esta empresa–, Miguel Teubal, Juan Iñigo Carrera. Nada de lo que aquí fue escrito hubiera tomado cuerpo sin el estímulo y el apoyo que me proporcionaron. Con ellos aprendí lo arduo y lo provechoso que es sostener ante los propios maestros una discrepancia fundamentada. Eduardo Basualdo leyó y comentó el voluminoso original; muchas de sus valiosas recomendaciones fueron recogidas en la actual reelaboración. La publicación de este libro no hubiera sido posible sin el apoyo de Luis Quevedo y el compromiso de Pablo Castillo, mi editor.
Agradezco también a mis compañeros economistas del Cenda, Nicolás Arceo, Augusto Costa, Mariana González, Cecilia Nahón y Javier Rodríguez. Me permitieron, noblemente, usurpar valiosas horas al trabajo tanto individual como grupal –siempre más urgente– para destinarlas a la discusión de las sucesivas versiones de este trabajo. Soportaron también la alta dosis de ansiedad con la que atravesé algunas etapas de su escritura. Debo reconocer, especialmente, los aportes de Cecilia Nahón, Pablo Ceriani, Ariel Dvoskin y Martín Fiszbein, que leyeron el original con cuidadoso empeño, señalando equivocaciones y aciertos de toda índole. Ninguno de los economistas que mencioné ni los que a continuación menciono debe ser responsabilizado, claro está, por los errores que aún contiene este libro.
El Ceplad, dirigido por Pablo Levín, prestó también sus calificados recursos para que el libro pudiera terminarse. Georgina Orieta lidió con el manuscrito y luego con la traducción de las citas de Keynes. Verónica Romero corrigió una parte del original y cotejó las citas de Marshall. Beatriz Valeiras y Marta Scheffer me desembarazaron de algunas responsabilidades que debí desatender durante la elaboración del texto.
Algunos colegas como Luis Beccaria, Andrés López, Alberto Müller, Javier Finkman, Eduardo Scarano, Leandro Haberfeld, Gustavo Márquez, Diego Guerrero, Alejandro Valle Baeza, Ricardo Borello, Rolando Astarita, Eduardo Crespo, Martín Rapetti, Alejandro Fiorito, Esteban Kiper, Graciela Molle, Néstor Correa, Julio Fabris, Agustín Filippo, Claudio Scaletta, Santiago Chelala, Valeria Esquivel, Federico Bekerman, Tomás Friedenthal, Ramiro Albrieu, Ingrid Bleynat, entre otros, manifestaron su interés por mi investigación y recibieron copia de versiones anteriores del trabajo, incitándome así a redoblar mi dedicación. Daniel Heymann fue uno de los miembros del tribunal de tesis: nuestras opiniones sobre este tema, que domina como pocos, no suelen coincidir; su buena predisposición y los esfuerzos que realizó para poner en claro estas diferencias tuvieron más influencia en el resultado de lo que puede imaginarse. Guillermo Gigliani me aportó agudas observaciones sobre el contenido de algunos tramos del original. Guido Starosta fue, como siempre, aun a la distancia, un inmejorable compañero de ruta.
Los sucesivos talleres sobre la Teoría general organizados por la Escuela de Economía Política –un verdadero refugio para el pensamiento crítico– dieron lugar a la formación de grupos de estudio con estudiantes y docentes. Alejandro Cura desempeñó allí un papel protagónico con su entusiasmo sin fisuras.
Por último, debo mi agradecimiento, por su inestimable apoyo afectivo, a mi mujer, a mis amigos y a mi familia. Para esto no hay palabras.
Prólogo
Este libro, reelaboración de mi tesis doctoral, fue escrito hace ya veinte años. Nació como una reacción al “pensamiento único” neoliberal, que imperaba en las carreras de Economía y que sufrimos los que, como yo, nos formamos durante la década de 1990.
Retrocedamos por un momento a esa época. La caída del Muro consagró la idea de que el capitalismo había finalmente triunfado para convertirse en el único sistema económico posible. El discurso imperante sostenía que se había arribado al “fin de la historia”, así como al “fin de las ideologías” en el plano intelectual. Esta victoria en los países centrales contenía también una promesa para los países periféricos. Si se adoptaban las recetas y recomendaciones adecuadas, tal y como habían sido planteadas en el llamado “consenso de Washington”, todas las naciones, sin importar cuán rezagadas estuvieran en su desarrollo, estaban destinadas a gozar del mismo nivel de bienestar, alcanzando la “convergencia” con los países más avanzados. Se terminaba así, al menos en teoría, un prolongado debate acerca de las diversas vías posibles para lograr la prosperidad. Había un solo camino exitoso, por lo que la humanidad podía abrazarse al optimismo. Desde la perspectiva de la geopolítica, se iniciaba una etapa con un mundo “unipolar” en el cual el centro económico y político se ubicaba en los Estados Unidos y sus aliados de Occidente.
En el plano de la teoría económica, esta victoria se expresó en un nuevo “consenso” que, rápida y eficazmente, consiguió expulsar todo vestigio de pensamiento económico crítico que no comulgara con la nueva ortodoxia. Era un triunfo en todos los frentes. A esta nueva escuela, que se volvió hegemónica, se la conoció como “síntesis neoclásica keynesiana”, y fue a su imagen y semejanza que se moldearon los planes de estudio universitarios en todo el planeta. Los “manuales de Economía” elaborados en los centros académicos estadounidenses, junto con los papers de última moda, desplazaron por completo a la enseñanza basada en las obras originales de los autores más relevantes de la historia del pensamiento económico, que cayeron en desuso. Las escuelas y los enfoques no alineados con el pensamiento dominante fueron relegados a algún curso marginal de historia de las doctrinas. Epistemológicamente, como si se tratara de la evolución de las especies y la supervivencia del más apto, se sostenía que la teoría correcta había logrado reemplazar a la supuestamente falsa y antigua, de la que ya se habían conservado todos los elementos de verdad. En consecuencia, dedicarse a las fuentes originales era una pérdida de tiempo.
Sin embargo, para muchos de quienes nos estábamos formando como economistas dentro de este encuadre, en particular en países como el nuestro, no estaba todo bien; algo olía a podrido. Es que la realidad de nuestras sociedades, visiblemente, no coincidía para nada con los pronósticos luminosos. De hecho, en la Argentina se adoptaron a rajatabla las recetas de la escuela dominante, pero la promesa de alcanzar el desarrollo no se estaba cumpliendo, ni mucho menos. Lejos de traer prosperidad, las políticas neoliberales de endeudamiento, privatización, desregulación, apertura indiscriminada y pérdida de derechos de todo tipo no hacían más que profundizar la dependencia económica y la desigualdad social. Era una fiesta, sí; pero para muy pocos. Y la teoría económica que se predicaba como verdad revelada, ahistórica y aplicable indistintamente a cualquier experiencia local resultaba incapaz de dar cuenta de la realidad imperante y de las dificultades y frustraciones que se atravesaban.
En ese clima y ante esa situación, parte de la generación de economistas a la que pertenezco comenzó a buscar explicaciones y respuestas en teorías económicas alternativas a las que admitía la enseñanza oficial. Así, en varias universidades de la Argentina comenzaron a formarse grupos de estudio que, siguiendo una tradición muy arraigada en otras ciencias sociales, pero no en economía, abordaban de primera mano las obras teóricas de los autores originales de la disciplina, en vez de los manuales premasticados que primaban en los planes de estudio. Fue así como me encontré leyendo y debatiendo, junto con otros compañeros y unos pocos profesores, por fuera de la currícula, a autores clásicos como Smith, Ricardo y Marx; a los primeros marginalistas como Jevons, Meger y Walras; a los autores del estructuralismo latinoamericano como Prebish o Diamand y, por supuesto, a John Maynard Keynes, protagonista de este libro.
Mi primer encuentro con la Teoría general de Keynes resultó un verdadero descubrimiento. A través de los estudios de grado, creía haber conocido muy bien el núcleo central de las ideas de Keynes, que se encontraba asimilado a la ortodoxia imperante. Sin embargo, para mi sorpresa, descubrí que esa construcción constituía una formidable estafa intelectual. En efecto, la obra de economía teórica más importante de Keynes –y, para muchos, de todo el siglo XX– contiene en realidad una profunda, frontal y lapidaria crítica a las teorías que se enseñan en su nombre. Dediqué mi tesis y este libro a denunciar este fraude y a exponer críticamente las ideas poderosas y originales que se presentan en la Teoría general.
Publicadas en 1936, las teorías de Keynes se forjaron y fueron abriéndose camino durante un período de grandes acontecimientos y catástrofes que atravesó el capitalismo de comienzos de siglo XX: la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y el surgimiento del fascismo y el nazismo. Los aportes de este autor, en apretada síntesis, representaron un intento de derrocar la doctrina del laissez-faire. Según la teoría clásica de entonces, el sistema capitalista cuenta con dispositivos propios y autónomos que aseguran la plena ocupación de los recursos disponibles. En otras palabras, si se dejan las cosas en libertad, es decir, si el Estado no interviene, la actividad económica privada, a través de los mecanismos de mercado, marcha inexorablemente hacia el pleno empleo o, dicho a la inversa, las crisis prolongadas jamás pueden ocurrir. Sin embargo, la crisis de los años treinta se había encargado por sí misma de demoler esa creencia. Keynes, por su parte, se propuso proveer una fundamentación teórica sólida para la intervención del Estado que fuera capaz de sacar a la economía de la crisis. Iba a contramano de la fe ciega en la invulnerabilidad del mercado que tenían los economistas consagrados de su época. Pero no se trataba meramente de proporcionar herramientas prácticas, sino que el proyecto de Keynes apuntaba también a revolucionar los conceptos fundamentales de la teoría económica (mercancía, dinero, capital), distanciándose radicalmente del pensamiento de sus antecesores clásicos.
Lo interesante es que, con el paso del tiempo, apagadas ya las brasas candentes de la revolución keynesiana, el pensamiento económico oficial se abocó a ocultar las críticas más profundas y las explicaciones más originales del autor para regresar subrepticiamente a un lugar muy cercano al punto de partida. A través de numerosas y laboriosas aportaciones, se ensayó una imposible reconciliación entre Keynes y sus enemigos teóricos. Así, progresivamente, se volvió a una representación en la que la libertad de mercado era por sí sola garante del funcionamiento armónico del sistema económico. El único cambio atribuible a Keynes era que reservaban para el Estado intervenciones puntuales, quirúrgicas y transitorias, convirtiéndolo en un simple y burocrático asistente en la estabilización de la economía. De la revolución teórica que desencadenó la Teoría general y de sus aportes conceptuales no quedó ni huella. La paradoja de esta apropiación de Keynes por parte de la ortodoxia es que, en su nombre, se volvió a la enseñanza de las mismas teorías que él intentó superar. Este libro se dedica a demostrar la violencia de esta tergiversación, de este ocultamiento, y a recuperar los aportes originales del autor a la teoría económica.
En los veinte años que transcurrieron desde la primera edición de este libro, mucha agua pasó bajo el puente. Y, sin embargo, creo que su propósito no perdió vigencia, más bien al contrario. Volvamos a la América Latina de fines de los noventa. Por entonces, se volvió inocultable el fracaso de las políticas neoliberales de apertura comercial y libre mercado. Sucesivas y profundas crisis azotaron la región y todo el andamiaje ideológico que le daba sustento al neoliberalismo voló por los aires, junto con el apoyo social que había conseguido. Se inició así, en la región, un ciclo de gobiernos posneoliberales de orientación popular que, con características propias en cada país, debieron abocarse, antes que nada, a la tarea común de reconstruir y reparar el daño social y productivo infringidos por los lineamientos del consenso de Washington. Aunque no carente de tensiones y dificultades, fue una época caracterizada por un ciclo de crecimiento con inclusión social y en la que se dieron pasos decisivos para la integración regional. Con o sin alusiones directas a la teoría keynesiana, el neoliberalismo fue sustituido por políticas de fuerte intervención estatal en la economía. Políticas que dieron contundentes resultados en materia de crecimiento e inclusión social, de desarrollo y defensa de la soberanía.
Sostuve en otra parte (Kicillof y Ceriani, 2009) que la crisis de 2008 (conocida también como la crisis de Lehman Brothers o de las hipotecas subprime) puso de manifiesto, con espectacularidad, que el mundo unipolar con los Estados Unidos en el centro se encontraba totalmente descompuesto. Fue la mayor crisis desde la Gran Depresión. Lo que comenzó como un colapso bursátil, financiero y bancario pronto desembocó en una recesión de escala planetaria, que dejó expuestos gravísimos desequilibrios estructurales. En particular, se volvió evidente el desafío que representaban para la economía mundial el ascenso de China y su bloque de influencia. Para salir de la crisis, las grandes potencias implementaron gigantescos salvatajes a la banca y las finanzas. En los debates que suscitó la crisis, cabe señalar que ya no se le escapaba a nadie que las instituciones de Bretton Woods, provenientes del mundo de la posguerra, habían sido desbordadas y resultaban ya anacrónicas. Los especialistas clamaban por una profunda reforma de la “arquitectura financiera internacional”, por mecanismos de control de capitales, por regulaciones eficaces y por una mayor capacidad para cobrar impuestos a los capitales trasnacionales. Por supuesto, nada de eso ocurrió.
Una vez superada la etapa aguda de la crisis, la economía mundial quedó sumida en un estado permanente de fragilidad e incertidumbre sin precedentes recientes. Lo cierto es que la inestabilidad del sistema trajo en lo sucesivo enormes dificultades para todos los gobiernos: los Estados y sus herramientas de política económica parecen ser insuficientes e inadecuados al momento de lidiar con los nuevos y crecientes desafíos de un mundo en transición. Así, se ha observado que, desde entonces, los gobiernos (tanto de izquierda como de derecha, populares o aristocráticos) están experimentando enormes dificultades para cumplir con las expectativas de los votantes. La alternancia se convirtió en la norma. Los oficialismos rara vez consiguen la reelección, y los países transitan su historia, por así decir, a los barquinazos: alternando políticas de un signo y de otro, sin dar nunca en la tecla.
¿Qué puede aportar el pensamiento de Keynes a toda esta confusión? Aunque el fenómeno es bastante reciente, en varios países, los sucesivos fracasos de los gobiernos de los partidos y coaliciones tradicionales dieron paso a dirigentes que, venidos de fuera del sistema político partidario (outsiders), proponen una transformación simple: retirar o directamente destruir el Estado. En efecto, atribuyen el malestar y las frustraciones del presente a la intervención estatal en la economía en beneficio de “los políticos”.
Si se observa esta ideología en perspectiva histórica, surgen algunas conclusiones perturbadoras. La Gran Depresión de los años treinta demostró que, cuando la economía funciona según sus propias leyes, sin ninguna intervención ni regulación, lejos de asegurar el crecimiento sostenido y la distribución equitativa de los ingresos y las riquezas, se generan profundas crisis de las que solo se puede salir con enérgicas medidas de política económica. Sin embargo, transcurridas varias décadas, con un sistema capitalista que hoy atraviesa inmensas y visibles dificultades, ganó fuerza la idea de que, en realidad, hay que desembarazarse por completo del Estado para mejorar el funcionamiento de la economía. Es como volver al punto de partida, sin haber aprendido nada.
Acaso la revisión de la trayectoria intelectual de Keynes y de sus principales aportes permita echar algo de luz en torno a los debates actuales referentes al grado de intervención del Estado y, sobre todo, a los alcances y los límites de los mercados desregulados para asegurar el bienestar social. Con la lectura del libro, espero dejar demostrado que, la mayoría de las veces, sin saberlo, cada teoría económica que se postula a sí misma como verdadera y eterna no es más que la expresión de determinadas condiciones históricas transitorias cuyos rastros pretende ocultar.
Introducción
En 2011 se cumplieron setenta y cinco años de la publicación de la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (en adelante, Teoría general), obra que convirtió a John Maynard Keynes en el economista más influyente del siglo XX. El nombre de Keynes sigue aún ligado férreamente a las políticas económicas expansivas y, desde una perspectiva más amplia, a todo avance de la intervención del Estado en los asuntos económicos.
La ruta que condujo a Keynes hacia la celebridad presenta, sin embargo, una curiosa trayectoria: mientras su figura conquistaba un indiscutible y creciente protagonismo en la economía, en la política y en el debate público, su obra más importante se perdía decididamente en el abismo del olvido. Es cierto que todos aquellos libros que hicieron época en el campo de la economía, y también en el resto de las ciencias, se vieron por lo general sometidos a un proceso incesante de discusión y relectura; pero la mayoría de ellos sigue teniendo, no obstante, alguna participación directa –y no a través de representantes– en las discusiones teóricas del presente. Lo extraño de este caso no es, pues, que la Teoría general haya dado lugar a interpretaciones diversas y hasta contrapuestas, sino que, a poco de ser publicada la obra, dejó de ser leída. Y lo más llamativo es que fueron los propios seguidores de Keynes, desde un principio y hasta el presente (los variopintos “keynesianos”), quienes llegaron a un sorprendente consenso: la Teoría general –sostienen en forma casi unánime– no solo está mal escrita y es confusa, sino que, además, el argumento del libro considerado como un todo es inconsistente. Los keynesianos suelen reconocer el genio y la originalidad de Keynes, pero, curiosamente, admiten que las diversas explicaciones y teorías contenidas en la Teoría general no son compatibles entre sí y que muchos de los razonamientos están, lisa y llanamente, mal concebidos. El de Keynes se transforma así en un raro liderazgo sobre su propia escuela: los autoproclamados discípulos parecen encontrarse muy por encima del maestro y se sienten autorizados para denunciar los muchos y evidentes errores que presuntamente pueblan la obra. Como se verá, sin embargo, estas fallas de la Teoría general no fueron demostradas a través de un riguroso análisis. Por el contrario, las presuntas equivocaciones de Keynes son generalmente postuladas sin discusión alguna.[1]
Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta acusación generalizada de inconsistencia? En primer lugar, puede conjeturarse que tal vez sea este uno de los factores que explican la enorme diversidad de “escuelas” y de orientaciones dentro del campo del keynesianismo. Es que el postulado según el cual el argumento completo de la Teoría general carece de un nexo interno coherente y consistente permitió a cada uno de los autores llegar mucho más lejos de lo que puede lograrse mediante una simple interpretación. Quien sostiene que el libro es defectuoso cree que cuenta con razones legítimas para descartar piezas completas del argumento, diferenciando, según su propio criterio, aquellos fragmentos “correctos” que vale la pena rescatar de los que hay que descartar de cuajo. Pero, además, autoriza a los distintos intérpretes a rechazar los argumentos explícitos del libro para iniciar la búsqueda de un “espíritu oculto” de la obra, para detectar las “intuiciones” implícitas y emplearlas como un sustituto de lo que el texto efectivamente dice. Y así ocurrió: algunas de las ideas de Keynes fueron absorbidas por la teoría económica, pero otras, en cambio, fueron desechadas sin ser siquiera sometidas a crítica. Se mostrará aquí que este proceso de apropiación selectiva no respondió al capricho de cada autor, sino que siguió un patrón llamativamente preciso: las teorías condenadas al olvido fueron siempre las mismas.
Así vista, la acusación de inconsistencia sirvió para justificar primero la conservación arbitraria de las partes “correctas” de la obra y luego para abandonarla casi por completo. Todo el misterio se aclara cuando se tiene en cuenta que la absorción de los aportes de Keynes estuvo principalmente en manos de sus adversarios, es decir, de los economistas pertenecientes a la escuela teórica que él criticaba y pretendía desplazar.
Esta es una de las claves que, como se verá, echan luz sobre la historia del pensamiento económico oficial del siglo XX; en su seno, las “interpretaciones” de Keynes tuvieron un papel protagónico que le fue usurpado a la Teoría general misma.
Keynes, la historia y la prisión de la macroeconomía
El estudio de la llamada revolución keynesiana obliga a considerar algunos de los acontecimientos históricos que marcaron su etapa de gestación y desarrollo. Si bien en las páginas que siguen se dejará de lado toda referencia a la personalidad de Keynes, con el propósito de enfocar la atención en las ideas antes que en el personaje, conviene recordar que las teorías a las que Keynes dio una forma precisa estaban ya cautivando a buena parte de los economistas de su generación y, lo que resulta aún más decisivo, muchas de las recomendaciones prácticas asociadas a esas doctrinas habían sido ya implementadas “espontáneamente” por diversos gobiernos. El tipo de políticas públicas que Keynes defendió era, pues, moneda corriente en la década de 1930, y eran incluso respaldadas por algunos de los más renombrados economistas “ortodoxos”.[2] Sin duda, un libro publicado en 1936 malamente puede ser considerado como la fuente de inspiración de las políticas “keynesianas” que venían desarrollándose desde hacía algunos años. Esta secuencia, en la que las prácticas e incluso las ideas generales preceden a su formulación acabada, no priva de méritos a Keynes, sino que, por el contrario, realza sus atributos. Fue, por esto, un teórico capaz de captar no, como algunos sostienen, “lo que todo el mundo quería escuchar”, sino algunos aspectos salientes de la metamorfosis que atravesó el capitalismo y, en particular, el Estado capitalista.[3]
Las teorías de Keynes representan, según se mostrará, un consciente esfuerzo del autor por retratar aquellos cambios profundos que, a principios del siglo XX, modificaron de cuajo la fisonomía del sistema capitalista. Dicho de otro modo, más allá del modo en el que las cualidades personales de Keynes influyeron en su obra, la Teoría general es un libro que expresa una necesidad más amplia: la de romper con la hegemonía de la economía ortodoxa.
Dicha necesidad trascendía sus propias motivaciones y venía impuesta por la realidad misma, por el clima de época, y era alentada por un numeroso grupo de economistas del mainstream que encontraba poco satisfactoria a la teoría heredada y se tropezaba con la futilidad de sus recetas. La Teoría general es, pues, la manifestación de una crisis en la teoría económica ortodoxa en el marco de la más grande crisis del sistema capitalista.
Keynes estaba, sin duda, tan predispuesto como bien pertrechado para provocar esa ruptura, tanto por la posición que ocupaba en los medios académicos y políticos como por el carácter y alcance de sus preocupaciones teóricas anteriores. En primer término, Keynes había sido uno de los discípulos directos y dilectos de Alfred Marshall y era, además, el heredero de una de sus de cátedras de Cambridge; Marshall, por su parte, era, probablemente, aun después de su reciente desaparición, el economista más reconocido de su época y el representante más calificado de la economía oficial. En pocas palabras, con Keynes, la crítica a la teoría ortodoxa salió de la pluma de un converso, que en el Prólogo a la Teoría general confiesa: “Yo mismo defendí durante años con convicción las teorías que ahora ataco y creo no ignorar su lado fuerte”. En segundo lugar, durante los años previos a la publicación de su libro “revolucionario”, Keynes había llegado a algunas conclusiones que ocuparon luego un lugar de privilegio en su Teoría general: por una parte, en diversos escritos e intervenciones públicas afirmó que en el curso del cambio de siglo el mundo había sufrido una decisiva transformación y que, debido a esos cambios, las naciones capitalistas de Occidente corrían el peligro de ser sepultadas por el curso de la historia. La percepción de este peligro inminente se convirtió en uno de los motores subjetivos de su producción teórica. Por otra parte, Keynes estaba convencido de que, aunque la situación histórica era delicada, se presentaban en el horizonte algunos remedios sumamente efectivos; creyó siempre que la posibilidad de acertar en la receta adecuada estaba en manos de los intelectuales y pensadores. De manera que las ideas y teorías novedosas debían desempeñar un papel determinante en el desenlace de la época. Su principal reproche a la teoría económica ortodoxa (a la que llamó teoría clásica) se ubica en este eje: dicha doctrina había sido concebida para una etapa histórica que ya había concluido, “razón por la que sus enseñanzas –dice Keynes– engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales”.
El diagnóstico de Keynes sobre la situación económica fue tomando forma a lo largo de un período que estuvo plagado de sucesos históricos tan truculentos como novedosos. La secuencia comienza con el estallido de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. Continúa luego con los agudos desarreglos monetarios y los inéditos conflictos obreros a escala internacional de la década de 1920; y termina con la hecatombe social desencadenada por la Gran Depresión de los años treinta. Ante cada uno de estos acontecimientos, Keynes tomó posición públicamente e intentó mostrar que todos ellos eran, en realidad, diversas manifestaciones de los cambios económicos más profundos que estaban ocurriendo en el sistema.
Abandonado al espíritu de su época, en casi todos sus artículos e intervenciones públicas, aludió al peligro inminente de un derrumbe terminal, un memento mori que podía acabar con el capitalismo en Occidente. En Las consecuencias económicas de la paz de 1919 sostuvo que “las clases trabajadores pueden no querer seguir más tiempo en tan amplia renuncia, y las clases capitalistas, perdida la confianza en el porvenir, pueden tener pretensión de gozar más plenamente de sus facilidades para consumir mientras ellas duren, y de ese modo precipitar la hora de su confiscación”.
Cuando en 1923 escribió sobre las causas de la inflación y la deflación que azotaron a los principales países de Europa, abogó en favor de una gestión científica de la moneda, argumentando que “debemos liberarnos del profundo recelo que existe ante la idea de permitir que la regulación del patrón de valor sea objeto de una decisión deliberada. No podemos permitirnos por más tiempo dejarlo en la misma categoría que el clima, la tasa de natalidad y la Constitución, cuya característica distintiva es que provienen –en diverso grado– de causas naturales, o que son el resultado de la acción separada de muchos individuos que actúan independientemente, o cuyo cambio requiere una revolución”. En 1930, en un artículo sobre las causas de la Gran Depresión, declaró que “ha de ser dudoso que los ajustes necesarios puedan hacerse a tiempo para evitar una serie de quiebras, suspensiones y cancelaciones que sacudirían el orden capitalista en sus fundamentos. Aquí existiría tierra fértil para la agitación, sediciones y revolución. Ya es así en muchas partes del mundo”. En la Teoría general, por último, Keynes mantiene exactamente la misma línea argumental: “En verdad el mundo no tolerará por mucho tiempo más la desocupación que, aparte de breves intervalos de excitación, va unida –y en mi opinión inevitablemente– al capitalismo individualista de nuestros tiempos”.
Estos pasajes ilustran el diagnóstico de Keynes acerca de la delicada situación que atravesaban entonces los países capitalistas, fuente de inspiración de sus opiniones y desarrollos teóricos. Sin embargo, no debe pensarse por esto que para Keynes el colapso final del sistema fuera un desenlace inevitable. Al contrario, podría decirse, incluso, que su posición era optimista, pues tenía la convicción de que, sobre la base de una adecuada percepción de lo que en realidad estaba ocurriendo, podrían concebirse e implementarse ciertas medidas que resultarían en exceso drásticas y dolorosas para algunos, pero que eran necesarias para resguardar e incluso para reformar el sistema capitalista. A la vez, esta percepción sobre el acecho del peligro inminente jugó, sin duda, un papel decisivo en su determinación de cortar definitivamente las amarras con la teoría heredada. Es que, según Keynes, la ortodoxia no hacía más que defender obstinadamente una teoría adecuada para el pasado, pero no para el presente, y menos aún para el futuro.
En efecto, cuando a la teoría clásica le tocó enfrentarse con los novedosos fenómenos económicos de principios del siglo XX, como la inflación desatada, la deflación violenta y la desocupación crónica, llegó, sobre la base de su aparato conceptual, a conclusiones decepcionantes. El empleo de su herramental teórico anacrónico obligaba a adjudicar todas las catástrofes a la operación de dos “fuerzas” que con su accionar impedían la operación plena (y virtuosa) de las leyes económicas automáticas del mercado: esas dos fuerzas eran el Estado y los trabajadores organizados. De este modo, tanto cuando llegó el turno de lidiar con la inflación de posguerra como cuando, poco después, sobrevino la depresión, la ortodoxia defendió y pretendió aplicar –y lo hizo en muchos casos– las tradicionales políticas contractivas, encaminadas a reducir el gasto público, restringir el crédito y la liquidez, y a presionar para que se produjera una reducción generalizada de los salarios.
Tanto en un contexto de inflación como de alta desocupación, la contracción es la panacea de la ortodoxia, porque supone que cuando el mercado actúa por sí mismo es infalible; de modo que la respuesta consiste en evitar toda intromisión en sus mecanismos.
Keynes, en cambio, consideraba que todos estos intentos ortodoxos estaban, en el fondo, dirigidos a restaurar las condiciones económicas del pasado, haciendo caso omiso a las transformaciones recientes: “El Tesoro y el Banco de Inglaterra están siguiendo una política decimonónica ortodoxa, basada en el supuesto de que los ajustes económicos pueden y deben efectuarse por medio del libre juego de las fuerzas de la oferta y la demanda. El Tesoro y el Banco de Inglaterra creen todavía que las cosas que se seguirían en el supuesto de libre competencia y movilidad del capital y del trabajo ocurren de nuevo en la vida económica de hoy”. Otro tanto podía decirse de las explicaciones de la recesión y el desempleo: “[L]a respuesta ortodoxa consiste en echarle la culpa al obrero, por trabajar demasiado poco y ganar demasiado”, y, sobre esta base, se propone “aplicar la presión económica e intensificar el desempleo por medio de la restricción del crédito, hasta que los salarios sean forzados a la baja. Este es un camino odioso y desastroso”.
Para Keynes, por el contrario, la renovada capacidad del Estado para intervenir en la economía no debe tomarse como una malformación ni como una desgracia, sino que es uno de los productos genuinos e irreversibles del proceso de transformación económica que se encontraba en curso. No servía de nada lamentarse o pretender rebelarse contra sus manifestaciones y sus efectos. Los instrumentos y el poder que habían recaído en el Estado, según Keynes, eran parte del remedio y no la causa de la enfermedad. Oponerse a los cambios inevitables, como intentaba hacer la ortodoxia, no solo era inconducente o, peor aún, una peligrosa muestra de conservadurismo, sino que impedía, además, concebir soluciones más adecuadas a los nuevos tiempos.
Estos elementos permiten delinear el proyecto intelectual que Keynes se propone llevar adelante desde la década de 1920 a través de su crítica a la ortodoxia: la reforma del capitalismo tendría como protagonista al Estado: “El socialismo no ofrece ninguna vía intermedia, porque también procede de los presupuestos de la era de la abundancia, tanto como el liberalismo del laissez-faire y el libre juego de las fuerzas económicas, ante los cuales los editores de la city, truculentos y ciegos, todavía se inclinan religiosamente”. Las transformaciones económicas y sociales deben seguir su rápido curso, y aunque serán cambios radicales, no precisan adoptar la forma de un proceso revolucionario. Luego de una visita a la Rusia bolchevique sostiene que “[a]l menos teóricamente, no creo que haya ninguna mejora económica para la que la revolución sea un instrumento necesario. Por otra parte, lo tenemos todo que perder por los métodos de cambio violento. En las condiciones industriales occidentales, las tácticas de la revolución roja precipitarían a toda la población en un foso de pobreza y muerte”.
Su objetivo explícito era, en pocas palabras, el de contribuir a la construcción de un capitalismo que, a través de novedosas y potentes formas de intervención estatal, lograra superar los desagradables efectos secundarios del pasado: “Pienso que el capitalismo, dirigido con sensatez, puede probablemente hacerse más eficiente para alcanzar fines económicos que cualquier sistema alternativo a la vista, pero que en sí mismo es en muchos sentidos extremadamente cuestionable. Nuestro problema es construir una organización social que sea lo más eficiente posible sin contrariar nuestra idea de un modo de vida satisfactorio”. Y, prosigue: “El próximo paso adelante debe venir, no de la agitación política o de los experimentos prematuros, sino del pensamiento”.[4]
Tanto su diagnóstico como sus declarados propósitos impulsaron a Keynes a desarrollar una labor crítica destinada a subvertir los fundamentos teóricos de la corriente principal en su época; lo que denominó teoría clásica.
En este plano se inscribe el primer objetivo de nuestro libro: demostrar que la contribución más importante de la Teoría general no se reduce al original “modelo” que propone para determinar el nivel de empleo. No está aquí su aporte esencial y la prueba es que ese mismo modelo (Keynes lo denomina sistema económico), conservando muchos de sus aspectos distintivos, puede fácilmente ser adaptado y reformulado hasta convertirse en una pieza suelta que es posible, incluso, “agregar” al corpusde la economía clásica anterior, sin que esta última se vea sometida a una transformación sustancial.[5]
La contribución más importante de Keynes no se encuentra allí, sino que está contenida en otros dos aspectos, también incluidos en las páginas de la Teoría general: por un lado, su agudísima crítica a la economía clásica y, por el otro, la búsqueda de unos fundamentos teóricos distintos de los que ofrece la ortodoxia.
En el desarrollo de este trabajo se mostrará que la Teoría general –el libro– está conformada, en realidad, por tres segmentos expositivos distintos: la crítica a la ortodoxia, la construcción de un sistema económico (hoy: modelo para la determinación del ingreso) y, por último, la búsqueda de los nuevos fundamentos teóricos que dan un sustento conceptual a ese sistema (aclararemos más abajo qué se entenderá aquí por fundamentos).
Se señalaba más atrás que los keynesianos y los antikeynesianos descartaron algunas porciones, siempre las mismas, del contenido de la Teoría general. Pues bien, habitualmente se relegaron, sin ser sometidos a discusión, dos de los tres elementos que componen la Teoría general: la parte crítica y los fundamentos teóricos. Y ello no resulta extraño, porque fue precisamente la ortodoxia atacada la que tomó a su cargo la tarea de “seleccionar” las partes “potables” del argumento completo de Keynes: mantuvo el modelo, pero descartó la crítica y los fundamentos, incompatibles con el núcleo de la teoría oficial. En el presente trabajo se intentará probar que, no obstante, cuando se las somete a un cuidadoso análisis, se descubre que esas tres partes componentes están, en los hechos, indisolublemente unidas entre sí y que, por tanto, al conservar solo el modelo de determinación del empleo, desprovisto de sus fundamentos teóricos y tácitamente tomado como compatible con el resto de la teoría ortodoxa, se produce una mutilación (agravada en muchos casos por una tergiversación) del argumento original de Keynes; este recorte comprende –ni más ni menos– las partes de ese argumento que, según se dice en la Teoría general, son más trascendentes como contribución al pensamiento económico. Se mostrará, además, a contramano de la mayor parte de las interpretaciones, que en esta maniobra de absorción selectiva queda cifrada la comprensión de la causa del actual desdoblamiento del cuerpo teórico de la economía en dos ramas distintas: la microeconomía y la macroeconomía.
Puede decirse más todavía: de esta forma –mediante una división en su tronco– la teoría ortodoxa logró sobrevivir hasta nuestros días a buena parte de los ataques que recibió, en particular, desde la crisis de la década de 1930; consiguió también permanecer indiferente, eludiendo –silenciando– el duro golpe que le propinó la crítica de Keynes.
Para lograrlo, debió disfrazar y desvirtuar la intervención de Keynes de un modo particular: por así decir, le creó una prisión a su medida en la que permaneció encerrada, como si nada tuviera que decir sobre los fundamentos teóricos de la ortodoxia. Ese calabozo se llama macroeconomía.
La crítica de Keynes: origen del fracaso neoclásico
La Teoría general contiene entonces, además de un “modelo”, una feroz crítica a la ortodoxia y propone también un juego de nuevos fundamentos teóricos; estos tres elementos se encuentran férreamente conectados entre sí. La Teoría general debe considerarse, pues, como la expresión de una crisis teórica no resuelta, crisis que se manifestó violentamente en el primer tercio del siglo XX, cuando la teoría clásica resultó por completo inadecuada para comprender, siquiera para reflejar e incluso para hacer frente a las transformaciones del sistema capitalista; se aferró en cambio al antiguo dogma ortodoxo. Sin embargo, todos los elementos de la aportación de Keynes que apuntaban al núcleo teórico del mainstream fueron precipitadamente apartados de la discusión. Lo único que se conservó en el marco de la teoría oficial fue su “modelo”, un modelo que proporcionaba un marco conceptual adecuado para discutir las formas y efectos de la intervención del Estado, una posibilidad que a la vieja teoría clásica le estaba casi del todo negada.
Cuando se analiza el aporte de Keynes desde esta perspectiva, se descubre el origen histórico y teórico de la actual separación de la teoría económica mainstream en dos esferas distintas e inconexas: la microeconomía y la macroeconomía. La escisión parece ser un tema tabú entre los economistas. Por un lado, se acepta que esta separación tajante está íntimamente ligada a la contribución de Keynes: la conexión es innegable desde el punto de vista cronológico. Pero se sostiene también que la separación de la teoría en dos ramas es, en realidad, la forma natural de estudiar los procesos económicos, dividiendo el estudio de los fenómenos sociales y de los fenómenos individuales. Sin embargo, esta escisión no tiene un fundamento conceptual sólido; no es otra cosa que la cicatriz que dejó estampada en el cuerpo de la teoría económica oficial la crítica de Keynes.
Con la aparición de la Teoría general, a la ortodoxia se le presentó un problema de difícil solución. Por un lado, una parte del argumento de Keynes permitía rellenar algunos baches notorios, ubicados en el terreno de la discusión sobre las políticas económicas; el “modelo” de Keynes proporcionaba las bases necesarias para debatir las consecuencias que se derivaban del uso de los nuevos instrumentos económicos con los que contaba el Estado después de la guerra y de la caída del patrón oro: la emisión de moneda inconvertible y un presupuesto mucho más abultado que permitía realizar gasto público a gran escala. Esto no significaba, claro está, que la teoría clásica estuviera dispuesta a reconocer la conveniencia de aplicar siempre (o aun en ciertos casos) políticas monetarias y fiscales expansivas, sino que, simplemente, se veía obligada a aceptar que esas herramientas –jamás estudiadas específicamente por la teoría tradicional– existían en la práctica y que algo debía hacerse con ellas. Pero, por otro lado, quedó en claro rápidamente que la ortodoxia no estaba dispuesta a conceder ni un átomo de la crítica de Keynes a sus antiguos dispositivos y, menos aún, a sus raíces teóricas distintivas.
Este doble movimiento de aceptación y rechazo “selectivos” permite explicar, en buena medida, la extensa y convulsionada historia de la absorción de las contribuciones de Keynes por parte del mainstream y sirve también para comprender el móvil y los propósitos de muchos de los ataques que sufrió la Teoría general. Se la acusó, por un lado, como se dijo, de ser una obra inconexa y contradictoria. Estos cuestionamientos fueron aceptados casi unánimemente, sin una discusión rigurosa de cada punto. Pero, así y todo, esta imputación sirvió de pretexto para que, cada seguidor, cada intérprete, e incluso cada antagonista de Keynes, se sintiera autorizado –y hasta forzado por las supuestas inconsistencias– a elegir, según su particular criterio, aquellos elementos del argumento que consideraba valiosos, desechando, sin más trámite, todo el resto de la obra. Pero, adicionalmente, se impuso la creencia de que Keynes –uno de los más reconocidos discípulos de Marshall– había sido incapaz de captar fielmente el verdadero contenido de la teoría tradicional. Se lo tachó algunas veces de ignorante y otras veces se supuso que había falseado adrede los argumentos. Sean cuales fueran los motivos que lo impulsaron a hacerlo, las teorías de sus oponentes habían sido tergiversadas; con más razón podía decirse que las críticas dirigidas a la ortodoxia dejaban de ser válidas; apuntaban, en realidad, a una teoría por él inventada, por tanto, inexistente y sin partidarios reales.
A contrapelo de estas opiniones tan difundidas, en este libro se intenta demostrar que es posible establecer –tal como su autor pretendía– una unidad entre los diversos elementos de la Teoría general. Al demostrarlo, la acusación de inconsistencia pierde su validez. La Teoría general no contiene solo un “modelo” para establecer el nivel de empleo, sino que en sus páginas se desarrolla también una crítica a los fundamentos del marginalismo y se exponen otros fundamentos diferentes. Ninguna pieza puede simplemente separarse del resto y descartarse. O la estructura completa se sostiene o cae por tierra toda junta, de una sola pieza. Se rebatirá también la segunda acusación, según la cual Keynes no criticó a la teoría tradicional sino a otra imaginaria. Se mostrará que la caracterización de la ortodoxia que se ofrece en la Teoría general no es equivocada; al contrario, tales teorías eran las que dominaban el pensamiento económico en aquella época. Es más, la ortodoxia que critica Keynes en la Teoría general es perfectamente reconocible para cualquiera que esté familiarizado con la economía actual, ya que en el terreno de la microeconomía se conservaron hasta el presente, prácticamente intactas, las viejas convicciones de la teoría clásica.
Pero la absorción selectiva y limitada de los aportes de Keynes no fue gratuita para la ortodoxia; el precio que debió pagar fue elevado. Una vez descartada la parte crítica y los fundamentos de la Teoría general, con el propósito de recoger –aunque más no fuera– el “modelo” de determinación del volumen de ocupación, el mainstream se vio obligado a sacrificar su propia unidad; debió desgarrar su cuerpo y separarse en dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía. Esta separación, ahora naturalizada, es ajena al pensamiento de Smith y Ricardo, pero también de los fundadores del marginalismo; solo cobró cuerpo luego de la embestida de Keynes.
En la esfera de la microeconomía el mainstream atesoró su vieja doctrina ortodoxa y remitió la nueva discusión sobre la determinación del empleo al nuevo campo, el de la macroeconomía, donde comenzaron a debatirse, fundamentalmente, las modalidades y los efectos de la intervención del Estado en la política económica. Es esta la anatomía característica de la llamada “síntesis neoclásica” que comenzó a tomar forma poco después de 1936. Es por eso que la Teoría general contiene las claves para explicar el, por así decir, pecado original del mainstream actual: echando mano a estos recursos consiguió ocultar y posponer, al menos en parte, su propia crisis teórica, sin resolverla; pero el precio de esta postergación fue alto. En realidad, no hizo más que instalar en su propio seno el germen para una nueva crisis que se incubó durante un tiempo hasta que finalmente estalló y cuyo resultado es el actual estado de fragmentación de la teoría económica oficial. Los propios economistas de la síntesis comenzaron a cuestionar esta división artificial.
De la dualidad neoclásica a la crisis teórica actual
Se acepta habitualmente que la Teoría general fue el punto de partida de una revolución teórica en el seno de la escuela marginalista. Observada a la luz de sus resultados, sin embargo, resulta difícil ubicar su carácter revolucionario. En primer lugar, cuando se estudia la revolución desde la perspectiva de la historia oficial, no es fácil señalar a los autores y a las teorías contra los que Keynes se rebeló. Se trataría de un extraño caso entre las revoluciones teóricas pues, si bien resultó victoriosa, no dejó a su paso ningún adversario derrotado. Es una revolución sin adversarios claros. La imagen que se ha difundido acerca del aporte de Keynes a la teoría económica impuso un relato según el cual los autoproclamados herederos de Keynes sostuvieron grandes batallas para defender la doctrina, pero el propio Keynes parece haberse limitado, en cambio, a realizar un aporte solamente “positivo”. Así, la revolución keynesiana habría consistido, más estrictamente, en la invención, fundación o descubrimiento de un nuevo campo de desarrollo para la teoría económica, la macroeconomía, y no de una disputa entre distintas corrientes de pensamiento para conseguir el predominio. En el capítulo 2 se intentará probar que tal cuadro está por completo distorsionado y que la llamada “síntesis neoclásica”, cuyo punto de partida fue la interpretación que hizo J. R. Hicks del pensamiento de Keynes, está en el origen de esta distorsión. En segundo lugar, tampoco parece cierto –siguiendo el relato habitual– que la revolución keynesiana haya resultado victoriosa. En efecto, a diferencia de la “revolución marginalista” de finales del siglo XIX, que destronó del sitial de la ortodoxia a la economía política ricardiana, su declarado rival, y que consiguió imponer un nuevo cuerpo doctrinario, la revolución keynesiana, en cambio, no desembocó en la sustitución de un sistema teórico por otro novedoso y distinto, sino que se resolvió a través de una “síntesis”. Como se ha dicho, se trató de una síntesis muy particular ya que no desembocó tampoco en una nueva doctrina unificada sino en una fractura al interior de la teoría dominante: los componentes marginalistas originales quedaron confinados en la esfera de la microeconomía mientras los supuestos aportes de Keynes, escogidos e “interpretados” por la propia ortodoxia, fueron a dar al compartimento de la macroeconomía.
Ahora bien, este modo de resolver, posponiéndolas, sus propias dificultades teóricas no hizo más que engendrar nuevos conflictos o, más bien, duplicarlos. La microeconomía y la macroeconomía de la síntesis se encuentran por completo desconectadas y, lo que es peor, sus explicaciones son contradictorias en muchos terrenos. No solo difieren en sus fundamentos teóricos, sino que proveen distintas explicaciones para casi todos los fenómenos económicos.
Aunque en la enseñanza oficial se disimule, la microeconomía y la macroeconomía básicas disponen de teorías distintas para explicar los determinantes del nivel de empleo, de la tasa de interés, de los precios, de la inversión y el ahorro, y así de seguido. Esta dualidad puede ilustrarse con dos sencillos ejemplos, familiares incluso para un principiante.
Todo manual de microeconomía dedica un capítulo especial al “mercado de trabajo”.
Luego de obtener la curva de oferta de trabajo de un individuo y la curva de demanda de trabajo de una firma, se construyen, por simple agregación, las curvas de oferta y demanda de la economía en su conjunto. El equilibrio del mercado de trabajo se ubica en el punto en el que se cruzan la curva de oferta y la curva de demanda. El mensaje que se desprende de este mecanismo es que, dados los parámetros del problema, existen fuerzas económicas que se derivan de las decisiones libres de los agentes individuales capaces de empujar tanto el nivel de ocupación como el salario real hacia esa posición de equilibrio. Si el mercado de trabajo se encuentra en equilibrio, el salario real es compatible con el pleno empleo; todos los individuos que deseen emplearse pueden hacerlo, pues la oferta es igual a la demanda. Cuando se busca la explicación del mismo fenómeno, pero esta vez sobre la base del capítulo correspondiente del libro de macroeconomía estándar de la síntesis neoclásica, sobreviene la sorpresa. El nivel de ingreso (y empleo) de la economía se determina en el punto en que la demanda agregada y la oferta agregada se hacen iguales, lo que implica, a su vez, la igualdad entre el ahorro y la inversión. También está involucrada aquí una posición de equilibrio, solo que tal equilibrio se ubica en el mercado agregado de bienes. En este caso, sin embargo, no se observa una tendencia automática hacia la plena ocupación, sino que el nivel de producción puede perfectamente hallarse en equilibrio a niveles inferiores al de pleno empleo. A párrafo seguido comienza la explicación del multiplicador del gasto; las variables relevantes son ahora la propensión a consumir, el gasto del gobierno, la inversión agregada, et hoc genus omne. Una simple comparación entre las teorías de la ocupación correspondientes a la microeconomía y a la macroeconomía permite observar la presencia de una dualidad teórica: las variables que se determinan son las mismas, pero las explicaciones difieren.
Otro tanto ocurre con las teorías sobre el origen y la determinación de la tasa de interés. El manual de microeconomía sostiene que la tasa de interés es el precio que equilibra la oferta con la demanda de capital (o de préstamos). En equilibrio, el volumen de capital vendido y comprado se ubica en el punto en el que la tasa de interés se hace igual a la productividad del capital y a la “tasa de impaciencia”. Por su parte, el manual de macroeconomía afirma que la tasa de interés se establece en el mercado de dinero y que el equilibrio se produce cuando la oferta de dinero establecida por la autoridad monetaria se iguala a la “preferencia por la liquidez” o, más coloquialmente, a la demanda de dinero. La tasa de interés parece ser ahora un fenómeno eminentemente monetario y no “real”, es decir, vinculado al capital. Se trata, de nuevo, de dos explicaciones completamente distintas.
La incompatibilidad que acaba de señalarse entre las explicaciones correspondientes a la microeconomía y aquellas convencionales que brinda la macroeconomía no es ninguna novedad. En la actualidad, aunque en la enseñanza se le reste importancia, la incomodidad que provoca esta incongruencia es aceptada por la mayoría de los economistas teóricos.
Más aún, se la considera generalmente la principal causa “teórica” que condujo al abandono del consenso que reinaba entre los economistas de la síntesis hasta la década de 1970. El propio mainstream acepta además que la ruptura de este consenso hundió a la macroeconomía en “un período de confusión, división y excitación que aún continúa” (Mankiw, 1990). En efecto, a partir de la crisis teórica de los años setenta finalizó para la síntesis neoclásica la época de los acuerdos amplios y generales; sus filas se fracturaron en una multitud de subgrupos que, hasta hoy, no han podido alcanzar un nuevo consenso: entre esos grupos están los llamados “verdaderos” keynesianos, los poskeynesianos, los nuevos keynesianos, los desequilibristas, los monetaristas, los nuevos clásicos, etc.
Aunque este trabajo se limita a analizar principalmente los antecedentes y el contenido de la Teoría general, los hallazgos que aquí se exponen, según creemos, contribuyen a la comprensión de las causas del estado de confusión (tomando prestada la expresión de Mankiw) en el que está sumido actualmente. La respuesta no puede encontrarse en la historia reciente de la teoría económica convencional, ni en el estudio pormenorizado de las diferencias que separan a las diversas fracciones en que se encuentra escindido el mainstream. La clave que se aporta aquí es otra: para entender la actual fragmentación es necesario retroceder hasta el origen mismo del problema que se ubica en 1936. Como se dijo, la teoría convencional reaccionó ante la revolución keynesiana dividiendo sus teorías en dos ramas separadas, la microeconomía y la macroeconomía. Esta separación fue aceptada sin quejas durante los veinte o treinta años dominados por el llamado “consenso”, pero luego este acuerdo se quebró y, a partir de allí, comenzó a buscarse una nueva reconciliación que, para muchos, consiste simplemente en restaurar la teoría anterior, borrando del cuadro todo vestigio de la contribución de Keynes y de sus secuelas.
Pero las sucesivas crisis postergaron la discusión acerca de los fundamentos de la teoría económica ortodoxa. Con la Teoría general, Keynes se proponía instalar esta controversia en el centro del debate. Su intento fracasó. De lo que se trata, precisamente, es de reflotar esa discusión; y si hay que retroceder hasta su origen es porque el debate carece hoy de un terreno fértil para fructificar, tanto en la microeconomía como en la macroeconomía. En ninguna de ellas hay lugar para cuestionar los fundamentos teóricos.
Según Mankiw, en rigor, el colapso del consenso se debió a la falta de “microfundamentos”, pero también a sus fallas empíricas, en particular, a que no pudo explicar las causas de la llamada “estanflación”. Así y todo, en 1990, reconocía la decepcionante situación de la teoría oficial posterior al abandono del modelo estándar: los últimos veinte años de investigación de la macroeconomía no dieron –dice Mankiw– frutos prácticos.
La contribución de Keynes y sus límites
En los capítulos siguientes se mostrará que la crítica de Keynes estuvo dirigida hacia las ideas centrales del mainstream de su época, ideas que, en lo fundamental, eran idénticas a las que sostiene aún hoy la teoría microeconómica. Pero ¿cuál es la relación entre los distintos elementos que componen la Teoría general? Keynes, luego de haber cuestionado las explicaciones tradicionales, ofreció sus propias y particulares teorías para comprender esos mismos fenómenos. Ambos momentos, el crítico y el positivo, se necesitan mutuamente. Estas nuevas teorías pretendían representar las relaciones causales que conectan entre sí los distintos fenómenos económicos; se trata de un “modelo” para determinar el valor de ciertas variables. Sin embargo, una vez hecho esto, Keynes se propuso avanzar aún más en el plano de la teoría. Luego de haber señalado los factores que influyen en la determinación de la tasa de interés, del salario real, del volumen de ocupación, del consumo, la inversión, etc., pretendió realizar también algunas contribuciones en el campo de los fundamentos teóricos que se encuentran por detrás de este modelo. La palabra “fundamentos” (que no deben confundirse con los “microfundamentos”) hace referencia al estudio de la naturaleza misma de las categorías económicas. Un ejemplo servirá para aclarar su significado. El “modelo” de Keynes afirma que la tasa de interés depende de la oferta y demanda de dinero. Esto implica que el interés debe ser considerado una recompensa por desprenderse de la posesión del dinero y no, como afirmaba la teoría clásica, una compensación por posponer el consumo. A partir de allí se presentan nuevos interrogantes acerca de los fundamentos de la teoría: ¿qué es el dinero? ¿Qué es lo que lo distingue de los productos, en general, y de los bienes durables, en particular? ¿Por qué el dinero es capaz de arrojar una tasa de interés? ¿Podría existir una economía sin dinero? ¿Qué relación guarda el dinero con el valor de las mercancías? Y otro tanto ocurre con el capital y su rendimiento: ¿cuál es la naturaleza del capital? ¿Por qué permite a su propietario obtener una ganancia? ¿Qué relación existe entre la tasa de interés y la tasa de ganancia?
El saldo más notorio de la llamada síntesis neoclásica es que ninguno de sus compartimentos, ni la microeconomía ni la macroeconomía, se reservó un lugar para discutir los fundamentos teóricos. De esta manera, el mainstream dejó de debatir abiertamente en su seno y con otras escuelas acerca de la naturaleza del dinero y del capital, el origen del interés y de la ganancia, la teoría del valor y las determinaciones históricas del capitalismo. Estas discusiones fueron reemplazadas por una extraña competencia entre diversos modelos fragmentarios.
Se comprenderá, pues, que los fundamentos, en realidad, preceden y contienen a los llamados “microfundamentos”. En efecto, una vez analizado el dinero, el capital y la mercancía, cuando se ha investigado qué son en sí esas formas económicas, desde el punto de vista teórico, recién entonces puede estudiarse el modo en el que los individuos actúan ante esas formas y cómo se representan sus propias acciones. Como se verá más adelante, una cosa es lo que hacen los individuos ante el capital tal como lo concibe Marshall y otra distinta cómo se comportan ante el capital según la explicación de Keynes. A distintos fundamentos se corresponden diferentes conductas individuales.
Cabe una aclaración, para evitar malentendidos: la teoría económica debe ser capaz de explicar tanto los procesos económicos “sociales” como las representaciones que de ellos forman los individuos y las clases, ya que sus acciones se fundan en estas impresiones. La actual dicotomía, en cambio, divide al objeto de estudio extrínsecamente en dos esferas separadas y, al reposar cada una de ellas sobre fundamentos distintos, no puede reconciliar el comportamiento social con el individual y, más profundamente, los aspectos objetivos y subjetivos de las leyes económicas.
No obstante, una investigación libre de prejuicios se tropieza, cuando aborda la Teoría general, con las contribuciones de Keynes en el terreno de las categorías fundamentales de la teoría económica. Esta incursión responde a una necesidad conceptual, pues las relaciones entre las variables propuestas por el “modelo” no son compatibles con los fundamentos que sostienen a la teoría clásica. En los capítulos dedicados a la teoría del capital, a la teoría del dinero y a la teoría del valor, Keynes se aparta sensiblemente de la ortodoxia. En este libro no se defenderán las conclusiones a las que arriba la Teoría general, pero se sostendrá, en cambio, que es necesario volver a discutir los fundamentos mismos de la teoría económica y que en ese debate Keynes tiene algo que decir.
Desde esta perspectiva, y más allá de los límites que se señalarán en sus propias investigaciones, Keynes se encuentra sin duda por encima de sus críticos y seguidores del mainstream. Por un lado, toma en cuenta las profundas transformaciones del capitalismo e intenta dar cuenta de su relación con las doctrinas económicas. Por otro lado, manifiesta su disconformidad con los fundamentos de la teoría clásica reabriendo nuevamente la discusión acerca de la naturaleza del valor y del excedente. Tal vez esta sea la explicación más convincente para el unánime rechazo que convirtió a la Teoría general en poco menos que un libro maldito, al que se le reconocen unos poquísimos méritos y cuya lectura es raramente recomendada.
Recorrido por este libro
La Teoría general contiene, como punto de partida de todo su desarrollo conceptual, una crítica dirigida hacia la teoría ortodoxa de la época. Pese al aparente triunfo de la revolución keynesiana, tal crítica fue por completo ignorada y quedó sin respuesta, de manera que en el mainstream actual subsisten aún todos los elementos cuestionados por Keynes.
Como se dijo, el propósito de este trabajo no es el de discutir in extenso las múltiples interpretaciones de la Teoría general





























