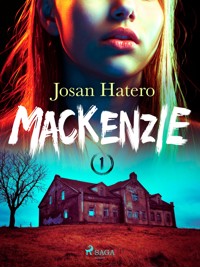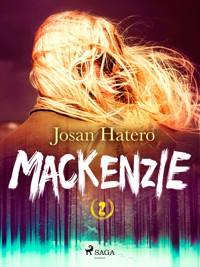Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Greco, un chico problemático de dieciséis años, es enviado a una prestigiosa institución inglesa, la Academia Fénix, que tiene fama de enderezar a jóvenes rebeldes en tiempo récord. Allí conoce a Iris, otra interna. Juntos, descubrirán que de un día a otro los alumnos desaparecen para volver inquietantemente cambiados y dóciles. Greco e Iris tienen muy poco tiempo para resolver el misterio de la Academia Fénix y su siniestra directora, o ellos serán sus próximas víctimas...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josan Hatero Use Lahoz
Volverán a por mí
Saga
Volverán a por mí
Copyright © 2012, 2022 Josan Hatero, Use Lahoz and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726758726
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Me llamo Giulietta Hamilton, tengo dieciséis años y creo en los monstruos.
Creo en los monstruos porque el verano pasado maté a uno. Cuando somos niños, los intuimos, los vemos debajo de la cama o en el fondo del armario. Tengo la impresión de que tiene algo que ver con el instinto, con una memoria colectiva y primitiva que, con el paso de los años, los adultos nos machacan. Parece que para hacerse mayor hay que dejar de creer en los monstruos, en lo sobrenatural. Pero nuestros antepasados sabían que existían, nos han dejado cientos de historias que hablan de ellos, de seres mitológicos, de dioses salvajes, de criaturas repulsivas más antiguas que los hombres.
Los tiempos han cambiado, es cierto, pero los monstruos siguen a nuestro alrededor. Su secreto es que han aprendido a camuflarse entre nosotros. Tu profesor de matemáticas podría uno de ellos. O esa vecina con la que te sueles cruzar en el rellano de casa. Hoy en día los monstruos son tan normales que no llaman la atención. Pero, debajo de esa capa de normalidad, late una piel de monstruo. Eso lo aprendí el pasado verano. El verano pasado aprendí que ser diferente es peligroso.
PRIMERA PARTE 1 IRIS
La gente suele deshacerse de lo que no entiende.
Por eso mis padres están llevándome a la Academia Fénix, una especie de cárcel de verano para chicos problemáticos (según he podido ver en internet) donde esperan que me conduzcan, en palabras de papá, «de vuelta al buen camino».
La gente trata de encasillar lo que no comprende para poder olvidarlo y seguir con su vida ordenada. Trata de etiquetarte: tú eres el gracioso, tú la pija, tú el deportista, tú el conflictivo, tú la cerebrito... En el caso de los gemelos, la cosa es todavía peor, porque entonces es como si uno fuera el yin y el otro el yang. ¿Sabes lo que quiero decir? Si uno es formal, el otro sin duda es el alocado; si una es la alegre, la otra es la tristona; si uno es el soñador, entonces el otro es el práctico. Te haces una idea, ¿verdad? Es como si, al no poder distinguirte físicamente, tuvieran que buscar una diferencia de carácter. Te etiquetan, y así todo es más fácil.
Mi hermana gemela, Ivette, es la buena. Eso es algo que descubrí siendo muy niña. Todo el mundo se nos acercaba y solía decir: «mira Ivette, qué tranquila y buena es. En cambio, Iris es un terremoto». «Está claro que Iris es la traviesa». Y la cosa fue a peor con los años. «Qué prontos tiene Iris». «Iris tiene mucho carácter»... Siempre me he preguntado por qué, cuando alguien tiene mala leche, se suele decir que tiene mucho carácter. En fin. A lo que quiero llegar es que, cuando toda tu vida te han estado diciendo que eres mala, al final terminas por creértelo. Y si te pasa algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, automáticamente piensas: ¿Qué haría mi hermana? ¿Cómo actuaría Ivette? Y entonces haces todo lo contrario. Para demostrar que tienes personalidad propia, supongo. Sí, ya sé que suena absurdo, es cierto. Pero creo que si alguien hiciera el esfuerzo de ponerse en mi lugar, lo entendería. Porque cuando has cometido un error lo que de verdad quieres no es que te perdonen, sino que te entiendan.
Pero no quiero perder el hilo de mis pensamientos. Sé que lo que hice no estuvo bien. Pero tuve que hacerlo. Me explicaré. Siempre que a Ivette le ha gustado un chico, a mí me ha gustado el tipo de chico contrario. Si a ella le ha gustado un rubio, yo he perdido la cabeza por un moreno. Si a ella forraba su carpeta con las fotos de un futbolista joven, yo lo hacía con las de un escritor cincuentón. Si ella prefería los vampiros, yo elegía a los hombres lobo. Y así con todo: cuando ella decidió cortarse el pelo para «parecer más madura», yo decidí dejármelo largo y me hice mechas azules rollo manga. Mi error fue creer que este sistema funcionaba en sentido inverso. Cuando yo me enamoré (bueno, o creí enamorarme, ahora no lo tengo claro. ¿Qué esperabas? ¡Tengo dieciséis años, no tengo experiencia en estas cosas!) de Jonas, un chico de último curso, con su pelo largo que le tapaba la mitad de la cara, la chaqueta de cuero negro de su padre, sus camisetas de Paramore y sus botas militares, lo lógico es que Ivette se hubiera encaprichado de algún niñato rubio con camisas de marca y pantalones de pinza. Pero no. En cuanto descubrió que yo estaba interesada en Jonas, Ivette decidió que Jonas era «lo más». Así que supe que tenía que correr riesgos y adelantarme a ella. Una tarde, al salir del instituto, me planté delante de Jonas y, sin cortarme un pelo, le pregunté si iba a ir a la «fiesta de primavera», una horterada que celebraban en mi instituto seguramente copiada de algún colegio extranjero. Me contestó que sí, que claro que sí. Nadie quiere perderse una fiesta cuando es adolescente. Y le dije que me pasara a buscar, que iríamos juntos. Él me miró entre sorprendido y divertido. Y dijo que sí, que por supuesto, que pasaría a buscarme. Al llegar a casa le pedí a mi madre que me comprara el primer vestido largo de mi vida: negro como ala de cuervo, con escote palabra de honor y mucho vuelo.
Y llegó el día de la fiesta. Fiel a su palabra, Jonas apareció con vaqueros negros, camisa blanca y una corbata negra con calaveras y tibias cruzadas en rojo, estilo pirata. Juro que casi me desmayo al verlo. Fuimos caminando al instituto (está a solo cuatro manzanas de mi casa) y, no exagero, esos contados ocho minutos que tardamos en llegar los dos juntos, los dos solos, fueron los más emocionantes de mi vida hasta ese día. Estaba tan nerviosa que apenas articulé palabra. Al entrar en el polideportivo, empezaron a poner la música. Todo era perfecto. Hasta ese momento. Entonces, Jonas me dijo que iba a saludar a sus colegas. Así que me fui al baño a comprobar que el maquillaje estaba todo en su sitio y a mojarme las muñecas porque, aunque no hacía calor, yo sentía que en cualquier instante iba a encenderme como una antorcha. Al salir del baño no lo vi. Tampoco era plan de ponerme a buscarle como una novia («novia», qué palabra tan rara) celosa. Así que estuve saludando a mis compañeros de curso un rato. Luego me tomé un refresco. Y acto seguido empecé a comer patatas y cacahuetes de la mesa que había a un lado de la pista. Pasaron los minutos, muchos minutos, y no encontraba a Jonas por ningún lado. Así que decidí dar un paseo como el que no quiere la cosa. Y entonces los vi. A Jonas y a Ivette, besándose junto a secretaría. Sus brazos rodeaban la cintura de mi hermana, sus dedos se enredaban en el pelo de Ivette, sus labios se fundían en los de mi gemela, idénticos a los míos. Ivette, con su pelo corto para parecer mayor y un vestido corto color rosa chicle que le daba un aire de niña que ha crecido demasiado rápido. No sé por qué, pero al verlos me escondí detrás de una columna del pasillo, como si fuera yo la que estuviera haciendo algo malo. Me faltaba el aire. Al cabo de un rato que a mí se me hizo eterno, me di la vuelta y volví andando a casa. El trayecto se me hizo muchísimo más largo que a la ida. Cuando llegué, mi madre, sorprendida, me preguntó por mi hermana. «Si quieres saber dónde está deberías ponerle un collar a esa perra», le contesté, y me fui directamente a mi cuarto.
Al lunes siguiente, mientras todo el mundo estaba en clase, le pedí permiso a la profesora para ir al baño. Salí del instituto, rocié con gasolina la moto de Jonas y le prendí fuego. Así de simple. Así de liberador. Cuando la gente salió alertados por las llamas y el humo, yo estaba tirada en la hierba presa de un ataque de risa.
Hace un rato que hemos abandonado la carretera principal y ahora vamos por un camino de mala muerte. La verdad es que la naturaleza salvaje de esta zona resulta espectacular. Es casi ridículo que, viviendo en Leeds, esta sea la primera vez que vengo Escocia. Y es triste que sea para recluirme en la misteriosa Academia Fénix, el lugar donde los jóvenes de buena familia son reconducidos al buen camino. Cuando mis padres me dijeron que iban a dejarme aquí durante el verano, la busqué por internet, pero resulta que este lugar no tiene página web. Como si fuera una institución de otra época, una edificación amurallada en mitad de la nada. Y para colmo, está cerca del Loch Arkaig, un lago que tiene fama de embrujado y que cuenta con parajes con nombres como «La milla oscura» o «La charca de las brujas». Cuando lo descubrí, le dije a mi madre que metiera en mi equipaje una pistola con balas de plata y una botella de agua bendita; pero está claro que mi madre no tiene sentido del humor.
«Ya hemos llegado». Eso lo acaba de decir mi padre. Él va al volante mientras mi madre simula dormir, como ha hecho durante todo el camino para no tener que hablar conmigo, «la hija mala».
Estamos en mitad de un bosque, frondoso y oscuro. O eso parece. En mitad de la nada. Acabamos de traspasar una verja alta y la Academia Fénix se dibuja al fondo recortada en el atardecer como una foto en blanco y negro. Todo tiene un aire fantasmagórico. Se supone que debo pasarme aquí los dos próximos meses, sin contacto con el mundo real, mientras mis padres y mi hermana, la buena de Ivette, hacen un crucero por el Mediterráneo. Se supone que en este lugar olvidado de la mano de Dios me van a reconducir «de vuelta al buen camino». Y, lo peor de todo, es que yo solo puedo pensar en que es la primera vez que voy a dormir separada de mi hermana.
Bajo del coche. En la explanada que sirve de improvisado aparcamiento hay otros chicos y chicas, otros castigados como yo, despidiéndose de sus padres. Veo a un chico alto y delgado como una figura de El Greco, que se despide de un hombre, su padre supongo, estrechándole la mano. Me pregunto si mi padre hará lo mismo. La verdad es que me vendría bien un abrazo. Como si me hubiera leído la mente, mi madre me coge por los hombros y me estruja contra su pecho. Cierro los ojos y puedo oler su perfume de jazmín.
—Pórtate bien. —No me lo dice como una orden; lo dice como una recomendación.
—Lo haré.
—Más te vale —dice mi padre con el ceño fruncido—. Ni te imaginas lo que nos cuesta este sitio.
Asiento en silencio, avergonzada y herida, y cojo mi maleta de ruedas. Me acerco a mi padre para darle un beso, pero se da la vuelta sin decirme adiós y se mete en el coche.
—Dos meses pasan volando —me anima mamá.
—Ojalá —suspiro.
—Seguro que haces amigos —añade al tiempo que abre la puerta del coche. Echo un último vistazo a mis padres, esperando que orean cualquier momento me digan que todo ha sido una broma, para darme un escarmiento, y que puedo volver a casa si prometo portarme bien. Pero papá arranca el coche y comienza a maniobrar para salir del recinto.
—Estaban deseando deshacerse de ti, ¿eh?
Me giro sorprendida. La que ha dicho eso es una chica gótica, pequeña y muy guapa, con la cara maquillada de una forma que solo se me ocurre describir como agresiva, un poco al estilo de Alice Glass, la cantante de Crystal Castles. Lleva una camiseta de rayas horizontales negras y blancas, a juego con sus medias que le llegan hasta las rodillas, una minifalda negra con vuelo y unas botas también negras. Bajo su flequillo cortado a ras de las cejas le brillan unos ojos azulísimos.
—No te preocupes, los míos también están hartos de mí —dice sonriendo—. Mi nombre es Giulietta.
—Yo soy Iris.
Echamos a caminar juntas por el sendero de gravilla, arrastrando nuestras maletas con dificultad. Un complejo de edificios grises se levanta entre los árboles. No podría decir en que año habían sido construidos ni aunque la vida me fuera en ello. Salvo una gran farola que hay justo encima de la puerta de entrada, todo parece tener más de doscientos años. Si el arquitecto había planeado imponer miedo, mi más sincera enhorabuena.
—¡Qué espanto! —dice Giulietta.
—Y que lo digas. Pone los pelos de punta.
Entonces, el chico de antes se gira y nos mira directamente como si nos hubiera oído, pero no dice nada.
—Bueno, al menos parece que con un poco de suerte no nos aburriremos aquí —dice Giulietta con una sonrisa pícara.
2 GRECO
Lo primero que quise, nada más llegar, fue irme. Salir corriendo y no dejar de hacerlo hasta llegar a la habitación de mi casa, correr atrás en el tiempo, a cuando era todavía un niño y no existían los problemas. Ya sé que uno no puede arrepentirse de haber crecido, de haber cumplido diecisiete años, pero una vez más me invadió esa sensación de descontento conmigo mismo más que con el mundo, ¿a quien no le ha pasado alguna vez? Esa sensación de la que me costaba desprenderme y que me había acompañado durante todo el final de curso. En aquel instante me arrepentí de no haber estudiado lo suficiente y de haberme pasado el año con Laura y sus amigos, haciendo lo que no debía y lo que mis padres ni siquiera podían imaginar. El recuerdo de Laura volvió a golpearme y pensé que, si algún día conseguía olvidarla, no sabría cómo celebrarlo.
Yo ya sabía que aquello era un campamento de verano distinto a los que había ido de niño con el colegio. Era distinto porque era para chicos problemáticos, con suspensos, con carácter conflictivo, descarriados y rebeldes, inadaptados; chicos y chicas de mi edad que no eran lo que se suele denominar ejemplares. Si mis padres me habían enviado allí era por algo. Como los demás chicos y chicas que veía entrar y se despedían de sus padres igual que yo, sin ninguna convicción y con mucho remordimiento.
La puerta ante la que me dejaron mis padres era de hierro, altísima, y pesaba mucho más de lo que aparentaba. Antes de entrar me despedí de ellos moviendo la mano y diciendo en voz baja «adiós» y unos segundos después el Bentley de mi padre se perdía en el vacío levantando polvo.
A la entrada del centro nos obligaron a cambiarnos de ropa. En un cuarto sin ventanas me quité los pantalones y la camiseta ante la presencia muda de un vigilante que también me cogió el móvil, las llaves de casa, dos chicles y el poco dinero que llevaba. Al sostener mis pantalones separó el cinturón y lo guardó aparte. Olía a cerrado, a sudor, como si aquel espacio no hubiera sido ventilado en años. también la ropa que me dieron (una sudadera, un pantalón con cintura de goma, varias camisetas blancas y unas zapatillas con mi nombre escrito a mano) apestaba a armario cerrado, igual que huele el pasado cuando se visita a un pariente lejano, como si no hubiera sido lavada. No olía a detergente ni a suavizante, como olía normalmente la ropa que mi madre lavaba en casa. Me sorprendió que supieran mi talla de ropa y que tuvieran mis prendas asignadas de antemano, pero no me atreví a decir nada. Para qué: seguí con lo mío, atándome los cordones de las zapatillas, y entonces sí, entonces, mientras me ponía en pie y me miraba de soslayo en un pequeño espejo, recordé a mi madre rellenando unos papeles y preguntándome el número de pie (me extraño que no lo supiera: ¿no se supone que las madres saben esas cosas?), una tarde en que ella estaba muy nerviosa; de ello hacía apenas uno o dos meses. Una vez vestidos con el chándal del centro nos obligaron a salir al patio y a ponernos en fila. Desde allí levanté la vista y a lo lejos distinguí la torre gris, como emblema de un universo de cemento.
Todo era gris.
El suelo, las paredes de los pabellones, las fuentes del patio (había muchas fuentes, demasiadas), los uniformes de los vigilantes y también el rostro de la directora, miss Fury. Era un rostro tan blanquecino que, con solo mirarlo, provocaba un escalofrío, como si una corriente de aire helado te atravesara la mirada. Pensé que debería utilizar un maquillaje antiguo, de señoras mayores que a veces parece que se pasen por la cara harina en lugar de maquillaje. O a lo mejor estaba enferma, recapacité, podría ser eso, pues parecía tan enfadada con el mundo como con ella misma.
Fuimos entrando en el aula. Todas las mesas estaban separadas. Era imposible hablar con el compañero de al lado y se hacía difícil incluso ponerse en pie y distinguir lo que el compañero de delante escribía. Era más tenebroso que lo que había visto por internet. Sabía que iba a ser un verano duro, que lo merecía y que más que un centro en el que repasar asignaturas iba a ser una temporada de castigo. Entendí porque nos habían dado una sudadera en lugar de una camiseta: pese a ser verano, en el interior de los edificios hacía frío. Habían permanecido cerrados todo el año, y era como si el frío del invierno se hubiera quedado dentro a la espera de nuestra llegada. hacía más frío dentro de la clase que fuera de ella.
Hasta que el último alumno no tomó asiento, la directora no entró en el aula. Lo hizo con paso firme, marcando el ritmo con los tacones y dejando tras de sí un soniquete fúnebre. Cuando el silencio reinó libre de cualquier amago, empezó a hablar. Cuando lo hizo sentí que algo crujía en el suelo. Pero aquel estremecimiento no era más que el temblor de mis pies al advertir una voz arrugada, hecha de grietas y humo, como de un hombre, ronca y oscura. ¿Cómo era posible que tuviera una voz tan masculina?
—Vuestros padres os han enviado aquí porque no habéis aprovechado el tiempo durante el curso. Habéis suspendido varias asignaturas, habéis causado problemas y no os habéis comportado como personas dignas. —Hizo una pausa, como si necesitara coger aire, y me fijé en sus ojos, que succionaban la mirada de todos nosotros como si aquéllo fuera una cuestión de magnetismo—. ¡Pero eso no es lo peor! ¡No! ¡Resulta que no habéis tenido bastante con hacer el vago, con manchar los apellidos de vuestros linajes con desgracia y miserable comportamiento! Y ahora vuestros padres os han enviado al centro porque los habéis decepcionado. Espero que seáis conscientes de lo que habéis conseguido, porque decepcionar a unos padres es algo tan indigno como el desprecio: el mismo desprecio que merecéis de mi parte hasta que me demostréis lo contrario. Aquí no se os va a permitir decepcionar a nadie, estáis advertidos. Vuestros padres confían en esta institución por nuestro pasado glorioso y nuestro prestigio, y os puedo asegurar que cuando salgáis de aquí ya no volveréis a decepcionarlos: de eso me encargo yo.
Escuchaba con atención, como si la voz de aquella mujer me tuviera hipnotizado. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a mirar a ninguna parte que no fuera la cara, los ojos, la boca de aquella mujer espeluznante en cuya voz estaban escritos con mayúsculas la amenaza y el peligro más inminente. Era la encarnación del poder llevado al extremo. Había leído textos en la asignatura de Historia sobre lugares a los que algunas sociedades enviaban a los habitantes mal encaminados a reinsertarse, y aquello me los recordó tanto que incluso desde el frío del aula visualicé una página de aquel libro y una fotografía en la que aparecían personas dobladas por el esfuerzo como si sus piernas fueran de trapo.
—Y os invito a que, al salir de clase después de esta primera hora, observéis las fotos que cuelgan en el pasillo, las fotos de antiguos habitantes de este centro, todos ellos a día de hoy triunfadores. Alumnos que pasaron por aquí en su día porque también sus vidas se vieron por momentos desenfocadas, descarriadas, pero que afortunadamente tuvieron unos padres que los enviaron a tiempo a este refugio del que salieron dispuestos a triunfar como saldréis vosotros en dos meses. Porque en la vida todo cuesta. Y todo tiene un precio.
Siguió hablando con ese tono amenazador, enigmático y perverso, con la voz firme y sin apenas precipitarse. Daba la sensación de que tenía el discurso aprendido. En ese instante recordé las fotografías que había visto en el pasillo, enormes retratos de antiguos alumnos que rezumaban polvo y aspereza. Por momentos perdí la atención, hasta que nombró la torre gris y subió el tono de voz.
—No querría enviar a nadie a la torre pero, como os estaba diciendo, hay unas normas que seguir y cada verano, tarde o temprano, hay alguno que trata de impedir el buen funcionamiento de nuestra metodología. ¡La torre está preparada, como lo estamos nosotros!
Nadie dijo nada. El discurso de la directora tenía un punto ridículo, que invitaba a la burla y, sin embargo, había algo en ella que despertaba un terror inmediato. Todos permanecimos sentados, en silencio. Y cuando quise llevarme la mano derecha al bolsillo uno de los vigilantes me señaló.
—¿qué buscas en el bolsillo?
—Nada —dije temblando. Y era verdad. Me había traicionado la inercia. Era la costumbre la que me había hecho llevar la mano al bolsillo para buscar los chicles que el vigilante de la entrada me había quitado.
La directora vino hacia a mí y me apretó el brazo derecho con una fuerza de hombre que me hizo recordar a mi padre. Miré de cerca las manos y, cuando estaba a punto de gritar, me soltó y me acarició la nuca. Entonces noté su tacto, gélido como el hielo.
Toda la clase me estaba mirando.
Fueron sus ojos lo que más llamó la atención. Se sentaba dos sillas por delante de mí, en diagonal. Su mirada mezclaba la súplica con carácter, como si pudiera leerse que había sufrido y no sabía cómo dejar de hacerlo. Bajé la vista y en la suela de sus zapatillas, escrito con rotulador, leí el nombre de Iris.