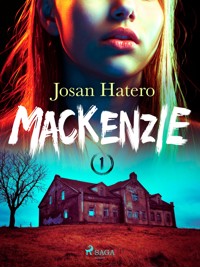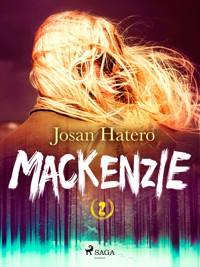Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Tu parte del trato» es una recopilación de relatos de Josan Hatero. El tema común de estos cuentos es la falta de comunicación y las relaciones familiares. La huida de la rutina a través de una identidad falsa, la extraña relación entre un hijo y su padre viudo, un matrimonio al que ya solo une el sexo son algunas de las historias de un conjunto de personajes que no acaban de encontrar su lugar en el mundo y buscan el sentido de su existencia. Josan Hatero se sirve de una prosa cruda y tierna al mismo tiempo para pintar la realidad cotidiana española y para ofrecer al lector un final inesperado y original.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josan Hatero
Tu parte del trato
Saga
Tu parte del trato
Copyright © 2003, 2022 Josan Hatero and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726758740
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
León Montoya (Variaciones de la comunicación en lengua materna)
Conocí a León Montoya en la marina mercante, durante la época en que a mi vida comenzaron a sucederle cambios.
Yo contaba veintitrés años. Hasta entonces, salvo el año del servicio militar —en la marina precisamente—, apenas había salido de mi pueblo natal, Malgrat de Mar, en la provincia de Barcelona. En invierno llevaba el taxi de mi padre, haciendo los turnos de noche, y en verano, cuando llegaban los turistas, entraba de ayudante de cocina en el restaurante de un hotel —cuando se trabaja en hostelería sólo existen dos estaciones: invierno y verano—. Nunca tuve ilusión por estudiar o desempeñar trabajo alguno; tampoco vocación marinera. La posibilidad de echarme a la mar, como suele decirse, llegó a través de un amigo de mi padre. Era una oferta tentadora: un buen sueldo y la oportunidad de ver mundo. Mis pocos amigos del instituto y del barrio estaban casados o profundamente ennoviados o se habían ido del pueblo y cada vez nos veíamos menos; yo no mantenía ninguna relación estable, algún ligue esporádico de fin de semana, pero nada ni lejanamente serio; si me iba no dejaba a nadie atrás, salvo a mi padre, y él insistía en que debía probar mi suerte.
En una tripulación mayoritariamente británica, León Montoya era el único español a bordo hasta mi llegada a mediados del mes de abril del 91. Ambos éramos de marcado aspecto mediterráneo; él ligeramente más alto, hombros y antebrazos más robustos. Por lo demás, existía cierto parecido entre nosotros, un aire familiar, y podría haber pasado por mi hermano mayor. Era el chef del barco y yo trabajaría a sus órdenes. El resto del personal de cocina lo completaban dos filipinos, individuos susurrantes y nerviosos que parecían tramar sudorosas conspiraciones; se sabía que eran familia, pero nunca averigüé la naturaleza de su parentesco. En todo el tiempo que pasé trabajando junto a ellos jamás me dirigieron más de tres palabras seguidas. Montoya prohibía hablar durante el horario laborable. En mi primer día, me presenté ante él con mi gorro y mi delantal inmaculadamente blancos, una sonrisa y un saludo en español. Ignorando mi mano extendida, los puños cerrados apoyados en las caderas, se plantó frente a mí, el cuerpo inclinado hacia delante y el rostro severo de un sargento de marines, y, en un detenido inglés, me indicó que debía dirigirme a él exclusivamente en ese idioma, la lengua del barco, y que estábamos allí para trabajar y no para hacernos amigos. Eso no representaba ningún problema para mí: no soy precisamente hablador; me gusta el silencio, siempre me ha gustado.
Me adapté rápidamente a la vida rutinaria del barco. Hacía mi trabajo lo mejor que sabía, sin importarme su dureza o las horas que empleaba. Tenía camarote propio y, aficionado como soy a leer, pasaba mis ratos libres entre libros, muchos de ellos en inglés para mejorar mis pobres conocimientos de ese idioma.
También por entonces comencé a escribir poemas. Supongo que todo el mundo, aunque carezca de aspiraciones artísticas, como a mí me ocurría, siente en algún momento de su vida la necesidad de escribir, poesía o lo que sea que le ayude. En mi caso tal vez se debiera a la melancolía del mar o a la incertidumbre de una nueva vida, quién sabe; pero al terminar la jornada de trabajo, metido ya entre las duras sábanas de mi camastro, pergeñaba en mi libreta quizá no un poema, quizá sólo una rima o un pensamiento, y anotaba la fecha debajo; eso diferenciaba un día de otro. Después apagaba la luz y me dormía. Esta pequeña tarea se volvió tan importante que, si no escribía algo una noche, no conseguía conciliar el sueño.
Cada cuatro semanas de trabajo recibía una de fiesta; siete días que eran para mí oro puro y que aprovechaba para volver a casa, si estábamos atracados en Barcelona, o bien bajaba a tierra en el primer puerto, alquilaba una habitación barata y me convertía en un turista. Todavía hoy me parece que turista es lo mejor que se puede llegar a ser.
A mediados de noviembre de ese año conocí a Jackie en Liverpool, puerto madre de nuestro barco, donde a menudo disfrutaba de mis días off, como los ingleses los llaman. Era una fría noche de lunes y decidí salir a beber unas cervezas. Nadie se detenía en la acera; los estudiantes saltaban de una pinta a una más y de un local a otro, abarrotándolos. Jackie y sus amigas estaban bailando en un pub irlandés, en cuyo pequeño escenario una banda interpretaba canciones tradicionales ante una mayoritaria indiferencia. Las observé seguir el ritmo de la música, serias e inquietas. Jackie no era la más hermosa, pero me gustó su cabello rubio y corto, casi descuidado, la nuca al descubierto y la forma de mirar a su alrededor, con curiosidad, como si cualquiera o cualquier cosa resultara digna de asombro. Me acerqué a ella improvisando seguridad, simulando casualidad, explotando mi acento extranjero, el carácter transitorio de mis atenciones.
Jackie estaba terminando medicina y compartía un coqueto apartamento con tres chicas más. Su habitación se encontraba al final del pasillo; me condujo hasta ella cogiéndome la mano, a oscuras, aparentando timidez. Cerró la puerta y, sin encender la luz, a tientas, me llevó a un lugar escondido y antiguo; conocido, pero siempre diferente.
Después, como si necesitara justificarse lo que de repentino había sucedido entre nosotros, Jackie me contó cosas que sólo se le confiesan a un amante habitual. Yo la escuchaba tumbado junto a ella, rigurosamente pegado a su espalda en la oscuridad, mi aliento sobre su nuca; escuchaba atento su acento musical, su hablar pausado, repitiéndome las palabras con las cuales ella pensaba que yo tendría dificultades, y me sentía calmado y natural. Yo antes nunca me había quedado a dormir con una chica y no porque todas mis relaciones hubieran sido fugaces y urgentes, sino porque el hecho de dormir con alguien me resultaba más íntimo que el sexo y exigía de mí un esfuerzo que no estaba dispuesto a comenzar. Sin embargo, aquella noche con Jackie fue más fácil quedarme que forzar una despedida y echarme a la calle.
A la mañana siguiente me marché sin desayunar. Jackie se despidió tibiamente y con estudiada indiferencia me preguntó si nos volveríamos a ver; le contesté que sí creyendo que le mentía.
Mi siguiente semana de vacaciones regresé a Malgrat coincidiendo con las Navidades. No veía a mi padre desde el verano y descubrí con extrañeza que le echaba de menos; su presencia callada concentrada a mi alrededor, ese heredado vínculo de tácito silencio que nos pertenecía. Era la primera vez que añoraba a alguien que no fuera mi madre. Y era también la primera vez en mucho tiempo que encontraba a mi padre de buen humor. Su cara sonriente parecía sacada de fotografías viejas.
La razón de dicho cambio irrumpió invitada a comer el día de Navidad, estrenando un abrigo a la moda: la prometida de mi padre; así me la presentó: su prometida. Yo recordaba a la señorita Montse y sus clases de lengua con el cariño sincero que despiertan tiempos felices ya pasados, que yo creía intocables, y eso hizo que la sorpresa —mi padre no había expresado nunca interés por nada ni por nadie— me turbara doblemente.
No me sentí traicionado ni estafado; yo no esperaba confidencias por parte de mi padre, como tampoco esperaba que se mantuviera eternamente fiel al recuerdo de mi madre. A pesar de ello, algo nuevo se me agarró al estómago, un sentimiento parecido a la rabia, parecido al deseo de venganza, pero que no era rabia ni era venganza; un sentimiento que todavía hoy no he llegado a descifrar.
No hice comentario ni gesto alguno que delatara mi malestar; mi padre me había enseñado que quien no pregunta no precisa respuesta —no había pedido mi bendición, con aquella invitación simplemente me informaba de cómo estaban las cosas—. Sin embargo, durante la tensa comida, una apresurada idea se gestó en mi cabeza, un impreciso intento de igualar marcadores. Cuando Montse volvió de la cocina con los postres —se conducía por la casa como si ya viviera en ella—, anuncié que me había echado una novia inglesa, de Liverpool, que se llamaba Jackie, y que, naturalmente condicionado por los requerimientos de dicha relación, mis visitas serían a partir de ese momento mucho más espaciadas. Mi padre asintió chasqueando la lengua como si saboreara la noticia y Montse aplaudió dos veces con expresión aliviada. Una tarde, cuando después de una siesta bajaba a la cocina para comenzar mi turno, me encontré de bruces —¿se dice así?— con una disputa entre Montoya y los dos filipinos. Mi enrojecido compatriota blandía un enorme cuchillo, rugiendo maldiciones, y por un momento pensé que iba a ser testigo de un asesinato; a pesar de no haber dado nunca muestra de violencia, no dudé de que Montoya fuera muy capaz de esos extremos. Grité «¿Qué vas a hacer?» en castellano. «¿Qué vas a hacer?» Creo que mi acento le desconcertó. Se giró a mirarme como si le chocara mi presencia allí, como si hubiera esperado encontrarse a otra persona; pero no dijo nada. Y ahí se quedó la cosa en esa ocasión.
Mi siguiente semana libre volví a Liverpool. Quería ver a Jackie una segunda vez. De alguna forma, el haberle mentido a mi padre diciéndole que tenía novia me llevaba a pensar en ella como tal, inventándomela, rememorando detalles de nuestro encuentro y otorgándoles un significado evidente, casi añorando lo fácil que parecía el mundo a su lado, y crecía en mí un sentimiento hacia ella de agradecimiento, de deuda. Le escribí y traduje al inglés un poema, que luego rompí y al momento me arrepentí de haber roto, pero que recordaba de memoria. Todavía lo recuerdo, aunque nunca lo he recitado en voz alta.
Durante tres noches busqué a Jackie por los bares donde había estado con ella la noche en que nos conocimos. Tres noches sin más resultado que terminar bebido y ridículo, acodado en las barras como un habitual y alerta. No lograba recordar en qué zona de la ciudad estaba su calle —planeaba un forzado encuentro casual, yo paseando frente a su portal—, y me sentía desdichado como un adolescente —la idea de no volver a verla, o de verla con otro—; pero feliz por tener a qué dedicarme, un objetivo. Esto lo sé ahora; entonces no me daba cuenta. La fecha de mi cumpleaños se aproximaba y yo sólo podía adivinar ausencias.
La encontré a la cuarta noche, en el mismo pub irlandés de la primera vez. Al entrar, ella no me vio. Me escondí detrás de mi cerveza y la observé, fantaseando: tal vez ella acudía allí en mi busca. Al cabo de un rato, me acerqué a su espalda con la intención de sorprenderla; ella se giró adelantándose, como si supiera que yo estaba ahí, a un metro de distancia. Esa noche y las dos siguientes las viví con ella. Al amanecer del día de mi regreso al barco, desperté abrazado al cuerpo de Jackie. En la claridad que se anunciaba desde la ventana sin cortina, su perfil de mujer dormida tenía talento de horizonte; un horizonte al alcance de mis manos. La contemplé con la imprevista sensación de libertad que invade a quien renuncia conscientemente a algo muy querido, y aparenté dormir cuando ella despertó.
El día de mi cumpleaños recibí una llamada de mi padre felicitándome. Era la primera vez que me telefoneaba al barco. Hablamos de cosas intrascendentes, como dos conocidos que coinciden en un ascensor. Su voz llegaba nítida y rotunda. Cuando creí que ya íbamos a colgar, bruscamente, mi padre me preguntó por Jackie —recordaba el nombre—, por cómo nos iba juntos. La pregunta me sorprendió tanto que contesté la verdad:
—No lo sé... Me gusta cómo soy cuando estoy con ella.
Mi padre se tomó su tiempo para rumiar mi respuesta. Luego dijo:
—Eso podría ser amor. Pero podría no serlo. —Y lo dijo no como si quisiera demostrarme su mayor autoridad sobre el tema, no como un padre; lo dijo como un hombre que comparte con otro antiguas dudas.
Poco después murió la madre de León Montoya. Cuando recibió la noticia, vía telefónica, yo estaba preparando la cena. Montoya bajó a la cocina y me comunicó que a la mañana siguiente marcharía para acudir al entierro y que yo me quedaba a cargo de la cocina del barco, como siempre hacía en su ausencia. Luego continuamos trabajando en silencio.
Yo sabía qué es perder a una madre. Escribí un poema refiriéndome a ello, a esa pérdida común que los dos compartíamos, y lo deslicé bajo la puerta de su camarote vacío. Montoya debió de leerlo a su regreso, y puede, aunque no lo creo, que lo guardara; jamás hizo mención de ello. No obstante, su actitud hacia mí cambió. Evitaba quedarse a solas conmigo, como si temiera que yo abordara el tema, y rara vez me miraba a los ojos cuando me detallaba mis tareas del día. Conjeturé que quizá yo, con mis rimas, había descubierto e incluso retratado su mayor secreto, una debilidad que mi presencia le recordaba y de la que se avergonzaba. En ese caso, era todo un triunfo literario. Después de ese poema no he vuelto a escribir otro.
En mi siguiente visita a Liverpool, me instalé la semana entera en la habitación de Jackie. Ella estaba muy ocupada con los exámenes de fin de carrera, razón por la que apenas salimos, y a mí ya me estaba bien así. De pronto me encontré llevando una existencia nueva de la manera más natural. Por las mañanas, al terminar de desayunar juntos, yo salía solo a dar un paseo por la ciudad, lloviera o no. Al regresar, Jackie me recibía como si mi ausencia hubiera sido de meses. Luego, yo preparaba la comida para ella y sus compañeras de piso, a quienes la velocidad de la relación que Jackie y yo manteníamos tampoco parecía sorprender. En esa despedida, no fue ella como las anteriores veces la que preguntó si nos volveríamos a ver, fui yo; inquieto yo. Jackie respondió sonriendo y besándome en la mejilla de la forma que lo haría una madre con su hijo.
En el momento de la muerte de León Montoya, acuchillado tres profundas veces en el pecho por uno de los filipinos, yo estaba hablando con mi padre. Fue la segunda y última vez que me telefoneó al barco. Contesté con la certeza de que sólo una mala noticia podía obligarle a llamar:
—¿Qué ha pasado?
—¿Cómo estás? —dijo mi padre descartando mi pregunta.
—Bien. ¿Qué ha pasado? —insistí.
—Nada, no ha pasado nada. Sólo llamaba para decirte que Montse ya no es mi prometida —no había tristeza ni pérdida en su voz. No pasaba nada. No supe qué decir. Más tarde deduje que mi padre no precisaba de mis palabras en ese momento, sólo de mi silencio. Tenía más costumbre.
—¿Cómo va la cosa con Jackie?
—Perfectamente —contesté.
Escuché a lo lejos los gritos procedentes de la cocina y dije:
—Tengo que colgar.
—De acuerdo.
—¿Papá?
—¿Sí?
—Creo que me casaré con ella.
Hubo un breve silencio al otro lado de la línea y en el barco.