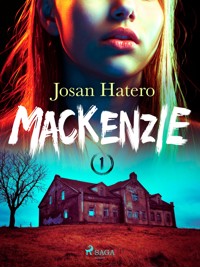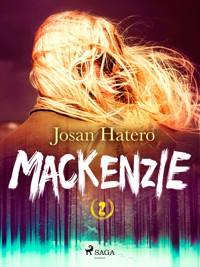Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuatro jóvenes son llamados a filas. Hay una guerra y deben pasar un tiempo en un campo de entrenamiento. De simples números pasarán a ser reconocidos por un alias: el Bragas, el Orejas, el Despiadado, el Piruleta. Un quinto, Gris, ha elegido la deserción y encuentra refugio en la casa de una joven que participa activamente en la oposición a la guerra. El campo militar se convierte en un plano del mundo: vivir es sobrevivir entre la obediencia disciplinaria, el miedo y la llamada del deseo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josan Hatero
El pájaro bajo la lengua
Saga
El pájaro bajo la lengua
Copyright © 1999, 2022 Josan Hatero and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726758757
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Esta novela ha sido escrita en la Residencia de Estudiantes de Madrid, gracias a una beca concedida por el Ayuntamiento de esta ciudad.
Al principio no sentí el dolor. Sentí el ruido, la polvareda, la confusión; pero no el dolor. Intenté incorporarme. Hice fuerza con los pies en el suelo tratando de levantarme y no lo conseguí. Entonces vi a un compañero, a uno de los nuestros que gritaba: ¡Camilleros!, y me pregunté a quién le habrían dado. Me giré y entonces lo vi, o mejor dicho, no las vi. No vi mis piernas, habían desaparecido a la altura de las rodillas. Y entonces sentí el dolor, el dolor más intenso y concentrado que se pueda imaginar. Lo sentí al mirar. A veces pienso que si no hubiera mirado no habría existido dolor. Pero miré, y el dolor me hizo perder el conocimiento.
2.156
Las paredes están cubiertas de diseños y dibujos, desde los más habituales como rosas y cuchillos, águilas, cruces, serpientes, indios, corazones sangrantes, dragones y chicas en biquini hasta algunos más originales como el de una sirena con cartucheras, sombrero vaquero y un revólver en cada mano, o el de unos caballos siameses intentando correr en direcciones opuestas.
Lleva unos buenos quince minutos esperando en la soledad de la sala y está nervioso; no está asustado, simplemente es demasiado impaciente, odia que le hagan esperar.
Una mano con un guante de cirujano descorre la cortina y aparece un muchacho flaco con el cabello muy corto sujetando una gasa sobre su antebrazo izquierdo, y detrás un hombre ventrudo, cabello ralo, larga barba, una vieja camiseta negra y los brazos saturados de color.
El soldado abre la puerta y sale a la calle sin decir adiós.
El hombre de la barba mira a su nuevo cliente, un muchacho con cara de galgo, y le pregunta:
—¿Vienes a por un tatuaje o a por información?
—Vengo a tatuarme.
—De acuerdo. Entra y siéntate en la camilla.
El muchacho obedece. El hombre corre la cortina.
—¿Ya tienes hecha una idea de lo que quieres? —pregunta el hombre quitándose los guantes de cirujano y tirándolos a una papelera. Sus manos son velludas, los dedos nudosos—. Tengo un muestrario con diseños creados por mí.
—Sólo quiero una palabra, sobre el pecho.
—Una palabra, de acuerdo. ¿En qué parte del pecho exactamente?
—Sobre el corazón —contesta señalando.
Le enseña un catálogo con diversos tipos de letras, diferentes tamaños a escoger y el coste de cada uno. El muchacho se decide por unas letras sencillas, fáciles de leer. El hombre le tiende un bolígrafo y una libreta de papel cuadriculado y le pide que escriba la palabra tal como la quiere. Coge el bolígrafo y con trazos ensayados escribe: DESPIADADO.
—DESPIADADO —lee el hombre—. En mayúsculas.
—Sí. ¿Alguna vez ha tatuado esa palabra a alguien?
El hombre niega con la cabeza.
—No que yo recuerde. Nunca. ¿Es así como eres, un tipo despiadado?
El muchacho, que ha imaginado muchas veces esta conversación, tiene preparada su respuesta:
—No, todavía no; pero lo seré. Ser despiadado es mi meta, mi ideal, porque sólo una persona sin piedad puede ser libre.
El hombre no parece impresionado por su respuesta.
—Desabotónate la camisa —le dice, mientras se coloca unos nuevos guantes—. ¿Todavía no te han llamado a filas?
—Sí, me voy la semana que viene, recluta dos mil ciento cincuenta y seis —contesta con un deje de orgullo.
El hombre coge la aguja y le dice:
—Túmbate y relájate.
—¿Hace muchos tatuajes a reclutas?
El hombre suelta un bufido:
—Prácticamente no hago otra cosa —dice con una mueca de hastío—. A finales de mes esto se llena de chavales con prisas por llevarse un tatuaje a la guerra. Parece que ninguno queréis morir sin llevar uno.
El muchacho mira un remolino de pelo en la coronilla del hombre como si echara un vistazo a sus pensamientos. El ruido del motor es como el zumbido de un imaginario insecto metálico.
—¿Cree que voy a morir?
El hombre levanta la mirada y niega con la cabeza. El muchacho le mira fijamente, dudando si creerle o no, mira la aguja, y luego mira al techo, donde un ventilador gira perezosamente.
La aguja atraviesa su piel, y casi le parece que roza su corazón. El hombre lleva una serpiente tatuada en el antebrazo que parece moverse con vida propia, estirándose y encogiéndose con sus músculos. El recluta 2.156 piensa qué otros animales llevará el hombre tatuados en su cuerpo, si él creerá que le dan valor. Piensa en arrancarle la piel al hombre y ponérsela encima como un disfraz.
—¿Qué pensaría si alguien quisiera arrancarle la piel para tener sus tatuajes?
El hombre levanta la cabeza y le mira como si no entendiera la pregunta.
—En vez de llevar uniformes podríamos luchar desnudos, y al acabar la batalla buscar los cadáveres tatuados del enemigo y desollarles la piel, como un trofeo. ¿Qué le parece?
El hombre sube y baja la aguja, lentamente, en una delicada operación. Finalmente, dice:
—No lo sé, chaval. Lo único que sé es que la guerra es buena para mi negocio.
2.157
El cielo sobre la estación está cubierto de pequeñas y blancas nubes que se asemejan a paracaídas abiertos y que filtran la temprana luz del sol.
Uno de los muchachos allí concentrados cierra los párpados e imagina que al abrirlos todos esos pequeños paracaídas aterrizarán sobre sus ojos. Ojalá lloviera, piensa. Ojalá la lluvia inundara la estación; una tormenta negra, bíblica, ahogándolo todo y a todos, una ola gigante cayendo del cielo, oxidando el tren, arrastrando a la gente, sumergiendo la ciudad.
No lloverá; el reculta 2.157 abre los ojos, mira a la multitud de desconocidos que atesta el andén y sabe que no lloverá, que la tormenta sólo ocurrirá en su imaginación, que toda esa masa humana no se ahogará. Los desconocidos siempre son mayoría. Están adonde quiera que vayas. Busca entre el bosque de rostros alguno que le resulte familiar, pero incluso las caras preocupadas de su padre y su madre, frente a él, tan parecidas en cierto modo a la suya, le parecen nuevas e inquietantes.
—Marchaos —les dice. La mirada azul de su madre le hace sentirse como un condenado a muerte; el padre, a su lado, le observa en silencio, las manos abandonadas a los costados—. El tren está a punto de salir y aquí sólo conseguís ponerme más nervioso.
Se sube al estribo del vagón. Mira la hora en el viejo reloj que pende sobre sus cabezas. En las películas el indulto para el reo de muerte llega siempre en el último segundo.
En dirección hacia donde él se encuentra, un bullicioso grupo de ocho o nueve muchachas recorre el andén abrazando y besando a los reclutas que no tienen a su lado una novia que los proteja. Desciende del estribo. Inconscientemente, vuelve a mirar el reloj. Faltan dos minutos para las ocho de la mañana en la estación y las ocho o nueve muchachas con ojos y maquillaje de no haber dormido se acercan al recluta 2.157, quien casi las confunde con ángeles cuando unas manos menudas se entrelazan en su nuca y una boca suave y abierta se pega a su boca y le besa. Siente el contacto fugaz de su lengua, un relámpago húmedo, y cuando abre los ojos tiene el rostro de la muchacha quieto entre sus manos y la mirada morena de ella pendiente de él.
—Ven —le dice ella cogiéndole de la mano, y él olvida la presencia de sus padres y se deja llevar.
La muchacha consigue un camino entre la confusión de los que se despiden. Al llegar a la pared del andén se gira y le ordena:
—Cúbreme.
El recluta 2.157, que será apodado «el Bragas» por sus compañeros, apoya la palma de sus manos en el frío de la pared y abre las piernas ocultando con su cuerpo el cuerpo de la muchacha mientras ésta, sonriéndole y mirando furtiva y alternativamente a los lados, levanta su falda plisada y con movimientos rápidos y ágiles se desprende de su ropa interior, blanca, y se la ofrece:
—Para que te acuerdes de mí.
Avergonzado por su erección, coge las bragas como si quemaran y se las guarda en el bolsillo derecho de sus vaqueros.
La muchacha le besa de nuevo y por última vez, sus labios firmes y cerrados presionando contra los de él, grabando su huella. Luego, sin despedirse, sin saber su nombre, la muchacha corre a reunirse con los otros siete u ocho ángeles, y la ve subir las escaleras de salida sujetándose con ambas manos el vuelo de la falda a sus muslos iluminados de sol recién llegado a la estación.
2.158
Expuestos al sol de la tarde, imitando un fusilamiento masivo, una larga e irregular hilera de muchachos y macutos espera entre charlas, silencios y cigarrillos, pegados a su sombra en la pared de ladrillos, su ingreso en el cuartel.
El recluta 2.158 recuerda haber leído una carta de su hermano donde le describía su ingreso en el cuartel, la nieve cayendo, los chicos palmeándose las manos y pisándose las puntas de las botas por el frío. En todas las cartas su hermano le habla de cómo la guerra crea fuertes vínculos de amistad, de frases como «tú protege mi espalda que yo protegeré la tuya hasta el final». El recluta 2.158 observa los rostros de sus compañeros de espera intentando adivinar quién de ellos acabará convirtiéndose en su amigo del alma.
Varios metros más adelante, como en una frontera, los muchachos cruzan la puerta de uno en uno según tres uniformados registran sus macutos requisando comida, bebidas alcohólicas y tabaco extranjero. Otro uniformado, un suboficial, camina dando pequeños pasos, las manos en la cintura, a lo largo de la hilera gritando y repitiendo como un autómata su discurso de bienvenida:
—No intentéis entrar con droga en el cuartel, dejad toda la droga en recepción, de forma anónima, sin castigos. Los que pretendan hacerse los listos y se escondan la droga lo pagarán, los cogeremos, no os quepa la menor duda, y por cada gramo de droga estarán un día encerrados en la torre. Estáis avisados, dejad la droga en recepción. Mañana yo mismo personalmente recorreré los barracones con perros entrenados para detectar drogas...
Al escuchar esto, el recluta 2.158, ansioso por entablar amistad, dice:
—Es mentira. Mi hermano estuvo aquí y no había perros.
—¿Quién ha dicho eso? —pregunta el suboficial apresurándose hacia los últimos puestos de la hilera—. ¿Quién ha dicho que no hay perros?
Se hace el silencio. Las cabezas se giran. En la parte de atrás algunos miran directamente al recluta 2.158, que baja la vista al suelo. El suboficial llega frente a él y se detiene a preguntar:
—¿Has sido tú, orejas?
—No, señor —miente el recluta 2.158. Con su mano derecha da vueltas a un anillo que lleva en el índice de su mano izquierda.
—Escúchame, recluta. Si yo digo que en el cuartel hay perros, tú puedes jurar que los hay. Y si cuando entres no ves ninguno, te presentas a mí como voluntario para ser el perro del cuartel, ¿entendido, orejas?
—Sí, señor.
—¿Cuál es tu número de caja, orejas?
—¿Qué? —su rostro rojo, brillante de sudor.
—Tu número de recluta.
—El 2.158.
El uniformado saca un bloc de notas y un bolígrafo con el emblema de infantería y apunta en voz alta:
—2.158, el Orejas.
El Orejas acaricia su anillo con forma de calavera y, cuando el suboficial le da la espalda, clava su mirada cargada de odio en su nuca afeitada.
35
—Estoy harto de esperar —anuncia Despiadado.