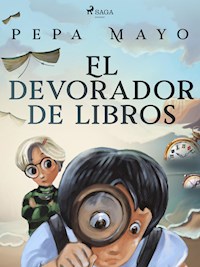Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro es un homenaje a las brujas. Una celebración para revisitar una de las figuras más presentes en nuestro imaginario literario y cinematográfico: desde Circe, Medea o Morgana hasta las brujas de Mayfair, pasando por Merricat y Constance, de Shirley Jackson. Todas ellas figuras femeninas fuertes, fascinantes y extraordinarias que se alejan de los convencionalismos y representan la rebeldía y el poder. Terror y fantasía se entremezclan en los relatos de Vuelo de brujas para formar el particular aquelarre que trece autoras han dedicado a uno de sus monstruos más queridos, y reales, si es que alguna vez han sido ellas, las brujas, el auténtico monstruo del cuento... Incluye los siguientes relatos: El demonio del viernes Cecilia Eudave La hilandera Alicia Sánchez Ada Neuman Patricia Esteban Erlés Celebración de las Tinieblas Rosario Curiel Cabeza de oso Pepa Mayo Olvido en su propio jugo Covadonga González-Pola Emma Sacramento Mayte Navales El dragón y la bruja Cristina Martínez Mariana y su muñeca de trapo Marivell Contreras Cuando llueve por dentro Fayna Bethencourt La puerta rechina, el viento quiere entrar Giny Valrís Sacrificios Greta Mustieles Salvador El niño difunto Gemma Solsona Asensio
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cecilia Eudave, Alicia Sánchez
Vuelo de brujas
Ilustraciones de Elena Ibáñez
Coordinado por Gemma Solsona Asensio
Prólogo de La Nave Invisible
Saga
Vuelo de brujas
Copyright © 2018, 2022 Rosario Curiel and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726983647
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
—Estaba bromeando —le dijo la madre y añadió al instante—: Solo estaba bromeando.
—Probablemente —contestó el niño pequeño. Volvió a su asiento con la piruleta y se puso a mirar por la ventana otra vez—. Probablemente era una bruja.
La bruja, Shirley Jackson
PRÓLOGO
La Nave Invisible
Cuando hablamos de brujas, el imaginario colectivo dibuja la figura de una mujer mayor, o al menos de mediana edad, desfigurada, llena de arrugas y verrugas, de nariz ganchuda, traje negro y sombrero de ala ancha. A pesar de que en las últimas décadas han aparecido personajes como Sabrina, las hermanas Halliwell o los adscritos al mundo mágico de Harry Potter, cuando pensamos en brujería solemos acudir principalmente a la primera imagen. Sin embargo, apenas nos preguntamos por qué.
La historia cultural de la brujería es amplia y llega hasta la antigua Grecia, abanderada por la diosa Hécate, seguida por sacerdotisas/hechiceras como Circe y Medea. Brujas aparecen en las obras de escritores y poetas como Apuleyo o Lucano, donde detallan los conjuros que llevan a cabo, con una mezcla de terror y fascinación. No obstante, estos apartados suelen ser eclipsados por el sangriento episodio que vivió Occidente a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, con la Inquisición y la caza de brujas.
Tanto Pilar Pedraza en Brujas, sapos y aquelarres como Katherine Howe en El libro de las brujas comentan que la persecución, juicio y ejecuciones que se llevaron a cabo durante esa época fueron medidas que se apoyaron en la religión para controlar la población. Como la humanidad que se une ante un ataque de carácter alienígena, la población cerraba filas ante la imagen de la mujer perversa y vengativa que se aliaba con el demonio para extender el mal. De esa forma se consolidaban las normas religiosas y sociales que interesaban a las altas esferas y las clases bajas tenían a quién culpar de sus desgracias y las injusticias que padecían. Aunque también hubo hombres señalados, la mayor parte de acusaciones se dirigieron a mujeres, pues la gran mayoría de pruebas se circunscribían al ámbito doméstico: animales muertos, mantequilla cortada o niños enfermos. Pero ni siquiera los autores de los documentos más famosos contra la hechicería, como el Malleus Maleficarum, se ponían de acuerdo en si esta fijación del Diablo por las mujeres se debía a que eran seres débiles o, en cambio, lo suficientemente poderosos como para someter a la antítesis de Dios a sus deseos. Lo que sí queda expuesto es que la mayoría de las víctimas presentaban un perfil de mujer poco convencional y que la misoginia estaba muy presente en todo este ideario.
Aunque la Ilustración dio fin a este genocidio, la definición de bruja como mujer de malas artes, vengativa y/o promiscua no se esfumó. En los cuentos populares aparece continuamente la contraposición de dama pura, inocente y virginal con la malvada conjuradora, relacionada con el Diablo o seres malévolos, como ocurre en historias como Blancanieves o La bella durmiente. La mujer que incumple con los roles estipulados por el sistema debe ser, sin remedio alguno, una bruja. De ahí que en su representación se haya tomado como imagen la deformidad, la ancianidad e incluso la gordura, pues resultan contrarios a la concepción de pureza, inocencia y perfección que se quería transmitir a la juventud.
Esa percepción ha llegado a nuestros días, mantenida por una visión eminentemente masculina y patriarcal, de modo que el término bruja se sigue utilizando con connotaciones peyorativas tanto para calificar a mujeres que actúan con dudosa moral como para definir a aquellas que buscan su libertad y la descosificación de sus cuerpos. Sin embargo, desde el feminismo o religiones neopaganas como la Wicca, se reivindica la bruja como la imagen de la mujer emancipada, con la intención de reapropiarse el término y desproveerlo de los siglos de misoginia que lleva a sus espaldas, definido sobre todo por quienes perseguían y castigaban la brujería.
En este sentido creó Shirley Jackson a Merricat y Constance, las protagonistas de Siempre hemos vivido en el castillo, definidas no solo por sus actos sino por lo que los vecinos pensaban de ellas, como si de una aldea medieval se tratase. Es algo que la propia Jackson vivió. Su figura se alejaba del prototipo de mujer de los años 50. Aunque escribía artículos sobre su vida cotidiana en «The New Yorker» y la revista «Woman’s day», nadie podía imaginar que era capaz de escribir historias tan siniestras como La lotería. Un crítico llegó a decir que «no escribía con bolígrafo sino con un palo de escoba». Al final, ella también terminó calificándose como una especie de bruja. Coleccionaba libros de ocultismo, manuales históricos de brujería y echaba las cartas del Tarot. Para Jackson, la brujería se convirtió en un símbolo de la fuerza de la mujer pues, como se ha relatado, la documentación hablaba indirectamente del poder que podían ejercer las mujeres sobre el demonio. Llamarse a sí misma bruja era una forma de reclamar dicho poder.
Esta antología que tienes entre manos surgió, en primer lugar, en torno a la figura y el legado de Shirley Jackson, y creció para transformarse en una nueva visión de la bruja desde las perspectivas de diversas autoras. En ellas reside ahora el poder de transformar una visión tan arraigada, la magia de sorprendernos con sus historias.
Déjate embrujar y vuela con ellas.
EL DEMONIO DEL VIERNES
Cecilia Eudave
Cecilia Eudave
Narradora y ensayista. Algunos de sus libros son: Registro de Imposibles (cuentos, 2000, 2006, 2014), Bestiaria vida (novela, 2008), con la cual ganó el Premio de Novela Juan García Ponce y Técnicamente humanos y otras historias extraviadas (cuentos, 2010). Ha participado en varias antologías y revistas tanto nacionales como extranjeras. Sus libros más recientes: Para viajeros Improbables (microrrelato, 2011), En primera persona (cuentos, 2014), Aislados (novela, 2015) y Microcolapsos (microrrelato, 2017). Escribe también cuento infantil. Ha sido traducida a varios idiomas. En el 2016 se le otorgó la cátedra America Latina en Toulouse, Francia.
¿Sus brujas inspiradoras?
Elena Garro, Amparo Dávila, Shirley Jackson y Mary Shelley.
Técnicamente no soy un demonio pero así me bautizó cierto grupo de personas de las que no revelaré nombres o comunidad o círculos perezosos de las viejas formas. Es verdad que en mis orígenes me ofrecieron el edén, muy bello, abundante y casto, salvo cuando los humores de… reproducción se instalaban en la cabeza del bien amado. También me condenaron a hablar solo con los animales y recoger fruta porque él estaba hecho para grandes cosas, algo así como poblar el mundo. Cuando me enteré de aquello no me proyecté como la madre de la humanidad pariendo hijos a diestra y siniestra. Pero él era obcecado, y aunque le resultaba la mejor de las amantes, lo tenía en las nubes, comenzó a fastidiarme. Lo abandoné. Entienda, aquello ya era una cosa enfermiza: él dale y dale con ser el futuro de la raza humana, y yo insistiendo en la pareja, en ser uno mismo sin tanta presión celestial. Luego me echaron historias a cuestas: amantes —una no va estar sola para siempre—, hijos nefastos —porque eran sujetos libres y me respetaban—, y me maldijeron: «serás una bestia eterna». Pero si la eternidad es una palabra que no acaba de entenderse, lo eterno es lo que se pasa de generación en generación, así nos perpetuamos como ideas benéficas o perversas. Después le van agregando de su cosecha, a su conveniencia, a sus nuevos estilos de vida. Ahora el edén se ha diversificado en sociedades que tienen sus Evas y sus Liliths, ya somos amigas, saben, nos vamos conociendo, respetando y hacemos frente a los mismos Adanes; esos que cuando llega el viernes de bares, o salen de fiesta, ven en cualquier mujer un demonio al que deben someter.
LA HILANDERA
Alicia Sánchez
Alicia Sánchez
Escritora y periodista barcelonesa compuesta por dos personas, una buena y una mala... Alicia, la buena, apenas sale de casa. Cuida de sus orquídeas y hornea pasteles. Malicia, la mala, oficia misas negras y escribe novelas de terror erótico. Son hermanas siamesas y se odian tanto como se aman. El gran éxito de Alicia es su célebre tarta de manzana al estilo holandés, el de Malicia, sus novelas Violeta en el Jardín de Fuego (Applehead Team) y En Carne Extraña (Apache Libros) y su cuento infantil Gwendolina la niña vampira. La periodista mala también colabora en la revista on line dedicada a la literatura independiente Libros Prohibidos.
Palmira
Voy a hablar de ellos, de mis muertos.
De mi hermana Lourdes, que murió a los ocho años de un cólico miserere. Era la más bonita de todas, la única niña rubia y de ojos azules de la familia. No me acuerdo mucho de ella, sólo que era alegre y un poco caprichosa. Se fue un domingo a la hora del ángelus, con su cara de muñeca contraída por el dolor.
De mi primer novio, Pascual. Trabajaba en la zapatería de sus padres y quería ser marino. Me prestaba libros que yo nunca leía, pero que aceptaba por educación. Enfermó de tuberculosis como sus dos hermanos y murió tres meses antes de la fecha de nuestra boda. Ya teníamos el piso apalabrado, una planta baja con geranios en los balcones y un columpio en el patio. A veces me pregunto quién vivirá ahora allí.
De mi hermano pequeño Tomás. Se alistó en el bando republicano nada más estallar la guerra. Tenía veinte años y una pistola. Recuerdo su rostro sonriente cuando se marchaba en un camión desvencijado hacia al frente. Fue de los primeros en caer, porque era joven e imprudente. Casi todos los chicos del barrio de su edad murieron también. Me acuerdo de sus voces y de sus juegos, de sus batallas de piedras y de sus espadas de madera. Durante la guerra, la calle se quedó vacía. Ni siquiera los niños chicos salían a jugar.
De mi marido Luis, que también murió en la guerra. Tenía tanto miedo que, cuando un compañero suyo enfermó de fiebres malas, bebió de su vaso y comió de su plato para, de esta manera, contagiarse y poderse ir a casa. Y ya lo creo que se contagió, tanto que a las dos semanas ya le daban sepultura.
De mi hijo Jesús, que nació muerto, porque una vecina me echó un mal de ojo cuando estaba preñada. La partera no me lo dejó ver, porque dijo que tenía la señal del diablo marcada en la espalda. Cuando el cura lo supo, se negó a bautizarlo y así lo enterramos, sin que el agua bendita besara su frente. En el cortejo fúnebre su pequeño ataúd blanco iba de mano en mano. Nadie quería llevar el cuerpecillo del demonio, decían, como si mi pobre hijo les fuera a dar mala suerte o les maldijera de alguna manera.
De mi otro hijo Sebastián, que nació sano y bien gordo, pero como eran los años de la guerra y yo no tenía leche, se me murió de hambre. Se pasó la noche llorando y, de madrugada, ya no pudo más. Murió agarrado a mi pecho, con los ojos abiertos y las uñas clavadas en mi piel. Al día siguiente bombardearon la ciudad, pero yo no quise bajar al refugio. Quería morirme, pero, aunque los aviones pasaban tan bajos que parecía que iban a caer sobre nuestras cabezas, sobreviví al ataque. Cuando sonó la sirena y los vecinos volvieron a sus casas, comprendí que mi destino en la Tierra era penar.
Entonces me acordé de la rueca que heredé de mi abuela y que todavía guardaba en la habitación de los trastos. Cada vez que se moría alguien de mi familia, mi abuela se sentaba tras ella y se ponía a hilar. Decía que era para no dejarse devorar por la pena, para mantener la mente ocupada y dejar de llorar. Yo hice lo mismo. Engrasé la rueca, compré varios manojos de lana y empecé a hilar. Cada vez que me asaltaba el recuerdo de alguno de mis muertos, me sentaba e hilaba hasta que dejaba de pensar. Hilaba metros y metros de hilo de distintos colores y grosores, por el simple placer de hacerlo, durante horas, sin descanso.
Fue entonces cuando mis muertos me empezaron a visitar. Al principio lo hacían tímidamente, mostrando sólo una parte de su cuerpo traslúcido. Poco a poco fueron atreviéndose más y más hasta aparecer en su totalidad. Mi pequeño bebé nonato, de rostro blanco y ojos de agua, el guapo Pascual, con su libro de aventuras debajo del brazo, el bueno de Luis, con la cara picada por la viruela... Cuanto más hilaba, más a menudo aparecían y, aunque al principio tenía miedo, llegó un momento en el que empecé a disfrutar de su presencia. Tenía las manos encallecidas de tanto hilar, pero no podía dejar de hacerlo. Ellos me lo pedían.
Los vecinos empezaron a murmurar.
—¿Qué hace Palmira hilando de día y de noche con esa vieja rueca? —se preguntaban.
Aunque yo les decía que lo hacía por dinero, para vender el hilo a las fábricas y a los grandes telares, nunca me creyeron. Alguien aseguró que había visto la sombra de mis muertos a través de la ventana y me acusaron de haber vendido el alma al diablo.
—¿Habéis visto los manojos de lana que utiliza? —se preguntaban—. Son negros como la piel del diablo y apestan a boñigas y a hiel.
—¡No os acerquéis a ella! —advertían a los niños—. Os convertirá en una bola de pelo y os amarrará al huso de su rueca para hilar ese hilo demoniaco con el que devuelve la vida a los muertos.
Me prohibieron la entrada a la mayoría de tiendas, los niños huían de mí y los viejos me maldecían. Era una bruja, decían, y con la rueca no hacía más que hilar desgracias. Me culparon de todos los desastres que tuvieron lugar a partir de entonces: de la riada del día de San Antonio, del incendio de la fábrica del vidrio, de la muerte del hijo de la carnicera... Todas las desgracias que pasaban en el barrio eran culpa mía.
Yo era la bruja hilandera, decían, la tejedora de muertos y de desgracias.
Pero yo no podía dejar de hilar porque sólo cuando lo hacia dejaba de sentirme sola. En cuanto giraba la rueda, ellos venían, mis queridos muertos, y me hacían compañía. Era tan dulce poder acunar a mis hijos de nuevo en mis brazos, abrazar a mi querido Luis y peinar los rubios rizos de mi hermana. ¿Cómo iba a dejar de hacerlo? ¿Cómo iba a renunciar a lo único que me mantenía viva?
Un día, un grupo de vecinos entraron en mi casa y me amenazaron. Me dijeron que tenía que marcharme de allí o, de lo contrario, me quemarían en la hoguera de San Juan, junto a los trastos y los muebles viejos. Me refugié en la iglesia y pedí ayuda a mosén Valentín. No podía volver a casa. Si lo hacía, ellos me matarían.
El capellán me encontró trabajo en casa de la señora Eulalia, una acaudalada viuda que vivía completamente sola en un enorme caserón de la parte alta de la ciudad. Era una mujer extraña, me advirtió, y todas las criadas que iban a su casa acababan marchándose.
—¿Por qué? —le pregunté.
Mosén Valentín me explicó que doña Eulalia había perdido a sus dos hijas cuando todavía eran unas adolescentes y que, por ello, era huraña y malhumorada. Pero yo sabía más cosas. En el barrio se decía que la mansión donde vivía estaba embrujada. La mujer del carpintero estuvo sirviendo allí antes de casarse y contaba cosas terribles del lugar.
—Es como si la casa estuvieran habitada por fantasmas —aseguraba—. El suelo cruje a su paso y los objetos se mueven, como si una mano invisible los trasladara de un lado a otro.
A pesar de ello, decidí aceptar la oferta de trabajo. Mi vecina María, la única persona que todavía sentía algún afecto por mí, intentó disuadirme, pero no tenía elección. Cogí mi rueca, cerré mi casa y me marché para siempre. No me importó dejar el barrio. Mi hogar estaba donde estaban mis muertos.
Hace ya un año que vivo aquí. Cuantas veces he deseado marcharme de esa mansión grande y oscura como un mausoleo, quitarme el delantal, subirme al tranvía y no volver más, pero mis muertos no me dejan hacerlo. Ellos me lo han dicho. Este es el único lugar donde estamos a salvo.
—¡Palmira! ¡Palmira! —me llama ahora la señora.
Lo sé. Sé que debería estar en la sala de música limpiando las vidrieras del salón principal, esas vidrieras que representan la vida del San Miguel, el arcángel que venció al diablo, y que son tan valiosas y delicadas. Pero hoy me tiemblan las manos por culpa de los nervios y temo romper alguno de los diminutos cristalillos que, atravesados por la luz del sol, parecen estrellas de colores.
—Todavía estoy limpiando la plata, doña Eulalia.
La señora no me va a contestar, lo sé. En lugar de ello, levantará la barbilla todavía más, achicará los ojos y arañará disimuladamente el tapizado del sillón.
—Ha sido el gato —me dirá después.
Y lo dirá sin necesidad ninguna. Porque yo sé que es la señora quien araña el sillón, la que patea los muebles, la que rasga las cortinas... Pero es el gato, un macho capado, gordo y tranquilo, el que carga con las culpas.
No hay día que no piense en marcharme corriendo de esa casa, como lo hizo en su día la mujer del carpintero, pero mis muertos parecen estar cómodos aquí, en esta pesadilla modernista que parece haber sido creada especialmente para atraparlos entre sus paredes curvas y sus pesados cortinajes de terciopelo. Los míos y los otros. Porque en esta casa moran otros espíritus errantes. Los oigo por las noches. Ocultos en los numerosos recovecos de este edificio gigantesco, con sus cuerpos transparentes como jirones deslucidos, los fantasmas llenan las estancias vacías con su aliento helado. A veces pienso que fueron mis propios muertos los que me hicieron venir a esta casa, a este oscuro limbo al que van a parar todas las almas en pena. Los muertos. Ellos vinieron conmigo, y aquí se quedarán. Son como una estela, sujetos a mi por infinidad de hilos de plata, unos hilos que conforman una telaraña invisible que me rodea siempre.
Doña Eulalia
Tuve dos hijas y las dos se me murieron. Ninguna de ellas llegó a los veinte años. Eran dulces y bellas como palomas blancas, pero la parca corrió más que ellas y se las llevó, mucho antes de lo que les tocaba.
La mayor, Aurora, murió del mal malo. El bicho le royó por dentro hasta que no quedó nada de ella, tan sólo la piel, blanca y hermosa incluso después de muerta, y sus huesecillos quebrados. La enterré un 25 de diciembre. Todo a mi alrededor eran luces y risas y yo no podía soportar mi pena tan negra. Nunca más volví a celebrar la Navidad.
Por suerte, me quedaba la pequeña, la dulce Mariana, que parecía sana y entera, pero, en cuanto se hizo mujer, se volvió taciturna y enfermiza. Era como si cuerpo no aceptara los cambios que experimentaba, como si la niña que todavía llevaba dentro se resistiera a marcharse y dejar paso a la mujer en la que debía convertirse. Sus ojos, negros y brillantes, perdieron poco a poco la vida y empezó a vagar por las noches, como un alma perdida. Al final, no tuve más remedio que encerrarla en su habitación y allí se murió, no se sabe de qué. Las plañideras dijeron que de pena.
Pero mis hijas no se han ido, no se han ido del todo. Están escondidas en la parte oculta de la casa, como los seres invisibles que moran al otro lado del espejo. Van de estancia en estancia con los pies descalzos, intentando escapar del mundo de los muertos. ¿Las habéis visto? ¿Habéis visto a mis pobres hijas? Tienen los ojos y el cabello negro y andan sigilosas como pajarillos, susurrando canciones que nadie conoce. Mis hijas, dulces y bellas como palomas blancas.
Mariana
Mamá me encerró en la habitación de los espejos, como una princesa de cuento, me dijo, porque todos las princesas de cuento están encerradas en alguna parte: en las almenas de los castillos, en ataúdes de cristal, en cuevas húmedas o en angostas mazmorras. También me dijo que debía cepillarme el pelo cien veces cada noche, antes de acostarme, porque sólo así conseguiría tener una hermosa melena, me decía, con brillantes hebras de oro coronando mi cabeza. Y yo no hago otra cosa en todo el día que pasarme el cepillo por mi pelo, que es puro negro tizón, y esperar a que algún día se vuelva claro y brillante, como el aura de los santos o como los reflejos del sol. Sólo entonces, me dice mi madre, podré salir de esa habitación encantada, de esas cuatro paredes que no parecen paredes, sino puertas hacia otro mundo, decoradas con los infinitos reflejos de mi misma y que nunca se abren, sólo cuando ella, mi madre, viene a verme.
Es ella quien me lava, quien me cambia de ropa y quien me da de comer. El servicio tiene prohibida la entrada. Me alimenta con pastelitos y bollos de crema porque son lo único que puedo comer. No puedo tolerar la carne, ni la verdura, ni mucho menos el pescado. Sólo puedo comer dulces y fruta escarchada, nada más. Mi madre me lo advierte a diario. Los dientes se me volverán negros y se me caerán, uno por uno, pero no hay nada que yo pueda hacer.
A través de la única ventana que hay en esta habitación infinita, tan sólo veo un recorte de cielo azul y las golondrinas que, de vez en cuando, lo atraviesan. Por la noche, escucho los crujidos que producen los miles de insectos que horadan los cimientos de la casa. Algunas veces, también oigo los susurros del demonio que me acecha, de ese demonio que me toca con sus zarpas de forma innoble y prohibida. Yo me defiendo clavándole las uñas en su dura carcasa, pero, al día siguiente, la única que amanece herida soy yo.
Y entonces es cuando me veo realmente como soy, como una mujer desgreñada y fea, con los dientes podridos y las uñas negras, y me doy cuenta de que no soy una princesa, sino una bruja, una bruja que aúlla por las noches como un animal y que por ello está encerrada en lo más alto de la casa, en una habitación en la que sólo puede escucharse el batir de alas de los murciélagos que viven bajo el tejado.
Eres una princesa, insiste mi madre, y saldrás de aquí algún día, pero ese día nunca llega. Moriré, moriré muy pronto y mi cadáver se convertirá en polvo. Sólo entonces podré escapar. Lo haré a través de la ventana y oscureceré el cielo de la mañana con mi alma negra.
Aurora
Todo empezó el día en el que me miré al espejo y no vi mi imagen reflejada. Pensé que me encontraba en un sueño y que, cuando despertase, todo volvería a la normalidad, pero no fue así. Los días pasaban y yo seguía sin poderme ver, ni en el espejo de mi habitación ni en ningún otro. Quise decírselo a mi hermana, pero no me atreví. Temía que le fuera con el cuento a mi pobre madre, siempre tan delicada de los nervios.
Pero aquello fue sólo el principio. Días después, descubrí que estaba prisionera en mi propia casa. Cada vez que intentaba salir a la calle, unas cortinas invisibles se enredaban en mi cuerpo y me impedían franquear la puerta. Por mucho que tirara, era imposible librarse de ellas. Se enroscaban como serpientes en mis brazos y me empujaban hacia dentro con violencia, arañando mi piel y dejándome magullada y dolorida.
—¿Qué es lo que ocurre? —le pregunté a la cridada— y ella hacía como si no me oyera, aunque yo sabía que sí me oía, porque cada vez que le hablaba ponía cara de susto y se persignaba.
Después perdí mi fuerza. Era incapaz de coger objetos tan livianos y pequeños como el espejo de mano o la polvera. Aunque posaba mi mano sobre ellos, no podía agarrarlos. Sólo si me concentraba, lograba desplazarlos unos centímetros, pero tan sólo lo conseguía en contadas ocasiones.
Desde entonces, todo cambió. Ya no podía salir a pasear con mi madre y mi hermana, dejé de ir a mis clases de labores, mis primas no volvieron a visitarme... ¡era tan aburrido! Me pasaba el día recorriendo la infinidad de dependencias que tiene esta gran casa, tratando de llamar la atención de la criada, que parecía evitarme, como si temiera que le hiciera algún mal, no entiendo por qué.
Porque yo no soy un peligro para nadie, al contrario que el resto de mis familiares. Mi pobre madre es tan nerviosa como lo fue mi abuela en su día. Se revuelve inquieta día y noche, destrozando todo lo que encuentra a su paso. Y mi hermana, que ha heredado la mala semilla que anida en esta familia desde tiempos inmemoriales, aúlla como una loba encerrada en la torre, sin nada más que hacer que peinar su negra melena y suspirar.
Pero yo no puedo hacer nada por ellas. Soy la víctima de un hechizo, de un terrible acto de brujería. Lo único que puedo hacer es vagar por esta casa interminable y soñar que algún día un príncipe capaz de atravesar la barrera que hay entre en cielo y la tierra venga a buscarme y me libere de este limbo donde estoy presa. ¿Vendrás algún día a liberarme, príncipe mío, tendrás la valentía suficiente para conseguirlo? Yo te espero atrapada en este sueño de juventud eterna, sin que nadie pueda mancillarme. Soy bella y virtuosa, lo sabes, así que ¿a qué esperas?
Palmira y la rueca
—Mis hijas no son felices, Palmira.
—¿Se lo han dicho a usted, doña Eulalia?
—No, pero eso una madre lo sabe.
Estamos solas en el salón. Todavía no he terminado mi tarea. Los objetos de plata relucen en la estancia oscura como tesoros en una cueva: la tetera de los domingos, las polveras de las señoritas, el juego de copas... En total treinta piezas de distinta forma y tamaño que una vez al mes debo lustrar con un mejunje de olor desagradable que me irrita las manos y me hace toser durante todo el día.
Doña Eulalia se sienta pesadamente en el sofá adamascado que preside el salón. Está muy desmejorada. No hay día que no recorra las decenas de dependencias que tiene la casa. Va en busca de sus hijas muertas, persiguiendo su sombra sobrenatural. Dice que habla con ellas y que le susurran sus lamentos con su voz de jilguero. Sus hijas están muertas y enterradas, le aseguro, pero ella no parece escucharme.
—Sus espíritus quedaron atrapados entre estas paredes —repite una y otra vez—. Ellas no lo saben, ignoran que están muertas y yo no quiero que lo descubran. Cómo decirles que nada queda de aquellos cuerpos tan bellos, que esa piel de nácar es ahora un despojo y que esos cabellos sedosos se han convertido en polvo tiznado. Yo quiero que vuelvan al reino de los vivos, que atreviesen el espejo que les separa de este mundo y que regresen a casa, con su madre. Daría toda mi fortuna por volver a abrazar a mis hijas, aspirar el dulce aroma de su piel y sentarlas sobre mis rodillas, como hacía cuando eran niñas.
—Pero eso es imposible —le digo—. No hay nada que pueda cambiar los designios del Señor.
—No mientas —me responde con un tono extraño—. Sé que tú puedes hacerlo. Sé que puedes regresar a los muertos. La criada de mi hermana me lo ha dicho. No hablan de otra cosa en la ciudad. Te sientas en tu rueca y, en cuanto empiezas a hilar, tus muertos bailan a tu alrededor como en un teatro de marionetas.
Doña Eulalia, reseca y consumida, se revuelve en el sofá. Sería capaz de cualquier cosa para conseguir su propósito. Sus ojos desquiciados me lo dicen. Yo también lo sé, sé que los espíritus de las niñas está escondidos en la parte secreta de la casa. Están hechas del polvo que se acumula en los grandes tapices, del verdín que crece entre las piedras del jardín, de la fina arena que desprenden las baldosas desgastadas... La señora Eulalia siente su presencia invisible, como lo haría la loba a la que han arrebatado sus cachorros y que es capaz de detectarlos sólo por el olor.
—¿Hilarás para mis hijas, Palmira? —me suplica—, ¿hilarás para ellas un grueso cordón que les ate a este mundo para que no se marchen nunca jamás?
—Con mi rueca no puedo hacer otra cosa que convertir la lana en hilo, señora —insisto—. Nada más.
—¡Mientes! —me grita, indignada—. Todos me lo han dicho. Puedes hacerlo. ¿Qué es lo que quieres a cambio? No tengo dinero, pero aún me quedan algunas joyas. Tú las has visto. Te daré lo que quieras si me ayudas a recuperar mis hijas.
Las joyas. El collar de plata y rubíes. El anillo de diamantes. La tiara de delicadas perlas engarzadas en oro. Son tan hermosas y, sin embargo, ¿cómo podría hacerlo? ¿Y si se enfadasen mis muertos y no volvieran nunca más? ¿Qué sería de mi vida sin ellos? No, no puedo arriesgarme a hacerlo.
—Señora, por favor —le contesto—. Nadie puede hacer lo que me pide. ¿Cómo iba a lograrlo yo, una simple criada?
—Una bruja, eso es lo que eres —me grita de nuevo—. Una bruja del infierno. Nadie te quiere en su casa, porque estás maldita. Yo soy la única capaz de acogerte. Sin mí, estarías en la calle. Tú y tu rueca del demonio.
La señora desaparece para volver poco después. Lleva su enorme joyero de carey en las manos.
—Coge lo que quieras, lo que más codicien tus ojos de ramera —me dice, mientras me coloca todos los tesoros delante de la cara—. ¿Las esmeraldas, las amatistas...? ¿Las sortijas de diamantes y oro? ¿El collar de perlas salvajes? ¡Dímelo de una vez y te lo daré!
Ahora, doña Eulalia me sujeta del pelo con una fuerza inusitada para una mujer de su edad. Me retuerce la coleta y trata de sacarme a rastras de la sala. Temo que acabe por arrancarme la cabellera, dejarme el cuero cabelludo en carne viva y morir desangrada en medio del pasillo. Nunca la había visto así.
—¡Vas a hacerlo, por las buenas o por las malas! —me amenaza—. Si no me ayudas, te acusaré de haberme robado, iré directa a la policía y te meterán en la cárcel por el resto de tus días. Hazlo o te juro que acabaré contigo.
Estoy tentada de darle un empujón y salir corriendo de allí, pero sé que acabaría pagando con creces mi osadía. No tengo más remedio que hacer lo que me pide.
—Suélteme, señora, por favor —le pido—. Está bien, la ayudaré, pero no estoy segura de que consiga lo que desea.
Doña Eulalia me suelta mientras abre mucho los ojos y suspira profundamente.
—Tienes que intentarlo, Palmira —me dice, súbitamente calmada—. Vamos a intentarlo.
Cuando llegamos a mi habitación, doña Eulalia ya está completamente tranquila. Se sienta a los pies de mi cama —no hay ni una silla en mi humilde estancia— y señala la rueca con su dedo cargado de anillos.
—Empieza a hilar —me ordena.
Yo me siento y coloco una madeja de lana en el huso. Tengo miedo, un miedo profundo por lo que pueda ocurrir. Nunca antes lo había hecho en presencia de otra persona. Tampoco sé qué debo hacer para convocar a muertos que no sean los míos. Temo que el resultado no sea el que esperamos.
Empiezo a hilar con cautela, pero van transcurriendo los minutos y no pasa nada. Metros y metros de hilo se empiezan a acumular en el cestillo, un hilo brillante como la porcelana, hermoso y, sin embargo, totalmente inútil. Ellas ya deberían estar aquí.
—¿Qué es lo ocurre? —me pregunta doña Eulalia con lágrimas en los ojos— ¿por qué no vienen mis hijas?
—Ya se lo dije —le respondo intentando disuadirle—. Mi rueca no hace nada de lo que usted dice.
Doña Eulalia se retuerce las manos y va de un lado a otro de habitación con pasos erráticos y apresurados. Las lágrimas brotan en abundancia, atravesando ese rostro cuarteado que tan acostumbrado está a ellas.
El tiempo pasa y no ocurre nada. Tras diez minutos de espera, la mujer se levanta y se acerca.
—Déjame a mí —me pide—. Deja que hile en tu rueca.
—No puede ser, señora —le digo—. Podría resultar peligroso. Nunca nadie había tocado esa rueca, sólo mi abuela y yo. Ni siquiera mi madre lo hizo. No sé qué podría pasar si la utilizara una persona extraña.
—¡Sal de ahí! —vuelve a ordenarme.
Yo abandono mi asiento y ella se coloca en mi lugar. Mira durante unos segundos la rueca y empieza a utilizarla con torpeza. Es evidente que nunca la había usado antes. En lugar del suave hilo brillante que yo había hilado hasta entonces, de sus manos surge un tosco cordón, un hilo deforme con nudos de pelo y con la grasa de sus dedos impregnada en su superficie, pero a ella no parece importarle. Sigue girando la rueca y resiguiendo el hilo con sus manos sudorosas mientras mira a su alrededor.
—¿Dónde están? —pregunta, ansiosa— ¿Dónde están mis hijas queridas? ¿Por dónde entrarán, Palmira? ¿Por la puerta, como los vivos, o atravesarán las paredes? ¿Entrarán por a ventana o descenderán del techo? ¡Dímelo Palmira, si no quieres que te mate a golpes y destroce esta rueca inútil!
—¡La rueca no, señora, por favor! —le suplico.
Pero la señora Palmira está desesperada. La rabia que ha ido acumulando durante todos estos años estalla por fin. Cuando se percata de que no hay manera de conseguir lo que desea, se levanta y la emprende contra la rueca, destrozándola a patadas.
—Si esta vieja rueca no me sirve, no le servirá a nadie más —grita con violencia.
Yo intento evitarlo, pero ella tiene más fuerza que yo. Le cojo de la cintura, trato de apartarla, pero ella consigue zafarse una y otra vez. No hay quien pueda con su rabia. No le resulta difícil romperla por completo, ¡es tan vieja y la madera está tan carcomida!
Al final, mi rueca se convierte en una montaña de hilos y astillas. El huso, la rueda, el eje... todo está destrozado. Mis muertos no podrán regresar jamás.
Siento como el odio empieza a correr por mis venas. Ya no es tristeza, ya no es desesperación, es una rabia que me posee por completo, un lodo negro que me nubla la vista y que me llena la boca de hiel. Es el deseo de muerte. Es el deseo del mal.
Y por fin ocurre.
La estancia se va llenando poco a poco del inconfundible olor de los cuerpos muertos.
Dos figuras oscuras aparecen en el centro de la habitación, dos osamentas cubiertas por jirones de piel negruzca y coronadas por madejas de pelo reseco. Sus labios podridos se entreabren y de ellos surgen esos sonidos susurrantes que son el lenguaje de los muertos.
—¿Qué ha pasado? —me pregunta doña Eulalia horrorizada.
—Sus hijas han vuelto —le contesto.
—¿Pero qué ha ocurrido con su carne tan blanca, con sus suaves cabellos, con sus ojos de luz? —se pregunta, desesperada.
—Se lo advertí —le contesto—. No tendría que haber roto esa rueca, señora. Y este ha sido el resultado. Sus hijas han vuelto, pero sólo lo han hecho sus cuerpos, sus cuerpos corruptos. Sus espíritus hermosos continúan prisioneros y nunca más regresarán. Usted ha acabado con la única forma de conseguirlo.
Los cadáveres se miran el uno al otro con extrañeza, se mesan los cabellos ásperos y deambulan de un lado al otro de la estancia, sin rozar el suelo con sus pies. El viaje ha sido largo y están aturdidos. No tardan, sin embargo, en reparar en nuestra presencia. En cuanto nos ven, sus huesos descoyuntados se detienen y nos miran amenazantes con sus ojos huecos. No parecen reconocer a su madre.
Los despojos vienen hacia nosotras, con sus manos abiertas como arañas y con el odio grabado en sus caras resquebrajadas. Su aliento huele a hojas pudriéndose en el cementerio, a animal en descomposición, al agua emponzoñada de los pozos ciegos. Ya nos tocan con sus uñas negras, se abalanzan hacia nuestros cuellos como fieras hambrientas... No hay escapatoria posible.
Entonces observo el burdo cordón que había hilado la madre, el hilo grumoso que todavía permanece en el suelo, junto a la rueca destrozada y las madejas hechas a perder.
Debo cortar ese hilo que ha devuelto esos cuerpos al mundo de los vivos, el único vínculo que les une a nosotras. Es la única posibilidad de deshacer ese aberrante hechizo, salvar nuestras vidas y devolver la paz a sus almas torturadas.
Busco las tijeras, pero no las encuentro. Al final, trato de romper el hilo con los dientes, pero no resulta fácil ¡es tan grueso y resistente! Los cuerpos ya empiezan a tentarnos con sus manos descarnadas, nos cogen del pelo, clavan sus uñas violáceas en nuestras carnes... Y yo sigo tirando del hilo una y otra vez, con las encías sangrando y la mandíbula desencajada. Debo conseguirlo o, de lo contrario, esos hediondos cadáveres acabarán con nosotras.
Uno de los cuerpos, el más pequeño y frágil, se abalanza sobre mí y me tira al suelo. Sus manos empiezan a apretar mi cuello. ¡Qué fría está su piel reseca y qué ardiente la mirada de ese rostro sin ojos! De puro miedo clavo mis dientes en el hilo y, al final, consigo cortarlo.
Entonces el cuerpo me mira de nuevo y percibo la desesperanza en sus cuencas vacías. Sus manos pierden su fuerza y se retiran poco a poco de mi cuello, hasta soltarme por completo.
Ellos lo saben. El hilo se ha cortado. Ya no hay nada que les ate a este mundo. Tienen que irse, no están en el lugar donde les corresponde.
Los cuerpos se transforman. Ya no son esqueletos descarnados, sino almas blancas y puras que se mecen en el aire como hojas temblorosas. Nos miran por última vez y se marchan a su mundo de tinieblas, dejando a su paso un aroma a cirios y violetas.
Echo una mirada a mi alrededor y veo a doña Eulalia tendida sobre mi cama. Está muerta, víctima del despojo sin alma en el que se había convertido una de sus hijas. Sus ojos desorbitados miran hacia el techo y sus manos están agarradas a la colcha, como si todavía pudiera aferrarse a la vida que se le escapa.
Miro hacia la esquina donde estaba la montaña de madera en la que se había convertido mi rueca y veo que está de nuevo intacta, como si nada de lo que hubiera pasado en los últimos minutos hubiera ocurrido en realidad. Es un milagro y, sin embargo, no me sorprendo por ello. Es como, si de alguna manera, lo esperara. Mi rueca es mucho más que cuatro tablones de madera unidos entre sí, pienso. No sé de donde proviene, si del cielo o del infierno, pero es un instrumento sagrado, y, como tal, perdurará a través del tiempo, pase lo que pase.
Y entonces me siento tras ella y empiezo a hilar un suntuoso hilo de nácar para doña Eulalia, un cordón fino y resistente capaz de devolverla a la vida.
No tarda la señora en levantarse trabajosamente, abandonando su cadáver inerte en el suelo. Ahora, su espíritu revivido empieza a rondar a mi alrededor con alegría y agradecimiento. Ha vuelto a la vida. Mi rueca le ha dado una segunda oportunidad.
—Eres una buena mujer, Palmira —me dice, sonriente.
—No, no lo soy —le contesto—. Soy una bruja. Usted misma lo ha dicho.
Y entonces, con mis ojos fijos en los suyos, corto el hilo que he hecho para ella, ese fino cordón que le ha devuelto a la vida.
—Descansa en paz —le digo—. Vuelve al infierno de donde procedes.
Doña Eulalia mira con desconcierto el hilo cortado, trata de volverlo a unir con sus dedos torpes, pero pronto comprende que no hay nada que hacer.
—Una bruja —repite.
Y desaparece en la nube de sus recuerdos, convertida ella también en un alma traslúcida, para no volver nunca más.