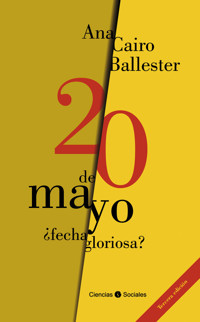
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta obra, concebida por la historiadora e investigadora cubana Ana Cairo Ballester, al aproximarse el centenario del 20 de mayo de 1902, fecha de fundación de la República de Cuba como Estado reconocido por la comunidad internacional de naciones, es el resultado de múltiples informaciones acopiadas durante tres décadas. La cultura republicana cubana, con sus dos períodos, necesita mejores indagaciones sobre los problemas de continuidad y ruptura. Precisamente, la autora aspira, con este texto, contribuir al examen de estos. El libro se ha conformado por dos ensayos: "El sueño republicano" y "Las vicisitudes de una fecha", seguidos por una "Cronología" y las secciones de "Relecturas", de "Testimonio gráfico" y de "Bibliografía".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Primera edición, 2002
Segunda edición, 2019
Tercera edición, 2022
Edición: Ricardo Luis Hernández Otero
Diseño de cubierta
e interior: Seidel González Vázquez (6del)
Emplane digitalizado: Idalmis Valdés Herrera e Irina Borrero Kindelán
© Heredero de Ana Cairo Ballester, 2022
© Sobre la presente edición:
Editorial de Ciencias Sociales, 2022
ISBN 9789590624476
Instituto Cubano del Libro
Editorial de Ciencias Sociales
Calle 14, no. 4104, Playa, La Habana, Cuba
www.nuevomilenio.cult.cu
A Carlos Enrique del Toro, mi hijo
Canción de la escuela pública cubana1
20 de mayo, fecha gloriosa
en que la patria libre surgió,2
en que mi amada bandera hermosa
allá en el Morro bella flotó.
Es tanto, tanto lo que te quiero
tan grande afecto siento por ti
que si es preciso seré un Agüero3
seré un Maceo, seré un Martí.
Patria adorada, tu dulce nombre
llevo grabado en el corazón
cuando te canto sin que te asombre
mi canto débil por la emoción.4
1 Reconstruida a partir de las versiones de Ana Ballester (mi madre) y de Denia García Ronda (Salvo indicación contraria, todos los resaltados en el libro son de su autora, Ana Cairo. N. del E.).
2 En la versión de García Ronda: “en que la patria libre se vio”.
3 Joaquín de Agüero y Agüero (1816-1851), patriota camagüeyano que se alzó contra el poder colonial; fue fusilado por los españoles.
4 Se repiten las dos primeras estrofas.
Precisiones
Ante la proximidad del centenario del 20 de mayo de 1902, fecha de fundación de la República de Cuba como Estado reconocido por la comunidad internacional de naciones, me decidí a estructurar este libro, para el cual refuncionalicé múltiples informaciones acopiadas durante tres décadas.
Entre 1971 y 1972 cursaba el quinto año de la especialidad de Literaturas Hispánicas en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana. Por insólita coincidencia, tenía que leer con celeridad los textos de José Martí (para aprovechar al máximo la asignatura monográfica que impartía el profesor Roberto Fernández Retamar) y —simultáneamente— debía redactar numerosas fichas bibliográficas de escritores cubanos del período de la republica neocolonial, para cumplir con mi labor investigativa en el Centro de Estudios Literarios de la Casa de las Américas, donde realizaba una práctica profesional.
Durante meses, tuve la inmensa suerte de dialogar con los textos martianos y con los de disímiles intelectuales cubanos. Pero, además, podía elaborar preguntas, que eran respondidas —con tradicional desinterés y afecto solidario— por mis profesores.
José Antonio Portuondo, Mirta Aguirre, Vicentina Antuña, Salvador Bueno, Rosario Novoa, Roberto Fernández Retamar, Isabel Monal (entre otros), incentivaban mis curiosidades, me prestaban libros, o me remitían a participantes, testigos, o personas más conocedoras de acontecimientos preferentemente analizados en la memoria oral.
Entre 1973-1976 trabajé en el Grupo de Estudios Cubanos de la Universidad de La Habana. Allí, disfruté de la amistad de Juan Pérez de la Riva, Fernando Portuondo, Ramón de Armas, Carlos del Toro, Eduardo Torres-Cuevas, entre otros, con quienes aprendí a discutirpara perfilar mejor mis intereses investigativos.
En el Grupo de Estudios Cubanos se realizaron innumerables sesiones de trabajo con participantes en acontecimientos históricos, con quienes se dialogaba intensamente hasta alcanzar las mejores calidades analíticas en el uso de las fuentes orales.
Una de mis curiosidades se ha vinculado al proceso de surgimiento de la República de Cuba y a los problemas culturales que tenía asociados. En tal sentido he indagado y conversado con decenas de cubanos. Por lo mismo, he preferido un diseño sistemático de interrogantes y reflexiones que —¡ojalá!— contribuyan apromover en otras personas nuevas preguntas y análisis. Así, entre todos podremos avanzar en los debates imprescindibles acerca de la relevancia de la cultura republicana en el sigloxx, la cual se divide en dos períodos históricos bien deslindados: el de la república burguesa (también denominada neocolonial) y el de la república socialista.
En la calle se suelen oír expresiones como “la república” o “la neocolonia”, y “la revolución”. Sin embargo, no debería olvidarse que el Estado fundado el 20 de mayo de 1902 mantiene inalterables su nombre y los símbolos patrióticos que lo identifican. Las constituciones de 1901, 1940 y 1976, así lo han refrendado.1
La cultura republicana, con sus dos períodos, necesita mejores indagaciones sobre los problemas de continuidad y ruptura. Precisamente aspiro, con mis opiniones, a una modesta contribución al examen de estos, porque creo que la reflexión colectiva acelerará el conocimiento de las precisiones para un deslinde más complejo y matizado.
El libro se ha conformado por dos ensayos, “El sueño republicano” y “Las vicisitudes de una fecha” seguidos por una “Cronología” y las secciones de “Relecturas”, de “Testimonio gráfico” y de “Bibliografía”. He optado por ese género, porque comparto los siguientes criterios del profesor José Luis Gómez-Martínez en su excelente libroTeoría del ensayo:
Las reflexiones codificadas en el ensayo se generan en la confrontación de dos sistemas, a la vez antagónicos y dependientes entre sí: el discurso axiológico del estar (valores que dominan y diferencian a la vez una época de otra) y el discurso axiológico del ser (la conciencia del autor de su historicidad, de estar viviendo ante un horizonte de posibilidades e imposibilidades que modelan su libertad). El ensayo hace del choque de estos dos sistemas axiológicos el tema de su reflexión. Su objetivo es, por tanto, problematizador, “deconstruccionista”. El mensaje que se codifica en el signo escrito no es algo hecho como el que pretende el texto bancario—untratado, o incluso un artículo “académico” de crítica literaria—, sino que el mensaje lo es solo en la medida que lo es en el lector. Es decir, el ensayista problematiza un concepto (un supuesto axiológico), no con el propósito de significar en el sentido externo de definir (concepto bancario), sino con el objetivo de incitar, inspirar a que el lector, en él y para él, signifique. […]
La distinción entre comunicación bancaria y comunicación humanística es de suma importancia al hablar de ensayo. En ambos casos el proceso hermenéutico es diferente: la lectura bancaria busca la recuperación del discurso axiológico del autor, la lectura humanística desea su apropiación; la primera tiene como objetivo la reconstrucción de un sistema, la segunda la deconstrucción del propio discurso axiológico. La “apropiación” en este sentido no significa aceptar (concepto bancario) sino asimilar, o sea, cuestionar, problematizar, poseer, es una toma de conciencia de nuestro discurso axiológico del ser.
Esta comunión con el texto que hace posible la lectura humanística justifica también las referencias a la “sinceridad” o a la “autenticidad” del autor, pues con ellas no hablamos del autor bancario de la obra, aun en los casos que pudieran aplicársele tales términos, sino de cómo el lector, que no problematiza el signo, sino el mensaje, percibe al autor implícito en el acto de hacer suyas y proyectar las reflexiones que lee.2
[…]
El ensayista en su doble función de escritor —creador— y de científico, comparte también características de ambos. Como escritor es libre en la elección del tema y en el tratamiento de este, es libre de proyectar su personalidad y valerse de intuiciones. Como científico debe ajustarse a los hechos, los datos son los mismos del investigador que escribe un tratado, pero mientras este da énfasis a estos mismos datos y no se sale del campo de lo objetivo (busca la comunicación bancaria), el ensayista trasciende lo concreto del dato, para concentrarse en la interpretación (comunicación humanística) a través de una proyección subjetiva. Por ello el tratado únicamente enseña, mientras que el ensayo primordialmente sugiere. El ensayista no pretende probar, sino por medio de sugerencias influir.3
Me aprovecho de las libertades del ensayo para realzar la autoconciencia de que propongo un metarrelato, que es el resultado de mi modo de pensar sobre este acontecimiento histórico.
Mi reflexión ha surgido del cruce sistémico de disímiles fuentes documentales y orales. Por lo mismo, he asimilado las versiones de una coral de voces. Mi agradecimiento para:
José Antonio Portuondo, Mirta Aguirre, Vicentina Antuña, José Zacarías Tallet, Juan Marinello, Raúl Roa, Juan Pérez de la Riva, Fernando Portuondo, Luis Felipe LeRoy, Enrique de la Osa, Julio Le Riverend, Romualdo Santos, Leví Marrero, Ramón deArmas yCarlos del Toro. Ellos siguen actuantes en mi memoria.
Roberto Fernández Retamar, Salvador Bueno, Isabel Monal, Rosario Novoa, Rafael Cepeda, Cintio Vitier, Fina García Marruz, Roberto Friol, Ángel Augier, Max Lesnik, EmilioMilloOchoa, Eduardo Torres-Cuevas, Miguel Barnet, Graziella Pogolotti, Fernando Martínez Heredia, Ambrosio Fornet, Adelaida de Juan, Araceli García-Carranza, Julio Domínguez, Francisco Pérez Guzmán, Pedro Pablo Rodríguez, Denia García Ronda, Amaury Carbón, Luz Merino, Ricardo Hernández Otero, Cira Romero, Salvador Arias, Enrique Saínz, Enrique López Mesa, Oscar Loyola, Diana Abad, AlejandroGarcía, Oscar Zanetti, Tomás Fernández Robaina,Marcos Antonio Ramos, Emilio Cueto, Uva de Aragón, Emilio Hernández, Víctor Fowler, José Baujin, José Buscaglia, Eloísa Carreras, Ahmed Piñeiro, Ana Ballester y Crecente Cairo (mis padres), quienes han coparticipado en este ejercicio de memoria polifónica.
Los abnegados trabajadores de la Biblioteca Nacional José Martí y del Instituto de Literatura y Lingüística, sin cuya solidaridad no puede investigarse.
Aníbal Cersa, quien descifra mi letra.
Roberto Ferrer, quien estimula su publicación.
A todos: ¡infinitas gracias!
La Habana, 2 de enero de 2002
1 Al igual que la última, de 2019 (N. del E.)
2 José Luis Gómez-Martínez: Teoría del ensayo, Ediciones Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992, p. 36.
3Ibidem, pp. 83-84.
El sueño republicano
A la memoria de Carlos del Toro (1936-2000)
Pensar es servir.1
Lo pasado es la raíz de lo presente.
Ha de saberse lo que fue, porque lo que fue está en lo que es.2
…yo escribo lo que veo, y lo veo todo con sus adjuntos,
antecedentes y ramazones.3
En el último cuarto del sigloxviiiocurrieron tres revoluciones que desarrollaron experiencias muy disímiles de gobierno republicano. Las ideologías y mentalidades cubanas en el sigloxixfueron impactadas a favor y en contra de esta forma de gobierno, a partir de las interrogantes suscitadas por la fundación de Estados Unidos de América, la instauración de la Primera República Francesa y la proclamación de la República de Haití.
Los ideólogos del pensamiento independentista cubano, a partir de 1820, convirtieron los tres procesos en modelos teóricos de reflexión anticolonialista, de los problemas asociados a la esclavitud y del tipo de estado más conveniente.
Desde Félix Varela (1787-1853) y José María Heredia (1803-1839) hasta Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874), Ignacio Agramonte (1841-1873) y José Martí (1853-1895), todos intelectuales orgánicos del pensamiento y la praxis independentista, se desarrolló un corpus ideológico sistémico a favor de un proyecto ilustrado de propaganda, cuya tesis principal era la construcción de una república nueva, ya sin esclavitud, fraterna con las ya existentes en los otros pueblos de la América hispánica (surgidas entre 1808 y 1826 de las guerras contra la dominación colonial).
El sueño republicano implicaba la erradicación total de la trata negrera, la abolición de la esclavitud, la inmigración de hombres blancos (preferentemente con alguna instrucción), la modernización acelerada de la producción económica y el interés por estrategias educacionales públicas para elevar los niveles de escolaridad, como índice social.
Se aspiraba a la formación de un nuevo sujeto cultural: los agentes de un cambio político-social, quienes deberían ser muy cultos, autoemancipados de la servidumbre colonial, orgullosos de sí mismos, universales en cuanto a intereses de conocimiento y hábiles propagandistas.
Ese nuevo sujeto cultural debería creer firmemente en los principios de una teleología ilustrada del progreso material y espiritual ininterrumpido. Debería promover una eticidad en que los conceptos de justicia, equidad jurídica y libertades individuales y colectivas fueran categorías de una praxis anticolonialista.
La victoria del Libertador Simón Bolívar (1793-1830) en la batalla de Ayacucho (diciembre de 1824), consolidó el proceso independentista de América del Sur y significó para la colonia de Cuba la preeminencia de gobiernos militarizados crecientemente represivos, donde se prefería a los españoles como funcionarios y donde hasta la creación de una Academia Cubana de Literatura se juzgaba un proyecto subversivo.
Entre los intelectuales cubanos se promovía el sueño republicano; también, a partir de recursos irónicos o satíricos sobre la monarquía española como un poder obsoleto, se realzaba el retraso económico, tecnológico y el desconocimiento del confort como una categoría de la calidad de vida; se aludía al garrote (herramienta cruel de muerte) como un símbolo del “adelanto” metropolitano.
Ellos pensaban que cuando se lograra fundar una república comenzaría, en lo individual, una nueva vida, y en lo colectivo, una nueva etapa de la historia de Cuba. Por lo mismo, se apropiaron de numerosos recursos simbólicos que había promocionado la Primera República Francesa, como el gusto por la ficcionalización de la historia nacional.
Los intelectuales románticos construyeron un repertorio de motivos para el imaginario literario cubano, que difundían mensajes anticolonialistas o descolonizadores:
La exaltación mítica de los indios. Los aborígenes vivían en un paraíso hasta que se convirtieron en las primeras víctimas de la conquista realizada por los bárbaros españoles. Ramón de Palma (1812-1860) o Juan Cristóbal Nápoles Fajardo,El Cucalambé(¿1829-1862?) podrían ilustrar con textos tan eficientes como “Matanzas y Yumurí” (1838) oRumores delHórmigo (1857). Por otra parte, Antonio Bachiller y Morales (1812-1889) abría caminos a la arqueología y a la antropología comparatística de las culturas aborígenes en las Antillas, con las investigaciones de campo y el debate científico internacional.
Los horrores de la esclavitud. Félix Tanco (1797-1871) y Anselmo Suárez Romero (1818-1878) validaron una tradición narrativa a partir de “Petrona y Rosalía” (1838) y “Francisco” (1839). José Antonio Saco (1797-1879), como historiador, asumía la proeza de redactar una Historia de la esclavitud, a la que dedicó cuatro décadas de labor.
Félix Varela y José de la Luz y Caballero (1800-1862) impulsaron la reflexión filosófica y política en torno a los deberes éticos con la justicia, a la enajenación de los sujetos sociales humillados permanentemente y al pecado colectivo (negación del cristianismo) de la esclavitud.
Ellos elaboraron el concepto de la esclavitud como metáfora bifronte de la colonia: una llaga económica, social, ética y una dominación política inmoral contra cada individuo y contra los cubanos (como grupo cohesionado por las categorías de nacionalidad y patria).
Articularon, como discursos de una filosofía de la política, el proceso autoemancipatorio de la descolonización de los agentes del cambio social y la construcción de proyectos educacionales (directos e indirectos) como las vías idóneas para formar esos nuevos sujetos. Trabajaron en la propuesta de concebir el sueño republicano por fases de ejecución social. Creían en el posibilismo como método de la praxis político-social; siempre se debía avanzar hasta donde se pudiera, pero teniendo una visión multiaspectual y sistémica del ideal como totalidad.
Varela se convenció (antes de 1830) de que Cuba permanecería un largo tiempo como colonia de España. Por lo mismo, privilegió la educación de los que harían el cambio, o los que prepararían a las generaciones siguientes hasta poder hacerlo:
Solo es verdaderamente libre el que no puede ser esclavo, y esta prerrogativa concierne al virtuoso. Gózala Elpidio, pues el cielo te la ha dado para consuelo de los buenos y gloria de la patria.4
Varela propuso antípodas categoriales con intenciones polisémicas para los universos ético y político-social. Podría representarse así:
Para los cubanos, dentro de la dominación colonial española, la búsqueda de la felicidad individual y colectiva se consideraba un imposible teórico y práctico. Si no había condiciones para el cambio en varias décadas, el objetivo central tendría que ser la educación para la libertad, primera fase de un posibilismo político.
Luz desarrolló, en una alternativa impensable para Varela (buen sacerdote católico), el principio del libre examen espiritual y científico. El individuo tenía inteligencia suficiente para entenderse con la divinidad sin mediaciones autorizadas o autoritarias; podía acceder por su cuenta y riesgo a una comprensión de la Biblia y elegir —previa lectura— aquellos elementos para el método cognoscitivo que necesitaba sin prejuicios de escuelas o de dogmas.
Los discípulos de Luz creían firmemente ser cubanos universales, con curiosidades científicas, tecnológicas o artístico-literarias sin fronteras, con mayor o menor religiosidad cristiana (o adeptos a otras creencias) y aptos para no sentirse extranjeros en ninguna parte. Cada ser humano se autorresponsabilizaba con su propia plenitud; pero podía ayudar a la de los demás enseñándoles a pensar libremente y a actuar en concordancia con sus ideas.
Cada cubano autoemancipado de la mentalidad colonial ayudaba a construir el sueño republicano, sobre todo si no demostraba miedo a las autoridades que practicaban el sometimiento por el terror. Cuando los sucesos de la Conspiración de la Escalera, en 1844, Luz, que estaba en Francia, regresó a La Habana para ser interrogado y no se atemorizó ante los atropellos; él demostró ser una personalidad mítica, un paradigma de conducta cívica para los intelectuales anticolonialistas.
José María Heredia convirtió la pasión por la flora, la fauna, el clima y los lugares geográficos nuestros, por la libertad como acción política y meditación filosófica, en motivos de repertorio patriótico. En el poema “Libertad” anunciaba:
Profética esperanza me asegura
Que han de salir mil genios de la nada
A inundar a la tierra despertada
En luz intelectual, celeste y pura.
¡Un nuevo sol dominará la esfera,
y el incendio que vibre
Destruirá la opresión y los errores,
Prodigando sus rayos bienhechores.
Al siervo libertad, virtud al libre!5
Y en “Oda” pedía:
[…] Álzate ¡oh Cuba!
Y con tu independencia generosa
Abre la senda a tu poder y gloria:
O pide al mar que férvido amontone
Las olas sobre ti, y así te guarde
De las calamidades vergonzosas
Y de la esclavitud y eterna infamia
Que te prepara tu impotencia indigna.6
Varela y Heredia inauguraron la literatura de los desterrados, con otro motivo para el imaginario del sueño republicano: el fin de la colonia sería la posibilidad de retorno a la patria.
Los dos conocieron la experiencia republicana de Estados Unidos de América. Heredia, además, pudo compararla con la de México.7 Para ambos, el proyecto independentista se asociaba a la fundación de un estado nacional, que debía construirse a partir de la apropiación crítica de todas las experiencias históricas en cuanto a modalidades de repúblicas y que completaba el proceso continental iniciado en 1810.
Los poetas Pedro Santacilia (1826-1910) y Juan Clemente Zenea (1832-1871), también conspiradores contra la dominación colonial, transformaron a Heredia en el padre de la literatura revolucionaria y en el maestro inspirador de la poesía de los exiliados republicanos.
Así, compilaron en El laúd del desterrado (1858) la primera muestra de esa poesía política. Las reediciones evidenciaron que se juzgaba la obra muy eficiente para la propaganda independentista.
José Antonio Saco y Gaspar Betancourt Cisneros, El Lugareño (1803-1866), discípulos los dos de Varela, protagonizaron un debate público8 en torno a las opciones de una anexión a Estados Unidos como salida desesperada a la dominación colonial española.
El Lugareño se involucró en los esfuerzos independentistas afines a la variante de la expedición de Simón Bolívar en la década de 1820. Creía factible, en el decenio de 1840, una secesión acompañada de una incorporación a los estados del norte (sin esclavitud) de la nación vecina. Pensaba que la nacionalidad cubana podría resistir ese impacto sin autodestruirse.
Saco argumentaba la tesis de proseguir —por la vía evolucionista— el tránsito de fases hacia el objetivo cardinal de una Cuba cubana. Se debía avanzar por prioridades debidamente jerarquizadas: abolición de la esclavitud con indemnización para los propietarios, impulso a la política inmigratoria de blancos europeos, recuperación de los derechos políticos conculcados y del estatuto de provincia de ultramar, preparación de un gobierno autonómico, acceso de los cubanos a este. Estas reformas debían acelerar el autodesarrollo de la nacionalidad cubana. A largo plazo, la evolución lenta e irreversible culminaría en el sueño de la Cuba cubana.
Saco fue considerado el máximo ideólogo del reformismo autonomista y el fundador del pensamiento antianexionista.El Lugareñoabandonó la variante de unirse a Estados Unidos. Al morir, simbolizaba para sus coterráneos de Camagüey la pasión independentista y el capitalismo modernizador.
La República en Armas
El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes se alzó contra el poder colonial en su ingenio Demajagua. Allí mismo liberó a sus esclavos. Ignacio Agramonte lidereó los debates para que en la Constitución de Guáimaro (10 de abril de 1869) se estableciera:
Artículo 23. Para ser elector se requieren las mismas condiciones que para ser elejido (sic).
Artículo 24. Todos los habitantes de la República son enteramente libres.
[…]
Artículo 26. La República no reconoce dignidades, honores especiales, ni privilegio alguno.9
El experimento de la República en Armas (1868-1878) asimiló la tradición cultural y la privilegió como un factor político-social para extender los sentimientos patrióticos ciudadanos.
El culto a la bandera. En los primeros días de junio de 1849, el general Narciso López (1797-1851) diseñó en la casa de huéspedes donde vivía el poeta Miguel Teurbe Tolón (1820-1857), en la calle Warren de Nueva York, una bandera que debería enarbolarse en la expedición que preparaba.
López le indicó a Teurbe Tolón cómo dibujarla. El estandarte debía tener tres franjas azules (alusivas a los tres departamentos en que se dividía la Isla: oriental, central y occidental) y dos franjas blancas, símbolo de la pureza de los ideales defendidos.
Según Cirilo Villaverde10 (1812-1894), testigo presencial de la escena, López (que era masón) propuso un triángulo equilátero rojo; así, se combinaban los tres colores de la tradición republicana (en recuerdo de la enseña de la Primera República Francesa y de la de Estados Unidos de América). El triángulo equilátero —según la simbología masónica— evocaba, además, los deberes ineludibles de libertad, fraternidad e igualdad. Por último, se le adicionó una estrella blanca pentagonal, de cuarto grado, que equivalía a los cinco puntos de perfección: la fuerza, la belleza, la sabiduría, la virtud y la caridad.11
Emilia Teurbe Tolón, prima y esposa de Miguel, cosió el primer prototipo, que tenía 18 pulgadas de largo y 11 y media pulgadas de ancho. Gracias a la devoción de Villaverde se conservó como reliquia patriótica.
Emilia confeccionó otros estandartes, los cuales trajo a Cuba para su difusión. Juan Manuel Macías fue el abanderado de López en la expedición a Cárdenas en mayo de 1850; le correspondió el honor de izarla y de preservarla como otra reliquia.
Miguel Teurbe Tolón le consagró los primeros versos, con este soneto escrito en Nueva Orleans antes de la partida de la expedición de López (mayo 1850):
Galano pabellón, emblema santo
De gloria y libertad, enseña y guía
Que de Cuba en los campos algún día
Saludado serás con libre canto.
Bajo tus pliegues cual sagrado manto
La muerte sin temor te desafía
De tu estrella al fulgor la tiranía,
Huye y se esconde en su cobarde espanto.
Y tú, noble adalid, canto de guerra,
De patria y libertad, alza valiente
Clavando este estandarte en nuestra tierra.
Que luzca siempre y que [por] siempre vibre,
La espada que en tu mano es rayo ardiente,
Y en el mundo se oirá: ¡Ya Cuba es libre!12
En las semanas posteriores al 10 de octubre de 1868, en Nueva York, Emilia Casanova (1832-1897), la esposa de Cirilo Villaverde, confeccionó una bandera para que encabezara un desfile patriótico por las calles de la urbe en apoyo a la revolución.
Casanova impulsó el culto a la bandera entre los emigrados. Se le asociaba con el estandarte; por eso el pintor Víctor Patricio de Landaluze(1828-1889)





























