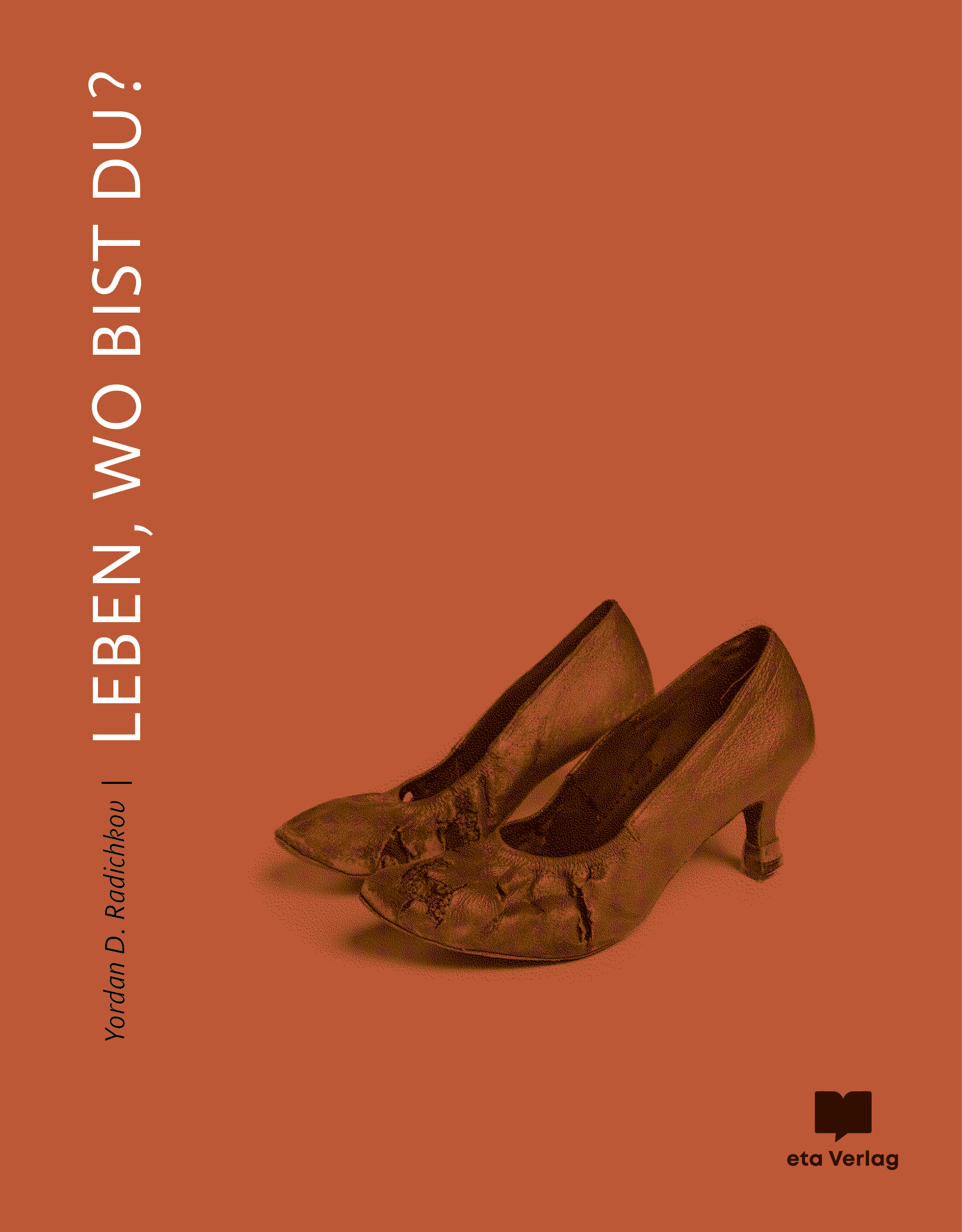Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Automática Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La publicación en 1969 de Abecedario de pólvora supuso una auténtica convulsión en el panorama literario y la crítica búlgaros. Por primera vez se abordaban cuestiones como la revolución o la resistencia antifascista huyendo de la simplificación y del ensalzamiento ideológico impuestos por el realismo socialista. Las historias que lo componen, de una sencillez tan profunda como bella, están impregnadas de una sabiduría popular que entronca con la rica tradición y folklore búlgaros. Esta obra es una puerta a un pequeño mundo rural, tan real como rico en elementos fantásticos (lo que le valió el calificativo de realismo mágico balcánico), poblado por héroes anónimos que, conduciendo su carro lleno de jarros y vasijas, amasando el pan cada mañana o tallando la piedra de las canteras, nos muestran la grandeza y la miseria de la vida campesina, reivindicando su papel en la épica de lo cotidiano. «Radíchkov excava la sabiduría en el fondo del candor cotidiano, la inteligencia oculta bajo las apariencias de la simpleza, la locura poética disfrazada de sencillísimo sentido común y áspera tozudez, don Quijote disfrazado de Sancho Panza». Claudio Magris «Las historias narradas en Abecedario de pólvora no parecen de este mundo, y sin embargo son tan rurales y pegadas a la tierra que no hay nada más "real". Pero además, uno verifica que el autor supera el canon del realismo socialista, apropiándose de algunos de sus elementos para parodiarlo y subvertirlo. El resultado es una obra de las grandes, de primer nivel». Ronaldo Menéndez «Abecedario de pólvora es un libro magnífico, de otro tiempo. Cualquier historia desprende un cariño por aquellos tiernos bárbaros, instalándose en una tradición centroeuropea entre lo triste y lo bello, entre el humor y la historia arrojada como piedras. Juan Jiménez García, Detour «Radíchkov describe este mundo con un gran humanismo, elevando así el localismo más terruñero a la categoría de símbolo universal». Adolfo Torrecilla, ACE Prensa
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ABECEDARIO DE PÓLVORA
YORDÁN RADÍCHKOV
TRADUCCIÓN DEL BÚLGARO Y NOTASDE VIKTORIA LEFTÉROVAY ENRIQUE GIL-DELGADO PRÓLOGO DE VIKTORIA LEFTÉROVA
TÍTULO ORIGINAL: Барутен Буквар
Publicado por
AUTOMÁTICA
Automática Editorial S.L.U.
Avenida del Mediterráneo, 24 - 28007 Madrid
www.automaticaeditorial.com
Copyright © Dimitar Yordanov Radichkov & Rosalia Yordanova Radichkova
© de la traducción, Viktoria Leftérova y Enrique Gil-Delgado, 2014
© de la presente edición, Automática Editorial S.L.U, 2023
© de la ilustración de cubierta, Natalia Zaratiegui, 2023
ISBN digital: 978-84-15509-97-4
Diseño editorial: Álvaro Pérez d’Ors
Composición: Automática Editorial
Corrección ortotipográfica: Automática Editorial
Edición digital: Álvaro López
Primera edición en Automática: septiembre de 2014
Segunda edición: junio de 2023
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización de los propietarios del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la reprografía y los medios informáticos.
ÍNDICE
Cubierta
Portada
Legal
PRÓLOGO
LA CAPA
EL CARRO
EL DOS CIGÜEÑAS
EL CHICO
ABECEDARIO DE PÓLVORA
EL PAN
PIEDRAS
MILOIKO
UN REMOTO RINCÓN DE PROVINCIAS
LOS NIDOS DEL AÑO PASADO
EL MARCHO
LA ABUBILLA
TEATROS AMBULANTES
STANITSA
(EL POBLADO COSACO)
PELEONES
MIS AÑOS MOZOS
TIEMPOS ÉPICOS
EL SOLDADITO
RECUERDOS TARDÍOS
UN HOMBRE APACIBLE
PEQUEÑO EPÍLOGO
A MODO DE INTRODUCCIÓN
«Nací en el pueblo más bonito del mundo: Kalimánitsa, situado en la que fuera antiguamente la comarca de Berkóvitsa. Al oeste del pueblo se ubican las montañas. Una tras otra, sus cumbres se alzan de puntillas para contemplar mi pueblo. Si bien el pueblo ya no existe, porque hace tiempo que cedió su lugar a la nueva presa Ogosta, las montañas siguen alzándose de puntillas, dirigiendo la mirada hacia el pueblo sumergido bajo el agua... Nuestro pueblo contaba con un centenar de casas y quinientos habitantes. Casi todos los patios tenían un pozo y en cada uno de ellos habitaban varios vampiros de agua, duendes y espíritus; recordándolos ahora, creo que éramos los campeones del mundo en materia de vampiros de agua, duendes y espíritus. Debo señalar que, si bien las montañas oteaban el pueblo, yo a mi vez las contemplaba también, lo mismo que las miraba la urraca a mi lado. Las urracas abundaban en mi tierra; creo que en términos de urracas también éramos los campeones. Recuerdo que mientras estábamos en la escuela, atendíamos bien poco al profesor que escribía en la pizarra y, en cambio, nos distraíamos mucho viendo a las urracas volar al otro lado de las ventanas, invitándonos con sus gritos a salir y jugar con ellas. Hoy puedo afirmar que, de haber sobrevivido nuestro pueblo, sus habitantes habrían elegido la urraca como insignia».
Así describía Yordán Radíchkov su tierra natal, tan fundamental en la formación de su sensibilidad artística, dejando asomar su mirada sonriente y un tanto burlona hacia la vida. Frecuentemente descrito como un «narrador vocacional» y «auténtico mago de la palabra», Radíchkov plasmó un peculiar universo metafórico, distorsionando el costumbrismo tradicional con pinceladas de absurdo, de magia, de humor y de irreverencia. Escribió la mayoría de sus obras antes de la caída del régimen comunista búlgaro en 1989, provocando mucho desasosiego en los círculos de la crítica literaria de aquella época ante la imposibilidad de encasillarlo en una categoría estilística e ideológicamente determinada.
Yordán Dimitrov Radíchkov (1929-2004) nació en una familia humilde, en un lugar sin duda especial, enclavado entre los majestuosos picos de los Balcanes y las llanuras del brumoso Danubio del noroeste de Bulgaria. Esta fascinante región, quizás por su aislamiento, ha sido capaz de preservar su identidad material y espiritual por más tiempo, siendo una fuente de inspiración constante para el autor. Reconoceremos las facciones de sus montes y sus bosques, de sus pueblos y sus habitantes —ya sean reales o mágicos—, una y otra vez en la obra del escritor. Sus impresiones sobre la naturaleza y la vida campesina se completarían durante sus viajes como periodista entre los años 1951-1959 por las regiones rurales de Bulgaria, cuando comenzó a trabajar como corresponsal para Narodna Mladézh (Juventud Popular, el periódico oficial de la Juventud Comunista), para la región de Vratsa y más tarde como editor en Vecherni Noviní (Las Noticias de la Tarde, 1955-59), donde inició su carrera como escritor publicando varios cuentos breves. Sus años como periodista fueron la auténtica escuela de Radíchkov, y le sirvieron para recopilar numerosas observaciones directas que posteriormente reflejaría en sus obras. De ahí que la poética de los cuentos de Radíchkov se aproxime tanto a las técnicas narrativas populares. De esta forma explica el autor su evolución: «El sueño de todo periodista, después de haber escrito un artículo, es escribir un reportaje más extenso; a continuación, encontrar en este reportaje un lugar en el que añadir discurso directo. Si se topa con una historia más significativa, con más fuerza, ya considera que puede escribir un cuento. Así que todo periodista es un escritor en potencia; es decir, cada uno lleva el bastón de mariscal en su mochila: alguno lo saca antes, otro más tarde, aunque hay bastones que permanecen para siempre en la mochila».
Si bien sus primeras obras, El corazón late para las personas (Surtseto bíe za hórata, 1959), Manos humildes (Prosti rǎtsé, 1961) y El cielo invertido (Obǎrnato nebé, 1962), fueron escritas en un tono lírico-descriptivo más convencional, Radíchkov pronto adoptó un nuevo estilo parabólico. La publicación de las colecciones Humor feroz (Svirepo nastroenie, 1965), Acuario (Vodoléi, 1967) y Barba de chivo (Kóziata bradá, 1967) tuvieron el efecto de una pedrada en las aguas tranquilas de la crítica literaria nacional debido a su interpretación irónica y grotesca de la realidad. La audaz mezcla de fantasía y sabiduría folclórica en unas obras que carecían de un claro protagonista portador de la ideología del proletariado, fue acogida con hostilidad oficial, a diferencia de la recepción cordial por parte del público. Los críticos, con cierta precaución y confusión, realizaron valoraciones muy conservadoras, e incluso hubo quien acusó al autor de escapismo, primitivismo, oscurantismo y de vacío intelectual. Habría que señalar que tras la instauración del régimen comunista en el año 1944, la literatura, junto con el resto de las expresiones artísticas en Bulgaria, fue sometida a una fuerte reorganización ideológica y puesta al servicio de las metas políticas del nuevo poder. Las nuevas reglas eran muy tajantes y giraban en torno al protagonismo de la clase trabajadora y al «fiel reflejo» de la «radiante» realidad socialista. Incluso después de la muerte de Stalin en 1953, seguida por la tímida apertura del país a la literatura occidental, en la Bulgaria de los años 1960 el realismo socialista seguía encorsetando toda expresión artística.
Publicados en semejante ambiente en 1969, los relatos de Abecedario de pólvora (Baruten Bukvar) supusieron una auténtica ruptura, puesto que Radíchkov encontró la manera de tratar temas como la resistencia antifascista y la revolución socialista de 1944 sin sucumbir a la idealización simplista. Escribió una obra universal, profundamente humanista y pacifista, crítica con el poder en todos sus aspectos, en la que la guerra y los grandes cataclismos sociales se reflejan a través de la mirada ingenua de los campesinos y los niños, portadores de las emociones humanas más sencillas. Con su ironía implacable logró desenmascarar la impotencia del ejército y de la jerarquía militar, de la monarquía como institución y, en un sentido más amplio, de todo poder. Es una obra carente de grandes héroes «épicos»; por el contrario, sus páginas están llenas de personajes que se ven involucrados en los sucesos casi sin darse cuenta, actuando de acuerdo con su propio código moral, siendo perseguidos por sus miedos y sus inseguridades. Según explica el propio Radíchkov: «(…), puse el título de Abecedario de pólvora a una de mis colecciones de relatos, ya que sus historias son de la época de los abecedarios, de la gente casi iletrada. Sus personajes son, por así decirlo, de “parvulario”: están aún aprendiendo a deletrear su primer libro de texto. No han pasado por la secundaria o la universidad para poder abrazar teóricamente una idea, sino que se adhieren a ella guiados sobre todo por su intuición y sus emociones. Puesto que los tiempos eran así, de pólvora, llegué a este título. Creo que es el que mejor se identifica con los relatos».
Los críticos, al parecer, respiraron aliviados, porque vieron una oportunidad de redimir al díscolo escritor y cómodamente proclamaron su Abecedario de pólvora como un canto a la lucha antifascista y al héroe anónimo: una visión bastante alejada de la realidad. Los relatos son todo menos políticos y partidistas. Por sus páginas desfilan acontecimientos desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial; las «autoridades», siempre anónimas, podrían fácilmente referirse a cualquier poder. En líneas generales, la realidad política marcó la obra tal vez menos que la calidez y la sabiduría desenfadada, la preocupación por los valores humanos e incluso la ruptura de la íntima relación entre el hombre y la naturaleza. El propio Radíchkov confiesa en una entrevista: «No me gusta expresarme de manera directa. Escribiría las mismas cosas de la misma forma bajo cualquier otro régimen político. Algunos críticos decidieron que me había inspirado fuertemente en el folclore búlgaro. Es cierto, todo lo que he escrito está marcado por mi tierra natal. Pero no es menos cierto que en su época aquello que escribía no siempre era comprendido en Bulgaria. A veces obtenía críticas muy duras. Tuve que esperar a que fuesen traducidos los libros de Gabriel García Márquez, para que mi trabajo tuviese plena aceptación».
La mezcla de lo fantástico y lo real, tan propia de la obra de Radíchkov, ha sido motivo para que se le comparase en numerosas ocasiones con el escritor colombiano. Sin embargo, se trata de un estilo literario genuinamente personal que hunde sus raíces en la tradición de la narrativa oral del Este, que es una forma de transmisión cultural al tiempo que un arte, con sus propios principios estéticos. Radíchkov estuvo en contacto con esta tradición desde su infancia, hasta el punto de integrarla como una parte esencial de su propio estilo. De allí su particular tono digresivo, las variaciones sobre la misma historia, el lenguaje popular aparentemente sencillo, pero muy sugerente y expresivo, el amplio uso del diálogo «reproducido» para transmitir los sucesos. Radíchkov se aproxima hasta tal punto a sus personajes que se disuelve en ellos, desapareciendo por completo su figura como narrador externo.
Aunque parezca contradictorio, la íntima relación del escritor con su tierra natal, con las tradiciones locales, con el repertorio mitológico popular —ya fuera este pagano o cristiano—, y por ende, con los valores humanos más palmarios, ha cristalizado en una obra de vocación universal, capaz de demostrar que el mundo que compartimos nos es mucho más familiar de lo que sospechamos. La grandeza de Abecedario de pólvora es su voz atemporal: la prueba de ello es que aún hoy la palabra de su autor suena tan viva y cautivadora como hace unas décadas. El catedrático italiano Giuseppe dell’Agata —célebre filólogo eslavista—, supo reflejar esta virtud mejor que nadie: «Radíchkov no solo es un gran narrador individual, sino también es el representante de una gran cultura europea. Es el embajador perfecto para esta misión: si bien sus raíces se hunden en el pasado de Bulgaria, él es capaz de apelar a los corazones de los italianos, de los europeos, de la gente del mundo entero, y siempre ser correspondido».
Viktoria Leftérova, 2023
LA CAPA
Todo el ganado que recorre nuestros montes es de raza pequeña: los animales grandes difícilmente subirían por los senderos de cabras. Las ovejas que tenemos no dan más que cuatro gotas de leche. Por la esquila, en primavera, también dan más o menos eso: cuatro puñados de lana. La hierba es tosca y rala. Los rebaños han de pasarse el día escarbando. Desde que soy persona y tengo memoria, así es nuestro ganado. Como dice el Dos Cigüeñas: «Esto no es Alemania, donde crían ovejas como elefantes».
Sin embargo, hace algún tiempo que trajeron esa oveja de cara negra, la de Pleven.[1] Tiene un morro alargado como de caballo y patas grandes, al igual que sus pezuñas. Nosotros creíamos que, al empezar las lluvias, sus pezuñas se pudrirían en el barro y que contraería la fiebre aftosa. Las lluvias llegaron, los caminos se cubrieron de barro, la oveja de cara negra de Pleven se hundía en el barro hasta las rodillas, si bien sus pezuñas resultaron ser más fuertes que la piedra; no le dio ninguna fiebre. Poco a poco la gente empezó a renovar los rebaños. Yo tenía algunas cabezas de las ovejas de antes, las vendí y compré de la raza de Pleven. La cara la tenían negra y las ubres también (aunque eran tan grandes como si fueran de cabra), pero su lana era blanca. Solo una de las ovejas era parda.
Al llegar la temporada de esquila, mi mujer me dijo: «Lázaro, ¿por qué no apartamos un vellón pardo y otro blanco para hacerte una capa? ¡Ya eres mayor, a tu edad no puedes ir sin capa!». Pues llevaba razón, de joven no parece adecuado llevar capa, pero a cierta edad uno no puede pasar sin ella. La verdad, yo ya tengo mis años: recuerdo dos terremotos y un eclipse solar.
De modo que apartamos el vellón de la oveja parda junto con otro más. La parienta hiló la lana, montó el telar y tejió un paño grueso a franjas: un palmo blanco, un palmo pardo, luego otro palmo blanco… alternando así, hasta tejer lo que hacía falta para la capa. Llevé el paño al batán.
Davidko, el dueño, como es amigo mío (hicimos juntos la mili en los cuarteles de Sevlievo),[2] enseguida puso el paño en la cuba. «¿Es para una capa?», me preguntó. «Sí, para una capa —le dije—, ya tengo edad, ¡no puedo seguir sin una!». «Que sepas —me contestó Davidko—, que esta lana es perfecta para hacer capas. La oveja de antes no servía: ya podía yo batanarla como fuera, que no conseguía compactarla. En cambio, esta de la cara negra, con meterla un poquito en la cuba enseguida se apelmaza. ¡Incluso se podría llevar agua en el paño abatanado desde aquí hasta el monte sin que se escapara ni una gota! Además, por lo que veo, tu moza lo ha tejido bien tupido». «¿Moza? —le solté a Davidko—, ¡qué moza ni qué diablos! ¡Está más reseca que una teja y tú la llamas moza! Aunque para el telar… aún vale». «Bah —discrepó Davidko—, no te creas, la mía es gorda y no es gran cosa. Demasiado gorda tampoco es bueno». «Llevas razón —le dije—, no conviene que sea demasiado gruesa, aunque siempre es mejor que sea algo gordita. Ya ves: hasta una capa, que es la cosa más simple, procuras hacerla más gordita». «Así es —asintió Davidko—, lo de la capa es cierto».
Listo el paño, me marché al pueblo vecino para localizar a un sastre, porque en el nuestro no tenemos ninguno; allí, en cambio, tienen hasta dos. Uno de ellos hace prendas más finas, más modernas, les pone solapas y todo tipo de monerías, mientras que el otro es un poco a la antigua usanza. Me fui a este último. El hombre me felicitó por el paño, cosió la capa y al ir a recogerla, me soltó: «¡Menudo paño, Lázaro, se me quebraron todas las agujas! ¡Es que ni se dejaba clavar la aguja, ni se dejaba planchar!». «¡Ajá! Porque es de la oveja de cara negra, la de Pleven, y además Davidko es amigo mío; lo trabajó en el batán con esmero. Davidko y yo hicimos juntos la mili: compartimos por tres veces el calabozo, e incluso estuvimos bajo custodia». «Pues la verdad —dijo el sastre—, te lo ha hecho siguiendo el reglamento; yo también lo he cosido de primera, así que… quedarás contento».
Me cubrí con la capa… ¡vaya, me cayó como un guante! Una franja blanca, otra parda, una blanca… y todo ello montado como está mandado, incluso la capucha casaba bien.
Qué puedo deciros: al ponerse la capa, uno se siente más importante, hasta los andares se vuelven más graves. De vuelta al pueblo, durante todo el camino, noté que pisaba más lento y más firme; al pasar junto al batán saludé: «¡Hola, Davidko!», pero no me detuve a charlar, pues no es apropiado llevar una capa y charlar. Cuando te cubres con la capa se ha de andar despacio y hablar menos. Si te encuentras con alguien que te salude con un: «¡Buen día!», tú contéstale solo: «¡Que Dios te bendiga!». No le digas nada más, solo mira al frente. Entonces aquel pensará: «Este de la capa debe de ser un viajero, ¡a saber adónde irá y qué asuntos atenderá! No se detiene para hablar, ni se desvía del camino, sino que va hacia delante como una locomotora».
En realidad, no me dirijo a ninguna parte en concreto sino que estoy volviendo al pueblo, pero la capa me hace sentir mucho más importante… Así fue como adquirí mi capa. ¡Tanta oveja que crie y tuvo que llegar la de cara negra de Pleven para que, por fin, pudiera confeccionarme la prenda que correspondía a mi edad!
En otoño todo el pueblo suele acudir al mercado de la ciudad. Durante años me arropé con un chaquetón ajado porque el tiempo solía ser húmedo y frío, mientras que ahora camino cubierto con mi capa y me importan tres cominos el frío y la humedad. Ha nevado y la gente avanza por el camino en la nieve, llevando al mercado el ganado o bien algunos pimientos. Yo, embozado en mi capa, también atravieso la nieve con una ristra de pimientos, aunque no siento ni pizca de frío. El Dos Cigüeñas marcha a mi vera, malhumorado, a pesar de vestir un impermeable: es porque lleva a vender una puerca. (En realidad su nombre no es Dos Cigüeñas: antes se llamaba Tseko, pero estuvo un año en Alemania trabajando en no sé qué carreteras y se trajo de allí ese impermeable y unas herramientas de la marca Dos Ciguëñas.[3] Siempre habla de esas dos cigüeñas, de ahí le viene el mote). El Dos Cigüeñas da empujones a su puerca, resoplando por la nariz y arropándose con ese impermeable que, por muy alemán que sea, se ha congelado a causa del frío y parece de hojalata, mientras que mi capa sigue como si nada: le resbalan tanto la lluvia, como el frío. «¿Sabes qué? —dice el Dos Cigüeñas—. Venderé la maldita puerca y compraré también una oveja de cara negra; la criaré y me haré una capa igual que tú. ¡Con este impermeable me cala el frío hasta en los huesos!». «Pues es buen ganado —le contesto—: da lana, leche, y además no le afecta el mal de ojo. Si supieras el mal de ojo que tenía el ganado de antes… en cambio este ya puede pastar en los prados de samodivas,[4] que no le pasa nada». «Pues la criaré —jura el Dos Cigüeñas y sigue resoplando—, ¡en cuanto me deshaga de esta cerda apestosa!».
Lo que pasa es que nadie quiere comprarle la puerca al Dos Cigüeñas. Según la ven, le preguntan: «Oye, amigo: y ese galgo... ¿no se comerá las gallinas? ¡Mira qué colmillos tiene!». El Dos Cigüeñas empieza a sacar pecho… «¡Qué va a comerse las gallinas! Come bledos, armuelles, remolachas, en fin, todo lo que sea comida de cerdos, pero gallinas… ¡no! ¡Ni que fuera un vampiro! ¡Qué me dices!». «Pues sí que se las comerá —prosigue el hombre que se ha interesado—, con esa pinta de galgo de seguro se come las gallinas».
Luego se da la vuelta y se aleja, sin más.
Lo cierto es que sí come gallinas: les tiene tirria como si fuera un perro. Le aconsejo al Dos Cigüeñas: «Mejor mátala y véndela como carne. Tal y como está no te la comprará nadie». «Es que tampoco tiene carne —se lamenta él—. Nada más le engordan los huesos».
A perro flaco, todo son pulgas.
El Dos Cigüeñas se trae de vuelta la puerca; yo me traigo los pimientos, pero, al menos, no paso frío ni me encojo aterido, sino que piso la senda tan fuerte que la nieve cruje bajo mis pies.
Así pasé el invierno con mi capa. El que haya llevado capa, sabe lo que es; el que no la haya vestido, quiera Dios que consiga una y que compruebe por sí mismo lo que significa. ¿Que quieres buscar leña en el bosque, o bien ir al molino?…, da igual: con la capa podrías ir, si fuese menester, al mismísimo fin del mundo y ni te enterarías. ¡Con menudas borrascas me he topado yo! Pero me cubría con la capucha y me importaba un bledo. Todos en mi pueblo conocen la capa, en los pueblos vecinos también la han visto; me la he puesto para ir al herrador, para varias bodas e incluso una vez para ir a la parroquia. De modo que todo el mundo sabe de mi capa y encima la he prestado en varias ocasiones. Viene alguien, por ejemplo, y me dice: «Lázaro, mira, préstame la capa que vamos a llevar semillas a la almazara…». Tal vez no me haya venido del todo bien, pero siempre la he prestado.
Un día, temprano por la mañana, antes de amanecer, salí a segar el maizal. La parienta dijo: «Llévate la capa en el carro, hay niebla y puede volverse llovizna». La metí en el carro y para cuando llegué al campo, apenas empezaba a clarear. El maizal se debe segar pronto para hacer las gavillas mientras aún está con el rocío, porque luego, al salir el sol, las hojas se queman y se rompen. De modo que solté los búfalos junto al bosque (mi terreno linda con el bosque de Kerkez) y de pronto oí toses en el sembrado vecino. El Dos Cigüeñas había venido a lo mismo y se me había adelantado. Su hoz crujía en el maizal: ¡ras!, ¡ras! «¡Caramba, vecino! —le dije—, ¿no habrás dormido en el campo?». «Vaya, ¡si eres tú! —me contestó—. Pues yo también acabo de soltar el carro. Con la niebla que ha caído esta mañana, ¡ni me he enterado de cuándo ha salido el sol!».
Y volvió a darle con la hoz: ¡rap!, ¡rap!
Colgué mi capa en el carro, me arremangué y me hundí en el rocío a segar el maizal. La niebla se deslizaba por el suelo, apenas sí distinguía los lomos de los búfalos y el gorro del Dos Cigüeñas que, de tanto en tanto, asomaba en el terreno vecino. Por momentos la niebla se elevaba un poco, cubría el gorro y no se veía ni torta, ni siquiera el maíz, hasta que de pronto una franja se despejaba y permitía vislumbrar el bosque. Transcurrido un tiempo escuché en medio de la niebla que el Dos Cigüeñas chasqueaba algo: «chas, chas…». Estuvo así un rato hasta que exclamó: «¡Vaya por Dios!».
Se acercó y me preguntó: «Lázaro, ¿no tendrás fuego? La maldita yesca se ha mojado con el rocío». Yo tenía yesca; el Dos Cigüeñas prendió su cigarro, fumó un rato y volvió a segar. Pasamos así bastante tiempo: dale que dale con las hoces; ora yo comentando algo, ora él contando otra cosa; luego le pregunté si íbamos a desayunar y él me respondió que ya venía desayunado de casa. A mí me entró hambre y me senté en la viga del carro a tomar algo. No disponía de gran cosa, un trozo de pan y algo más; pero comí y justo cuando agarré la jarra para beber agua, de entre la niebla apareció un hombre.
Dejé el agua sin haberla probado.
El hombre tenía el dedo sobre los labios —o sea, que me callase—, portaba una carabina y una granada en el cinturón. Iba en mangas de camisa, con un chaleco todo agujereado. Al aproximarse, vi que era jovencísimo, casi un chaval, con las patillas largas, los ojos febriles, la boca toda cuarteada. Caí en la cuenta de que era uno de esos que merodeaban por el bosque. «No grite, buen hombre» —dijo el chico.
Luego me pidió pan y agua y me preguntó si podía prestarle algo de ropa. El pobre, tiritaba por la fiebre; también yo empecé a tiritar y a persignarme en mi interior. A la que me persignaba, le di todo el pan, el queso… los huevos cocidos que llevaba, también se los ofrecí; solo me faltaba la sal: la parienta se había olvidado de ponerla. «No importa —dijo el chico—, ¡me las apañaré sin sal!». «Oye, Lázaro —me llamó el Dos Cigüeñas—, ¡hace tiempo que no dices nada!». «Calla —le dije—, que me he cortado con la hoz…». «Vaya, ¿dónde?» —me preguntó aquel y enseguida le respondí que en la pierna. «Uno se puede lastimar hasta el punto de cortarse algún tendón» —escuché la voz del Dos Cigüeñas. Luego empezó a chasquear otra vez el pedernal: ¡chas!, ¡chas! ¿Y si se le ha vuelto a mojar la yesca?... «¿Tienes tabaco? —pregunté al Dos Cigüeñas—. El mío se ha acabado, ¿me invitas a un cigarro?». Me respondió que sí tenía y me levanté del carro para acercarme a su maizal, pues temía que llegara por aquí: ¡no diría nada, no diría nada!
No sentía los tallos azotando mi cara, tampoco era capaz de saborear el tabaco. El Dos Cigüeñas me contaba algo, pero yo tenía los ojos vueltos hacia mi terreno y solo rezaba para que no se levantase la niebla y el Dos Cigüeñas no viese nada. La niebla fluía, blanca y espesa como la leche; por mucho que escudriñaba no veía ni el carro, ni los búfalos, ni al muchacho. Después volví a ciegas, creyendo que iba por la misma hilera de maíz, pero se conoce que me había equivocado porque aparecí en la parte de atrás del carro.
El chico se ocultaba tras el lateral, envuelto en la capa para calentarse, si bien seguía tiritando por la fiebre. El fusil apuntaba hacia abajo. Al verlo con la capa, me asusté por partida doble. Darle la capa: no convenía; pedírsela de vuelta: tampoco. El Dos Cigüeñas tosía entre la niebla y me parecía tenerlo a dos pasos: la niebla se levantaría en cualquier momento y el chaval y yo quedaríamos expuestos y a la vista. «¡Corre, hijo —le dije bajito—, corre hacia allí, hacia el bosque de Kerkez!».
El chaval se fue andando de lado, haciéndome no sé qué señales con las manos, yo también le hacía señas, pero ni él ni yo nos enterábamos de qué querían decir. Por mi parte, hacía señas sin sentido, me santiguaba mentalmente rogándole a Dios que, por favor, no se levantase la niebla y quedásemos expuestos a la vista del Dos Cigüeñas.
El chico se disolvió en la bruma, mi capa también. El chico, la capa, la jarra y la comida: todo ello desapareció en el invisible bosque de Kerkez.
Entonces me santigüé de verdad (no para mis adentros), creo que hasta dos veces, agarré la hoz y empecé a segar el maíz: por un lado segaba y por el otro estaba atento al bosque de Kerkez. Todo el tiempo me parecía oír una voz susurrando entre la niebla: «¡Oiga, oiga!». Dejaba la siega, afinaba el oído… no me llamaba nadie, solo se oía al Dos Cigüeñas en el maizal vecino.
Volví a segar. «¡Lázaro, oye, Lázaro!» —me habló alguien. Al volverme vi al Dos Cigüeñas a mis espaldas, sumergido hasta la cintura en la niebla. «¿Qué pasa?» —le pregunté. «Oye, Lázaro, ¿y si nos acercamos al bosque de Kerkez antes de que se haya levantado la niebla y cortamos algunas ramas? Las meteremos al fondo de los carros, echaremos encima los tallos de maíz y nadie se dará cuenta». «Ya —le contesté al Dos Cigüeñas—, si cortas leña en la niebla, se enterarán en cinco kilómetros a la redonda. Cuando hay niebla se oye mucho, no sé por qué, pero se oye». «Se oye —insistió el Dos Cigüeñas—, pero no se ve. Es mejor si no se ve. Yo iré a cortar algunas ramas».
Al poco llegó la voz de su hacha desde el bosque de Kerkez. Ojalá, pensaba, no se topase con el chico, y agucé las orejas por si oía disparos o los gritos del Dos Cigüeñas… Nada, solo el hacha retumbaba con fuerza; chillaban también las ramas derribadas, pero ¿acaso vendría a socorrerlas alguien en medio de esa niebla? De pronto, entre todos aquellos chillidos confusos, mis oídos también rompieron a pitar, como si una voz interna de golpe me gritara: «¡Lázaro, la que has liado con la capa! Que todo el mundo la conoce, ¡Lázaro! ¡Vete tú a explicar ahora dónde ha ido a parar la capa!». El sudor me empapó y la boca se me resecó, no podía ni mover la lengua. ¡Vete tú a explicar ahora dónde está la capa!... El Dos Cigüeñas volvió con sus ramas musitando algo: «Ejem, ejem…», mirándome de reojo como queriendo adivinar u ocultar algo. «¿Vaya, ya has cortado las ramas?», le pregunté y me respondió: «¡Ejem! ¡Ejem! ¡Corté unas cuantas!», todavía mirándome de reojo. «¡Pues qué rápido!», dije. «¡Pues claro! ¡Tú también cortarías rápido… ejem! ¡Ejem!».
El hombre se llevó la leña en la niebla y yo no dejaba de pensar en que se había encontrado al chico y había reconocido mi capa. No había manera de preguntarle y él, por su parte, nada decía. Me quedé escuchando en la niebla; la hoz del Dos Cigüeñas hacía: ¡rap!, ¡rap!, pero no tan veloz como antes. Se conocía que, igual que yo, segaba poniendo a la vez la oreja. Pasamos así un rato largo, cada uno segando su maizal y aguzando los oídos.
Me puse a cargar los tallos de maíz y el Dos Cigüeñas preguntó: «Lázaro, ¿estás cargando?». «Sí, estoy cargando», contesté. «¿Por qué no avisas? Podemos ir juntos». Entonces empezó a cargar deprisa, al parecer tenía miedo de quedarse solo en el maizal. Por lo que veía, ambos llevábamos los carros llenos solo hasta la mitad. Partimos en la niebla. El Dos Cigüeñas echaba de vez en cuando la vista hacia atrás, yo me hacía el distraído, ya completamente convencido de que él había visto al chico en el bosque. ¡Ojalá no haya reconocido la capa! —me santiguaba otra vez para mis adentros.
Nada más descargar el maíz, la parienta empezó: «¿Y dónde están la capa y la jarra?». «Diantres, ¡parece que me las he dejado en el maizal! ¡Vaya por Dios!». «¡Así te hubieras dejado la cabeza!», se puso a maldecir ella. «Déjalo ya —le dije—, si está aquí al lado, ¡ahora vuelvo y las busco!». Regresé a la niebla, pero ¿a qué volver si lo sabía todo? Tras caminar un rato me senté en el campo junto a un montón de heno, masticando una pajita y dándole vueltas a la cabeza: «Ese chico anda vagando por los bosques, se topará con los gendarmes, lo pillarán y lo llevarán al pueblo con capa y todo. El pueblo entero verá que es mi capa. Si se lo llevan al pueblo vecino, allí también la reconocerán; el sastre el primero, que sabrá a quién pertenece la capa viendo cómo está cosida. ¿Y qué voy a hacer si me preguntan por qué el chico lleva mi capa? Si digo que la he perdido y que el chico la ha encontrado, nadie se lo creerá. Los gendarmes te muelen a palos y no te creen, digas lo que digas. Si aduzco que el chico la ha cogido a la fuerza, me preguntarán: “En tal caso ¿por qué no viniste enseguida a avisar? ¿A que lo estás encubriendo?…”. ¡Y otra vez paliza!».
Estuve apoyado en el almiar un rato y me fui. A la parienta le conté que había perdido la capa y la jarra por el camino y que alguien que hubiese pasado después las habría recogido. «¡Así hubieras perdido la cabeza! —bufó ella —. ¡Dos vellones de lana que he hilado para esa capa!». Si se hubiera atrevido a decirme algo así en otro momento, reseca como está, la hubiera lanzado hasta el tejado; pero sabiéndome culpable, me limité a resoplar y callé. Me pasé la tarde resoplando, después toda la noche suspirando y ya por la mañana le confesé la que había liado. «¡Ay, madre mía! —prorrumpió la mujer—. ¡Ahora sí que estamos apañados!». Seguidamente también empezó a suspirar.
Así fue la cosa.
Unos días después el Dos Cigüeñas me preguntó: «¿Te has enterado?». «¿Enterarme de qué?». «Pues de la historia de Bélimel».[5] No me había enterado de nada y el Dos Cigüeñas me contó que a Bélimel habían llegado unos gendarmes y que el teniente se había acercado a una casa para unirse a una fiesta. Según entró en la casa, observó que bajo la cama asomaba una bota de manera poco natural. «¿Por qué poco natural?», pregunté al Dos Cigüeñas. «Porque descansaba sobre la caña, con la punta hacia arriba. Si descansaba sobre la caña, significaba que la bota estaba puesta y que bajo la cama se escondía alguien —me explicó el Dos Cigüeñas—. Entonces el teniente agarró la metralleta y ¡ratatatatá!, le dio a la bota, la bota bajo la cama aquella pegó un salto y el que se escondía: ¡pum!, ¡pum!, disparó al teniente esfumándose por la puerta; el otro salió por la ventana y empezó un tiroteo, pero en la oscuridad no se veía nada. Los gendarmes persiguieron al hombre que corría por la calle, luego por el campo, se metió en un matorral y de pronto se enganchó en un arbusto. Sus perseguidores dispararon unas cuantas veces más, el hombre se quedó colgando del arbusto y ya ni se movía. Pero, al acercarse al lugar, no encontraron a nadie, solamente una capa —al escuchar “capa” se me encogió el estómago—, colgada del arbusto, toda acribillada como un colador. El hombre, en su huida, había tirado la capa sobre el arbusto, burlando así a los gendarmes. El teniente montó en cólera, regresó con todos los gendarmes a la casa, detuvo al dueño y aquella misma noche lo enterraron vivo, mientras que rociaban la casa de gasolina y le pegaban fuego, porque resulta que el dueño era yatak».[6] «¿Y cómo sabes tú esas cosas?», pregunté al Dos Cigüeñas. «Me las contó mi yerno —respondió—, anoche vino y me contó toda la historia. Aquel hombre enterrado dicen que aún está vivo y se le oye gemir bajo la tierra».
El yerno del Dos Cigüeñas tiene un alambique ambulante de orujo y recorre con él los pueblos, de modo que al pasar por Bélimel se había enterado de todo. No me atrevía a preguntarle al yerno del Dos Cigüeñas cómo era la capa, pues podría sospechar de mi curiosidad. Intentaba recordar si el chico llevaba botas o no, ¡pero no me acordaba de nada! Por más que lo intentaba, solo conseguía verlo hasta la cintura, sumido en la niebla, con la granada colgando del cinturón. De ahí para abajo no recordaba cómo era. Luego lo visualizaba de espaldas, alejándose hacia el bosque, aunque de espaldas tampoco veía si llevaba botas o no, porque ante mis ojos bailoteaban nada más las franjas blancas y pardas de la capa. La niebla absorbió primero las franjas blancas, luego las pardas.
De acuerdo: si había sido el mismo chico y si en el arbusto de Bélimel estaba colgada mi capa, ya habría allí quien hubiese reconocido la prenda. Entonces los gendarmes me llamarían y luego… Algo empezó a quemarme por dentro, la cabeza me iba a estallar, no podía permanecer quieto. Iría yo mismo a ver cómo era esa capa de Bélimel y para que nadie se enterase de que iba por lo de la capa, metí dos arrobas de maíz en un costal, enyugué los búfalos y me dirigí hacia el molino de Bélimel a través del bosque de Kerkez. Por el camino me crucé con dos gendarmes a caballo. «¡Alto! —dijo uno—. ¿Adónde vas con ese saco?». «Al molino», contesté. «¿Acaso es ahora tiempo de molinos? —me regañaron los gendarmes—, ¿no ves que no está el horno para bollos?». «Puede que no lo esté —dije yo—, pero los que tenemos ganado, precisamos forraje molido y no podemos pasar sin ir al molino». Los gendarmes continuaron su camino, yo volví a dirigir a los búfalos pensando en aquella bota rara y preguntándome cómo pudo percatarse el teniente de que la bota estaba tumbada de una manera poco natural bajo la cama. Si yo viese una bota tendida con la punta hacia arriba, nunca pensaría que está de manera poco natural, mientras que el teniente al instante se percató y: ¡ratatatatá!, le soltó una ráfaga con la metralleta. La bota tampoco se quedó a la zaga, enseguida saltó y empezó a disparar al teniente. Tanto tiroteo y tanta cosa para nada, no hubo víctimas, tan solo una capa acribillada.
Cuanto más me acercaba a Bélimel, tanto más me afligía y no dejaba de imaginar esa bota rara apuntando hacia arriba. En el molino no había ni un solo molendero y el molinero se dedicaba a picar una de las piedras. El agua rugía en mis oídos y, sin embargo, no oía el triqui-traque[7] del molino. «¿No hay molienda?», pregunté al molinero. «¡Qué molienda ni qué molienda! —contestó—. La gente está atontada, el molino ya tiene telarañas. Nadie trae molienda».
Echó el maíz en la tolva, levantó la compuerta, el triqui-traque comenzó a sonar y yo no dejaba de mirar hacia Bélimel (el pueblecito está justo pasado el molino). Desde allí llegaba el olor a chamuscado y pregunté al molinero por aquel asunto. La historia que me contó resultaba igualita que la del Dos Cigüeñas. Aquel olor de chamusquina provenía de la casa del yatak. Según el molinero, el hombre aún seguía con vida y se le podía oír gimiendo bajo la tierra, pero para ello debías acercarte y tener estómago, si no te puede dar algo. En el lugar había guardia y la gente prefería evitarlo. Intenté sonsacarle algo sobre la capa y me enteré de que la capa se hallaba detrás de la parroquia. De bajar al pueblo, la vería. «Pues pensaba bajar a por tabaco», le dije al molinero, quien me advirtió de no liar cigarros con papel de periódico porque el pueblo estaba plagado de recaudadores de impuestos que, como te vieran liar un cigarro con papel de periódico, te sancionaban al instante. Solo se permitía fumar el tabaco que llevaba el precinto del Estado, si no, te caía una multa de aquí te espero.
Es lo que hice: compré cigarrillos precintados en el pueblo y me dirigí a la parroquia con el corazón en un puño. Intenté arrimarme con disimulo a la muchedumbre que se reunía allí, pero apenas pude mover los pies: se me pegaban al suelo y me pesaban como dos piedras de molino. De repente me empezaron a pitar los oídos y pensé que todo saldría mal. Si la capa resultaba ser la mía, no sabía si sería capaz de aguantar o si me derrumbaría allí mismo entre el gentío. Por otro lado, una vez en el camino ya no había marcha atrás, solo podía avanzar, e intentaba insuflarme ánimos para que nadie sospechase. Me acerqué al gentío pero ni me fijé en ellos porque mis ojos buscaban detrás de la parroquia. Estando en esas, de golpe, divisé la capa sobre el arbusto.
Era parda, deslucida, con un faldón roto. Sentí las piedras de molino desprenderse de mis pies; a mi lado había un hombre fumando, le pedí fuego y él me dijo: «¡Pero si tienes el cigarro encendido, hombre!». Me fijé y era verdad, tenía el cigarro prendido y humeando. ¡Estaba tan aturdido que ni me había dado cuenta!
Por esta vez he salvado el pellejo, pensé, y poco a poco empecé a relajarme. Más allá de la parroquia vi al gendarme que guardaba el lugar donde estaba el enterrado vivo, pero no tenía estómago para acercarme a oír sus gemidos desde la tierra. Volví al molino; la molienda ya había terminado de salir de la tolva. Levanté el costal como si fuera una pluma, lo cargué en el carro, enyugué los búfalos y hasta me puse a silbar un poquito.
El molinero me miraba un poco asustado, pero yo, ni caso. El molino, el olor a chamusquina, el gendarme: lo dejé todo atrás.
Delante tenía solo la capa, pero no la mía, sino la del arbusto, aquella parda y desgastada, con el faldón roto. Luego apareció también la mía, nuevecita, a franjas blancas y pardas. Las dos capas se pusieron a andar juntas por el camino. Así íbamos: por delante las dos capas, luego los búfalos, después yo. No nos cruzamos con alma viviente alguna. Las dos capas caminaron juntas hasta el bosque de Kerkez. La mía desapareció entre los árboles, mientras que la parda se enganchó en un arbusto y allí se quedó, colgando. Azucé a los búfalos: «¡Arre, vamos arre!», y así bajamos a nuestro pueblecito.
Desde aquel día comencé a recorrer los pueblos de la comarca de Berkovitsa[8]. Buscaba cualquier excusa para marcharme y siempre indagaba si habían detenido a alguien en el bosque o fusilado a otro en alguna parte. Una vez llevaron a un pueblo a tres muertos y yo enseguida busqué algo que hacer allí; fui a un barrilero a encargarle un barril y así vi a los tres. Estaban todos en mangas de camisa. Luego me enteré de que a otro pueblo habían llevado a un chico joven, así que fui a verlo también, pero resultó ser un estudiante con un capote viejo y en calcetines. Los gendarmes, cuando mataban a alguien lo llevaban a la plaza y obligaban a la gente a pasar para verlo y reconocerlo. La gente pasaba en silencio, lo miraba, pero no lo reconocía. Yo también pasaba con los demás mirando, pero no para reconocer al muerto, sino mi capa. Me acercaba con el corazón en un puño y si no veía la capa, enseguida me aliviaba. ¡Aquello empezaba a ser una pesadilla!
Para no levantar sospechas por recorrer tantos pueblos, decidí iniciar la compraventa de cabras. El Dos Cigüeñas, al enterarse, se apuntó también. Salíamos juntos a comprar cabras por los pueblos: yo compraba una cabra por doscientos, la llevaba a la ciudad y la vendía por doscientos. El Dos Cigüeñas me acompañó unas veces haciendo lo mismo: compraba una cabra por doscientos y la vendía en la ciudad por doscientos. Un día dijo: «Lázaro, ¡ya no compro más! ¿Dónde está el negocio en comprar por doscientos y vender por doscientos? ¡No hay negocio en eso!». «Pues así es —le respondí—, ¡en los negocios nunca sabes cuándo habrá suerte!».
El Dos Cigüeñas lo dejó y yo seguí solo con el comercio de cabras.
Según me enteraba de que habían matado a alguien, iba de inmediato a comprar una cabra y con ella pasaba a verlo. Si iba con la cabra, nadie sospecharía nada. Así que llevaba la cabra, echaba una mirada y, si no veía la capa, me largaba tan deprisa que el animal tenía que corretear tras de mí. Cierto es que gasté un montón de zapatos, pero cuando se trata de salvar el pellejo, ¿qué importa el calzado?
Un día el corazón estuvo a punto de estallarme. Estaba yo cavando el huerto, cuando desde el pueblo me llegaron los sonidos de un tambor y las voces del pregonero, pero no le entendía nada. Al rato vi que, desde el pueblo, se acercaba el guarda de campo recogiendo a la gente, uno a uno. Luego se dirigió también hacia mí, con escopeta y todo. «Mira, Lázaro —dijo el guarda—, han traído a una persona a la plaza. Todo el mundo debe pasar por allí para ver si alguien la reconoce. ¡Deja el huerto y vente conmigo!». La garganta se me secó; me limpié las manos en los pantalones y marché con el guardia.
Como él caminaba unos pasos por detrás y llevaba la escopeta, me daba la impresión de ir detenido. No había manera de huir corriendo: el muy canalla enseguida me dispararía en este campo liso y desierto. Por otro lado, no podía seguir adelante, porque si mi capa estaba allí, la gente enseguida diría: «¡Esa es la capa de Lázaro!», puesto que todo el pueblo la conocía. Así que caminaba delante del guarda y me encogía, volviéndome diminuto como una hormiga; para cuando entramos en el pueblo, noté que mi corazón ya no latía. Los gendarmes pululaban entre la gente agolpada, el guarda y yo nos dirigimos derechos hacia la plaza y mi corazón no quería volver a latir. Caminaba sin aliento, la gente se movió y, a través de un resquicio, vi que en la plaza yacía tendida una mujer. Mi corazón volvió a latir tan fuerte que lo sentí hasta en la garganta.
En otra ocasión llevaba una de esas cabras del negocio. Era un animal tozudo, que berreaba durante todo el viaje, se paraba y no quería andar. Yo tiraba de la cuerda, la cabra berreaba, pero mal que bien avanzábamos. En cierto lugar la cabra se detuvo, me di la vuelta para darle con la cuerda en los morros y de pronto vi al fondo del camino mi capa, a franjas blancas y pardas. Bajo la capa había un hombre con polainas y un gorro cubriéndole los ojos. Tiré tan fuerte de la cabra que esta cayó de rodillas. La empecé a arrastrar, mientras el animal chillaba con todas sus fuerzas; aunque yo también tiraba con toda mi alma y ya ni miraba hacia atrás porque, de haberlo hecho, seguro que hubiese vuelto a ver al hombre y la capa. La cabra berreó un rato más, luego se calló y empezó a corretear. Yo apreté la marcha sin mirar hacia atrás, aunque intentaba oír si aquel otro me seguía.