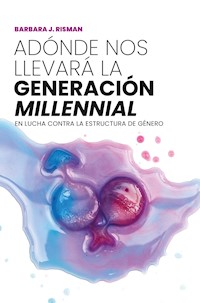
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La juventud adulta de hoy en día ¿es rebelde respecto al género o está volviendo a la tradición? Barbara J. Risman nos revela las diversas estrategias que utiliza esta generación para negociar la revolución de género actual. Apoyándose en su teoría del género como estructura social, analiza las historias de vida de un conjunto diverso de "millennials" y sus identidades de género, sus ideologías y sus esperanzas y sueños para el futuro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 866
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni por ningún medio, sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso de la editorial. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Título original: Where the Millennials Will Take Us© Oxford University Press, 2018© Barbara J. Risman, 2018© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2021© De la traducción: Arantxa Grau i Muñoz,Almudena A. Navas Saurin y Daniel Gabaldón Estevan, 2021
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
Coordinación editorial: Amparo Jesús-MaríaCorrección: David LluchMaquetación: Inmaculada MesaDiseño y fotografía de la cubierta:www.FabrikaGrafika.com
ISBN: 978-84-9134-822-1 (ePub)ISBN: 978-84-9134-823-8 (PDF)
Edición digital
ÍNDICE
Agradecimientos
Introducción
1. El género en tanto que estructura social
La evolución de las teorías biológicas sobre las diferencias sexuales
Las ciencias sociales descubren el sexo y el género
Cómo medimos los «roles sexuales» psicológicos y por qué esto es importante
La sociología se involucra: desde los rasgos de la personalidad a la desigualdad
Crítica a la teoría de los roles de género
Críticas a la perspectiva académica de género como teoría de la mujer blanca
Más allá de lo individual
El marco teórico «estructural»
«Doing gender»
Expectativas de estatus que enmarcan el género
Lógicas culturales
Haciendo queer la teoría de género
Teorías integradoras
La utilidad de una teoría que entiende el género en tanto que estructura social
La estructura de género a la que se enfrenta la generación millennial
2. Los, las y lxs millennials como adultas emergentes
Tendencias históricas en la transición a la edad adulta
Adultez emergente: ¿una nueva etapa de desarrollo?
Millennials: personas adultas emergentes en el siglo XXI
3. Obteniendo las historias: Recopilación de datos y metodología
¿Qué preguntamos y cómo lo preguntamos?
¿A quién entrevistamos y cómo captamos a las personas participantes?
Transcripción y análisis de datos
Una vista previa de los resultados
4. Verdaderas/os creyentes
El nivel macro de análisis: El género tal y como es y tal y como debería ser
El nivel interaccional de análisis: Socialización de género, la vigilancia de las expectativas
El nivel individual de análisis: Normas de comportamiento de género
Interiorización del género como personalidad
Cuerpos no suficientemente buenos
Regreso al futuro: Conservando la estructura de género para la próxima generación
5. Innovadoras/es
¿Quién soy yo? O el nivel individual de análisis
Mezclar y combinar actividades
Unos cuerpos no suficientemente buenos
¿Planes de hacer carrera?
¿Qué se espera de mí? O el nivel interaccional de análisis
Vas para chica
El grupo de iguales como control de género
Redes sociales de apoyo
Las visiones del mundo y las restricciones institucionales: O el nivel macro de análisis
Deshacer el género
La visión feminista del futuro
6. Rebeldes
¿Quién soy? O el nivel individual de análisis
Rechazo de las normas de presentación de los cuerpos
Mezclar y combinar
¿Qué se espera de mí? O el nivel interaccional de análisis
Controlando sus cuerpos
Contraatacando
Encontrar redes sociales de apoyo
Cosmovisiones y restricciones institucionales: O el nivel macro de análisis
Discriminación institucional
Cambiar las cosmovisiones
¿Cuerpos divorciados del género o que deshacen género?
7. Oscilantes
¿Qué se espera de mí? O del nivel interaccional de análisis
¿Quién soy? O el nivel de análisis individual
Cómo debería ser el género: O el nivel macro de análisis
Resumen: la confusión es la nueva normalidad
8. Llevando el género a la literatura científica sobre adultez emergente.
¿Dónde se encuentra la generación millennial?
Conservando la estructura de género para la próxima generación
Se vislumbran futuros feministas
Crítica rebelde: ¿el divorcio entre el género y el cuerpo o el rechazo del género?
La confusión es la nueva normalidad
Los límites de una muestra de personas voluntarias
Sexualidades
Cuerpos
Los significados contemporáneos de la masculinidad, la feminidad y la superación del binarismo
Avanzando hacia el futuro
9. Hacia un mundo utópico más allá del género
¿Qué aprendemos de la generación millennial sobre el cambio social?
Nivel de análisis individual: juventud innovadora y rebelde
Expectativas en las interacciones: nueva elasticidad en los estereotipos de género
Nivel macro, donde las grandes ideas y la organización estructural importan.
Los movimientos sociales feministas e inclusivos de hoy en día
Factores que pueden ayudar a romper la estructura de género
Un osado llamamiento a un movimiento social para desmantelar la estructura de género
El efecto dominó
Apéndices
Creciendo en el siglo XXI: guion de la entrevista
Esquema de codificación: los temas de la estructura de género
Referencias bibliográficas
AGRADECIMIENTOS
Ningún libro lo escribe la autora en solitario, pero este es, claramente, resultado del esfuerzo colaborativo. Este proyecto consistía, en sus inicios, en un libro teórico que iba a contener capítulos empíricos con que ilustrar una propuesta analítica que abordaba temas tan distintos como la juventud queer, la posición de las mujeres en la ciencia y las prácticas de flirteo. Impartí un seminario de metodología cualitativa en el Departamento de Sociología de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), con el objetivo de recopilar material cualitativo para un capítulo de ese libro. La información fue recogida principalmente por estudiantado de posgrado de la UIC, con el que tengo una gran deuda y a quien agradezco enormemente que haya hecho posible este proyecto. También doy las gracias a mi colega y amiga Kristen Myers, que colaboró en la elaboración de la información, al igual que lo hizo parte de su estudiantado. Lo que desbarató el libro que planeaba y me llevó a escribir este fue que la información que recopilamos era demasiado rica, demasiado importante como para condensarla en un solo capítulo, por lo que mi propuesta inicial derivó en un libro sobre la generación millennial. Doy las gracias a mi editor, James Cook, por haber tenido la gentileza de aceptar y alentar un proyecto que terminó de un modo muy diferente al prometido. También quiero dar las gracias al grupo de 116 jóvenes millennials que se tomaron el tiempo de hablar con nosotras y compartir abiertamente sus historias de vida.
Un libro que cuesta tanto tiempo de escribir como este ha contado con la generosa contribución de decenas de estudiantes y colegas. Amy Brainer, William Scarborough y Ray Sin contribuyeron a él de un modo muy valioso como asistentes de investigación y colaboradores durante la recopilación y el análisis de la información. Gracias a Amy Brainer, Georgiann Davis, Jesse Holzman, Kristen Myers, William Scarborough y Ray Sin por la lectura y los valiosos comentarios sobre varios de los capítulos. Gracias también a Patricia Martin y Lisa Wade, así como al equipo de revisión anónima de la Oxford University Press, por aportar una lectura profunda, cuidadosa y muy útil de mi trabajo. También quiero dar las gracias al estudiantado de posgrado que ha asistido a mis cursos en los últimos años por sus reflexivos comentarios sobre los capítulos a medida que los iba desarrollando.
He tenido la grandiosa suerte de ser profesora en la Universidad de Illinois en Chicago, donde mis colegas han apoyado mi investigación, incluso cuando se suponía que debía estar centrada en las tareas administrativas del Departamento. Quiero agradecer a mis colegas de la UIC y a la propia Universidad por concederme un año sabático durante 2015-16 para trabajar en este libro. Pasé mi año sabático de estancia en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de Stanford y tengo una profunda deuda de gratitud con este por invitarme. La beca me proporcionó tanto un tiempo tranquilo de estudio y escritura, como de enérgica y estimulante interacción intelectual con el grupo de la generación 2015-16. Este libro habría sido muy diferente y menos trabajado si no hubiera sido por el taller de escritura de CASBS. Gracias a mi maravilloso grupo de escritura, incluyendo a Victoria Bernal, Joshua Gamson, Glenn Loury, Natasha Iskander, Maureen Perry-Jenkins y Mick Smyer. También tengo una deuda de gratitud con mis grupos de meditación y yoga de CASBS por ayudarme a mantenerme concentrada en la tarea que tenía entre manos mientras disfrutaba del privilegio de pasar tiempo juntas en CASBS. A lo largo de la redacción de este libro, tuve la oportunidad de exponer mis ideas a medida que las iba elaborando, así como de presentar algunos de los capítulos mientras los iba escribiendo, en muchos espacios universitarios, como las universidades de Trento, Turín, Milán, Génova, Tennessee, Sur de Illinois, y mi propio departamento en la Universidad de Illinois en Chicago. En todos estos escenarios, colegas generosas plantearon cuestiones que me han ayudado al desarrollo de este proyecto. Por supuesto, a pesar de la valiosa ayuda de todas estas amistades y colegas a lo largo de los años, el producto final es solo mío, y asumo la responsabilidad de sus debilidades, así como de sus fortalezas.
Por último, y más importante, quiero dar las gracias a mi familia. Como madre de una persona joven millennial, he vivido la evolución de las políticas de género desde mi feminismo de la segunda ola hasta las experiencias vitales de Ashir Leah Kane Risman Coillberg. Agradezco a Ashir todo lo que he aprendido en nuestro viaje juntas. Y ya finalmente, aunque no menos importante, quiero dar las gracias a mi marido, Randall Liss. He estado trabajando en este libro desde el inicio de nuestra relación en 2009. Ningún marido podría encarnar mejor la posibilidad de la verdadera igualdad de género. Desde el inicio de nuestro matrimonio, mi marido se ha dedicado a apoyar mi trabajo. A cualquier lugar del mundo al que viajo para dar una conferencia o impartir clases, cuento con un compañero de viaje. Nuestro matrimonio ejemplifica la fluidez de las expectativas de género, ya que un hombre que cumplió con el papel de sostén principal de la familia en un primer matrimonio tradicional se convirtió, en su segundo matrimonio, en un dedicado responsable del cuidado y de la casa. Este libro está dedicado a Randall, por estar dispuesto a acomodar su trabajo al mío, a apoyar mis horarios de escritura y mis responsabilidades profesionales, a darme cariñosamente el apoyo que necesitaba para poder asumir paralelamente la vida administrativa universitaria y la sociología. Nuestra relación es la prueba de que la estructura de género está cambiando.
Introducción
Es como para volverse loca: una candidata a la presidencia gana la votación popular pero pierde las elecciones ante un hombre que se jacta de «agarrar coños»; se aprueban leyes para proteger el derecho a que las personas trans puedan orinar en paz y luego se libran batallas políticas sobre su revocación; las mujeres obtienen más títulos universitarios que los hombres, pero su capacidad adquisitiva sigue estando muy por detrás de la media; las parejas homosexuales pueden casarse, pero algunos/as estadounidenses reclaman su libertad «religiosa» para discriminarlos/as; algunas empresas ofrecen permisos parentales, pero cuando los hombres los solicitan, sus jefes dudan de su compromiso con la organización; la Corte Suprema de EE. UU. hace ya tiempo que sentenció que las mujeres tienen derecho a tener el control de sus propios cuerpos y, cincuenta años después, ese derecho puede verse cuestionado. ¿Es la igualdad de género un partido de fútbol político que se debate en el Congreso o un derecho humano? ¿Cómo se puede entender que avancemos en igualdad sexual y de género y simultáneamente asistamos a lo que parecen ser retrocesos radicales? ¿Sigue siendo importante el género en el siglo XXI o ya no es necesaria una revolución de género? Cuando ves a un niño esforzándose en no llorar cuando se hace una herida en la rodilla porque teme que lo llamen mariquita, comprendes cuánto importa el género. Cuando ves que acosan a una chica trans por pretender ducharse con otras chicas, entiendes que el género sigue siendo importante. Si le preguntas a una mujer a la que ignoran en una reunión de negocios, te dirá que el género sigue siendo importante. Si le preguntas a una madre joven que trata de hacer malabarismos entre el trabajo y la familia mientras su esposo se desentiende de las tareas domésticas, te das cuenta de que el género sigue siendo importante. Si le preguntas a un hombre que ejerce de cuidador principal si las madres del parque le aceptan, te dirá que el género sigue siendo importante. El género continúa vinculado con una identidad profundamente sentida que tiene consecuencias cotidianas.
Pero el género es mucho más que identidad. Da forma a la desigualdad en todas las sociedades y la legitima. En las sociedades postindustriales han cambiado muchas cosas en lo relativo al género y muchas se han mantenido igual. Los hombres, como grupo, aún llevan las riendas del poder, dictan e interpretan las leyes, dominan los consejos de las corporaciones internacionales y esperan que sus madres e hijas cuiden de las personas jóvenes, de las dé biles y de las ancianas. Las mujeres, en tanto que grupo, asumen el trabajo de cuidados de otras personas, ya sea como madres y esposas, ya sea por un sueldo, como niñeras, maestras, enfermeras, limpiadoras o manicuristas. Hay tantas mujeres como hombres estudiando medicina, pero se mantiene la brecha salarial de género entre el colectivo médico. Actualmente, las mujeres pueden postularse para la presidencia de Estados Unidos, pero el Congreso y el Senado siguen siendo abrumadoramente clubes de hombres. La revolución de género ha estado en proceso tanto tiempo que ya no parece revolucionaria. Y, sin embargo, no podemos cantar victoria. No toda la sociedad experimenta la libertad frente a la opresión de género de igual modo. El género nunca se conforma en un espacio aséptico, sino que lo hace más bien en una compleja interrelación con otros sistemas de estratificación como la clase, la raza, la etnia y los estados-nación.
Este libro llega a tus manos en un momento particular de la historia. ¿Está en marcha la revolución de género? O ¿acaso el giro a la derecha que se está produciendo en la política ha truncado nuestros avances? ¿Estamos ante un alto el fuego, con algunos logros para las mujeres, algunos progresos para quienes desafían las normas de género, pero no ante una revolución? ¿Qué ha cambiado con el tiempo y qué ha seguido igual? ¿Dónde nos encontramos ahora? Estas son las preguntas que inspiran este libro. La forma que he elegido para responderlas probablemente revela tanto sobre mí como sobre el tema. Como feminista de la segunda ola, entré a formar parte de la academia justo cuando esta se estaba abriendo a las profesoras. Soy una década más joven que las verdaderas pioneras de la academia de la segunda ola, mujeres que realmente rompieron las barreras y conquistaron su espacio en la universidad. Aunque yo no estaba tan lejos. La sociología me fascinó desde mi primer curso en la universidad (cuando en mis planes aún estaba ser flautista profesional) porque me ayudó a comprender mi propia vida, así como las limitaciones que experimentaba por ser una mujer que se hacía adulta en la década de los setenta. Conceptos como el del conflicto de roles me ayudaron a comprender los dilemas de mujeres como yo, que querían convertirse (profesionalmente) en los hombres con los que supuestamente debían casarse. A las mujeres ya se las educaba para formar parte del mundo, pero se asumía que esta pretensión entraría en conflicto con ser madre y esposa. Muchas profesionales que me precedieron se sentían obligadas a elegir y renunciaban a la maternidad. Otras eran expulsadas del mercado laboral cuando sus trabajos no se podían compatibilizar con el embarazo o la crianza. En muchas ocasiones, las profesionales que conseguían hacer malabarismos entre sus carreras y la maternidad tenían maridos liberales que se sentían felices de que sus esposas tuvieran oportunidades, pero nunca concibieron que la paternidad podría obligarlos a que renunciaran a su profesión.
En tanto que joven socióloga blanca, era consciente de estos patrones, los estudiaba y me esforzaba mucho por aplicar mis principios en un matrimonio igualitario y heterosexual en el que compartíamos el ganarnos el sustento de la vida y el cuidado de nuestra hija. Dado que ese matrimonio duró la mayor parte de nuestros años de crianza, tuve la suerte de contar con un compañero que realmente participaba en las tareas del hogar, lo que me permitió desarrollar una carrera académica. Ahora, en mi segundo matrimonio, mi esposo es mucho más hogareño de lo que yo he sido nunca y, de nuevo, tengo la suerte de disfrutar de comidas gourmet al volver a casa después de un ajetreado día de trabajo.
Describo cómo mi historia de vida me ha llevado a interesarme por la desigualdad de género porque quiero reconocer abiertamente que escribo desde un punto de vista en particular. Cada escritora, cada científica y, en concreto, cada científica social conceptualiza el mundo a partir de sus circunstancias vitales. Es importante que cada persona reflexione sobre cómo sus experiencias cotidianas influyen en su trabajo. En tanto que socióloga, tal reflexión me aflora de manera natural. Me interesa la desigualdad de género porque mi vida se ha conformado intentando escapar de las restricciones del sexismo propio del siglo XX. Llegué a la mayoría de edad durante la época del movimiento feminista, y comprender la desigualdad de género ha sido un motor impulsor en mi vida porque sé que no podemos cambiar algo a menos que entendamos cómo funciona. He llevado a cabo esta investigación desde mi punto de vista feminista y mi objetivo es comprender cómo funciona la desigualdad de género para ayudar a terminar con ella.
Cómo hemos llegado a este punto en la historia de la humanidad y qué hacer al respecto es la pregunta intelectual que ha impulsado mi carrera académica. ¿Por qué nuestra sociedad toma el material biológico que diferencia a los seres humanos y crea con él categorías sociales que lo determinan todo, desde los estilos de vestir o las preferencias por determinados juguetes, hasta las opciones profesionales? Incluso utilizamos el hecho biológico de que son los cuerpos femeninos los que dan a luz para excusar a las personas con cuerpos masculinos de la responsabilidad moral de realizar tareas de cuidado destinadas a sus hijas/os, padres/madres o amigos/as enfermos/as. ¿Discrepan? Bien, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaron a un hombre que acababa de tener un hijo o hija si volvería a trabajar ahora que era padre? Precisamente, mi propia trayectoria investigadora comenzó con un estudio sobre padres que criaban solos a sus hijos e hijas. ¿Eran capaces de hacer bien este trabajo o su masculinidad se lo impedía? En ese momento, estaba segura de que las diferencias de género desaparecerían si los hombres y las mujeres tuvieran las mismas oportunidades y limitaciones, pero mi investigación y la de otras autoras me convencieron de lo contrario. Aunque eso es adelantarse en el relato.
En el primer capítulo proporciono una breve genealogía de la investigación de género, ya que creo firmemente que no se puede entender el presente sin conocer el camino que nos ha llevado hasta él. La principal contribución de este primer capítulo es ofrecer una manera de pensar el género en tanto que estructura social. Aporto mi propio marco teórico, que he venido desarrollando desde hace décadas (Risman, 1998; 2004), aunque revisado a conciencia. Puesto que la sociología experimentó un giro cultural a principios del siglo XXI, mi trabajo ha recibido algunas críticas por ser demasiado estructural. En la versión revisada del marco teórico que se ofrece aquí, trato de corregir esta debilidad. Como suele suceder, el hecho de incluir matices supone agregar complejidad. El modelo teórico que presento en este libro sigue siendo fiel a mi argumento de que debemos centrar la atención no solo en la identidad de género a nivel individual, sino también en las expectativas de interacción y en los problemas macroinstitucionales. No obstante, para cada nivel de análisis, sugiero que diferenciemos entre lo material (lo que podemos tocar, ver y sentir) y lo cultural (nuestras ideas, significados y creencias). El núcleo central de este argumento fue publicado en Social Currents (2017), ya que constituyó la base de mi discurso para la presidencia de la Southern Sociological Society. En el libro utilizo este marco teórico para organizar mi investigación sobre la generación millennial.
Después dirijo la atención directamente a aquella generación joven adulta que alcanzó la mayoría de edad en el siglo XXI, gran parte de la cual recuerda el 11-S como un episodio histórico y nunca ha pisado un avión sin que los cacheen ni han vivido en un mundo sin ordenadores personales. Es la generación de los mensajes de texto y del sexting, del enrollarse y de la precariedad laboral tras la universidad. Una generación tan dividida en clases como el resto de América, más diversa étnicamente que cualquier otra anterior y con una edad promedio de matrimonio tan tardía que pasa más tiempo soltera que cualquier generación antes, sin cónyuges ni descendencia. Las mujeres van más a la universidad que los hombres, pero aun así se mantiene la brecha salarial de género. Durante su infancia, casi todas ya fueron criadas por madres que por lo menos en algún momento tuvieron un trabajo remunerado y, sin embargo, se enfrentarán, al igual que lo hicieron aquellas, al techo de cristal de la maternidad. El mundo ha cambiado drásticamente con respecto al que conocieron sus padres y sus abuelos de jóvenes, pero, aun así, en algunas cosas, ha continuado igual, especialmente en lo que se refiere a la responsabilidad de las mujeres en el trabajo diario de cuidados. ¿Cómo entiende hoy el género la generación millennial? Se trata de personas de entre 18 y 30 años, que alcanzaron la mayoría de edad en el siglo XXI, por eso se las ha etiquetado como millennials.1 ¿Son hijas de la revolución de género o sus soldados rasas? La investigación que se presenta aquí es el primer estudio en profundidad sobre la generación millennial y la estructura de género que ha heredado, cómo la experimentan y qué están haciendo, si es que hacen algo, para cambiarla. La pregunta que pretende responder este libro es: ¿cómo entiende la generación millennial la estructura de género en la actualidad? ¿La cambiarán? Pero antes de que pasemos a esta pregunta, debemos explorar lo que otras personas han escrito sobre los y las millennials y lo que sabemos sobre la etapa vital en la que se encuentran en este momento. En el capítulo 2 veremos que la psicología ha acuñado una nueva denominación para esta etapa de la vida: la adultez emergente. La sociología suele designarla como la etapa de adultez joven. Lo que sabemos ahora sobre la generación millennial puede verse modificado a medida que vayan envejeciendo, por lo que no se puede asegurar si estamos asistiendo a una etapa en evolución o a algo que se fijará como un rasgo característico de su cohorte a lo largo de sus ciclos vitales. En cualquier caso, asistimos a un acalorado debate sobre si esta generación está tan centrada en sí misma como para llegar al punto del narcisismo o si, por el contrario, se trata de la próxima gran generación.
En el capítulo 3 presento la información metodológica sobre quiénes son las personas a las que estudiamos, cómo recopilamos los datos y cómo los analizamos. El principal hallazgo, que me sirve para organizar los siguientes capítulos, es que las personas entrevistadas utilizan distintas estrategias tan diferentes entre sí que tuvimos que separarlas en cuatro grupos (verdaderas/os creyentes, innovadoras/es, rebeldes y oscilantes)2 con la finalidad de comprender mejor qué estaba sucediendo en sus vidas o en los relatos que compartieron con nosotras sobre estas.
Algunas personas de nuestra muestra se revelan como verdaderas creyentes respecto a la estructura de género que experimentan. Las presento en el capítulo 4. En el nivel individual, podríamos afirmar que se trata de mujeres femeninas y hombres masculinos, o que intentan serlo. Han crecido en familias que las han socializado según las normas tradicionales de género y continúan integrándose en redes sociales conservadoras, en particular de religiones fundamentalistas, donde se espera que las mujeres y los hombres respeten las reglas tradicionales diferenciadas por sexo, especialmente con respecto a la ropa y el comportamiento social. Estas verdaderas creyentes forman parte del único grupo que se integra en instituciones sociales en las que es posible identificar normas distintas para mujeres y hombres: su iglesia, mezquita o sinagoga. Pero estas reglas no se viven como opresoras debido a su propio compromiso ideológico con el tradicionalismo de género, el liderazgo de los hombres y el cuidado de las mujeres. Este grupo considera que el género es una categoría legítima para organizar la vida social.
Otro grupo de jóvenes son las personas innovadoras. Presento sus historias en el capítulo 5. Están orgullosas de no verse limitadas por el género y mezclan rasgos de personalidad, habilidades y pasatiempos tradicionalmente masculinos y femeninos. Una parte importante han crecido en hogares liberales en los que se alentaba a las niñas a ser lo que quisieran ser, a superar los estereotipos. Las mujeres jóvenes no sienten que sus familias o sus docentes las hayan encasillado en categorías de género, ni recuerdan experiencias en instituciones sociales, escuelas o trabajos que diferenciaran entre mujeres y hombres. Si bien es cierto que pueden experimentar el sexismo en un futuro, cuando traten de conciliar trabajo y familia, pocas sienten esa presión en este momento. Los chicos, sin embargo, informan sobre la existencia de cierta vigilancia de género cuando se saltan las normas de género, aunque lo siguen haciendo y, según comentan, encuentran redes sociales de apoyo. Nadie en este grupo opina que mujeres y hombres sean muy diferentes ni que deban vivir de una manera distinta. Tienen ideologías feministas. Las y los innovadores no rechazan las categorías sexuales y ninguna de estas personas se ha sentido presionada para ser reconocida como mujer u hombre o presentarse como tal.
El grupo de las personas rebeldes rechaza por completo el género a nivel individual. Son como las3 innovadoras, pero van más allá. Las conoceremos en el capítulo 6. Están tan orgullosas como las innovadoras de haber superado la masculinidad y la feminidad tradicionales. Si se encuentran con expectativas de género, presumen de ellas, y se oponen con vehemencia a cualquier organización social basada en las categorías de diferenciación sexual. Pero van más allá, ya que también rechazan una presentación del yo de género. Muchas adoptan una identidad no binaria. Las rebeldes no permiten que el cuerpo que tienen determine su personalidad, su rol social, la ropa que visten o el baño que usan.
En el capítulo 7 presento al grupo más grande de personas entrevistadas, las que no están tan seguras de sí mismas. Yo las llamo las oscilantes. En los grupos humanos, hay una mayoría de personas que no están seguras de dónde se encuentran y tienen opiniones inconsistentes. En este análisis, sus respuestas abarcan los diferentes niveles de la estructura de género. Pueden mostrarse muy orgullosas de no ser ni masculinas ni femeninas, sino un poco de cada, pero luego consideran que los hombres deben ser duros y que las mujeres deben criar. Algunas parecen andróginas, pero aun así respaldan los puntos de vista tradicionales sobre cómo deben ser los hombres y las mujeres. Otra forma en la que este grupo de personas jóvenes adultas no se ubica en los extremos de la estructura de género se da cuando un chico se esfuerza por ajustarse a las expectativas de género y ser duro mientras aprende a cazar y luchar, pero luego está de acuerdo con que su novia pague sus gastos cuando es ella la que tiene trabajo y él se encuentra aún en la universidad. Puede ser muy mascu lino en el nivel individual, pero, en el nivel interactivo, haced que hable de su novia feminista y estará satisfecho de ser lo que ella quiere: la parte económicamente dependiente en su relación de pareja. Otro ejemplo de oscilante lo constituye una mujer que profesa una fe fundamentalista, que cree firmemente que Dios ha ordenado al hombre que ejerza de cabeza de familia, pero es consciente de que ella es muy enérgica y, por lo tanto, planea encontrar una manera sutil, entre bastidores, de tomar las decisiones en su futura familia. Estas participantes se dan cuenta de que viven en un mundo cambiante y también son conscientes de que deben ser flexibles para poder alcanzar sus objetivos. La mayoría de ellas son muy liberales respecto al género, al menos en la medida en que, a pesar de sus creencias y sus ideas de cómo quieren vivir, no pretenden imponer sus propias decisiones al resto. En el capítulo 8 expongo cómo estos grupos de millennials son similares y, al mismo tiempo, diferentes. Identifico algunos aspectos en común, como el planteamiento vital de «vive la vida y deja vivir», que parece característico de esta generación. Otro resultado claro es que la creencia de que las mujeres deben quedarse en casa para ejercer principalmente como esposas y madres ya no forma parte de la estructura de género del siglo XXI. Incluso los verdaderos creyentes entienden que las mujeres y los hombres están muy vinculados a la fuerza de trabajo, aunque se dan cuenta de que las madres necesitan flexibilidad para conciliar sus vidas laborales con los cuidados. Claramente, es un progreso respecto al mundo en el que crecí. Mis padres querían que me formara como enfermera o maestra, por si acaso mi marido me dejaba y me veía obligada a buscarme un empleo. En el mundo de mi infancia, nadie esperaba que una mujer blanca casada y de clase media trabajara por un salario. No estaba en el guion cultural. La generación millennial ni siquiera puede recordar ese mundo, pero se da una gran diversidad más allá del acuerdo de que las mujeres y los hombres trabajan por un salario, y analizo algunas de las implicaciones de esta pluralidad entre los y las millennials respecto a la estructura de género.
En la conclusión me deslizo más allá de los datos presentados en este libro. Vuelvo a la pregunta sobre la revolución de género. ¿En qué punto se encuentra el género en la actualidad? Sostengo que es posible que la generación millennial quiera transformarlo, pero su enfoque de hacerlo desde la individualidad puede obstaculizar su efectividad. Termino con una proyección y un consejo sobre lo que espero que hagan con la estructura de género. Espero que la desmantelen. Sigue leyendo para entender por qué.
1 Según un informe del Pew Research Center (2015), muchas/os millennials no están de acuerdo con esta etiqueta dada a su generación por académicos y especialistas en marketing. Solo el 40 % aceptan esta denominación generacional. Aun así, es la palabra con la que se designa a su generación y utilizaré el término para referirme a esta.
2 En castellano utilizamos morfemas diferenciados para distinguir los adjetivos masculinos de los femeninos. Dado que en este texto se alude reiteradamente a la clasificación de verdaderas/os creyentes, oscilantes, innovadoras/es y rebeldes y con la intención de no sobrecargar la lectura, haremos uso de distintas estrategias inclusivas para referirnos a las personas que forman parte de la muestra relativa a estas categorías analíticas (nota de la traducción).
3 Utilizamos el femenino en referencia a las personas. Entre el grupo de rebeldes encontramos a las personas no binarias que no se reconocen en categorías dicotómicas (N. de la T.).
1El género en tanto que estructura social
Si queremos entender lo que es el género para la generación millennial, primero debemos estar de acuerdo en cómo conceptualizamos la idea de género.1 En este capítulo presento una forma de pensar el género que va mucho más allá de la identidad personal, me refiero al género en tanto que estructura social. Empezaré con un recorrido sobre cómo se ha entendido el género en el pasado, principalmente desde el punto de vista de la investigación en ciencias sociales. Mi contribución pretende sintetizar las aportaciones anteriores. Empiezo con una explicación de las teorías e investigaciones previas sobre género, para integrarlas después en una versión revisada del marco teórico sobre el que he trabajado durante la mayor parte de mi carrera.
Para iniciar este recorrido, haremos un breve repaso tanto de las primeras teorías biológicas que buscaban explicar las diferencias sexuales, como de aquellas que se encuentran en desarrollo. Después nos centraremos en las teorías que, desde la psicología, conceptualizan el género como un rasgo de la personalidad, fundamentalmente como algo que es propio de los individuos. Después de ello nos proponemos intentar comprender la pugna entre las diversas teorías sociológicas que se desarrollaron para cuestionar la presunción de que el género es simplemente una característica individual. Con este bagaje previo, me aproximo a los enfoques integrativo e intersectorial, que emergieron hacia finales del siglo pasado, incluido el mío propio. A pesar de la interdisciplinariedad –a menudo contradictoria– de las investigaciones publicadas en las últimas décadas, es posible identificar una narrativa coherente que da cuenta de una comprensión cada vez más sofisticada del género y de la desigualdad sexual. La investigación en género constituye, en muchos sentidos, un estudio de caso que ilustra el método científico. Cuando la investigación empírica no confirmaba las premisas teóricas, estas se revisaban, se contextualizaban e incluso a veces se descartaban, lo que daba origen a nuevas teorías. En este capítulo trazaremos ese recorrido. Finalizaré aportando mi propia contribución, un enfoque integrador y multinivel que entiende el género en tanto que estructura social con consecuencias para los sujetos individuales, para las expectativas que se generan en la interrelación con las otras personas, así como para las instituciones y organizaciones (Risman, 1998; 2004; Risman y Davis, 2013). Usaremos mi marco teórico a lo largo de este libro para intentar entender adónde podría llevarnos la generación millennial.
LA EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS BIOLÓGICASSOBRE LAS DIFERENCIAS SEXUALES
Las endocrinólogas, profesionales de la medicina especialistas en la producción y regulación de las hormonas, han mantenido durante mucho tiempo que la masculinidad y la feminidad eran resultado de las hormonas sexuales (Lillie, 1939). William Blair Bell, ginecólogo británico, fue el primero en explicitar este supuesto en 1916, cuando escribió: «… la psicología normal de toda mujer depende del estado de sus secreciones internas, y a menos que sea impulsada por la fuerza de las circunstancias –económicas y sociales–, no tendrá deseo propio por abandonar su esfera normal de acción» (Bell, 1916: 129). Esta afirmación, al igual que otras sostenidas en aquella época, se centraba en las hormonas como factores limitantes solo de la vida de las mujeres, como si los hombres no fueran también seres biológicos. Con el auge de la ciencia, las conductas de género empezaron a ser justificadas por las hormonas sexuales en vez de por explicaciones religiosas (Bem, 1993), pero entonces la investigación reveló una mayor complejidad al demostrar que la mera existencia de hormonas sexuales en el cuerpo no permitía distinguir a los hombres de las mujeres, ya que ambos sexos segregaban estrógenos y testosterona, aunque en cantidades diferentes (Evans, 1939; Frank, 1929; Laqueur, 1927; Parkes, 1938; Siebke, 1931; Zondek, 1934). No es solo que los hombres y las mujeres tengan estrógeno y testosterona corriendo por sus venas, sino que estas hormonas tienen efectos mucho más allá del sexo o el género, ya que se encuentran, aunque no solo, en el hígado, los huesos y el corazón (Davis et al., 1934). La posibilidad de que las hormonas sexuales fueran la causa directa de las diferencias sexuales y solo de las diferencias sexuales empezó a ponerse en duda.
En un simposio celebrado por la New England Psycological Association se abordaron los nuevos avances en la investigación sobre la diferencia sexual (Money, 1965). Entre estos se incluía la sugerencia de que, durante la gestación, las hormonas sexuales generaban diferenciación cerebral. Es decir, que, durante el desarrollo fetal, las hormonas eran las responsables de dar forma a cerebros masculinos o cerebros femeninos; por lo tanto, las hormonas eran también responsables de las diferencias sexuales, aunque indirectamente (véase también Phoenix et al., 1959). Se comenzó a pensar que el cerebro era el responsable de la diferenciación sexual, así como de la orientación sexual y de las conductas de género (ibíd.).
Aunque los argumentos que justifican la diferenciación de los cerebros masculino y femenino se originaron hace mucho tiempo, recientemente asistimos a un resurgimiento de este tipo de investigaciones (Arnold y Gorski, 1984; Brizendine, 2006; Cahill, 2003; Collaer y Hines, 1995; Cooke et al., 1998; Holterhus et al., 2009; Lippa, 2005). A finales del siglo XX (véase el artículo de revisión de Cooke et al.) existía un gran consenso respecto a la diferencia existente entre el cerebro masculino y el femenino, pero no con relación a las consecuencias de esta disparidad. Algunas investigaciones concluyen que la exposición prenatal a andrógenos está fuertemente correlacionada con el comportamiento sexual arquetípico posnatal (Hrabovszky y Hutson, 2002; Collaer y Hines, 1995). En el siglo XXI, las teorías sobre el sexo del cerebro continúan manteniendo que este órgano es el eslabón intermedio entre las hormonas sexuales y la conducta de género. Los metaanálisis han hallado poca evidencia con respecto a la tesis de los hemisferios derecho e izquierdo para explicar las diferencias de sexo (Pfannkuche et al., 2009).
La investigación científica que aborda la diferenciación sexual de los cerebros no está exenta de crítica (Epstein, 1996; Fine, 2011; Fausto-Sterling, 2000; Jordan-Young, 2010; Oudshoorn, 1994). Por ejemplo, Jordan-Young (2010) llevó a cabo una revisión de más de 300 investigaciones sobre la diferenciación sexual del cerebro y entrevistó a algunos de los científicos que las habían coordinado, y sus conclusiones apuntan a que los estudios sobre la dis posición del cerebro son tan deficientes desde el punto de vista metodológico, que no cumplen los estándares mínimos de calidad de la investigación científica. Los estudios no son consistentes en sus conceptualizaciones de «sexo»,2 género y hormonas, y cuando se aplican los conceptos de uno de los estudios a otro, los resultados no son replicados.
Una deficiencia importante de las investigaciones sobre las diferencias sexuales en los cerebros humanos es que carecen de fiabilidad y dependen de definiciones y mediciones de los conceptos que no tienen consistencia. Además, muchas de estas investigaciones se basan en animales que, en principio, cabe pensar, tienen menos influencia cultural en sus vidas que la mayoría de las personas. Fine (2011) ha revisado un amplio espectro de estudios y metaanálisis, así como informes, que aportan poca evidencia científica, aunque sus autores afirmen lo contrario. Por ejemplo, cuestiona la afirmación de Brizendine (2006) de que los cerebros femeninos están configurados para mostrar una mayor empatía, y advierte de que la investigación que apoya esta propuesta incluye solo cinco referencias, de las cuales una se ha publicado en Rusia, otra está basada en autopsias y el resto no aportan datos comparativos por sexo. De manera similar, Fine argumenta que mientras que los datos de imágenes cerebrales muestran alguna diferenciación sexual en las funciones cerebrales, no existe ninguna evidencia de que el desempeño real de dichas funciones sea diferente. Muchas investigaciones sugieren que la mayoría de las diferencias respecto al sexo son específicas de grupos raciales o étnicos particulares, así como de clases sociales diferentes. Por ejemplo, sabemos que las habilidades que se entiende que presentan diferencias según el sexo, como por ejemplo las matemáticas, a menudo difieren de manera bastante evidente según la etnia y la nacionalidad.
En mi propia investigación (Davis y Risman, 2014) he explorado las afirmaciones que relacionan los niveles hormonales en el útero con el comportamiento de género a lo largo de la vida (Udry, 2000). Analizamos datos bastante inusuales que medían los niveles de hormonas fetales y luego medimos las hormonas, las actitudes y los comportamientos décadas más tarde, cuando el feto devino en niña y luego en mujer. Comenzamos esta investigación absolutamente convencidas de que los hallazgos previos de Udry (2000) resultaban totalmente inexactos debido a que las mediciones no eran válidas, pero nuestros resultados no fueron tan evidentes como para confirmar nuestras hipótesis de partida. Detectamos inexactitudes en la investigación previa, pero, a pesar de nuestras predicciones, identificamos relaciones estadísticamente significativas entre los niveles hormonales en el útero y la autopercepción de los rasgos de personalidad a los que a menudo se hace referencia como «masculinos» o «femeninos». Sin embargo, tales asociaciones fueron mucho menos significativas de lo que la investigación anterior había sugerido y mucho menos relevantes que los efectos combinados de las experiencias de socialización recordadas, las vivencias adolescentes y los roles sociales adultos.
Esta investigación ha fortalecido mi convicción de que necesitamos una explicación para el género que se sitúe en diferentes niveles, incluyendo la atención al nivel individual de análisis, de los cuerpos y la personalidad. En término medio, ¿cuántas mujeres son más empáticas? En primer lugar, cabe prever que se encontrará una enorme variabilidad entre los individuos; en segundo, hay que anticipar que el hecho de que la empatía sea una característica reconocida es algo socialmente determinado. Podríamos decir que el y la mejor profesional de la medicina es quien ofrece un mejor trato. ¿Será recompensado o recompensada por esta habilidad?
En una revisión exhaustiva sobre las aportaciones científicas sobre la diferenciación sexual, Wade (2013) explica que la ciencia del siglo XXI ha superado el debate naturaleza versus crianza. En un giro verdaderamente paradigmático, investigaciones recientes han demostrado que los contextos ambientales y sociales afectan a nuestros cuerpos de la misma manera que nuestros cuerpos afectan al comportamiento humano. El nuevo campo de la epigenética sugiere que un solo gen puede dar lugar a resultados impredecibles, y que las consecuencias de cualquier tendencia genética dependen de factores desencadenantes presentes en el entorno. Las investigaciones también sugieren que las experiencias ambientales, como la hambruna en una generación, se pueden detectar en el cuerpo de los nietos y nietas. De manera similar, aunque es posible que las hormonas fetales tengan algún efecto duradero sobre la personalidad, sabemos que la actividad humana también transforma la producción de hormonas. La testosterona aumenta según el estado en el que se encuentre el sujeto. Los hombres que compiten en deporte experimentan un aumento de su testosterona, pero este es menor cuando pierden (Booth et al., 1989; 2006). La testosterona disminuye cuando los hombres se involucran en el cuidado de niños/as pequeños/as (Gettler et al., 2011). Ahora sabemos que la plasticidad cerebral dura mucho más tiempo que el primer año de vida (Halpern, 2012).
En un libro reciente, Fine (2017) revisa incluso la literatura científica más actual sobre género y biología, y aborda el mito que denomina «testosterona rex», esto es, la asunción de que es precisamente el efecto de la testosterona en el cerebro masculino lo que convierte a los chicos jóvenes en hombres estereotipados y, por lo tanto, que la ausencia de esta hace a las chicas femeninas. La autora demuestra que, aunque no hay duda de que la testosterona afecta a los cerebros y los cuerpos, no es la fuerza motriz de la masculinidad competitiva; de hecho, insiste en que las mujeres pueden ser tan competitivas y arriesgadas como los hombres. En vez de ser la estructura hormonal del cerebro la que determina el comportamiento, son las actitudes arraigadas las que son difíciles de cambiar y las que constriñen a mujeres y hombres en su adaptación al nuevo mundo social. Fine argumenta convincentemente que el contexto social influye en nuestros cuerpos de la misma manera que nuestros cuerpos influyen en nuestro comportamiento. Una clara evidencia de ello es que el fuerte carácter sexista de las normas sociales frena la adaptación humana a la sociedad posmoderna, sea cual sea la estructura de nuestros cerebros.
Nuestros cerebros cambian cuando aprendemos nuevas habilidades, lo que lo convierte en un órgano tan social como el resto de nuestro cuerpo.
La sociología cuenta ahora con poderosos argumentos contra la naturalización de las premisas biológicas. Hallar pruebas sobre un posible aspecto biológico de la estratificación social ya no puede utilizarse para argumentar que se trata de algo natural u objetivo. Tampoco puede utilizarse para argumentar que es irreversible, incluso en una sola generación. La idea de que algunos rasgos de nuestra biología son prácticamente inmutables, difíciles o imposibles de cambiar, ya no resulta una posición defendible (Wade, 2013: 287).
Cualquiera que sea la forma como los factores biológicos influyen en el desarrollo humano, ahora sabemos que nuestro entorno social también influye en nuestra propia biología. La manera en que el potencial biológico se forma, se desarrolla y da significado también depende del contexto social.
LAS CIENCIAS SOCIALES DESCUBREN EL SEXO Y EL GÉNERO
Pocos científicos sociales se ocuparon de las cuestiones del sexo y el género antes de mediados del siglo XX, a pesar de que las activistas sociales de la Era Progresista lucharan por los derechos de la mujer. La sociología consideraba que la familia tradicional contribuía al buen funcionamiento de la sociedad (por ejemplo, Parsons y Bales, 1955; Zelditch, 1955) y se abordaban las cuestiones de género haciendo referencia a las mujeres en tanto que «corazón» de unas familias con «cabeza» masculina. Al mismo tiempo, la psicología (Bandura y Waters, 1963; Kohlberg, 1966) remitía a la teoría de la socialización para explicar cómo se podía entrenar a las niñas y los niños para que desarrollasen los roles socialmente apropiados como hombres y mujeres, maridos y esposas. Nadie parecía darse cuenta de que muchas familias pobres y de color no tenían madres que se quedaran en casa, sino que estas trabajaban para contribuir económicamente a la supervivencia de la familia. Más allá de la teoría de la socialización en los roles sexuales y la sociología de la familia, pocas investigaciones o textos teóricos se centraron en el sexo o el género, y casi ninguno lo hizo en la desigualdad entre mujeres y hombres antes de la segunda ola del movimiento feminista (Ferree y Hall, 1996). Por supuesto, entonces, este campo de estudio experimentó literalmente una explosión, tal vez debido al cambio en la composición demográfica de los/las científicos/as. A medida que las mujeres entraban en la academia, estas se interesaban más por la vida de las mujeres y se prestaba más atención a este aspecto, y, con el tiempo, el efecto del género se trató de manera más profunda (England et al., 2007).3 Si bien las mujeres todavía suelen chocar contra un techo de cristal tanto en la academia como en otras organizaciones, la investigación sobre la desigualdad de género avanza rápida y sólidamente.
CÓMO MEDIMOS LOS «ROLES SEXUALES» PSICOLÓGICOS Y POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE
Los intentos rigurosos de estudiar el sexo y el género coincidieron con la irrupción de las mujeres en la ciencia, así como con la influencia de la segunda ola del feminismo en las discusiones intelectuales. La psicología (por ejemplo, Bem, 1981; Spence Helmreich y Holahan, 1975) empezó a medir las actitudes de los roles sexuales utilizando las escalas que acostumbraban a usar en los test de personalidad y empleo (Terman y Miles, 1936). Estas medidas asumían que la masculinidad y la feminidad constituían puntos opuestos de una sola dimensión, por lo tanto, si un sujeto tenía «altos» índices de feminidad, necesariamente, según el diseño de la medición, tenía «bajos» índices de masculinidad (figura 1.1).
Fig. 1.1 Medida unidimensional del género.
Sin embargo, la investigación científica empezó a considerar que la representación de la feminidad y la masculinidad como polos opuestos no reflejaba de manera fiel la experiencia real de estas (Locksley y Colten, 1979; Pedhazur y Tetenbaum, 1979; Edwards y Ashworth, 1977). La evidencia cientí fica llevó a Bem (1993; 1981) a sugerir un nuevo enfoque del género que se ha convertido en modelo de referencia para las ciencias sociales; actualmente esta concepción se da tan por sentada que ya no se cita a la autora cuando se utilizan estos indicadores. Bem sugiere que la masculinidad y la feminidad son realmente dos dimensiones de la personalidad diferentes. Por ejemplo, un individuo puede ser muy masculino (lo que incluye ser eficaz, coherente, con estrategia) y también muy femenino (que implica el cuidado, la empatía, la afectuosidad). Las mujeres tradicionales serían muy femeninas y muy poco masculinas. Los hombres tradicionales serían muy masculinos y muy poco femeninos. Una mujer agresiva y perspicaz puntuaría bajo en feminidad y, en cambio, puntuaría alto en masculinidad, pero si también fuera cuidadora y afectuosa, puntuaría alto tanto en masculinidad como en feminidad. Lo nuevo en esta manera revolucionaria de pensar el género es que estos rasgos de personalidad se encuentran desvinculados del sexo de las personas que los detentan. Las mujeres puntúan en feminidad, pero los hombres también. Los hombres puntúan en masculinidad, y las mujeres también (figura 1.2).
Fig. 1.2. Masculinidad y feminidad como medidas independientes.
A todo ello le siguió una década de discusiones sobre los ajustes para utilizar y medir mejor esta nueva conceptualización (Bem, 1981; 1974; Spence, Helmreich y Holahan, 1975; Spence, Helmreich y Stapp, 1975; Taylor y Hall, 1982; White, 1979), lo que derivó finalmente en un consenso renovado. Muchos/as psicólogos/as optaron por combinar las dos escalas para medir la androginia, una etiqueta que se asignaba a hombres y mujeres que obtenían valores altos en ambas medidas. Se entendía que estas personas andróginas eran más flexibles y conseguían adaptarse mejor a una gran variedad de roles sociales. Connell (1995) nos ofrece una excelente visión general a propósito de la medición del género, con especial atención a las masculinidades. Podemos plantearnos preguntas sobre qué tipo de expectativas de género existen actualmente, cómo las aprende la gente y si se convierten en parte de la personalidad de hombres y mujeres.
La psicología reciente que apuesta por esta línea (Choi et al., 2008; Choi y Fuqua, 2003; Hoffman y Borders, 2001) sugiere que deberíamos abandonar el uso de los términos masculinidad y feminidad y pasar más bien a la descripción del concepto de personalidad. La escala denominada de masculinidad mide la eficacia, la agencia y el liderazgo, y la escala de feminidad mide el cuidado y la empatía. Quizá lo que deberíamos hacer es etiquetar estas medidas de forma descriptiva, tal vez como agencia y crianza. Aunque estoy de acuerdo en que este giro lingüístico constituye la vía que se debe seguir en el futuro, en este libro, siguiendo la tradición mayoritaria en las ciencias sociales, continuaré utilizando el lenguaje de la masculinidad y la feminidad. Sin embargo, en la conclusión, retomaré esta sugerencia e incorporaré a mi visión utópica esta crítica lingüística que permite disociar los rasgos de la personalidad de aquellas etiquetas que relacionamos directamente con categorías sexuales biológicas. Iré incluso más allá, al proponer que eliminemos también el género en tanto que estructura social.
El estudio de la masculinidad y la feminidad dejó de ser competencia solo de la psicología de la personalidad, ya que la psicología social, que investigaba los estereotipos, también se introdujo en este campo (Fiske, 1993; Deaux y Major, 1987; Heilman y Eagly, 2008). Los estereotipos pueden ser categorizados como descriptivos –simplemente representan con precisión lo que es– o prescriptivos –apuntan a lo que debería ser–.
Los padres que manejan estereotipos prescriptivos de género pueden influir en el desarrollo de las/os niñas/os para que se conviertan en este estereotipo. Así mismo, es cierto que en los departamentos de recursos humanos también se utilizan estereotipos que, en el caso de los trabajos tradicionalmente masculinos, colocan a las mujeres en una posición de desventaja (Ely y Padavic, 2007), así como a las que son madres cuando son estereotipadas como trabajadoras poco confiables. Fiske (2001) argumenta que, cuando no se controlan, los estereotipos dan origen a prejuicios que pueden mantener las diferencias de poder.
LA SOCIOLOGÍA SE INVOLUCRA: DESDE LOS RASGOS DE LA PERSONALIDAD A LA DESIGUALDAD
Cuando en sociología empezamos a prestar una seria atención al sexo y al género, nos guiamos por la psicología, que nos precedía, y nos centramos en las diferencias en la socialización de roles de género destinada a chicos y chicas durante la primera infancia (Lever, 1974; Stockard y Johnson, 1980; Weitzman, 1979). Lo que estudiaba la sociología era cómo se alentaba a aquellos bebés asignados a la categoría de hombre a participar de los comportamientos masculinos: se les ofrecían juguetes apropiados para niños, se les recompensaba por jugar con ellos y se les castigaba por actuar de un modo feminizado. A las bebés asignadas a la categoría de mujer se las animaba a participar de comportamientos femeninos, y solo utilizaban juguetes apropiados para niñas, tales como muñecas y hornos Easy Bake Ovens4 (Weitman et al., 1972). El resultado de esta socialización endémica es lo que propicia la ilusión de que el género se da de manera natural. Lo irónico de la situación es que estas sólidas prácticas de socialización consiguen que su producto final aparezca como libre elección de los individuos por una vida tradicional de género. Sin embargo, la presión social para ajustarse a los estereotipos, que es el proceso de socialización en sí mismo, constituye una forma de coerción lenta y sutil, así como de reproducción social de la desigualdad. Las primeras investigaciones feministas mostraron que la socialización femenina perjudica a las niñas (Lever, 1974), aunque incluso en la propia investigación se valoraban los rasgos masculinos por encima de los femeninos. Investigaciones más recientes (Martin, 1998; Kane, 2006; 2012) también estudian las formas en las que se interioriza el género. Martin (1998) ilustra cómo los cuerpos de los niños y las niñas se ven moldeados por las prácticas de los centros de preescolar. La investigación de Kane (2012) sobre la crianza de los hijos demuestra que, si bien para muchos padres es importante que sus hijos no tengan estereotipos de género, la mayoría de estos padres ponen límites a la libertad de sus hijos para proclamar su feminidad. La implicación de esta investigación sociológica, bastante diferente a la investigación psicológica discutida anteriormente, es la preocupación por cómo se produce el género a través de la interacción con los niños. La sociología centra su atención en cómo influyen las creencias estereotipadas en el desempeño de género apropiado y también en cómo los y las menores muestran determinadas conductas para evitar el estigma. Los niños y las niñas aprenden a ser responsables de desarrollar comportamientos adecuados de género. La similitud entre esta investigación sociológica y los estudios psicológicos reside en el supuesto de que al menos una de las claves para cambiar la desigualdad de género reside en centrarse en la formación de una nueva generación más libre.
Crítica a la teoría de los roles de género
Lopata y Thorne (1978) publicaron un artículo pionero convertido en referente en el que argumentaban que la sociología estaba ignorando las implicaciones problemáticas de usar la palabra rol en la formulación «rol de sexo o de género». La palabra en sí misma implica una complementariedad funcional entre las vidas masculinas y femeninas. La propia retórica del «rol» nos obliga a pensar en un conjunto de relaciones utilitariamente complementarias, pero vaciadas de las cuestiones de poder y privilegio. ¿Se nos ocurriría utilizar el lenguaje de los «roles raciales» para explicar la desigualdad entre blancos y negros en la sociedad estadounidense? También existen otros problemas con la retórica de los roles. El lenguaje del «rol sexual» presupone una estabilidad de comportamiento que se espera de mujeres y hombres, ya sea en el hogar o en el trabajo, ya sean jóvenes o mayores, de cualquier grupo racial o étnico (véanse Connell, 1987; Ferree, 1990; Lorber, 1994; Risman, 1998; 2004). ¿Cabe esperar que una abogada que se muestra audaz y agresiva en la sala del tribunal se comporte del mismo modo en la guardería o incluso en su casa? La revisión exhaustiva de Lorber (1994) sobre la investigación de género en el siglo XX demostró la inexistencia de un único rol para mujeres y hombres, ni siquiera en la sociedad estadounidense.
En sociología ya casi no se hace referencia a los roles de género. Kimmel (2008: 106) resume la postura contemporánea más extendida cuando afirma que «la teoría de los roles de género enfatiza en exceso la primera infancia como momento decisivo en el que se produce la socialización de género». Actualmente la sociología estudia el género más allá de los seres socializados. Cada vez que leo un artículo de una revista de sociología que utiliza el lenguaje de los roles sexuales o de género, me pregunto inmediatamente si el autor o autora está al día en el tema. En los trabajos de mi alumnado (y en los manuscritos que reviso) siempre tacho el lenguaje de los «roles» y sugiero un concepto más matizado y preciso. Mi esperanza es que nadie que lea este libro vuelva a cometer este error. No es que el concepto sociológico de «rol social» sea en sí mismo un problema, lo es la presunción de que existe un único «rol de género» en la sociedad estadounidense o en cualquier otra. No se espera que las mujeres se comporten de la misma manera como madres que como esposas, y menos aún como madres que como abogadas. Esto no significa que no existan expectativas de género en el mundo de la abogacía; de hecho, cuando las mujeres se comportan de un modo tan agresivo como lo hacen los hombres, les es más fácil ser aceptadas como buenas profesionales y, al mismo tiempo, se espera que esas mismas mujeres se comporten más contundentemente como abogadas que como madres o esposas. Las expectativas de género se dan para todos los roles sociales, pero no existe un «rol de género» que se aplique a las mujeres o a los hombres per se, ni ciertamente que opere para las mujeres y los hombres de diferentes razas, etnias y clases.
Críticas a la perspectiva académica de género como teoría de la mujer blanca
Desde los inicios de la segunda ola del feminismo, las mujeres de color han teorizado el género como algo más que una característica de la personalidad, poniendo el acento en cómo la masculinidad, la feminidad y las relaciones de género varían según las comunidades étnicas y las fronteras nacionales. Por ejemplo, Patricia Hill Collins (1990), Kimberlé Crenshaw (1989), Deborah King (1988) y Audre Lorde (1984) entienden el género como un eje de opresión que se interrelaciona con otros ejes de opresión, entre los que se incluyen la raza, la sexualidad, la nacionalidad, la capacidad, la religión y otros muchos. Las feministas de color cuestionan aquellas investigaciones y teorías que sitúan a las mujeres blancas de Occidente como «sujeto femenino universal», así como las teorías sobre la raza por situar a los hombres de color como el «sujeto racial universal». Nakano Glenn (1999: 3) describe esta situación así: «… las [m]ujeres de color fueron apartadas de ambas narrativas, invisibilizadas tanto como sujetos raciales, como sujetos de género». Del mismo modo, Mohanty (2003) critica a las feministas de la academia por presuponer, demasiado a menudo, que las mujeres del mundo occidental blanco representan a todas las mujeres y no integrar una perspectiva global en sus teorías.
Aunque las académicas han denominado la experiencia –y últimamente también la teoría– de ser oprimidas de distintas maneras y a través de múltiples dimensiones mediante diferentes términos (por ejemplo, interseccionalidad, womanismo, feminismo multirracial, etc.), comparten el objetivo de poner el foco de atención en cómo las ventajas o desventajas asociadas a la pertenencia a un grupo, en relación con el género, la raza, la sexualidad, la clase, la nacionalidad y la edad, deben entenderse en su totalidad y no de manera acotada, como si se tratara de esferas distintas de la vida (Collins, 1990; Crenshaw, 1989; Harris, 1990; Mohanty, 1990; Glenn, 2003; Nakano Glenn, 1999). En Black Feminist Thought, Patricia Hill Collins (2000: 16) se basa en los primeros trabajos sobre la interseccionalidad (por ejemplo, Crenshaw, 1989; Lorde, 1984) para hablar de la «matriz de dominación» como un concepto que busca entender «cómo […] se organiza realmente el cruce de opresiones» que oprime a los individuos marginados. Hill Collins va más allá del reconocimiento de la multiplicidad de ejes de opresión y nos desafía a comprender cómo, según el lugar en el que se vean posicionados los individuos en la matriz de dominación, serán oprimidos de manera diferente. En un artículo reciente, Wilkins (2012) ilustra cómo aplicar esta propuesta en una investigación con estudiantado universitario. Su estudio muestra cómo las estudiantes universitarias afroamericanas construyen relatos identitarios que las hacen aparecer como mujeres negras fuertes e independientes, creando límites entre ellas y los hombres y mujeres blancos. Las implicaciones que ha supuesto la crítica de la perspectiva interseccional para la teoría de los roles de género han llevado a los estudios de sexo y género a prestar atención al contexto social y a preocuparse por la desigualdad racial. La investigación en este campo ya no puede abordarse como el análisis de las «diferencias sexuales», puesto que a menudo las diferencias no justifican la desigualdad, y la desigualdad no existe solo entre mujeres y hombres, sino también como resultado de una variedad de dimensiones transversales, como la raza, la etnia, la sexualidad y los estados-nación.
Más allá de lo individual
A medida que en sociología comenzábamos a estudiar el género y la desigualdad, nos situamos en aquellas perspectivas que se centraban en el contexto social y nos dimos cuenta de que contábamos con poca evidencia que ayudara a entender el género más allá del rasgo psicológico. De esta manera, la sociología desarrolló varias propuestas teóricas, algunas previas a otras. Aquellos y aquellas que se interesaron por la interacción social y el significado que la gente otorga a las relaciones cara a cara desarrollaron un enfoque teórico que llegó a conocerse como «doing gender».5





























