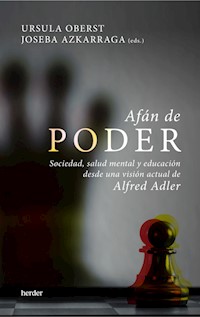
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El médico vienés Alfred Adler, colaborador de Freud y fundador de la Psicología Individual, describió a principios del siglo XX el «afán de poder» no solo como el núcleo de los trastornos psicológicos, sino del sufrimiento en general y del mal que infligimos a los otros. Este concepto fundamental puede aplicarse también de forma productiva al estudio de las sociedades contemporáneas, como una herramienta de interpretación para sus problemas más urgentes, ya sea en relación a la salud mental y a la educación como a la crisis ecológica y civilizatoria en la que estamos inmersos. Los autores de este libro demuestran la actualidad y la utilidad de la Psicología Adleriana en el ámbito psicoterapéutico y educativo y la posibilidad de que sirva también de inspiración para una salida digna a nuestra era incierta, de grandes convulsiones y profundos temores. Por su componente ético y su decidida orientación hacia el bien común, el pensamiento de Adler tiene el potencial de ir más allá de la mejora psicológica individual y se constituye como una filosofía de vida para superar el afán de poder y contribuir a que las sociedades humanas consigan mayor igualdad, fortalecimiento de la democracia y una vida buena fundada en los parámetros de la justicia social y ecológica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Oberst y Joseba Azkarraga (editores)
Afán de poder
Sociedad, salud mental y educación desde una visión actual de Alfred Adler
Diseño de la cubierta: Toni Cabré
Edición digital: José Toribio Barba
© 2023, Ursula Oberst y Joseba Azkarraga
© 2023, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN EPUB: 978-84-254-4895-9
1.ª edición digital, 2023
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Índice
Introducción. El afán de poder
Ursula Oberst y Joseba Azkarraga
PARTE I: LA PSICOLOGÍA ADLERIANA Y EL RETO ECOSOCIAL
I. La encrucijada contemporánea: crisis ecosocial y fin de la expansión
Joseba Azkarraga
II. Pensar el Antropoceno a hombros de Alfred Adler: suficiencia, cooperación y comunidad ecocéntrica
Joseba Azkarraga
PARTE II: LA PSICOLOGÍA ADLERIANA Y EL RETO DE LA SALUD MENTAL Y DE LA EDUCACIÓN
III. Salud mental: del afán de poder al sentimiento comunitario
Ursula Oberst
IV. Evitación: la senda segura hacia el fracaso de la vida
Anabella Shaked
V. Educación democrática: navegando entre el autoritarismo y la permisividad
Christelle Schläpfer
Conclusión. Del afán de poder al sentido de la vida
Ursula Oberst y Joseba Azkarraga
Introducción. El afán de poder
URSULA OBERST1 y JOSEBA AZKARRAGA2
Alfred Adler identificó el afán de poder como el núcleo no solo de los trastornos psicológicos, sino del sufrimiento psicológico en general y del mal que infligimos a los demás. Esta es la tesis fundamental que retomamos y desarrollamos a lo largo de este libro.
Pero ¿por qué un libro sobre esta idea y sobre la Psicología Individual de Alfred Adler (Psicología Adleriana), una teoría psicológica que en muchos círculos académicos y profesionales en España y Latinoamérica se desconoce o se considera obsoleta (o de la que se tiene una idea profundamente equivocada)? ¿Por qué este interés por un médico y psicoterapeuta vienés, colaborador y disidente de Sigmund Freud, que nació en 1870 y que murió en 1937? ¿Y por qué justo ahora, en esta época en la que la humanidad está inmersa en una profunda crisis, que bien se podría considerar una crisis de civilización?
Para responder estas preguntas nos serviremos de tres argumentos. En primer lugar, la Psicología Individual como psicoterapia sigue vigente en muchos países, entre ellos España y Latinoamérica. En segundo lugar, la visión de la Psicología Adleriana como filosofía de vida va más allá de su uso clínico. Y en tercer lugar, los autores de este libro estamos persuadidos de que la visión adleriana puede ofrecer orientaciones y sugerencias fértiles para abordar el problema tal vez más acuciante al que se enfrenta la humanidad en el momento actual, y que marcará su devenir: la profunda crisis socioecológica y civilizatoria en la que estamos inmersos. La primera parte del libro aborda dicha crisis sistémica, para después desplegar las ideas adlerianas que podrían resultar inspiradoras para entenderla y enfrentarla.
Su actualidad como psicoterapia
La Psicología Individual fue fundada oficialmente en 1911 por Adler tras su escisión del Psicoanálisis de Sigmund Freud. Si un autor llega a ser considerado «clásico» cuando constituye un murmullo de fondo que inspira formas subsiguientes y cuando su legado se infiltra en los pliegues profundos que conforman un campo determinado, con Adler bien podríamos estar ante un «clásico moderno» de la psicoterapia, de la psicología y de la psicología social. Es muy posible que la psicología de Adler sea una de las más influyentes en la historia de la psicología contemporánea, aunque como bien señala Munné (1988), su influencia parece haber operado subrepticiamente, de manera sigilosa y encubierta.
A pesar de la falta de reconocimiento explícito y del escaso conocimiento de su obra, tanto por psicólogos como por psicoterapeutas, Adler es una de las bases indiscutibles de la psicoterapia cognitiva y constructivista; también es un pionero de las terapias humanistas, existenciales y sistémicas. En relación con la psicología de la educación, sus aplicaciones en el ámbito educativo constituyen referencias ineludibles. Incluso en el caso del psicoanálisis, el interesante giro relacional que se ha producido en las últimas décadas se superpone plenamente con la concepción relacional y sistémica que Adler elaboró de la naturaleza y la psique humanas (desde el inicio, Adler vio que el ser humano se constituye en una matriz relacional), y también coincide con la relación terapéutica cercana y empática que Adler siempre profesó y practicó, y que hoy domina la escena psicoterapéutica. Examinado desde el ámbito de lo psicosocial, la orientación de Adler fue fundamentalmente social. De hecho, ha sido considerado como la figura fundamental de una psicología profunda que intentó toda una corrección de la miopía del psicoanálisis clásico en relación con los condicionamientos sociales de la personalidad. Tras esa tradición siguieron figuras como Karen Horney, Erich Fromm y Harry Stack Sullivan (Hall y Lindzey, 1984). Por todas esas conexiones con las distintas escuelas psicoterapéuticas actuales, no asombra que Albert Ellis se refiriera a Adler como «el verdadero padre de la psicoterapia moderna, quizás incluso más que Freud» (Ellis, 1970:11).
No contó con la elegancia estilística de Freud ni con el trasfondo de conocimiento filosófico de Jung, pero sí con una portentosa perspicacia para desentrañar las complejidades psicológicas de la vida humana. Buena parte de los fundamentos principales de las psicoterapias que más se practican hoy tienen mucho que ver con las intuiciones fundamentales de nuestro autor. Llama profundamente la atención hasta qué punto el mismo Adler alcanzó a ver la posibilidad de que su escuela se convirtiera en ese murmullo de fondo, en ese fenómeno casi omnipresente aunque subrepticio, no explícito e incluso olvidado, y así lo señaló: «podría llegar un momento en que el nombre de uno ya no fuera recordado; incluso podría olvidarse que nuestra escuela alguna vez existió. ¡Pero esto no importa, porque todos los que trabajan en nuestro campo actuarán como si hubieran estudiado con nosotros!» (Painter, 1988:33).
Hay que admitir que buena parte del olvido probablemente se deba al hecho de que Adler no mostró excesivo interés en moverse por los círculos académicos y profesionales, sino por divulgar sus ideas entre el gran público. Se le criticó que en sus conferencias y obras usara un lenguaje llano y que solo hablara desde el «sentido común», algo que en los círculos académicos genera una especial aversión. «Ojalá más psicólogos lo hiciesen», fue su réplica (Mosak,1989). Es probable que este lenguaje de sentido común haya sido uno de los factores que más hayan contribuido a esta incorporación de nociones adlerianas en otras teorías, sin dar crédito alguno al original. No obstante, es posible que Adler se sitúe hoy en los márgenes del pensamiento psicoterapéutico, psicológico y psicosocial debido a otra razón de peso: pensamos que muchas de sus aportaciones fueron demasiado avanzadas en su tiempo. De alguna manera, estaban fuera de sintonía con las metáforas del momento, y por eso fueron descartadas, para luego ser asimiladas en posteriores avances en el conocimiento.
Para hacer justicia, señalaremos también que otras escuelas psicoterapéuticas han contribuido de forma notable a la evolución y actualización de la teoría adleriana contemporánea. Por supuesto, la Psicología Adleriana ha evolucionado a medida que lo ha hecho el pensamiento y la ciencia (por ejemplo, Adler, como buena parte de la profesión médica de su tiempo, consideró la homosexualidad una enfermedad y una condición tratable mediante la medicina y la psicoterapia, algo que hoy es completamente rechazado por la comunidad adleriana). Y por último, aunque no menos importante, dentro de la misma Psicología Individual hay diferentes matices que no vamos a discutir, pero que se pueden consultar (véase Eife, Mansager y Witte, 2021; Ferrero, 2018). A grandes rasgos, encontramos a quienes tienen una visión más psicodinámica de la Psicología Individual (especialmente en los países de habla alemana), y a otros que se basan más en las aportaciones de Rudolf Dreikurs, psiquiatra adleriano austríaco emigrado a Estados Unidos.
En España, la Psicología Individual tuvo una recepción breve de la mano de Ferenc Oliver Brachfeld (1908-1967), un lingüista húngaro y discípulo de Adler que se afincó en Barcelona y que luego emigró a Venezuela, donde siguió con la diseminación del pensamiento adleriano. Su libro Los sentimientos de inferioridad, de 1935, reeditado en 1970, despertó un notable interés entre médicos, psicoterapeutas y, curiosamente, juristas de aquella época. La Guerra Civil y el franquismo, como en el caso de tantas otras cosas, provocaron la suspensión de este movimiento incipiente, aunque tanto en España como en América Latina siempre ha habido círculos de profesionales, académicos y editoriales que publicaban traducciones al castellano de las obras de Adler y textos sobre Adler.
La Psicología Adleriana está vigente en muchos países del mundo, en algunos como psicoterapia oficialmente reconocida —y costeada— por el sistema público de salud, como es el caso de Alemania y Austria; en otros países es un modelo psicoterapéutico de alto prestigio y ampliamente usado por los profesionales de la salud mental, como es el caso de varios países europeos, Estados Unidos o Israel; y en otros, como un descubrimiento y proyecto nuevo (diversos países de Latinoamérica, Europa del Este y Asia, donde destacan Corea, Taiwán y Japón). A este nuevo auge de la Psicología Adleriana ha contribuido la Disciplina Positiva, un enfoque educativo (parenting) basado en las aportaciones de Adler y de la «Educación Democrática» de Dreikurs, que desde hace dos décadas está en expansión en todo el mundo. De hecho, tanto Adler como sus colaboradores y sucesores siempre estuvieron especialmente interesados en la prevención de trastornos psicológicos y crearon institutos psicopedagógicos y programas de formación para padres, madres y docentes escolares basados en la Psicología Individual.
Este renacimiento de la Psicología Individual también suscita una demanda de formación adleriana en psicoterapia o counseling (orientación psicológica), hasta ahora apenas existente en países de habla hispana. Desde hace unas décadas existe un instituto en Uruguay que imparte formación; desde 2015, la Asociación Española de Psicología Adleriana (AEPA), y desde 2019, la Asociación Latinoamericana de Psicología Adleriana (ALAPA). Finalmente, contamos con un máster internacional en español que otorga un título en counseling adleriano. Las asociaciones e institutos adlerianos reconocidos se pueden consultar en la página web de la Asociación internacional de Psicología Individual (International Association of Individual Psychology, IAIP).
Una filosofía de vida
Hemos señalado que la Psicología Adleriana no solo es un enfoque psicoterapéutico, sino también una filosofía de vida. Si bien inicialmente nació dentro de la profesión médica y del Psicoanálisis freudiano, nunca fue exclusivamente pensada por su fundador como un tratamiento de trastornos mentales. En su desarrollo temprano, Adler se dio cuenta de la importancia de la prevención. Como médico se vio concernido por las precarias condiciones laborales de la población, y esto lo llevó hacia el estudio de las causas no solo médicas y psicológicas (intrapsíquicas) de los trastornos mentales (como es el caso de Freud), sino también de las condiciones interpersonales y sociales que los propician. Por ello, dicho sea de paso, el nombre de «Psicología Individual» induce a error, e incluso llevó a algunos traductores al castellano a nombrarla «Psicología del individuo», algo completamente contrario a la idea de su autor, cuya intención era plasmar su visión holística de la psique como algo indivisible (in-dividuus), en contraposición a la noción freudiana de la psique dividida en instancias (el yo, el ello y el superyó).
Esta visión social e interpersonal llevó a Adler a intuir que algunas manifestaciones, síntomas y malestares emocionales son más bien una respuesta a ciertas circunstancias. Fue, de hecho, uno de los primeros autores en preguntarse por la función de los síntomas en el contexto social y relacional de los pacientes. En este sentido, para Adler incluso las manifestaciones más patológicas pueden tener una función adaptativa o representar una solución creativa ante unas vivencias, traumáticas o no, y ante circunstancias adversas. Y de ahí el interés de Adler no solo en trabajar con pacientes, sino con la comunidad, la población en general. A lo largo de su obra, Adler se movió desde una perspectiva médica-psicoanalítica hacia una posición cada vez más social y humanista. En sus últimos trabajos, publicados entre las décadas de 1930 y 1960, se nota un afán por aumentar el bienestar psicológico de los seres humanos y, por ende, de toda la humanidad. En ese intento, Adler se dio cuenta de que la ética tiene un papel importante en el bienestar psicológico de las personas y en la calidad de las relaciones humanas. Uno de los temas que aborda este libro de manera transversal es la idea de que difícilmente una persona podrá considerarse completamente sana desde el punto de vista psicológico si no actúa de forma ética con sus congéneres. Es más, para Adler, la conducta ética, tal como viene recogida en su concepto de «Sentimiento de Comunidad», es el criterio último de salud mental. Tener Sentimiento de Comunidad significa, para Adler, sentirse parte de la comunidad humana, sentirse incluido y perteneciente, albergar el deseo de contribuir al bien común. Significa sentirse aceptado y apreciado, sentirse igual a los demás (de igual valor, equivalente), pero también sentir que la superación de las vicisitudes de la vida no pasa por la búsqueda de una ventaja personal o un beneficio individual (el afán de poder), sino por la colaboración y la contribución al bienestar de todos (incluido, lógicamente, el de uno mismo). Esto nos lleva al tercer argumento.
Una psicosociología para pensar y transformar nuestro presente
En tanto que la teoría adleriana no solo es una psicoterapia, sino una filosofía de vida que comporta una importante implicación ética, consideramos que tanto el pensamiento de Adler como el de otros autores que han generado desarrollos posteriores nos permite pensar el presente y los problemas apremiantes del mundo contemporáneo. En este libro elaboramos la pertinencia de la aportación adleriana como psicoterapia eficaz para abordar los malestares psicológicos contemporáneos (capítulo de Ursula Oberst) y como mirada para pensar la psicopatología actual (capítulo de Anabella Shaked), y junto con ello en un movimiento de apertura hacia lo social, también abordamos su pertinencia para pensar la complejidad de la crianza y la educación en los tiempos actuales (capítulo de Christelle Schläpfer), así como los enormes retos de la sociedad contemporánea en relación con la crisis ecosocial y la crisis de una civilización corroída por el afán de poder (capítulos de Joseba Azkarraga).
Adler nunca ocultó sus valores frente a otras aproximaciones que se presentaban (y se presentan) con el sello de la ciencia imparcial. Más allá de la medicina, la psicología teórica y la psicoterapia, su trabajo se orientó hacia la crianza de la infancia y hacia la transformación educativa desde un convencido espíritu de reforma social (en un contexto histórico en el que la educación ocupaba el centro de las esperanzas para el cambio social emancipador). Construyó su visión no solo a partir de una observación práctica y realista de la naturaleza humana, sino también de valores fundamentales como la igualdad, la cooperación, la comunidad, la reciprocidad, la justicia, la responsabilidad, la libertad y la democracia. Por eso estamos convencidos de que constituye un nutritivo caudal para pensar nuestra época.
Y más allá de pensar nuestro tiempo, en este libro nos enfrentamos a la cuestión de hasta qué punto el edificio adleriano y sus cimientos conceptuales pueden ofrecernos destellos para una salida digna a esta era tan incierta, agitada, conflictiva, de riesgos sin precedentes, de grandes convulsiones y profundos temores y de posibilidades reales de regresiones democráticas. Opinamos que la visión adleriana, con su alto componente ético y su decidida orientación hacia el bien común más allá de la mejora individual, constituye una de esas sabias enseñanzas con potencial para contribuir a que la humanidad adopte un rumbo hacia una mayor igualdad, hacia un enriquecimiento de la vida democrática y hacia una buena vida fundada en parámetros de justicia social y ecológica.
A veces el conocimiento humano avanza con nuevas ideas y propuestas. Otras, en cambio, con nuevos rótulos para ideas que vienen de lejos. Esto último no es en sí mismo malo, sobre todo si el nuevo rótulo también trae consigo algún matiz distinto y añade al menos una nueva tonalidad y gradación a lo ya conocido. Pero, en todo caso, no deja de ser interesante volver al original. Adler interesa al psicoterapeuta actual porque está en la mayor parte de abordajes terapéuticos más exitosos y porque ofrece un lugar fecundo desde el que pensar la psicopatología y ejercer la psicoterapia en la actualidad. Interesa al ciudadano medio, normalmente desnortado en un tiempo tan incierto, porque ofrece una filosofía de vida en la que, si no echar anclas, al menos poder encontrar una orientación a partir de algunas certezas importantes. Pensamos que puede interesar, en general, a todos aquellos que se sienten inquietos por el rumbo de nuestro mundo, puesto que en una época de gran complejidad en la que no hay soluciones fáciles, ofrece categorías de análisis y conceptos que pueden inspirar salidas dignas para la crisis civilizatoria.
Referencias
BRACHFELD, O. (1935/1970). Los sentimientos de inferioridad. Barcelona: Luis Miracle.
EIFE, G.; MANSAGER, E. y WITTE, K.H. (2021). Adlerian Depth Psychotherapy: Intersubjective and Relational Elements. Journal of Individual Psychology77(3).
ELLIS, A. (1970). Humanism, values, rationality. Journal of Individual Psychology26(II).
FERRERO, A. (2018). Adlerian Psychodynamic Psychotherapy (APP). Londres: ASIIP.
HALL, C. y LINDZEY, G. (1984). Las teorías psicosociales de la personalidad. Barcelona: Paidós.
LEÓN, R. (2000). Los psicólogos hispanohablantes y la teoría de Alfred Adler en la revista «Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie» (1914-1937). Revista Latinoamericana de Psicología 32(1):107-126.
MUNNÉ, F. (1988). La «Psicología Individual» como psicología social. Revista de Historia de la Psicología 9(1):7-16.
MOSAK, H. (1989). Adlerian Psychology. En R.J. Corsini y D. Wedding (eds.), Current Psychotherapies (pp. 65-116). Itasca: Peacock.
PAINTER, G. (ed.) (1988). Alfred Adler: As We Remember Him. Canton: North American Society of Adlerian Psychology.
1 Ursula Oberst es doctora en Psicología y profesora titular de Psicología de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Estudió Psicología en la Universidad de Konstanz (Alemania), se formó en psicoterapia adleriana en el Alfred-Adler-Institut de Zúrich (Suiza) y se doctoró en Psicología en Barcelona. En 2019 creó el Máster Internacional en Counseling Adleriano en su Universidad, del cual es coordinadora y docente. Actualmente es presidenta de la Asociación Española de Psicología Adleriana (AEPA) y vicepresidenta de la International Association of Individual Psychology (IAIP). Aparte de su trabajo como docente e investigadora en la universidad, practica psicoterapia en una consulta privada y publica libros y artículos sobre la Psicología Adleriana (www.oberst.es).
2 Joseba Azkarraga Etxagibel es doctor en Sociología (Universidad del País Vasco, 2006) y en Psicología (Universitat Ramon Llull, 2021). Es profesor permanente del departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Su labor docente se centra especialmente en la Sociología de la Educación, en la Facultad de Educación de Bilbao. Es miembro del grupo de investigación transdisciplinar sobre temáticas ecológicas EKOPOL (www.ekopol.eus), y su principal interés investigador reside en la dimensión sociocultural, subjetiva y psicosocial del decrecimiento/poscrecimiento. Es miembro de la AEPA (Asociación Española de Psicología Adleriana). Es Máster Internacional en Counseling Adleriano.
PARTE I LA PSICOLOGÍA ADLERIANA Y EL RETO ECOSOCIAL
1. La encrucijada contemporánea: crisis ecosocial y fin de la expansión
JOSEBA AZKARRAGA
Lo delirante de nuestra época es que los intereses creados alrededor de un coágulo de riqueza monetaria acumulada pesan, en la balanza colectiva, muchísimo más que algo tan inmenso como lo absolutamente todo. Porque estamos perdiéndolo todo: la vida, el mundo, el planeta, el futuro, para nosotros y para las generaciones que vendrán. Y perdemos para que unos pocos puedan, casi literalmente, atrincherarse en búnkeres donde acorazar sus privilegios en medio de la devastación.
EMILIO SANTIAGO MUIÑO
La humanidad actual se encuentra en una enorme encrucijada. Dicha encrucijada tiene relación directa con lo que ha sucedido en los últimos 150 años de desarrollo del capitalismo moderno industrial y, más directamente, con la Gran Aceleración que representó la segunda mitad del siglo XX. Son pocos años, si los comparamos con los 300 000 de la historia humana total: solo representan alrededor del 1 %. Pero se trata de una encrucijada de la que no sabemos cómo vamos a salir. Ni siquiera si podremos salir. Vivimos un tiempo trascendental.
La reflexión que planteamos está dividida en dos capítulos. En el primero abordaremos la mencionada encrucijada, lo que entendemos que es el gran tema de nuestro tiempo y que constituye el fundamento para la posterior reflexión en clave adleriana: la crisis socioecológica (ojalá el término transmitiera la carga dramática que realmente encierra). Lo abordaremos con cierta extensión porque se requiere dibujar sus contornos con detalle para tomar conciencia de la verdadera magnitud de los hechos y de su impacto en la vida de las personas, en la vida en su conjunto. Para ello nos serviremos de las evidencias científicas actuales.
Establecido el contexto, en el segundo capítulo esbozaremos una reflexión sobre el pensamiento de Alfred Adler y su actualidad en este crucial siglo XXI, persuadidos de que, a veces, es en las letras desgastadas e incluso olvidadas del pasado donde encontramos inspiración para pensar un presente complicado y el impulso para imaginar futuros deseables.
Este primer capítulo, que pretende auscultar el presente, no sumergirá al lector o lectora en un paseo de fantasía por felices territorios Disney. Al contrario, pondremos a prueba si es cierto lo que decía el poeta y crítico literario T. S. Eliot, aquello de que los humanos no somos capaces de soportar demasiada realidad. Proponemos entrar en el cenagal del realismo, sabiendo que es posible salir embarrados en cuerpo y alma y con la amígdala excesivamente activada.
¿Es realmente necesario revolcarse en el fango de nuestra compleja realidad contemporánea? En nuestra opinión, toda intervención humana —sea psicoterapéutica, educativa o social— siempre necesita estar bien ubicada en su tiempo histórico, pero aún más en los períodos históricos que señalan un fin de época. Además, ubicarse bien en términos sociohistóricos resulta especialmente importante en el caso de una tradición como la adleriana, de inspiración humanista y con vocación de transformar la realidad en un sentido emancipatorio.
¿Un futuro imprevisible?
Muchos de los análisis que escuchamos dictan que todo es incierto en este mundo que habitamos y nos habita. Vivimos un tiempo frenético, trepidante, vertiginoso, sumamente complejo. Todo es impreciso, se dirá; nadie podría pronosticar nada. Y nuestras sociedades parecen enfrentar una disrupción tras otra con el pie cambiado, llevándose las manos a la cabeza con cada susto histórico. La gran crisis financiera de 2008 habría golpeado por sorpresa. Para la mayor parte de los economistas se trató de una variable tan disruptiva como insospechada. La década siguiente fue arramblada por una pandemia, un fenómeno tan global como impensado, se dictará. En la tercera década de este siglo, la invasión rusa de Ucrania ha supuesto un gigantesco impacto en términos económicos, energéticos, humanitarios y alimentarios, además de reavivar el peligro real de conflagración nuclear. El texto del futuro vendría caracterizado por una gramática similar: quién sabe qué nos deparará el porvenir.
No obstante, esa visión requiere en primer lugar de una sana sospecha, para luego ser impugnada de raíz. La crisis financiera de 2008 fue prevista y anunciada; solo había que mirar en la dirección adecuada (alejada de la ortodoxia económica) que señalaba el descomunal desequilibrio del capitalismo financiero desbocado y advertía de los enormes riesgos. La economista británica Ann Pettifor (2006) fue una de las que lo predijo. Por su parte, la cuestión no era si se producirían zoonosis —patógenos que se transmiten de animales a seres humanos— y más tarde pandemias, sino cuándo, visto el furor extractivo del capitalismo global y vista la deforestación y destrucción de hábitats salvajes causada por los monocultivos industriales que necesitan los países enriquecidos para satisfacer su demanda (Malm, 2020; Davis, 2006). Por último, lo sucedido en Ucrania también ha sido para muchos algo anunciado (Cohen, 2018; Montoya, 2022; Veiga, 2022), que de hecho comenzó hace varios años (con antecedentes como el Euromaidán de 2013 y la anexión de Crimea en 2014), y que tiene como telón de fondo los grandes cambios geopolíticos de los últimos tiempos: el viraje del centro de poder del mundo desde el océano Atlántico hacia el Pacífico —el ascenso de China como máximo exponente—, ante un Occidente, especialmente Estados Unidos, que se resiste a dejar de ser el hegemón (Zamora, 2019; Poch, 2022). Se intensifican las rivalidades imperiales en un mundo con cada vez menos recursos.
Miremos al futuro. Gran parte de los fenómenos disruptivos que están por venir han sido ya prefigurados analítica y racionalmente. Dejemos, pues, de elevar lo imprevisible a marcador fundamental de nuestra era para preguntarnos seriamente qué es lo que previsiblemente va a suceder o que hay que evitar a toda costa. Podemos hacerlo a partir de una adecuada lectura del presente, fundada en las mejores evidencias científicas y en base a una buena dosis de sentido común. No es que haya una bola mágica para predecir el futuro: no la hay. Nadie es capaz de aprehender la realidad en toda su riqueza de datos y tendencias. Tampoco sabemos las decisiones que las sociedades humanas irán tomando ante las nuevas disrupciones por venir; siempre hay margen de decisión. La historia, además, también está fabricada de improbables que felizmente sucedieron. Por tanto, el futuro no está escrito, no sabemos qué va a suceder y tampoco podemos aspirar a una representación nítida del tablero de juego en el que se desarrollará la historia debido a la alta complejidad de los procesos biofísicos y a la imprevisibilidad de los procesos sociales.
No obstante, no cualquier futuro será posible, especialmente si nos atenemos a los constreñimientos biofísicos que tenemos por delante (Riechmann, 2019). Digámoslo desde el principio: las mejores evidencias científicas apuntan hacia una quiebra del suelo material que ha permitido el actual modelo de sociedad industrial, debido a la escasez de recursos esenciales y al cambio climático. Digámoslo también desde el principio: eso no representa necesariamente caminar hacia abismos de barbarie, hacia un festín para trastornados antisociales, aunque las probabilidades no son pocas (y cada vez más altas, a medida que siguen sin llegar las repuestas adecuadas). Las tendencias macrosistémicas (crisis ecológica y sus múltiples implicaciones) no tienen por qué determinar el curso de las realidades sociales y políticas. A pesar de que aumentan los decibelios de los tambores de guerra y destructividad, los límites biofísicos no implican necesariamente caminar hacia órdenes sociales crecientemente desiguales, antidemocráticos y militaristas. Podría ser todo lo contrario. Las bases materiales e ideológicas de un modelo de sociedad están saltando por los aires, aún lo harán más, y su nueva cristalización podría dar lugar a sociedades más justas, democráticas y sostenibles. Ello depende de la capacidad humana para tomar buenas decisiones y organizar buenas sociedades; y, por supuesto, de cómo evolucionen las relaciones de poder y cómo se resuelvan las luchas sociales que inevitablemente se darán —por la distribución de la riqueza, del poder y de las oportunidades para una vida digna—.
Sea como fuere, caminamos hacia un mundo radicalmente distinto del actual. Y para ubicarnos de la manera más consciente y madura posible, necesitamos entender el porqué y su inevitabilidad desde el conocimiento que nos aporta la mejor ciencia disponible.
Agotamiento de la base biofísica
La cuestión clave es bien sencilla: los seres humanos no desarrollan sus vidas en el vacío. La satisfacción de las necesidades humanas se basa en la utilización, manipulación y transformación de la naturaleza. A pesar de lo evidente de tal hecho, uno de los mayores errores de la Modernidad —y también de las ciencias humanas y sociales— ha sido concebir la sociedad y la vida humana desconectadas de sus fundamentos físico-biológicos, es decir, desconectada del mundo natural. Se ha provocado así una especie de ilusión metafísica y ficción antropocéntrica que domina la cultura occidental (Toledo y González, 2007). Mucho más en un tiempo de pantallas y escapada virtual y de utopías tecnocientíficas y transhumanismo. Hoy pocos se atreverían a explicar la conducta humana desconectada de sus fundamentos neurobiológicos y, de la misma forma, es un peligroso absurdo seguir pensando en los seres humanos y en sus comunidades como entidades no insertas en sistemas naturales y no constreñidos por las limitaciones que estos imponen.
Desde esa perspectiva, es un dato sobradamente conocido que la humanidad lleva ya más de tres décadas viviendo por encima de las posibilidades ecosistémicas globales y supera ya la capacidad de carga del planeta. Por los dos lados: consumimos más de lo que el planeta es capaz de reponer y producimos más residuos de los que el planeta puede absorber (entre ellos, los gases que generan la desestabilización climática y el calentamiento global). La civilización industrial está ya en una fase de translimitación o extralimitación (overshoot), una fase en la que se han superado los límites naturales (Meadows et al., 2006; Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015; Person et al., 2022). Y ha comenzado la era de las enormes consecuencias de tal hecho (Prats et al., 2017; Ecologistas en Acción, 2019). Mencionemos los tres colosos que ya están entre nosotros y que irán a más.
Citemos en primer lugar la crisis energética (y de materiales)(Herrero et al., 2011; Heinberg, 2011; Turiel, 2020; Fernández y González, 2014; Valero y Valero, 2021; Papeles, 2022). La energía es lo que hace posible todo lo demás, y hasta ahora, la historia humana se ha movido hacia escenarios de mayor disponibilidad tanto de energía como de materiales, y por ello, hacia mayores cotas de complejidad social. Esto ya ha comenzado a cambiar. El quid reside en lo siguiente: en el mismo plazo temporal comienzan a confluir el cénit del petróleo, del gas y del carbón; también del uranio (estas fuentes no renovables nos proporcionan el 90 % de nuestro consumo de energía primaria). Es decir, nuestras sociedades se están quedando sin energía para mantener tanta complejidad. La cantidad total de energía neta disponible está en un declive acelerado desde principios de este siglo. La cuestión es crucial porque los combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo) han constituido la condición fundamental del inaudito progreso material de la era industrial. No son una mercancía más, sino un requisito indispensable para casi cualquier actividad económica. La propia globalización, caracterizada por una movilidad horizontal masiva de personas y mercancías, es sencillamente inconcebible sin la intervención masiva de los fósiles.
En lo sustancial, no hay alternativa energética capaz de mantener las formas y dimensiones de la sociedad industrial tal como hoy la conocemos. Hay opciones como el hidrógeno que serán importantes en el mix energético futuro, pero no constituyen una alternativa a la crisis energética. Hay otras falsas salidas, como la energía nuclear: además de la cuestión sin resolver de los residuos y del peligro de accidentes, se requerirían grandes inversiones y enormes cantidades de energía fósil para construir miles de reactores y, en última instancia, el uranio también es una sustancia finita (además, muy problemática en términos geopolíticos y que difícilmente aportaría independencia energética a Europa, puesto que más de la mitad del uranio que importa un país como España proviene de Rusia). Y existe la eterna promesa de energía ilimitada y barata mediante la fusión nuclear (emulando las reacciones de fusión del sol), de la que llevamos escuchando desde muchas décadas que le quedan veinte años para que sea realidad.
No obstante, la idea que se ha generalizado es la del castillo de Mickey Mouse: un mundo inundado por coches eléctricos (el gran fetiche de la sociedad actual), aerogeneradores y placas solares. Esto es, solo se requiere reemplazar unas fuentes (fósiles) por otras (renovables); nada alterará el actual bienestar material, tampoco la dinámica expansiva de nuestras sociedades. El rigor científico nos habla de algo muy distinto que solo podemos apuntar en estas líneas: ni la fuerza del sol ni la del viento podrán sustituir la enorme aportación de los combustibles fósiles formados en el subsuelo durante millones de años, con propiedades únicas de alto poder de concentración energética y gran versatilidad de uso. Hay un hecho fundamental: la Tasa de Retorno Energético (TRE) de las energías renovables (cuánta inversión energética para recabar qué cantidad de energía) es muy inferior a la que han ofrecido históricamente las fuentes fósiles. Además, las renovables solo generan electricidad y la electricidad es solo una quinta parte del consumo energético total (en el mundo, solo el 20 % del consumo total, y en España el 23,6 %); y las renovables solo producen hoy una vigésima parte de esa quinta parte. Por si fuera poco, para una apuesta masiva a favor de las renovables se requieren ingentes cantidades de minerales de disponibilidad limitada (litio, cobalto, níquel, etc.), sin contar con que su minería requeriría el consumo de grandes cantidades de fósiles en un contexto de creciente escasez. En realidad, lo que llamamos «renovables» usan combustibles fósiles para todo (extracción de materiales, fabricación de componentes, transporte, instalación, mantenimiento y reparación), de modo que están lejos de ser renovables.
En suma, el futuro será renovable, pero no es posible que las fuentes de energías renovables puedan mantener el grado actual de complejidad de nuestras sociedades, y mucho menos una dinámica de continuo crecimiento económico y aumento de complejidad. Por ello, la crisis energética y de materiales anuncia grandes transformaciones estructurales que ya han comenzado y que se ven aceleradas por los conflictos geopolíticos: des-globalización, crisis económica estructural, desabastecimiento energético, subida generalizada de los precios, políticas de racionamiento, procesos de desmantelamiento industrial, etc. El importante descenso al que estamos abocados ya en la provisión energética y material es algo inaudito a escala global. Hace ya algunas décadas que el proceso de agotamiento geológico de recursos tan fundamentales hacía recomendable que nuestras sociedades, con una fortísima adicción a la droga de los combustibles fósiles, fueran desenganchándose de forma paulatina y gradual. No ha sucedido, y ahora hay que hacerlo forzados por la geología y los consiguientes conflictos geopolíticos. Pero nadie debería esperar que la metadona de las renovables iguale los servicios y los placeres que hemos disfrutado.
Un segundo coloso lo constituye el cambio climático. Con respecto a la era preindustrial, la temperatura ha subido una media de 1,1 grados y ya lo notamos de forma directa. No se trata de tener veranos más largos y un planeta en el que sencillamente hará más calor. La concentración de CO2 es la más alta de los últimos 23 millones de años. Jamás los humanos habían vivido bajo estas condiciones. Ya está matando a mucha gente, destruyendo la naturaleza y empobreciendo el mundo. Es ya la mitad de la población mundial la que se ve afectada por los cambios en los ecosistemas a causa del calor, las sequías en los cultivos y la escasez del agua durante algunos meses del año. Según los últimos informes científicos (IPCC, 2022), la catástrofe es más grave de lo que proyectaban los modelos; además, sus efectos se manifiestan más pronto. Los peores escenarios que se proyectaban hace solo unos años, hoy resultan optimistas. La lista de desastres devastadores que se prevén es sobrecogedora. El sistema Tierra está ya en proceso de cambio brusco. Incluso aunque se produjera una reducción rápida y generalizada de las emisiones —obsérvese que siguen aumentando— el clima seguiría cambiando en una dirección desastrosa (se estima que permanece en la atmósfera el 40 % del CO2 emitido por los humanos desde 1850).
No todos somos igualmente responsables. Las desigualdades entre países son enormes en relación a las emisiones. China es hoy el país que más emite (no el mayor emisor per cápita), si bien la mayor responsabilidad en la crisis climática entre 1850 y el momento actual ha sido de Estados Unidos, la Unión Europea y países como Canadá, Japón, Israel, Nueva Zelanda y Australia (Hickel, 2020). Continentes enteros como África, Asia y América Latina solo son responsables del 8 % del exceso de emisiones. Además, son muy importantes las desigualdades entre los diferentes sectores de población dentro de los países: tanto en América del Norte como en Europa, el 10 % más rico de la población es responsable de casi la mitad de todas las emisiones (Pettifor, 2022). Asimismo, el 1 % más rico del planeta emite mil veces más que la población más pobre, y sus emisiones crecen más rápidamente (Chancel, 2022). No obstante, como si se tratara de un soberbio alarde de injusticia, son los territorios y sectores de población con menor huella de carbono los que ya están experimentando las consecuencias más nocivas (Jennings, 2011).
No estamos preparados para enfrentar lo que viene, ni siquiera para enfrentar los impactos climáticos que ya estamos experimentando y que serán cada vez más difíciles de gestionar. Entre otras cosas, nos enfrentamos al colapso de los sistemas alimentarios: las cosechas estables serán escasas y no hay adaptación disponible para esta situación (IPCC, 2022). Lo verdaderamente temible es que el sistema climático entre en un proceso caótico, abrupto e irreversible a partir de los denominados tipping points o puntos críticos (un efecto dominó). Estos rebasamientos provocarían fenómenos catastróficos que a su vez ocasionarían una dinámica de cambio autorreforzada (Armstrong et al., 2022).
En realidad, con la «desviación climática» vamos camino de que en la Tierra solo una franja sea habitable para los humanos y muchas otras especies. Franjas muy amplias, incluidas muchas mega-ciudades, probablemente dejen de ser habitables en pocas décadas. Se comprometerá la reproducción de sociedades enteras. Lejos de la idea simplificada de veranos más largos y un planeta en el que sencillamente hará más calor, hablamos de la posibilidad real de desencadenar una morbilidad y mortalidad humanas masivas como resultado de eventos extremos, conflictos, enfermedades que derivarán en pandemias, desnutrición y hambrunas. Ya es historia la fase conocida como Holoceno —estos últimos 12 mil años climáticamente tan agradables para los humanos y que han permitido el desarrollo de la civilización humana como hoy la conocemos—. El Antropoceno representa ya un nuevo tiempo geológico de condiciones mucho más duras para el conjunto de la vida. Fue el geólogo y Premio Nobel Paul Crutzen quien bautizó nuestra época con dicho concepto: el impacto global de las actividades humanas en el planeta convierte a la especie humana en una «fuerza geológica» que inaugura una nueva era. Dicho impacto se mide por ejemplo a través de la producción primaria neta, es decir, de cuánto del excedente de biomasa que genera anualmente la biosfera (gracias a la fotosíntesis) se apropia la humanidad (nótese que todos los seres vivimos tenemos que vivir de dicho excedente). Siendo los humanos solo una especie entre millones (constituimos el 0,01 % de la biomasa terrestre), nos apropiamos de aproximadamente una abrumadora cuarta parte (Haberl et al., 2014). Por su parte, en 2022 supimos algo revelador sobre nuestro impacto: el agua de lluvia ya no es potable en ningún lugar del mundo (Cousins et al., 2022), debido a su contaminación por sustancias perfluoroalquiladas y polifluroalquiladas que no se degradan, fabricadas durante décadas por muchas industrias, y que provocan graves daños para la salud, como el cáncer, problemas de infertilidad o problemas del sistema inmunitario.
No cabe duda de que hemos crecido e impactado demasiado. La humanidad ha alterado sensiblemente los ciclos biogeoquímicos, climáticos y del agua, ha afectado dramáticamente el equilibrio de los mares (sobreexplotación pesquera y contaminación), de los bosques y las selvas (deforestación), y ha comprometido la vida de miles de especies animales y plantas. Dado que la destructividad no proviene de la actividad humana en abstracto, sino de la actividad humana organizada bajo la égida del capitalismo —con la imposición de un determinado modelo de relaciones entre humanos y entre estos y la naturaleza—, tiene sentido deliberar sobre si sería más adecuado hablar de Capitaloceno que de Antropoceno (Moore, 2016). De hecho, son unas cuantas decenas de corporaciones globales las que monopolizan las principales actividades humanas —en cuestiones clave como la extracción de minerales, pesca, alimentación o finanzas— y las que impactan decisivamente en los ecosistemas terrestres y marítimos, en la atmósfera y en el clima. También se han propuesto otras alternativas como Faloceno o Machoceno, dada la similitud con una violación que pretende satisfacer el instinto.
La pérdida de biodiversidad es otro de los colosos (PNUMA, 2005 y 2010; Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2020; WWF, 2020). Si la ciencia nos plantea que un asteroide terminó con el 75 % de la vida en la Tierra hace 65 millones de años (la quinta extinción), hoy, aquí y ahora, asistimos al siguiente ocaso masivo de la vida (la sexta gran extinción), pero esta vez el responsable no es un factor exógeno, sino su especie hegemónica. Los distintos informes científicos arrojan datos elocuentes. El mundo perdió el 68 % de los animales en menos de 50 años (1970-2016). Hay en Europa 600 millones de pájaros menos que hace 15 años. Veinte millones de árboles mueren a diario. Los océanos se calientan y se acidifican (puesto que absorben parte de las emisiones de CO2), lo cual provoca la pérdida de fauna marina e incide muy negativamente en la seguridad alimentaria de los humanos (para 2 000 millones de personas es la principal fuente de proteína). Hoy, la masa antropogénica —es decir, todo aquello creado por el ser humano como edificios, infraestructuras, productos o residuos— es mayor que la biomasa (los seres vivos), mientras que en 1900 era solo el 3 % (Elhacham et al., 2020). En este contexto biocida, el 6 % de la población que calificamos como «indígenas» son sin duda los pueblos más civilizados de la Tierra: son aquellos que custodian el 80 % de la biodiversidad del planeta.
Es innegable que el desarrollo económico y social posterior a la Segunda Guerra Mundial mejoró las condiciones materiales de millones de personas, cuadriplicando la economía global solo en el último cuarto del siglo pasado. Pero en ese mismo cuarto de siglo el 60 % de los principales bienes y servicios de los ecosistemas del mundo se han degradado o utilizado de un modo insostenible (PNUMA, 2010). En consecuencia, va decreciendo la capacidad del planeta para suministrar recursos y todo indica que la situación empeorará en el futuro.
La pérdida masiva de biodiversidad no (solo) va de una proclama moral y de una actitud empática para salvar al oso polar o al lince ibérico. Nos debería alarmar también desde el propio egoísmo de especie: la pérdida del capital natural del planeta posee enormes implicaciones para el bienestar de los humanos. Si los insectos siguen desapareciendo y se obstruye la polinización, sencillamente la humanidad no es viable. La propia Comisión Europea advierte de que en todo el mundo la presión sobre los recursos fundamentales, como el agua dulce y las tierras fértiles, pone en peligro la existencia humana (Comisión Europea, 2019). Son los sistemas naturales los que nos suministran recursos imprescindibles para la vida como alimentos, agua y aire limpio, de modo que no habrá sociedad saludable con ecosistemas degradados (y estos tampoco podrán ser regenerados a golpe de dinero y tecnología).
Un ejemplo de la enorme importancia de la biodiversidad es el SARS-COV2, el virus causante de la enfermedad COVID-19 (Shah, 2020). Se van reforzando las evidencias de su origen zoonótico (Worobey, 2021), y este tipo de transmisiones suele estar directamente relacionada con la pérdida de biodiversidad, la deforestación (destrucción de hábitats naturales), la ganadería intensiva y el comercio de vida silvestre. La propia ONU ha advertido de que la pregunta no es si habrá nuevas pandemias, sino cuándo. No hemos experimentado un momento o período pandémico, sino que nos hemos adentrado en una era pandémica. No habrá salud humana posible sin la salud de los animales y de los ecosistemas.
Grietas que van a más
El capitalismo siempre se ha fundamentado en la rápida depredación de recursos. En concreto, según Moore (2020) se ha basado en la apropiación de los «cuatro baratos»: tierra-minerales, energía, alimentos y trabajo (factores por los que paga lo menos posible o que ni siquiera incorpora en los precios). Desde esa visión la globalización neoliberal de las últimas décadas (1979-2008) supuso la abundancia y abaratamiento de los cuatro factores: ingentes cantidades de trabajo humano, debido a que millones de campesinos chinos conformaron a bajo precio el gran taller del mundo; el uso generalizado de fertilizantes y pesticidas de síntesis llevó a una expansión de la producción alimentaria en los países tropicales; además, se destruyeron anualmente millones de hectáreas de áreas tropicales o selvas ecuatoriales que fueron utilizadas para la producción agrícola; por último, después de la crisis energética de la década de 1970 se produjo una nueva edad de oro de energía barata gracias a los nuevos yacimientos en el mar, a las importaciones del antiguo bloque soviético a partir de 1989 y al fracking de los últimos años. Esto impulsó en el mundo un gran período histórico de consumo de masas y de prosperidad (especialmente en Occidente, pero también en otros países donde se formó una «clase media» consumista). Se construyó un mundo low cost que compensó el aumento de la desigualdad, la pobreza, la precariedad laboral y la degradación de los servicios públicos. No obstante, la crisis de 2008 marcó una frontera importante: los «cuatro baratos» ya no lo son tanto; se agota la enorme reserva de mano de obra china y sus salarios son sensiblemente más altos; comienza el fin de los recursos energéticos baratos; caen los rendimientos agrícolas en muchas partes del mundo por motivo de la degradación de las tierras y el cambio climático. Cuando se resiente profundamente la base material del crecimiento (energía, materiales, alimentos y trabajo), el capital no logra suficiente rentabilidad, caen las inversiones y cae la alegría consumista de otros tiempos.
Tal es la magnitud de la crisis ecosocial que hay que volver a pensarlo casi todo. Hay que construir sociedades que no destruyan sistemáticamente la vida (ecológica y social) para poder funcionar. Téngase en cuenta que cada uno de los tres colosos mencionados (energía/materiales, clima y biodiversidad) por sí solo tiene la capacidad de hacer colapsar el orden actual. Sin olvidar, como cuarto factor, la inestabilidad típica del capitalismo global financiarizado y sus recurrentes crisis de dramáticas consecuencias (lejos de haber solucionado la crisis financiera de 2008, el sobreendeudamiento actual sigue teniendo el potencial de hacer estallar gobiernos, empresas y familias).
Aun así, el punto clave no es tanto la coexistencia de los tres fenómenos mencionados (energía/materiales, clima y biodiversidad) más el cuarto (economía), sino su combinación, la mutua interacción y los bucles de retroalimentación positivos entre ellos, algo que no podemos desarrollar en estas líneas. No solo se trata de que los tres operan al mismo tiempo, sino que se alimentan mutuamente y por ello representan mucho más que la suma de las partes.
El diagnóstico sería muy incompleto sin recordar una cuestión capital que el mundo de Adler ya enfrentó y que las décadas posteriores, lejos de solucionar, han agravado: los datos apuntan hacia un mundo de desigualdades crecientes, tanto entre países como en el interior de cada país (también en las llamadas sociedades desarrolladas). De hecho, las fuentes de datos más reconocidas sobre desigualdad y concentración de la riqueza nos sugieren que nunca en la historia la desigualdad social ha sido tan acentuada (World Inequality Report,2022;Ahmed et al., 2022; Chancel et al., 2022). Vivimos en un mundo en el que el 10 % más rico dispone del 52 % de los ingresos y del 76 % de la riqueza, mientras que el sector empobrecido representa respectivamente el 8,5 % y el 2 % (en medio está la «clase media», con el 39,5 % y el 22 %). Si hace 50 años los ejecutivos de Wall Street recibían un salario 20 veces mayor que el de un empleado medio, hoy ganan aproximadamente 300 veces más que la media de sus trabajadores. El mundo del siglo XIX y principios del XX era menos desigual. La percepción de que caminamos hacia escenarios más justos, si es que alguien alberga tal impresión, es una gigantesca ilusión. Es decir, la crisis de la civilización industrial se debe a la depredación que una minoría ejerce tanto sobre la naturaleza como sobre el resto de los humanos. Crisis ecológica y social son las dos caras de una misma moneda, de un mismo capitalismo desatado y ciego a cualquier otro criterio que trascienda la acumulación ampliada de capital en el menor tiempo posible.
Tras siete décadas de gran desarrollo, tampoco el hambre ha remitido, sino que se ha convertido en algo estructural (García, 2022). La mitad de la población del planeta padece alguna forma de malnutrición permanente, y la cantidad de personas subalimentadas aumenta de forma rápida. La cuestión resulta inquietante: si el hambre estructural ha emergido en una era de abundancia de energía, agua y suelos, y mientras la especie se balanceaba en la cómoda hamaca climática del Holoceno, ¿qué sucederá en una época de menos recursos energéticos, suelos agotados, creciente estrés hídrico, inestabilidad climática que incrementa los fenómenos meteorológicos extremos y agrava la degradación de suelos, dados los enormes impactos que todo ello tiene en las cosechas y la producción agrícola? Se estima que el hambre podría golpear a miles de millones de personas (Schade y Pimentel, 2010). El analista medioambiental y fundador del Worldwatch Institute, Lester R. Brown, señala un hecho muy significativo: en el mundo actual más de la mitad de las personas viven en países con burbujas alimentarias que se basan en la sobreexplotación de acuíferos, los cuales necesariamente irán a menos, de modo que en todos esos países la cuestión no es si la burbuja explotará, sino cuándo, con las consabidas pérdidas en la producción de alimentos (citado en García, 2022).
En realidad, la lista de grietas en el edificio sistémico es mucho más larga y abrumadora que hace cien años. La era que Adler conoció, una civilización industrial en ascenso, no es la nuestra. El paradigma del progreso es como esa estrella muerta cuya luz todavía seguimos viendo pero que ya se extinguió. Estamos ante un planeta exhausto. Ahora bien, los cambios en la estructura socionatural no tienen por qué decretar cuál será la evolución social. Frente a esos cambios, los grupos humanos pueden actuar de muchas maneras en función de cómo se conformen las relaciones de poder. Por tanto, no podemos predecir si vamos hacia una mayor igualdad, empatía, democracia y justicia, o al contrario. Lo que sabemos es que la situación humana va a estar altamente condicionada por un doble constreñimiento: un planeta de suelo agotado (del que cada vez vamos a poder extraer menos recursos) y de techo saturado (que cada vez va a poder asimilar menos residuos). Es decir, problemas de escasez por el lado de los input y graves trastornos por el lado de los output. Y el error fundamental ha sido —sigue siendo— pensar que es posible un crecimiento infinito en un planeta finito. Probablemente jamás haya existido en nuestra historia una idea más peligrosa. Una canción de cuna en euskera dice así: «Mira, mira allí, en el tejado: un animal enorme, sobre un triciclo. Tiene trompa delante, rabo detrás…». La imagen, más bien cómica, describe bien el delirio normalizado en el que estamos inmersos: hemos construido un sistema económico desmedido que no cabe en una biosfera-triciclo limitada. Miles de informes han advertido con creciente detalle de este despropósito y de la imponente dimensión del animal, pero es un pensamiento mágico extendido aquel que señala que el triciclo es capaz de sostener al elefante.
Subrayemos algo importante: en contra de lo que piensa mucha gente, la situación empeora (en disponibilidad de energía y materiales, emisiones contaminantes, pérdida de biodiversidad, etc.). No solo no se ha frenado la deriva autodestructiva gracias al conocimiento científico cada vez más detallado, sino que se ha acelerado. El crecimiento de la huella ecológica de la humanidad parece imparable.
Digamos que el sistema ha articulado algunos conceptos —modernización ecológica, ecoeficiencia, desarrollo sostenible o economía circular— incapaces de frenar e incluso de bloquear la aceleración en muchos casos (mucho más, de revertir la situación). La razón es que no cuestionan el modelo de crecimiento y expansión. El importante debate en torno al Green New Deal podría ser otro canto de sirena (Kallis, 2019; Pérez, 2021) si no se articula desde el realismo de los límites biofísicos y desde la asunción de las profundas transformaciones en los modos de vida.
Por tanto, si la civilización industrial fuera un vehículo, por decirlo con Servigne y Stevens (2020), tiene cinco problemas: el depósito de gasolina está casi vacío; el conductor tiene el pie enganchado en el acelerador (no puede o no sabe frenar); el coche ya se está saliendo de la carretera (de los límites ecológicos); el volante está bloqueado y no puede girar (la obligación de crecer por cuestiones financieras y culturales); y, por último, los baches debilitan su estructura y lo hacen cada vez menos resiliente (la globalización ha debilitado la autosuficiencia y resiliencia de cada territorio). El sociólogo y urbanista estadounidense Lewis Mumford ya adelantó en 1952 que es como si hubiéramos inventado un automóvil sin frenos ni volante, solo con acelerador.
Mirémoslo, pues, de frente: el mundo del futuro no es tan impredecible. Los ecosistemas ya están colapsando, el descenso energético y de materiales golpeará más duramente, es evidente la creciente pérdida de fertilidad de las tierras, se reducirá significativamente el rendimiento de los cultivos, muy probablemente habrá apagones y políticas de racionamiento creciente y permanente en las propias sociedades ricas (electricidad, combustible y alimentos), sabemos que la desestabilización climática matará en las próximas décadas a más personas que la mayoría de las guerras, los movimientos migratorios se intensificarán (ya estamos ante la mayor cifra de la historia en desplazamientos de niños y niñas, según la ONU), sin olvidarnos de que los posibles conflictos geopolíticos en torno a recursos cada vez más escasos se dirimirán en una era nuclear muy avanzada. Sir James Bevan, director de la Agencia Medioambiental de Reino Unido y poco sospechoso de ecologista antisistema, advertía de que estamos en camino de que desaparezca la infraestructura de la que depende nuestra civilización y de que se destruyan las bases de la economía y la sociedad modernas (Taylor, 2021).
¿Colapso como destino?
El conflicto central que recorría el mundo de Adler era el de la lucha de clases (con permiso de las mujeres y su subordinación estructural en una sociedad fuertemente patriarcal, de las naciones colonizadas y de multitud de colectivos humanos sojuzgados por su raza, orientación sexual, etc.). Hoy se trata más bien de una batalla que libra la especie humana contra sí misma, y en ella está subsumida la lucha de clases y demás formas de dominación. Es decir, con nulo margen de duda, el violento choque entre la civilización capitalista-industrial y los límites naturales de la biosfera es el grantema de nuestro tiempo. Abordar la debacle ecológica es la precondición para todo lo demás. Nos lo jugamos realmente todo, puesto que en su extremo está comprometida la propia continuidad de la especie humana. Aún más, vivir en la sociedad del riesgo supone vivir en sociedades confrontadas con la posibilidad, cada vez más visible, de la autodestrucción de toda vida en este planeta, no solo la vida humana (Beck, 1998). Por tanto, no parece una exageración, o un ejercicio de narcisismo generacional, afirmar que la humanidad enfrenta los mayores desafíos de su historia.
Este contexto de riesgos sin precedentes, por su naturaleza y escala, es naturalmente un tiempo de profundos temores. La angustia es profunda porque se deshace el suelo bajo nuestros pies; todos somos migrantes hacia un territorio desconocido (Latour, 2019). Un futuro no solo potencialmente catastrófico (aunque nada está escrito), sino de consecuencias de una magnitud que realmente desconocemos y que sencillamente cuesta imaginar. Como humanidad, nunca habíamos estado aquí.
En la bibliografía socioecológica destaca el concepto «colapso» (García, 2006; Tainter, 1988; Trainer, 2017). En general, se refiere a una pérdida sustancial de complejidad que da lugar súbitamente a una sociedad más pequeña, de mayor simplificación, menor especialización, caída del flujo de información, baja adhesión a normas y leyes, fragmentación de los consensos en torno a valores sociales básicos, simplificación tecnológica, autosuficiencia material de los territorios, y aparición de nuevas unidades políticas más pequeñas junto con la descomposición de unidades más amplias de integración. Es posible que ya estemos dando los primeros pasos de un proceso histórico de esas características (aunque pueda resultar no una caída súbita, sino un descenso prolongado de varias décadas). No es algo tan extraño ni extravagante: comunidades, imperios o civilizaciones del pasado —la civilización maya de Mesoamérica o los vikingos de Groenlandia, por poner dos ejemplos entre una multitud de sociedades— colapsaron en gran medida por haber esquilmado los recursos y por la consiguiente desintegración social (el desajuste maltusiano entre población y recursos) (Diamond, 2006). La propia historia europea del siglo XX nos muestra cómo las sociedades pueden quebrarse, las democracias desplomarse, la ética quedar echa pedazos y la gente corriente encontrarse en situaciones inimaginables (Snyder, 2017).
La novedad estriba hoy en que hablamos de un colapso a nivel global, dados los niveles de integración, interdependencia e interconexión global entre las distintas sociedades humanas. Es decir, la humanidad está entrando en una etapa en la historia caracterizada por la penuria de recursos naturales esenciales (agua, terreno agrícola, alimento, energía, etc.) que solo se había experimentado antes a nivel local por nuestra especie (Duarte, 2009).
Cuando hablamos de colapso no hablamos de un gran evento espectacular (salvo en el caso de que se diera una guerra nuclear), sino de un proceso —probablemente largo— de descomposición, de franqueamiento de umbrales críticos, de rupturas que se retroalimentan, cuyos efectos serán distintos según los países y, dentro de estos, según los estratos sociales. Podría ser un colapso no apocalíptico ni brusco, sino precedido o salpicado por diversas crisis. Pensemos en la imagen de una hoja de dientes de sierra en descenso: cada una de las crisis (financiera, pandémica, energética, etc.) desgastaría o incluso destruiría alguna función o estructura importante de la organización social; posteriormente habría un movimiento de estabilización o incluso de recuperación, aunque esta no alcanzaría a restaurar plenamente la situación anterior. De crisis en crisis, las sociedades podrían ser salpicadas por momentos de ascenso, en una senda de descenso prolongado. Nos parece que esta imagen captura bien lo que llevamos de siglo.
Si la crisis económico-financiera de 2008 y la crisis pandémica han agravado dramáticamente la salud mental en el mundo tanto en niños como en adultos (Corraliza, 2022), la dinámica histórica por venir plantea, obviamente, una amenaza potencial más grave, con un paisaje atormentado tanto económica como psíquicamente. Corremos el riesgo real de que en el Antropoceno la salud psíquica y física se vean profundamente resentidas (Zywert y Quilley, 2020). El cambio climático es ya un asunto de salud en general y de salud mental en particular (Ursano et al., 2017), y hay que contar con que lo será aún más, en forma de estrés postraumático, ansiedad, depresión y suicidio (Burke et al., 2018). Lo que estamos viviendo solo es un anticipo de lo que en términos psicosociales podría suponer la compleja combinación de reducción de recursos básicos, aumento de temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, aumento de la población y consecuencias de las sucesivas crisis económicas (desempleo, caída de la renta, degradación de servicios públicos, etc.).
Lógicamente, ya se habla cada vez más de solastalgia —angustia causada por el deterioro medioambiental— y ecoansiedad —la angustia y el miedo crónico a la fatalidad medioambiental—. Estos nuevos sufrimientos probablemente estén expresando el dolor natural ante las múltiples pérdidas que atraviesa nuestro tiempo: la pérdida de un sentido de hogar, de la biodiversidad, de un sentido de futuro, de la confianza en la humanidad, etc. Bien mirado, este tipo de reacciones (solastalgia y ecoansiedad) deberían entenderse como una eclosión de cordura. Su tratamiento requerirá de abordajes sistémicos; tratarlo como patología individual sería una forma de negacionismo y supondría seguir en esa particular senda de convertir las contradicciones sistémicas en problemas psicológicos individuales. De hecho, probablemente la acción colectiva global para reducir las emisiones de CO2 sea el mejor «tratamiento» para estas nuevas aflicciones.
En realidad, con esta lectura crítica de la realidad no planteamos nada nuevo. Los avisos han sido numerosos en las últimas décadas. Mientras escribimos estas líneas se cumplen 50 años de la publicación del archiconocido Los límites del crecimiento (Meadows et al., 1972), trabajo científico financiado por el Club de Roma y escrito por un grupo de ingenieros del Massachusetts Institute of Techonology (MIT





























