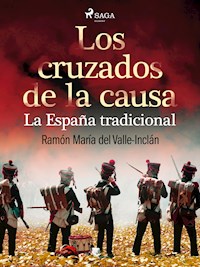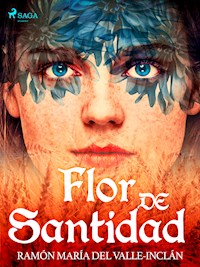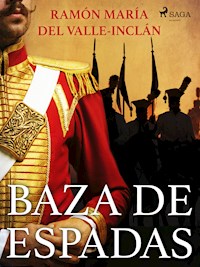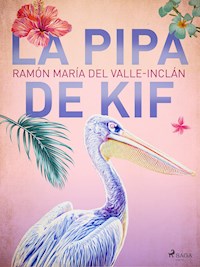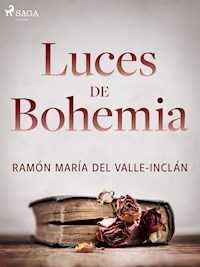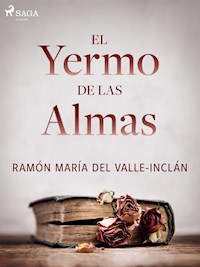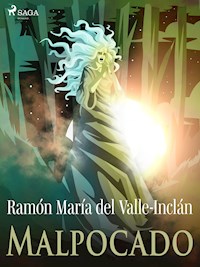Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Águila de blasón narra la rebelión de un puñado de hijos contra su injusto y brutal padre. Alrededor de la rebelión veremos medrar a las mujeres que rodean la familia, algunas taimadas, otras serviles. Y envolviéndolo todo, tanto la naturaleza como ente impertérrito que todo lo observa como la prosa poética del autor, que esta obra alcanza algunas de sus mayores cotas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramón María del Valle-Inclán
Águila de Blasón
COMEDIAS BÁRBARAS II
Saga
Águila de BlasónCover image: Shutterstock Copyright © 1907, 2020 Ramón María del Valle-Inclán and SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726486018
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 3.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
DRAMATIS PERSONAE
EL CABALLERO DON JUAN MANUEL MONTENEGRO.
FRAY JERÓNIMO.
UNA VIEJA.
UNA MOZA.
UN MONAGO.
UNA VOZ EN LA SOMBRA.
SABELITA.
DOÑA ROSITA.
ROSITA MARÍA.
OTRA VIEJA.
LA ROJA.
EL ZAGAL DE LAS OVEJAS.
DON GALÁN.
EL CAPITÁN DE LOS LADRONES.
UN VECINO.
UN LADRÓN.
OTRO LADRÓN.
EL ENMASCARADO.
VOCES DE LOS LADRONES y VOCES DE LOS CRIADOS.
PEDRO REY.
LIBERATA.
DON PEDRITO.
LA CURANDERA.
UN MOZO.
UNA VIEJA.
UN VIEJO.
UNA MOZA.
UN MARINERO.
EL PATRÓN.
OTRO MARINERO.
MANUEL TOVÍO.
PEDRO ABUÍN.
MANUEL FONSECA.
UN LAÑADOR.
UNA CRIBERA.
UNA CINTERA.
EL MENDICANTE.
DOÑA MARÍA.
EL CAPELLÁN.
LA MANCHADA.
ROSALVA.
BIEITO.
ANDREÍÑA.
EL ALGUACIL y EL ESCRIBANO.
DON GONZALITO.
DON MAURO.
DON FARRUQUIÑO.
DON ROSENDO.
CARA DE PLATA.
EL SEÑOR GINERO.
LA VOZ DE UN BORRACHO.
DOS SEÑORAS CON UN CRIADO.
EL CHANTRE y EL DEÁN.
EL ABUELO y EL RAPAZ.
LA PREÑADA.
EL MARIDO.
LA SUEGRA.
EL NIÑO JESÚS.
LA PICHONA.
LA GAZULA y LA VISOJA.
EL BARQUERO.
EL PEREGRINO.
EL ESPOLIQUE.
UNA VIEJA CIEGA.
JORNADA PRIMERA
ESCENA PRIMERA
FRAY JERÓNIMO ARGENSOLA, de la regla franciscana, lanza anatemas desde el púlpito, y en la penumbra de la iglesia la voz resuena pavorosa y terrible. Es un jayán fuerte y bermejo, con grandes barbas retintas. El altar mayor brilla entre luces, y el viejo sacristán, con sotana y roquete, pasa y repasa espabilando las velas. La iglesia es barroca, con tres naves: Una iglesia de colegiata ampulosa y sin emoción, como el gesto, y el habla del siglo XVII. Tiene capillas de gremios y de linajes, retablos y sepulcros con blasones. Es tiempo de invierno, se oye la tos de las viejas y el choclear de las madreñas. FRAY JERÓNIMO, después de la novena, predica la plática. Es la novena de Nuestra Señora de la Piedad.
FRAY JERÓNIMO.— ¡El pecado vive con vosotros, y no pensáis en que la muerte puede sorprendernos! Todas las noches vuestra carne se enciende con el fuego de la impureza, y el cortejo que recibís en vuestro lecho, que cobijáis en las finas holandas, que adormecéis en vuestros brazos, es la sierpe del pecado que toma formas tentadoras. ¡Todas las noches muerde vuestra boca la boca pestilente del enemigo!
Se oyen algunos suspiros, y una devota se desmaya. La rodean otras devotas, y en la oscuridad albean los pañolitos blancos, que esparcen un olor de estoraque al abanicar el rostro de la desmayada. Varias voces susurran en la sombra.
UNA VIEJA.— ¿Quién es?
UNA MOZA.— No sé, abuela.
UN MONAGO.— Es la amiga del Mayorazgo…
OTRA VIEJA.— ¡Para qué vendrá la mal casada a la iglesia!
UNA VOZ EN LA SOMBRA.— Querrá arrepentirse, tía Juliana.
Se oye una risa irreverente, y el murmullo del comento se apaga y se confunde con el murmullo de un rezo.
FRAY JERÓNIMO.— Sobre vuestras cabezas, en vez de la cándida paloma que desciende del Empíreo portadora de la Divina Gracia, vuela el cuervo de alas negras, donde se encarna el espíritu de Satanás. Si alguna vez recordáis el frágil barro de que somos hechos, lo hacéis como paganos: Os asusta el frío de la sepultura, y el manto de gusanos sobre el cuerpo que pudre la tierra, y las tablas negras del ataúd, y la calavera con sus cuencas vacías. ¡Pero como vuestra alma no se edifica, sigue prisionera en las cárceles oscuras del pecado!
Dos señoras, madre e hija, conducen a la desmayada fuera de la iglesia. Ha recobrado el sentido y llora acongojada. Sostenida por las dos señoras, atraviesa el atrio y una calle angosta, con soportales, donde pasean en parejas algunos seminaristas, mocetones de aspecto aldeano que hablan en dialecto y visten el traje de los clásicos sopistas, burdo manteo de bayeta y derrengado tricornio. Al final de la calle hay una plaza desierta, sombreada por cipreses, como los viejos cementerios. Las tres señoras penetran en una casona antigua. Anochece y en el zaguán de piedra se percibe el olor del mosto.
ESCENA SEGUNDA
Una sala en la casa infanzona. Las tres señoras susurran en el estrado. Está abierto un balcón y se alcanza a ver gran parte de la plaza, por donde aparece DON JUAN MANUEL MONTENEGRO: Es uno de esos hidalgos mujeriegos y despóticos, hospitalarios y violentos, que se conservan como retratos antiguos en las villas silenciosas y muertas, las villas que evocan con sus nombres feudales un herrumbroso son de armaduras: EL CABALLERO llega con la escopeta al hombro, entre galgos y perdigueros que corrotean llenando el silencio de la tarde con la zalagarda de sus ladridos y el cascabeleo de los collares. Desde larga distancia grita llamando a su barragana, y aquella voz de gran señor, engolada y magnifica, penetra hasta el fondo de la sala y turba el susurro de las tres devotas, que comentan el sermón de FRAY JERÓNIMO. SABELITA se levanta enjugándose los ojos, y sale al ancho balcón de piedra donde aroman los membrillos puestos a madurar.
EL CABALLERO.— ¡Isabel! ¡Isabel!
SABELITA.— ¡Aquí estoy!
EL CABALLERO.— Que baje por la escopeta Don Galán.
SABELITA.— ¿Usted no sube, padrino?
EL CABALLERO.— No… Tengo que verme con el capellán de mi sobrino Bradomín[10]. He quedado en ir a probar el vino de una pipa que avillan esta tarde.
EL CABALLERO descarga su escopeta en el aire, la deja arrimada al muro y se camina sin esperar a que bajen por ella. Al olor de la pólvora, los perros corren en corcovos llenando la plaza con sus ladridos animosos. La barragana, suspirando, se retira del balcón. Las otras dos señoras, madre e hija, por mostrarse corteses suspiran también, y comienza de nuevo el afligido susurro de la conversación.
DOÑA ROSITA.— ¡Quién te ha conocido en casa de tu madrina tan alta y tan respetada! El demonio te cegó para enamorarte de Don Juan Manuel.
SABELITA.— Me trata como a una esclava, me ofende con cuantas mujeres ve, y no puedo dejar de quererle. ¡Por él condenaré mi alma!
ROSITA MARÍA.— Pensándolo es como te condenas.
SABELITA.— Fray Jerónimo me miraba desde el púlpito. ¡Yo sentía aquellos ojos de brasa fijos en mí!… No puedo olvidar sus palabras. Estoy en pecado mortal, y así me cogerá la muerte… Daban miedo los ojos de Fray Jerónimo… Sus palabras las tengo clavadas en el corazón, como tiene las espadas la Virgen Santísima de los Dolores. ¡Cuántas penas me mandas, Divina Señora!
DOÑA ROSITA.— ¡Sabelita, quién no tiene tribulaciones!
ROSITA MARÍA.— ¡Sabelita, todos hemos venido al mundo para sufrir!
SABELITA.— ¡Siempre encerrada en esta cárcel, con vergüenza de que me vean!
Si salgo, es como hoy, para ir a la iglesia, tapada con mi mantilla… ¡Y hasta de la iglesia me arrojan!
Las dos señoras procuran consolarla, y las palabras de la madre y las palabras de la hija se corresponden con la semejanza monótona de las ondas del mar en calma sobre una playa de arena. Hay un largo silencio. La sala comienza a ser invadida por la oscuridad. Las tres sombras que ocupan el estrado permanecen mudas bajo el vuelo de un mismo pensamiento, el recuerdo del fraile y de sus anatemas. En el silencio resuenan los pasos de una vieja que viene por el corredor. Es MICAELA LA ROJA: Sirve desde niña en aquella casona hidalga, y conoció a los difuntos señores. Entra lentamente: En sus manos tiembla la bandeja con las jícaras de cristal, que humean en las marcelinas de plata.
LA ROJA.— ¡Santas y buenas noches!
DOÑA ROSITA.— ¡Que siempre has de hacer lo mismo, Sabelita!
ROSITA MARÍA.— ¡Pero si nosotras ayunamos!
SABELITA.— Quebrantáis el ayuno.
ROSITA MARÍA.— ¡Qué cosas tienes! ¡Voy a pecar!
DOÑA ROSITA.— ¡Válate Dios!
Se resignan con un gesto de amistoso reproche, arrastran sus sillas hacia el velador, y con pulcritud de beatas, cada una moja en su jícara medio bizcocho de las benditas monjas de San Payo..Fuera suenan las esquilas de un rebaño y la voz de EL ZAGAL que grita debajo de las ventanas.
EL ZAGAL.— ¡Abran el portón!
LA ROJA.— Ya está ahí el rapaz con el ganado.
EL ZAGAL.— ¡Abran el portón!
LA ROJA.— ¡Qué prisa traes, condenado! Ni que te viniese siguiendo un lobo.
Sale la vieja y el choclear de sus madreñas y su voz cascada se extinguen poco a poco en el largo corredor.
DOÑA ROSITA.— ¡Cómo se conserva esta Micaela la Roja! Debe de andar con el siglo, pero es de esas naturalezas antiguas…
ROSITA MARÍA.— Ya se ven pocos de estos criados que se suceden en las familias.
DOÑA ROSITA.— Micaela la Roja ha visto nacer a todos los hijos de Don Juan Manuel. Por cierto que son la deshonra de su sangre esos bigardos. Sólo han heredado de su padre el despotismo, pero qué lejos están de su nobleza. Don Juan Manuel lleva un rey dentro.
SABELITA.— Hay uno que no es como los otros.
DOÑA ROSITA.— Miguelito, el que llaman Cara de Plata.
SABELITA.— Sí, señora. Yo los encontré una tarde en el atrio de la iglesia, y no me arrastraron y me cubrieron de lodo porque me defendió Cara de Plata.
DOÑA ROSITA.— El mayor, sobre todo, es un bandolero. A la santa de su madre la tiene tan esclava, que la pobre no puede disponer ni de un ferrado de trigo. Yo tuve, poco hace, un apuro y me fui a verla en su Pazo de Flavia. Viaje perdido. Estaba tan pobre como yo. Sus hijos se habían juntado, y le habían vendido el trigo, todavía en el campo.
SABELITA.— ¡Pobre madrina mía!
DOÑA ROSITA.— Me preguntó por ti, y más te compadece que te culpa. Doña María no concibe que pueda existir una mujer que no esté loca por Don Juan Manuel.
Saboreado el chocolate, madre e hija se quedan a rezar el rosario. Los criados llegan uno a uno desde la cocina, y conforme van llegando se arrodillan en el umbral de la puerta. Vuelven a oírse en el corredor las madreñas de MICAELA LA ROJA. Detrás viene EL ZAGAL: Trae la montera en las manos y el susto en los ojos.
LA ROJA.— Oigan al rapaz. Cuenta que le seguían unos hombres que estaban ocultos en el Pinar de los Frailes.
ROSITA MARÍA.— ¡Divino Señor, serían ladrones!
DOÑA ROSITA.— ¿Sería la gavilla de Juan Quinto?
LA ROJA.— No le presten mucho crédito a sus historias. Extravióse una oveja, y paréceme que todo ello de que le seguían, es para disculparse…
EL ZAGAL.— Que me crean que no, verdad le dije, señora Micaela. Éranle siete hombres con las caras tiznadas.
LA ROJA.— ¡Ay, mi hijo, paréceme que has nacido el año del miedo!
SABELITA.— ¡Quién apagó la luz del Cristo! ¿Ha sido aire?
LA ROJA.— No corre aire, cordera. Consumióse el aceite.
ESCENA TERCERA
SABELITA, medio dormida al pie del brasero, espera a DON JUAN MANUEL. Ya sonó la queda en la campana de la Colegiata. Un velón de aceite alumbra la sala, que es grande y desmantelada, con vieja tarima de castaño temblona al andar, y los criados, en la sombra del muro, velan desgranando mazorcas de maíz en torno de las cestas llenas de fruto. Una voz cuenta un cuento. De pronto resuenan fuertes aldabadas, y la barragana se despierta con sobresalto.
SABELITA.— ¡El amo!… Bajen a abrir.
LA ROJA.— No parece el llamar del amo.
SABELITA.— ¿Pues quién puede ser a esta hora?
DON GALÁN.— ¡Como no sea el trasgo!
LA ROJA.— ¡Qué más trasgo que tú, Don Galán!
La vieja se levanta después de volcar en la cesta el maíz desgranado en su falda, y mira por la ventana. Es noche de luna, y distingue claramente la figura del amo, que espera delante de la puerta en compañía de dos hombres desconocidos, que tienen las caras negras. Al mismo tiempo divisa otros bultos agazapados en la esquina. Con vago recelo entorna la falleba.
LA ROJA.— ¿Quién llama?
EL CABALLERO.— ¡Cuidado con abrir!… Asoma una luz para verles la cara a estos sicarios.
SABELITA.— ¿Qué sucede?
LA ROJA.— ¡El amo!… ¡El amo rodeado de una gavilla de ladrones!
SABELITA.— ¿Qué dices? ¿Le han hecho daño?
LA ROJA.— ¡Tráenle atado como a Nuestro Señor Jesucristo!
Asustada, la vieja retrocede hasta el fondo de la sala, donde los criados, en grupo medroso, invocan a santas y santos. SABELITA, toda trémula, corre a la ventana.
SABELITA.— ¿Padrino, le han hecho daño? ¿Está herido? ¡Jesús! ¡Jesús!
EL CABALLERO.— ¡Cuidado con abrir! Estos bandoleros pretenden entrar conmigo.
EL CAPITÁN se destaca del quicio de la puerta. Tiene el rostro tiznado y el habla muy mesurada y cortés.
EL CAPITÁN.— Señora, permítanos usted pasar, que de lo contrario, aquí mismo le degollamos…
SABELITA.— ¡No le hagan daño! Ahora les abren.
EL CABALLERO.— Al que toque la llave he de picarle las manos en un tajo.
EL CAPITÁN.— ¡Ya habla usted de más, señor Don Juan Manuel!
EL CABALLERO.— ¡Calla, hijo de una zorra y de cien frailes!
EL CAPITÁN.— ¡Un rayo me parta! ¡Amordazadle!
SABELITA.— ¡No le hagan daño!…
EL CABALLERO.— Isabel, saca una luz a la ventana.
Las últimas palabras apenas se oyen. EL CABALLERO forcejea entre los ladrones y su voz muere sofocada bajo el pañuelo con que le amordazan.
SABELITA.— ¡No le hagan daño! ¡No le hagan daño, por amor de Dios!
EL CAPITÁN.— Eso deseamos nosotros, señora. Sepa que el pañuelo que le hemos puesto a la boca es un pañuelo de seda. Pero si tardan en abrir, por dar tiempo a que acuda gente, sepa también que nos iremos con su cabeza cortada.
SABELITA.— ¡La llave! ¿Dónde está la llave?
SABELITA, con súbita energía, clama vuelta hacia el grupo de los criados, que buscan la llave torpes y llenos de miedo. Tardan en dar con ella, y los ladrones se impacientan y juran delante de la puerta. SABELITA, alumbrándose con el velón, baja al zaguán. Para abrir tiene que dejar la luz en el suelo. Los ladrones penetran sigilosos. Son siete y todos llevan el rostro tiznado, menos uno que lo enmascara con una máscara negra. Entra el último, arrima la puerta con recelosa previsión, y sin cerrarla quita la llave. Con las manos sobre la culata de los pistolones, los bandidos rodean al viejo hidalgo. SABELITA, suplicante, quiere acercarse. EL CAPITÁN se lo estorba. Toda trémula, vuelve a tomar la luz y empieza a subir la escalera. En lo alto aparece el grupo pálido y miedoso de los criados.
ESCENA CUARTA
Una antesala grande y desmantelada. SABELITA deja la luz sobre un arcón y tiene que sentarse, cerrando los ojos como si fuese a desmayarse. EL CABALLERO la mira amenazador y bajo el pañuelo que le amordaza aún ruge con la voz sofocada y confusa.
EL CABALLERO.— ¡He de cortarte las manos!
SABELITA.— ¡Perdóneme!
EL CABALLERO.— ¡Perra salida!
SABELITA.— ¡Tuve miedo!
EL CAPITÁN.— Señor Don Juan Manuel, no queremos hacerle daño, pero es preciso que nos diga dónde guarda las onzas.
DON JUAN MANUEL permanece mudo. EL CAPITÁN con un gesto manda quitarle el pañuelo que le amordaza la boca. EL CABALLERO se ha detenido en medio de la sala: Tiene las manos atadas y está pálido de cólera, con los ojos violentos y fieros fulgurando bajo el cano entrecejo. EL CAPITÁN de los ladrones le habla.
EL CAPITÁN.— ¿Señor Don Juan Manuel, quiere responder ahora?
EL CABALLERO.— Soltadme las manos.
EL CAPITÁN.— Ya se las soltaremos. Primero responda.
EL CABALLERO.— ¿Qué queréis saber?
EL CAPITÁN.— ¿Dónde guarda el dinero?
EL CABALLERO.— No tengo dinero.
EL CAPITÁN.— Hace pocos días ha vendido dos parejas de ganado en la feria de Barbanzón.
EL CABALLERO.— Y me han robado otros ladrones como vosotros.
EL CAPITÁN.— ¡Mentira, señor Don Juan Manuel!
EL CABALLERO.— ¡Soltadme las manos y os diré si es mentira, hijos de una zorra!
El grupo de los ladrones se revuelve y se encrespa con violento son de armas y denuestos. El enmascarado alza la voz imponiendo silencio. En aquellos rostros tiznados los ojos brillan con extraña ferocidad, y un sordo y temeroso rosmar estremece todas las bocas. EL CAPITÁN llega donde está SABELITA.
EL CAPITÁN.— Señora, no se haga la muerta, y tenga la bondad de guiarnos.
SABELITA.— No sé… No tenemos dinero…
EL CAPITÁN.— Está bien. Vamos a registrar la casa y usted nos alumbrará.
Al mismo tiempo la obliga a levantarse, asiéndola brutalmente de los hombros.
SABELITA reprime un grito y se pasa muchas veces las manos por la frente, con tanto miedo de aquel hombre como del viejo hidalgo, a quien no osa mirar. Quiere acercársele humilde. EL CAPITÁN se lo impide cortés y rufianesco, acompañando las palabras con una sonrisa de su cara tiznada.
EL CAPITÁN.— Usted delante alumbrándonos, hermosa.
SABELITA.— ¡No!… ¡No!…
EL CABALLERO.— Acompáñalos, Isabel.
SABELITA.— ¿Está herido?
EL CABALLERO.— No.
SABELITA.— ¡Perdóneme!
EL CABALLERO.— Acompáñalos.
La barragana, temblando, coge la luz y sale. Los ladrones la siguen con un rumor de pasos cautelosos, y cuando han desaparecido en el fondo del corredor, se alza llena de imperio la voz del hidalgo.
EL CABALLERO.— ¡Sabelita, apaga el velón!
EL CAPITÁN.— ¡Cuidado, señora!
EL ENMASCARADO.— ¡Maldito viejo!