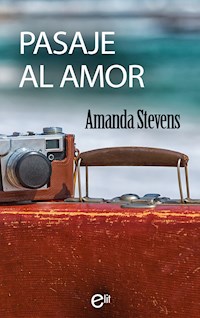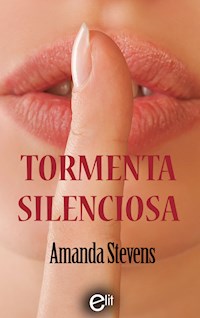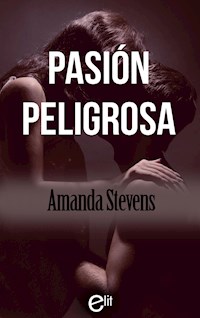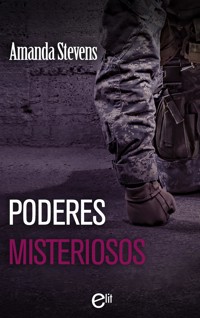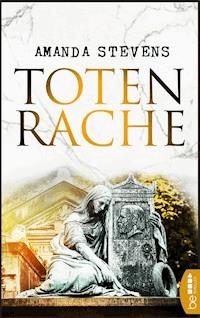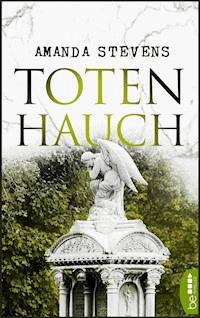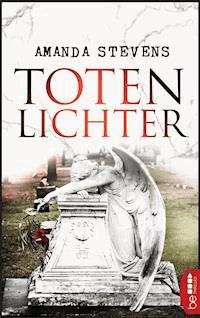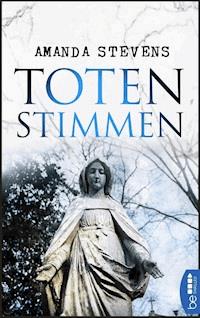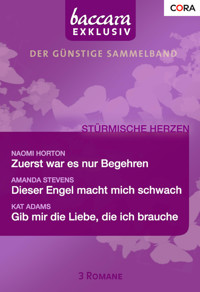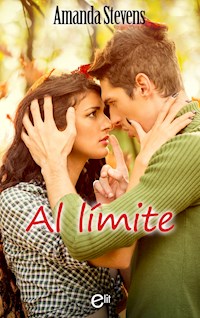
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Aidan Campbell no dudó en presentarse voluntario para perseguir a un grupo de convictos que habían escapado. Pero mientras barría aquel árido terreno en busca de los fugitivos, el valiente cazarrecompensas se encontró con la bella rubia colgando peligrosamente de un precipicio. A pesar de su frágil memoria, Kaitlyn Wilson recordaba vagamente un terrible crimen perpetrado por los mismos hombres que estaba persiguiendo Aidan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
©2005 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
AL LÍMITE, N.º 83 - 3.2.13
Título original: Going to Extremes
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9170-708-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Prólogo
Ya estaba.
Había matado a la mujer y enterrado su cuerpo en los bosques de Montana. Las comadrejas no tardarían en aparecer, y luego los buitres. Para cuando el cadáver fuera descubierto por algún cazador o excursionista extraviado, el rostro habría desaparecido, y, con un poco de suerte, también las huellas dactilares.
Una identificación rigurosa exigiría un análisis de ADN que, en aquella parte del mundo, tardaría semanas, incluso meses. Aunque las autoridades fueran capaces de relacionarla con la Milicia de Montana para una América Libre, para entonces ya sería demasiado tarde. A esas alturas, ella no podría decirles ya nada.
Jenny Peltier había pagado cara su traición. Mientras bajaba por el arroyo, de vuelta a su tienda, Boone Fowler no sentía ni alegría ni tristeza por lo que acababa de hacer. Aunque era un verdadero experto, no disfrutaba especialmente matando. En la guerra la gente moría. Así de sencillo.
Y estaban en guerra. Una guerra para salvar al país de los burócratas corruptos que habían contaminado el tradicional estilo de vida americano con los patéticos yanquis que infestaban las calles de las ciudades. A todos y cada uno les llegaría la hora: aquellos tipos blandos y débiles que desconocían el significado de las palabras «honor» y «sacrificio». El atentado de la Milicia de Montana contra el edificio del gobierno había conmovido a la nación entera, pero sólo sería uno de los muchos «golpes» que conmocionarían al mundo.
El día de la redención había llegado a Montana. Los vientos de la libertad barrerían triunfales los estados de las praderas y atravesarían el Sur como el ejército de Sherman, imponiéndose a más de medio siglo de malestar, apatía y decadencia moral. El ángel vengador de la libertad se alzaría victorioso en los sórdidos umbrales de las casas del Este y arrinconaría a las modernas Sodomas y Gomorras del Oeste.
Fowler soltó un profundo y tembloroso suspiro. Por muchas que fueran las veces que se repitiera aquel sermón de fe, el mensaje siempre terminaba conmoviéndolo. Poseía un don y sabía usarlo. Cuando lo oía hablar con aquella pasión, su madre solía decirle que sería capaz de arrastrar a la gente a los confines de la tierra, a donde él quisiera. Contaba precisamente con ello.
Deteniéndose, se arrodilló al borde del arroyo para limpiar la sangre del cuchillo de caza que había utilizado para degollar a la mujer. Luego se lavó las manos, aunque ya estaban limpias. Su alma también lo estaba. Limpia y virtuosa.
Tan satisfecho y poseído estaba de lo justo de su misión que casi le pasó desapercibido el revelador rumor de hojas secas que se oyó arroyo arriba, a su derecha. Era un sonido levísimo, apenas un susurro, pero aun así le provocó un escalofrío. Sólo entonces tomó conciencia de la vaga sensación de peligro que había experimentado durante el último cuarto de hora, como si su instinto hubiera querido advertirlo del peligro.
Debería haber prestado más atención. Quienquiera que fuera, se las había arreglado para seguirle sigilosamente el rastro, lo que significaba que era bueno. Un profesional. Alguien que conocía los bosques de Montana tan bien como él.
Continuó lavando el cuchillo mientras sus sentidos permanecían alerta y su mente analizaba todas las posibilidades. Llevaba la pistola al cinto, pero tendría que esperar el momento más adecuado para desenfundarla. Un movimiento en falso y su perseguidor podría hacer fuego contra él.
Reconoció el terreno por el rabillo del ojo. Cuando volvió a escuchar el sonido, justo a su derecha, desenfundó y comenzó a disparar mientras rodaba por el suelo. Poniéndose a cubierto tras una roca, descargó su pistola y sacó un nuevo cargador.
—¡Tira el arma!
Fowler se quedó paralizado. La voz no había procedido de la derecha, arroyo abajo. Su perseguidor se encontraba a su derecha y arroyo arriba. Lo había rodeado. El rumor de las hojas sólo había sido una maniobra de diversión: quizá unas piedrecillas lanzadas a lo alto. Un truco tan viejo como el tiempo en el que Fowler había caído como un inocente.
No era propio de su carácter mostrarse tan descuidado. Mientras bajaba tan confiadamente la guardia, aquel hombre le había seguido el rastro a una distancia sorprendentemente corta. Tan corta que Fowler casi había podido sentir su aliento en la nuca…
—Tira el arma si no quieres que te meta una bala en la cabeza —era una voz profunda, firme, autoritaria. La de alguien acostumbrado a mandar y a ser obedecido.
Para demostrarlo, soltó un disparo que destrozó una piña que había rodado muy cerca de donde se encontraba Fowler.
Arrojó el arma al suelo. Sólo entonces salió su perseguidor de la espesura: un alto y fuerte guerrero, con una expresión hosca, sombría, intimidante. Ya había matado antes: eso podía verse en sus ojos, en el pulso firme con que sostenía su arma. Y volvería a matar, si era necesario. Sin dudarlo.
Sus modales, sus gestos, eran los de un militar. Y su habilidades evidenciaban un gran entrenamiento, propio de una fuerza especial de combatientes.
—¿Quién eres tú? —preguntó Fowler—. ¿Qué es lo que quieres?
—Quiero justicia, canalla.
Mientras se acercaba hacia él, su rostro se crispó de ira. Y en el fugaz instante que necesitó para volver a dominarse, Fowler sacó la pistola que llevaba oculta en un tobillo y abrió fuego.
El impacto del disparo lo proyectó hacia atrás y el hombre cayó pesadamente al suelo, como un fardo. Un tiro limpio, directo al corazón. Aún se movía, y Fowler se acercó con la idea de rematarlo con una bala en la cabeza. Tras hacer a un lado de una patada el arma del desconocido, apuntó cuidadosamente con la suya.
—¡Por la sagrada causa! —gritó, triunfal.
Penitenciaría del Estado de Montana.
Lunes. Cuatro de la madrugada
Boone Fowler se despertó lentamente. Por un momento creyó encontrarse nuevamente en los bosques de Montana, pero cuando su mente empezó a aclararse, se dio cuenta de que no había sido más que un sueño. La recurrente pesadilla en la que alguien lo perseguía. El escenario y el enemigo cambiaban de cuando en cuando, pero el resultado era siempre el mismo. Era él quien se alzaba con la victoria bajo el cielo limpio de Montana… y no su perseguidor.
La realidad, sin embargo, era muy diferente. En aquel momento se encontraba encerrado en una celda de tres metros por cuatro. Mientras bajaba los pies al suelo y se sentaba en el jergón, con la cabeza entre las manos, lo recordó todo de golpe. Su apresamiento. El juicio. Los cinco últimos años de su vida pasados en un infierno llamado La Fortaleza: una prisión de máxima seguridad de la que nadie conseguía escapar.
Y todo por culpa de un hombre llamado Cameron Murphy. Mientras Fowler se había podrido en la cárcel durante cerca de media década, Murphy había reclutado lo que quedaba de las antiguas fuerzas especiales que había dirigido para terminar creando la organización de cazadores de recompensas más célebre del país. Aunque Murphy era el único al que Fowler había visto cara a cara, conocía los nombres de los demás. Conocía sus historiales, sus especialidades, sus motivaciones.
Pero era el rostro de Murphy el que veía en sus pesadillas por la noche. Aquel odio lo había ayudado a sobrevivir durante nueve meses de solitario confinamiento en La Mazmorra, el pabellón especial de La Fortaleza, y su sed de venganza había enfriado de alguna manera su rabia cuando volvieron a trasladarlo con sus compañeros. Durante todos aquellos años se las había arreglado para no meterse en líos y mantener un comportamiento modélico. Lo había hecho porque tenía un plan. Y para realizar su plan, necesitaba amigos y contactos con el mundo exterior. Necesitaba dinero para sobornos y para los favores que tuviera que pedir. Necesitaba de toda la ayuda que pudiera recabar para lograr lo que nunca nadie había hecho antes: escapar de La Fortaleza.
Y gracias a un generoso benefactor con una ambiciosa agenda, el momento estaba finalmente al alcance de la mano.
Esa noche, cuando apagaran todas las luces, desencadenaría un motín como jamás había conocido aquella prisión. Aprovechando el caos general, Fowler y sus compañeros esperarían en la Mazmorra antes de ejecutar el plan. Si todo salía bien, muy pronto serían libres. Y Cameron Murphy sería hombre muerto. Y que el cielo se apiadara de cualquiera que se cruzase en su camino.
—¡Por la sagrada causa! —susurró Fowler mientras la adrenalina empezaba a circular por sus venas.
Capítulo 1
Martes, dos de la tarde
—¡Ken, apenas puedo oírte!
Con el teléfono móvil pegado a la oreja, Kaitlyn Wilson se esforzó por no dejarse llevar por el pánico. La lluvia repiqueteaba como un tambor de guerra sobre el techo de su todoterreno mientras conducía con cuidado por la carretera número nueve. Había puesto los limpiaparabrisas a máxima velocidad, pero seguía sin poder ver nada.
—¿Sigues ahí? —inquirió, desesperada.
—Inundaciones… carretera cortada…
No escuchaba más que interferencias.
—¿Debería dar media vuelta? —maldijo entre dientes. La comunicación se cortó y maldijo de nuevo mientras intentaba frenéticamente volver a llamar a su jefe. Pero era inútil. Había perdido cobertura.
«Situación apurada», concluyó para sus adentros mientras lanzaba el móvil sobre el asiento contiguo y agarraba el volante con las dos manos. Desde que había salido para la prisión menos de una hora antes, la carretera número nueve se había convertido en un lago. Kaitlyn ya no podía distinguir el asfalto.
Redujo aún más la velocidad mientras intentaba decidir qué hacer. ¿Seguir adelante… o dar media vuelta? En condiciones de nula visibilidad, dar media vuelta sin caer en alguna zanja de la cuneta no sería tarea fácil. Además de que ignoraba si el estado del tramo de carretera recorrido había empeorado o mejorado. Se encontraba en una zona muerta donde la señal de la última torre de telefonía móvil se hallaba bloqueada por las altas montañas. Para colmo, las interferencias habían alcanzado a la radio, por lo que no conseguía sintonizar ningún parte meteorológico. Estaba aislada del resto del mundo.
Y seguía lloviendo torrencialmente. ¿Por qué no había hecho caso a Ken cuando le aconsejó que no saliera sola con aquel tiempo?
—¿Estás loca? —le había gritado—. No sé si te habrás dado cuenta, pero todo el condado se encuentra en alerta roja por inundaciones.
—Viajaré por terreno elevado durante la mayor parte del tiempo, y hasta ahora la carretera nueve nunca se ha inundado —por lo demás, Kaitlyn conocía el camino a la prisión como la palma de su mano—. Si salgo ahora, podré llegar a la rueda de prensa antes de que se ponga a llover fuerte.
—¿Ah, sí? ¿Y a esto cómo lo llamas? ¿Una ligera llovizna? —Ken había lanzado una rápida mirada al ventanal de su despacho, donde la lluvia continuaba cayendo tenazmente bajo un cielo de un gris apagado. No había cesado en todo el día.
—Te preocupas demasiado. Además, si no llego a la conferencia de prensa, se nos adelantará el Independent Record, y ya sabes lo que quiere decir eso… —había argumentado Kaitlyn, mencionando un periódico rival.
—Pero yo tampoco quiero que una patrulla de carretera tenga que sacarte de alguna zanja.
—Yo sé lo que me hago, Ken.
—Está bien, pero al menos llévate a alguien contigo —había transigido al fin su jefe, agotada la paciencia—. Cudlow, por ejemplo…
Ya tenía una mano en el teléfono cuando la exclamación de Kaitlyn lo había detenido en seco:
—¿Cudlow?
Pronunció el nombre con tanto desprecio que Ken le lanzó una desaprobadora mirada. A Kaitlyn no le importó. Jamás se dejaría acompañar a la rueda de prensa del alcaide de la prisión por Allen Cudlow, el hombre que casi logró desbaratar su carrera en el periódico cinco años atrás. Ni en sueños.
Su enemistad con Cudlow había comenzado mucho antes de que Ken Mellow hubiera sucedido al anterior director, cuando se jubiló hacía cerca de nueve meses. Kaitlyn había acogido con verdadera euforia la perspectiva de que entrara sangre fresca en el Ponderosa Monitor, porque para entonces ya estaba en igualdad de condiciones con Cudlow, antigua estrella del periódico.
—Si de veras quieres evitar una tragedia, cuelga ese teléfono.
—De acuerdo, de acuerdo… Cudlow y tú os odiáis a muerte. No sé por qué y tampoco me importa, siempre que no interfiera en vuestro trabajo como periodistas. Un poco de rivalidad profesional puede tener sus ventajas. Sirve de estímulo —le había lanzado una mirada de advertencia, por encima de sus bifocales—. Pero no te pases.
—Tú mantenlo apartado de mi camino y todo irá bien.
—De todas formas, esta tarde no puedo permitirme el lujo de tener desocupado a Cudlow. Si insistes en asistir a la rueda de prensa del alcalde Green, tendré que enviarlo a la capital para que cubra la llegada de Petrov.
Kaitlyn se lo había quedado mirando con la boca abierta.
—¡No puedes hacer eso! ¡Llevo semanas trabajando en el artículo de Petrov!
—Ambas historias están de actualidad y no puedes estar en dos lugares a la vez.
Kaitlyn detestaba la sensatez de su jefe. Sobre todo porque habitualmente ponía de manifiesto su propia irracionalidad.
—¿Qué eliges entonces, Kaitlyn? ¿El reportaje de Petrov… o el de la fuga de la prisión?
—Te propongo algo. Una cosa es que envíes a Cudlow al aeropuerto para que cubra la llegada de Petrov… y otra distinta es que le ofrezcas la historia. Estoy a punto de conseguir una exclusiva.
—¿Cómo de a punto? —le había preguntado Ken, entrecerrando los ojos.
—Eh… la tengo casi preparada.
Aunque la afirmación no era del todo cierta, estaba cada vez más cerca de conseguir la entrevista gracias a la ayuda de una antigua amiga. Tal vez fuera una anónima reportera de un modesto periódico de Podunk, Montana, pero contaba con algo que ni siquiera las grandes cadenas de información habían conseguido: un contacto dentro del circulo de Nikolai Petrov. El príncipe Nikolai Petrov, para ser exactos.
El simple sonido de su nombre la hacía estremecerse de placer. Sólo su físico habría bastado para derretir los corazones femeninos de todo el mundo, pero desde que pronunció su apasionado discurso en las Naciones Unidas se había convertido en una verdadera estrella de la televisión. En un impresionante despliegue de encanto, integridad moral y atrevimiento, el príncipe heredero de Lukinburg había suplicado a la comunidad internacional su intervención a favor del derrocamiento de su propio padre en beneficio de su país, empobrecido y desgarrado por la guerra civil. Acto seguido se había embarcado en una gira por todo el país, en un esfuerzo por ganarse al pueblo estadounidense con vistas a una posible intervención militar para el destronamiento del rey Aleksandr.
Cada vez que el príncipe pronunciaba uno de sus tan publicitados discursos, su padre se apresuraba a negar las acusaciones desde su palacio de Lukinburg. La amarga contienda familiar se estaba ventilando ante la mirada del mundo y las apuestas no podían ser más altas. En su ruta hacia el Oeste, estaba previsto que Petrov llegara a Montana aquella misma noche como invitado especial del gobernador Peter Gilbert. Y, para inmensa suerte de Kaitlyn, daba la casualidad de que su gran amiga Eden McClain era la ayudante personal del gobernador.
Eden había constituido una fuente inestimable de información desde que la campaña de reelección de Gilbert entró en su fase final, facilitando el acceso de Kaitlyn al círculo íntimo de periodistas de confianza. A cambio, Kaitlyn había intentado no abusar demasiado de su amistad, pero con una exclusiva con Petrov a la vista, no había sido capaz de resistirse a presionar a su amiga para que utilizara su influencia a su favor.
En aquel momento, aferrada al volante con las dos manos, le rechinaban los dientes de rabia. Mientras ella se encontraba atrapada en la carretera nueve, Allen Cudlow estaría llegando a Helena para cubrir la llegada de Petrov. Conociendo como conocía a Cudlow, probablemente se las arreglaría para conseguir una entrevista con el príncipe… aunque no fuera más que para fastidiarla a ella.
Y probablemente también se encargaría de pasárselo por la cara hasta el fin de los tiempos. Cudlow jamás se cansaría de recordarle que había desperdiciado una exclusiva con el príncipe Petrov para informar de una fuga de presos en una penitenciaría.
Pero no se trataba de una fuga de presos cualquiera. No solamente los reclusos habían logrado lo imposible al escaparse de La Fortaleza. El grupo de fugados estaba dirigido por Boone Fowler, el famoso miembro de la milicia paramilitar de Montana, responsable del atentado contra el edificio del gobierno federal que había conmocionado al país cinco años atrás. De modo que Kaitlyn se había encontrado ante un difícil dilema para una profesional como ella: elegir entre un peligroso terrorista o un Príncipe Encantado de carne y hueso.
Ya era mala suerte que dos noticias tan importantes hubieran tenido que coincidir en Montana. La capital del estado tenía cierta animación, pero Ponderosa, hogar de Kaitlyn y población más cercana a la prisión, se caracterizaba precisamente por su tranquilidad. Tranquilidad que había quedado turbada por la fuga de Boone Fowler.
Implacable y despiadado, trastornado mentalmente, Fowler habría sido capaz de sacrificar a su propia madre en aras de su gloriosa «causa sagrada». Para ello ya se había manchado las manos de sangre con numerosas víctimas, incluida Jenny Peltier, antigua compañera de instituto y gran amiga de Kaitlyn y de Eden McClain.
Por desgracia, la propia Kaitlyn tampoco tenía las manos muy limpias por lo que se refería a la muerte de Jenny, ya que la había utilizado para perseguir sus propios objetivos, algo que jamás se perdonaría a sí misma. La dulce e impresionable Jenny… La pobre había acudido a Kaitlyn en busca de ayuda, ¿y qué había hecho ella? La había enviado de vuelta a la guarida del león, sin preocuparse por su seguridad. Sin preocuparse por nada excepto por conseguir una historia que la hiciera merecedora del Premio Pulitzer.
Sí. Se había mostrado tan egoísta y tan ambiciosa que había estado dispuesta a traicionar a una amiga sin pensárselo dos veces. Kaitlyn quería creer que había cambiado, que ahora era otra persona, pero seguía temiendo que en el infierno hubiera reservado un lugar especial para amigas como ella. Quizá se encontrara allí con Boone Fowler… si no antes.
Un estremecimiento le recorrió la espalda ante la perspectiva de toparse con semejante monstruo. Una cosa era escribir sobre las atrocidades de Fowler y otra enfrentarse a él en la vida real. Lo cual era, precisamente, lo que había empujado a hacer a Jenny. Intentó sobreponerse a la culpa que todavía le devoraba las entrañas, pese al tiempo transcurrido. Si algo había aprendido de sus errores, sin embargo, era que lamentarse de lo que no tenía solución nunca servía de nada. Necesitaba concentrarse en lo que podía hacer para que Fowler volviera a la prisión. El problema era que el tiempo se negaba a colaborar y la situación se complicaba por momentos. El agua resbalaba a torrentes por el capó de su todoterreno, amenazando con filtrarse en el motor. No podía continuar. La carretera era completamente intransitable.
Superada la inicial punzada de pánico, llegó rápidamente a la conclusión de que su único recurso era abandonar el vehículo y buscar un terreno más elevado y seguro. Después de guardarse el móvil y una linterna en los bolsillos del impermeable, abrió la puerta y bajó del todoterreno.
La riada de la carretera ya le llegaba hasta las rodillas: estaba tan fría que quitaba el aliento. Tuvo que apoyarse por un momento en la puerta para conservar el equilibrio y afirmar bien los pies. Una vez en la cuneta, trepó como pudo a lo alto del terraplén que se levantaba al pie de la carretera, agarrándose a las raíces que sobresalían en la tierra.
Una vez en lo alto, la vista la dejó paralizada. La carretera estaba completamente inundada y el nivel de agua continuaba subiendo mientras engullía poco a poco su todoterreno. Con la lluvia azotándole el rostro, se preguntó qué podía hacer. Una opción era quedarse en el terraplén, con la esperanza de que alguien la viera. Pero si la carretera había quedado cortada, la posibilidad era ciertamente remota.
Lo mejor, decidió de pronto, era ascender por la ladera. En algún punto elevado encontraría cobertura para su teléfono móvil y pediría ayuda. Y si seguía caminando, podría llegar a Eagle Falls, una pequeña población maderera a unos diez kilómetros de allí.
Internarse sola en el bosque con un grupo de reclusos sueltos normalmente no habría constituido su primera opción, pero llevaban cerca de veinticuatro horas fugados, con lo que era dudoso que aún continuaran en la zona. Además de que tampoco se encontraría muy segura sentada en el terraplén de la carretera, a la vista de cualquiera que pasara por allí. No tenía ni idea de cuánto tardaría en descender el nivel del agua, e incluso entonces su vehículo podría haber quedado inutilizado.
Si quería llegar a Eagle Falls antes de que cayera la noche, tendría que ponerse en marcha cuanto antes. Después de lanzar una última mirada a su casi sumergido todoterreno, cuadró los hombros y empezó a subir por la ladera.
En la montaña oscurecía antes, pero Kaitlyn resistió la tentación de encender la linterna mientras avanzaba por el antiguo sendero de caza. Necesitaba ahorrar pilas porque si no conseguía llegar pronto a Eagle Falls, su linterna terminaría convirtiéndose en su única defensa contra los coyotes y pumas que merodeaban por aquella zona. Para no hablar de los grizzlies.
«¡Leones, coyotes y osos!», pensó con una nerviosa carcajada. Definitivamente se encontraba fuera de su elemento. Desde que había dejado la carretera aún no había visto señal alguna de vida humana. Incluso los animales parecían haber escapado a las alturas. Estaba completamente sola en aquella especie de universo húmedo.
Aunque todavía le quedaba por alcanzar la cumbre, la pendiente se había suavizado. La subida no era ya tan dura, pero el ánimo de Kaitlyn había caído en picado: estaba empapada, exhausta y aterida de frío. Sólo podía pensar en un buen baño y en una cama caliente.
Llevaba ya dos horas caminando cuando distinguió una luz entre los árboles. ¡La civilización! ¡Al fin! Estaba tan excitada que tropezó con una raíz y se obligó a tranquilizarse. Un esguince de tobillo o, peor aún, una pierna rota era lo último que necesitaba. Cuando salió de entre los pinos a un pequeño claro, descubrió que la luz que había visto antes procedía de una vieja cabaña de troncos.
Miró a su alrededor. No había postes eléctricos cerca y no se oía ruido de generador alguno. Probablemente alguien habría encendido una linterna. Quizá algún motorista extraviado que había llegado a la cabaña antes que ella. Dudaba también que la cabaña estuviera equipada con teléfono, pero quienquiera que estuviera dentro seguramente tendría un móvil con cobertura o una radio de onda corta. En el peor de los casos, dispondría de un lugar seguro y caliente para pasar la noche.
Su primer impulso fue llamar a la puerta con todas sus fuerzas. Pero seguir sus impulsos ya le había provocado suficientes problemas, al menos por aquel día. Estaba sola, sin armas, y demasiado cansada para resistirse si alguien pretendía atacarla. Lo más prudente era acercarse con cuidado y reconocer el terreno antes de darse a conocer.
Con la espalda pegada a la pared de troncos, se fue acercando lentamente a la ventana. Podía escuchar un rumor de voces dentro. Voces altas, furiosas, que le provocaron un estremecimiento. Cuidando de no ser vista, se asomó rápidamente a la ventana para retirarse en seguida. Y el corazón se le encogió en el pecho como consecuencia de lo que había visto.
Había una media docena de hombres dentro de la cabaña. Vestían trajes militares de faena y portaban armas automáticas, pero Kaitlyn dudaba que fueran soldados. Uno de ellos se encontraba tan cerca de la ventana que había podido distinguir el tatuaje que lucía en el bíceps izquierdo: una bandera estadounidense ardiendo. El símbolo de la Milicia de Montana para una América Libre.
Había visto aquel mismo tatuaje en el brazo de Boone Fowler, cuando lo exhibió orgullosamente durante su juicio. Y en el de Jenny Peltier cuando la pobre fue a buscarla en demanda de ayuda. Cuando su amiga se alzó la manga, Kaitlyn se había quedado contemplando aquel símbolo con expresión horrorizada:
—Esa gente son asesinos, Jenny. ¡Terroristas! ¿Cómo es que has acabado relacionándote con un grupo así?
—Por Chase —había susurrado Jenny—. Se lo debía.
El hermano mayor de Jenny había muerto en una guerra que tanto ella como su familia siempre habían considerado injusta e ilegal. Su padrastro llevaba años criticando al gobierno, y la muerte de Chase había sido como añadir gasolina al fuego. Jenny se había quedado tan destrozada que las peroratas de su padrastro habían terminado por afectarla. Pero Kaitlyn nunca pudo haber imaginado que su odio la llevaría tan lejos en su justificado rencor hacia el gobierno.
Cerrando los ojos con fuerza, Kaitlyn procuró desterrar aquel recuerdo. Boone Fowler había asesinado a su mejor amiga, pero no podía permitirse perder el control en aquel momento. Tenía que salir de allí antes de que la descubrieran.
Con el móvil en la mano, rezó para que tuviera ya cobertura y pudiera pedir ayuda. Pero cuando se disponía a alejarse sigilosamente de la cabaña, un grito procedente del interior la hizo volver junto a la ventana. Lo que vio allí la dejó aterrada. Los presos tenían un rehén. Lo habían desnudado y atado a una silla. Sangraba profusamente de múltiples heridas y parecía haber perdido la consciencia, baja la cabeza con la barbilla tocando el pecho.
Kaitlyn descubrió horrorizada que uno de los miembros de la milicia se acercaba a él. Agarrándolo por el pelo, le alzó la cabeza mientras deslizaba una hoja de cuchillo a lo largo de su cuello, sin hundirla apenas, pero haciéndolo sangrar. El hombre soltó un gruñido y empezó a murmurar algo en un idioma que a Kaitlyn le recordaba el alemán.
—Gotthilife mich. Gotthilife uns alle, wenn Sie gelingen —mascullaba una y otra vez.
Kaitlyn intentó traducirlo, pero hacía tiempo que no repasaba el alemán que había aprendido en el instituto y estaba demasiado horrorizada para poder pensar con coherencia. Aunque sabía, por sus gestos y por alguna palabra suelta, que estaba suplicando clemencia.
Sus súplicas, sin embargo, cayeron en oídos sordos. Alguien gritó: «¡por la causa!» y el cuchillo se hundió en la garganta del rehén. El torrente de sangre dejó a Kaitlyn paralizada, momentáneamente sumida en un estado de shock. Se había llevado una mano a la boca para no gritar. No podía moverse. Ni siquiera se atrevía a respirar. Si alguien llegaba a verla…
Pero debía de haber emitido algún involuntario sonido, o quizá Boone había intuido su presencia, porque en aquel momento se volvió lentamente hacia ella… y sus miradas se encontraron a través de la ventana. La sed de matar brillaba en sus ojos. Kaitlyn jamás había visto una expresión tan perversa y demoníaca.