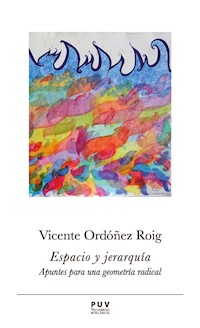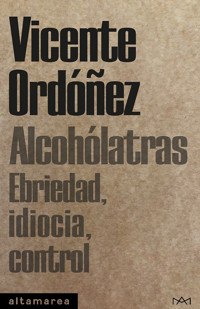
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Por qué se bebe? Más aún, ¿por qué en Occidente se bebe de forma constante y masiva? ¿Produce y reproduce el alcohol alguna forma de dominio? Si la ingesta de bebidas alcohólicas provoca el descontrol entre quienes las consumen, ¿sirve al mismo tiempo el alcohol para ordenar y controlar a las gentes? Este ensayo se propone contestar a estas y otras preguntas a partir del análisis de quienes usan bebidas fermentadas de forma esporádica, disfrutan de sus cualidades excitantes en pequeñas dosis, se benefician del empuje que una copa ejerce sobre su autoestima y a quienes cabe denominar, justamente, alcohólatras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Ángela y Ulises
No hay duda, no puedo vivir sin él,
alcohol, alcohol,
es mi destino.
GANG GREEN, «Alcohol»
Introducción
§ 1. Las reflexiones que expondré tienen el alcohol o, por ser más preciso, el consumo generalizado, como protagonista. Sin embargo, no son conjeturas sobre los problemas sociales derivados del uso y abuso del alcohol, como tampoco son un estudio conformado desde la perspectiva de las ciencias sociales, humanas o naturales. Lo que me propongo es responder a una pregunta aparentemente tan sencilla como la que indaga las causas que llevan colectivamente a beber. Y repárese en que, tan pronto como es formulada, la pregunta se vuelve contra uno y su aparente sencillez se desvanece como lo hace la infancia a medida que uno crece y madura. No, lo cierto es que la cuestión que tiene por blanco los motivos de la ingesta generalizada de alcohol es oscura cuando no totalmente hermética o indescifrable. Ya el confuso campo semántico del término «beber», que en las lenguas occidentales reúne, identificándolas, dos acciones contrarias entre sí —la ingesta de un líquido cualquiera, principalmente la insípida y transparente agua, frente al inflamable alcohol— pone sobre la pista de las enormes dificultades a las que hay que hacer frente en cuanto se quieren esclarecer las causas del consumo masivo de licores, vinos y otros aguardientes. Porque si, de un lado, parece innegable que la inclinación a la bebida está vinculada con la desinhibición de las relaciones sociales, el sentimiento de euforia o el goce que acompaña su degustación ritualizada, los episodios violentos, las resacas, jaquecas y, en breve, los desórdenes del sistema nervioso que provoca son, de otro lado, evidencias que causan por sí solas el inmediato escarmiento y la consiguiente representación del mal a evitar. No obstante, una y otra vez se persiguen los efectos de la intoxicación alcohólica y el paroxismo de la embriaguez. ¿Por qué? ¿Por qué se busca con ahínco la repetición de una acción en la que el placer se alterna con el dolor?
§ 2. Es posible encontrar en las raíces de la cultura occidental una respuesta tentativa a por qué se bebe. Me refiero, en concreto, a los muchos relatos que relacionan el consumo de vino, néctar, frutas fermentadas o hidromiel con el olvido: desde las exhortaciones bíblicas a que se beba para poner entre paréntesis las miserias de una vida de otro modo insoportable hasta el fruto embriagador de los lotófagos; de los despistes y olvidos de ese bebedor impenitente que fue Sócrates a los consejos de Plinio de mezclar borraja con vino para eliminar de la memoria dolores y penas. La función social de la embriaguez radicaría en provocar la desconexión transitoria de la realidad y tendría, por tanto, valencia positiva en términos evolutivos.
No obstante, hay que notar cómo, a despecho de ello, está lejos de mostrarse el beneficio desmemorizante del alcohol como una evidencia. Sobre todo por la razón de que el olvido inducido por el alcohol tiene en ocasiones un efecto negativo vinculado con la infelicidad, la desazón o el dolor, y no faltan ejemplos en los que, en circunstancias desfavorables, los quitapenas provocan tanta o más ansiedad que placer. Por traer la cuestión a un plano general, puede hablarse de la amnesia, del borrado de memoria, de los blackouts salvajes que se siguen a veces de la intoxicación etílica —«la cabeza me da vueltas»,1 escribe Jean-Luc Nancy al describir su experiencia del absoluto, experiencia que compara con el vértigo embriagante del vino—. ¿Cómo acceder a lo que sucede mientras dura la cogorza? Quién sabe. Mutismo, fingimiento o conmoción.
El olvido alcohólico no asegura un placer perdurable. Antes al contrario, la apariencia benéfica de la desmemoria inducida por la ebriedad se transforma al poco en su opuesto, como si el alcohol, obediente a una ley imposible de la naturaleza, se obstinase en defender aquello mismo que destruye.
§ 3. Sea como sea, en el alcohol se dan simultáneamente dos fenómenos, contrarios entre sí, pero complementarios: aumento de los niveles de cortisol, por una parte, y liberación de endorfinas, por otra, de suerte que al estrés de la adicción acompaña indefectiblemente una sensación química de placer. O sea, quien bebe tiene tan buenas razones contra la botella como a su favor, aunque, como el alma en pena que se desgarra en la ranchera de José Alfredo Jiménez, su lamento turba los oídos con una nota perpetua, repetida hasta la extenuación:
otra vez a brindar con extraños
y a llorar por los mismos dolores.
Por tanto, el alcohol es, como el fuego de San Telmo, de estructura doble: si su consumo puede provocar la náusea más completa, los refuerzos positivos son tantos que se persigue con tenacidad la repetición de un circuito de estímulos desagradables, vertiginosos o incluso truculentos. Placer y dolor: gemelos dioscuros de la beodez.
§ 4. Viniendo de nuevo a mi cuestión, creo que, tal vez, habría que llevarla hasta sus límites para encontrar una respuesta, si no satisfactoria, sí al menos aproximada. Esos límites hacen que necesariamente se repare en una importante diferencia de grado. Y es que no hay que perder de vista la distancia que media entre quien usa bebidas fermentadas de forma esporádica, disfruta de sus cualidades excitantes en pequeñas dosis, se beneficia del empuje que una copa ejerce sobre su autoestima y a quien cabe denominar, justamente, «alcohólatra», del dipsomaníaco; es decir, de quien se embrutece en la borrachera, cuya embriaguez nunca llega a disiparse por completo y desarrolla una dependencia tan severa que corre el riesgo de padecer cólicos, afecciones cerebrales, hepatitis, cirrosis, exantemas, ascitis y otras tantas enfermedades debilitantes: si el primero adora la bebida sin confundirse con ella, la adicción del segundo hace del alcohol un agente patógeno destructivo.2 Dado que la bibliografía sobre alcohólicos —o alcoholistas, que es como llaman a esas gentes en el Cono Sur— está sólidamente documentada, mis observaciones en esta obrita girarán en torno a las primeras, esto es, se centrarán en las alcohólatras.
§ 5. Antes de continuar analizando la figura, un tanto singular, del alcohólatra, me veo en la obligación de renunciar a esa pregunta impenetrable formulada en el primer epígrafe: ni puedo defenderme de la endiablada fuerza del gigante alcohólico ni sé descifrar las causas que llevan colectivamente a beber.
Dejo de lado, por tanto, esa pregunta total y me centro en esta otra, más limitada y humilde: ¿por qué el alcohólatra se ve impelido a beber? Para ceñir más la respuesta, voy a precisar que la abordaré desde aquello que me es más familiar, a saber, voy a tratar de responderla desde el marco epistemológico occidental: carezco de la formación y aun de la perspicacia para entenderla desde una dimensión antropológica más amplia que, posiblemente, permitiría extraer una serie de conclusiones válidas para el ser humano en general. Así pues, el asunto que en estas páginas se va a abordar se cifra en la exploración de las causas que, en Occidente, llevan a las gentes a darse a la bebida con moderación, si bien prolongada, continua y hasta gustosamente.
§ 6. Ya que los peritos en estas cuestiones toman el pulso a las cosas en la lengua de sus hablantes, me dispongo, antes que nada, a ensayar una primera definición del término, contingente y, por ello, todavía provisional: «Alcohólatra es toda persona que recurre al alcohol esporádicamente buscando la satisfacción de un fin». En aras de una mayor claridad, hay que señalar que esta definición no pretende ser más que su esqueleto, pues por grandes que pudieran ser sus excelencias, lo cierto es que no llegan a completar el concepto. Y es que ¿cuáles son los fines que satisface el alcohol? ¿Acaso evita la corrupción del cuerpo, cura la enfermedad o apacigua la ansiedad de una existencia alienante? ¿Supone el consumo de alcohol el pináculo y la guinda de una vida afortunada? ¿Hay una teleología alcohólica como la hay biológica, histórica o metafísica? Aunque no es posible precisar estas cuestiones, lo cierto es que los alquimistas medievales ya calibraron no solo el potencial final del alcohol, sino lo que en la jerga alcohólatra se llama «subidón»; o sea, un estado de euforia transitorio, un bienestar eléctrico pero efímero de resultas de esos sorbos o tragos cuyos efectos llevan a consumirlo incluso por la retina —eyeballing denominan a esa variedad de ingesta etílica en el imperio de la anglosfera—. De algún modo, una copa reúne la espiritualidad más sublime con la materialidad más concupiscente. Así, cuando Beyoncé canta
he estado bebiendo, he estado bebiendo,
me vuelvo obscena cuando ese licor está en mí,
reproduce, sea o no consciente, un tropo que se repite una y otra vez como muestra de la epifanía eterna del alcohol. ¿Se encontrará aquí el secreto del alcohol? Es decir, ¿es porque excita las pasiones más violentas al tiempo que conduce más allá de la esencia, a un lugar indeterminado de deseo, por lo que se persiguen sus efectos estimulantes? ¿No constituyen estos efectos su motivación y finalidad, algo que justificaría, además, su consumo, siquiera como mediador o excipiente de las relaciones entre iguales? Tal vez. Comoquiera que sea, no es temerario suponer que, como un cable submarino que conecta vastas áreas incomunicadas entre sí, las propiedades farmacológicas, psicológicas y eróticas del alcohol lo vinculan subterráneamente con aquello que excita, vivifica y reconforta, y que estas propiedades lo convierten, en definitiva, en un fin tan escurridizo como apreciado.
Hace, sin embargo, objeción el hecho de que la cuestión temporal indicada por el adverbio «esporádicamente» de la definición propuesta no queda del todo clara, y aun de manera doble: de un lado, se alude con ello a lo ocasional, a lo que solo tiene lugar de tarde en tarde; de otro, el término del que deriva apunta a la dispersión, esto es, a lo que está diseminado sin orden ni concierto. En efecto, el adverbio, elemento gramatical invariable que introduce, sin embargo, grandes dosis de variación en el repertorio de una lengua, deja en suspenso, en un abismo de indeterminación, el momento en el que uno es requerido, como si se tratara de una obligación inexorable, por la bebida. ¿No es posible precisar, entonces, ese instante en el que el alcohólatra se entrega con fruición a los placeres de la chicha?
§ 7. Para ilustrar con mayor sencillez y claridad problemas tan resbaladizos, creo pertinente dividir mi argumentación en tres partes complementarias. La primera de ellas alude a la ebriedad como una institución social regulada por leyes consuetudinarias. Efectivamente, la historia muestra que el alcohol es una institución robusta y vigorosa, con verdaderas raíces entre las gentes: en cualquier tiempo y lugar se ha conocido, empleado y degustado, y solamente han sufrido cambios las formas exteriores de su ejercicio. Entender el consumo de bebidas alcohólicas no como un acto fortuito o una posible manera de estar en el mundo, sino como un proceso regulado por normas que son tanto internas —se ponen en práctica con el hábito— como externas —se determinan por la acción de las circunstancias en que se desarrolla la vida—, hace posible despejar algunas de las incógnitas que han ido surgiendo en los epígrafes anteriores. La segunda de ellas aborda la idea que los alcohólatras tienen de sí: al beber creen seguir el dictado de su conciencia en la convicción de que su inteligencia es suya y de nadie más. No obstante, aquí se arguye que ni son dueños de lo que piensan ni tampoco de lo que dicen o hacen: ese desconocimiento de sí mismos es, precisamente, lo que me lleva a estudiar a la persona alcohólatra desde el contexto epistemológico de la idiocia. Por último, la tercera parte visibiliza el control social con el que, de forma apenas perceptible, las distintas estructuras que permean el espacio del poder imponen modelos, marcan rumbos, fiscalizan a las gentes o, de una vez, dominan a través del alcohol. Es la continuidad de estas tres partes, agrupadas como segmentos de una misma figura geométrica, la que debe proveer un marco para entender, siquiera mínimamente, al alcohólatra occidental contemporáneo.
Ebriedad
§ 8. Chupar, pimplar, escanciar, tomar un trago, empinar el codo, mojar el gaznate o pisar el corcho son, antes que hechos fortuitos, hábitos determinados por las relaciones sociales entre sujetos y por los organismos en los que aquellos despliegan sus acciones. Aquí, «determinados» no ha de tomarse por sinónimo de decidir algo, sino por el de forzar la voluntad de alguien para que «