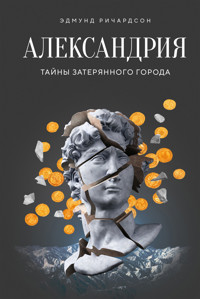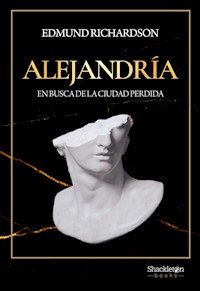
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Shackleton Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
El relato de unos de los episodios más fascinantes de la historia, el descubrimiento de la ciudad perdida de Alejandro Magno por parte del aventurero Charles Masson. Una gran historia de arqueología, exploración y espionaje. Se disfruta enormemente – BBC History Magazine Apasionante... Una historia extraordinaria, llena de grandeza y violencia – The New York Times Este libro es una joya – James McConnachie, The Sunday Times Tiene el ritmo y la complejidad de una trama hábilmente tejida por John Le Carré. Es una pequeña obra maestra – William Dalrymple, The Guardian Durante siglos, la ciudad de Alejandría del Cáucaso, fundada por Alejandro Magno, fue un importante lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, hasta que se desvaneció en los anales de la historia... Sin embargo, todo cambió en 1833, cuando fue descubierta en Afganistán por la persona más improbable que uno se pueda imaginar: Charles Masson, un chico normal de clase trabajadora de Londres convertido en desertor, peregrino, médico, arqueólogo y erudito muy respetado. En el transcurso de este extraordinario episodio de la historia, Masson tomará el té con reyes, viajará con hombres santos y se convertirá en un maestro de los disfraces; verá cosas que ningún occidental haya vislumbrado antes y que pocos han vislumbrado desde entonces. Ejercerá de espía para la Compañía de las Indias Orientales y será sospechoso de espiar para Rusia al mismo tiempo, porque estamos en la era del Gran Juego, y las potencias imperiales se enfrentan en el escenario de estas tierras asombrosamente hermosas. En su periplo, Masson descubrirá decenas de miles de piezas de la historia afgana, incluido el ataúd dorado de Bimaran de 2000 años de antigüedad, que contiene el rostro más antiguo conocido de Buda. Se le ofrecerá su propio reino, él cambiará el mundo y el mundo lo destruirá a él. Un viaje salvaje a través de la India y Afganistán del siglo xix, una narración basada en una investigación impecable que desvela un mundo de espías y románticos soñadores, fracasados y oportunistas, violencia extrema tanto personal como militar, pero también un mundo de esperanza ilimitada. Al filo del Imperio, entre los desiertos y las montañas, esta es la historia de una obsesión más allá de los siglos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ALEJANDRÍA
ALEJANDRÍA
En busca de la ciudad perdida
Edmund Richardson
Traducción de INGA PELLISA
Alejandría. En busca de la ciudad perdida
Título original: Alexandria: The Quest for the Lost City
© Edmund Richardson, 2021
© de esta edición, Shackleton Books, S. L., 2022
Traducción: Inga Pellisa
@Shackletonbooks
www.shackletonbooks.com
Realización editorial: Bonalletra Alcompas, S.L.
Diseño de cubierta: Pau Taverna
Diseño de tripa y maquetación: Kira Riera
Conversión a ebook: Iglú ebooks
ISBN: 978-84-1361-203-4
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento y su distribución mediante alquiler o préstamo públicos.
Índice
1La huida
4 de julio de 1827. El amanecer olía a sudor, incienso y boñiga de caballo.
El soldado James Lewis, un recluta del montón alistado en el ejército de la Compañía Británica de las Indias Orientales, se despertó en Agra.1 El campamento del ejército, en la India, pero no de la India, era un mundo en miniatura de soldados roncando, fogatas para cocinar, cañones y pólvora. A lo lejos, con bandadas de pájaros diminutos remolineando en torno a su cúpula, se alzaba la silueta del Taj Mahal. A las seis de la mañana el sol estaba ya en lo alto del horizonte, atravesando la bruma del río Yamuna y prendiendo de dorado los antiguos muros rojos del Fuerte de Agra. Allá arriba, en las torres del fuerte, los últimos murciélagos de la noche volvían a casa batiendo las alas.
Para Lewis, también era el día de la independencia. Se puso el uniforme, cruzó la puerta por entre los guardas adormilados y se marchó para no volver. Por la noche, estaría en búsqueda y captura.
Lewis fue atravesando Agra con toda cautela, y puso tanta distancia entre él y el regimiento como le fue posible. Unas casetas británicas achaparradas se apiñaban en torno a la mole encalada de la catedral de San Jorge, terminada el año antes. Más cerca del río, el casco antiguo de la ciudad se abría de nuevo a la vista. Unos loros de un vivo color verde oteaban desde los árboles. La orilla del río estaba bordeada de mansiones y mausoleos medio en ruinas. La estrella de Agra llevaba casi doscientos años apagándose: su breve reinado como capital del Imperio mogol formaba parte de un pasado ya lejano.
Los británicos trataban la ciudad como un patio de juegos colosal. Los aposentos imperiales del Fuerte de Agra —en los que el Shah Jahan pasó encarcelado sus últimos años, contemplando por las ventanas enrejadas la tumba de su amada Mumtaz Mahal— habían caído en manos del mayor Taylor, del Cuerpo de Ingenieros de Bengala. La gente había comenzado a protestar, así que el mayor ultimaba los preparativos de una segunda residencia. Esta vez en el Taj Mahal.2
Aquel día, mientras dejaba Agra atrás, Lewis no podía imaginar que se estaba embarcando en uno de los relatos más increíbles de la historia. Mendigaría a pie de carretera y tomaría el té con reyes. Viajaría con santones y se convertiría en un maestro del disfraz. Vería cosas que ningún otro occidental había visto antes, y que pocos han atisbado desde entonces. Y, paso a paso, dejaría de ser un soldado cualquiera para convertirse en uno de los mayores arqueólogos de su época. Terminaría dedicando su vida a buscar las huellas de Alejandro Magno.
Esa búsqueda lo llevaría a cruzar montañas nevadas, a internarse en cámaras ocultas repletas de joyas y a descubrir una ciudad perdida y sepultada bajo las llanuras de Afganistán. Desenterraría tesoros de valor incalculable y sería testigo de atrocidades indecibles. Desentrañaría un idioma que llevaba más de mil años en el olvido. El imperio más poderoso del planeta lo chantajearía y perseguiría. Lo meterían en la cárcel por traidor y le ofrecerían un reino para él solo. Cambiaría el mundo, y el mundo acabaría con él.
Esta es la historia de alguien que persiguió sus sueños hasta los confines de la tierra, y de lo que ocurrió cuando llegó allí. De haber sabido lo que le aguardaba, no se habría levantado de la cama ese día.
James Lewis nació en Londres, cuando el siglo diecinueve tenía apenas unos meses: el 16 de febrero de 1800.3 Londres era entonces una cosa fétida y atestada: la ciudad más sucia del mundo, el doble de grande que París y creciendo en todas direcciones. Lewis se crio en el mismo e infecto meollo, a la sombra de la Torre de Londres: un laberinto de calles, oscuras y hediondas, alfombradas de animales muertos y controladas por bandas. «Los villanos, timadores y ladrones más descarados se paseaban por las calles a plena luz del día —escribía Pierce Egan en 1821—. A los miserables más crueles y desahuciados, incapaces del más mínimo lazo de amistad que une a los hombres, los podremos encontrar a manadas en la metrópolis».4 El aire iba cargado de hollín. El Támesis era una cloaca. Londres apestaba. Deambulando por las calles, por entre «esa masa enorme de agitada humanidad», Wordsworth se había sentido horrorizado y absolutamente solo: «Qué a menudo, en aquellas calles rebosantes / He fluido con la turba, diciéndome / A mí mismo: “La faz de todo aquel / Que pasa junto a mí es un misterio”».5
Desde bien niño, Lewis supo que Gran Bretaña no trataba bien a las personas como él. Para sobrevivir en Londres hacían falta dinero y vínculos familiares, o unas reservas absurdas de rabia y astucia. «Parece que algún poeta —decía Egan— ha descrito humorísticamente Londres como “el demonio”».6
En la adolescencia de Lewis, la economía británica estaba al borde de la ruina. Las calles de Londres se iban llenando de gente que se quedaba sin casa. Leigh Hunt, el primer editor de Keats y de Shelley, hablaba de protestas por «las bancarrotas, las confiscaciones, los desahucios, los encarcelamientos, […] los atrasos enormes en el alquiler».7 El gobierno respondió con la compasión que ha caracterizado durante siglos la actitud británica hacia los pobres: anunció un plan para ejecutar a los manifestantes. Lord Byron compareció en el Parlamento en 1812, en un vano intento de despertar cierta caridad: «Nada, salvo la miseria más absoluta, podría haber conducido a gran parte de estas personas honradas y trabajadoras a cometer excesos tan peligrosos para ellas mismas, sus familias y la comunidad. […] no les avergonzaba mendigar, pero no había nadie que les ayudara. […] ¿Quieren encerrar a todo el país en la cárcel? ¿Erigirán una horca en cada campo y colgarán a hombres como si fueran espantapájaros?».8 Lewis no veía ningún futuro para él en aquel país roto. El 5 de octubre de 1821, a los veintiún años, se alistó en el ejército de la Compañía Británica de las Indias Orientales, con la esperanza de una vida mejor.
La Compañía de las Indias Orientales había nacido como una empresa mercante cuyos barcos cubrían la ruta entre Gran Bretaña y Oriente. Pero, impulsada por el miedo y la avaricia, se fue expandiendo gradualmente más allá de sus enclaves comerciales costeros, acosando, chantajeando y derrocando uno tras otro a los gobernantes locales. Horace Walpole se refirió a la Compañía como «una panda de monstruos»9 en la década de 1770, pero por aquel entonces la cosa apenas acababa de empezar. En la de 1820, la Compañía era ya la fuerza dominante en la India. Ninguna multinacional de nuestros tiempos podría equipararse a ella en su punto más álgido.10 La Compañía contaba con un ejército propio gigantesco. Con espías en todas partes. Fue la mayor traficante de drogas que ha existido en la historia: exportaba cada año toneladas de opio. Solo le importaban los beneficios. Era la diosa del capitalismo.
Muchos funcionarios de la Compañía regresaban a Gran Bretaña cargados de oro: del botín comercial, o del saqueo de un centenar de tesoros indios. «Llevan mucho tiempo cocinando y devorando a los desdichados tanto de Inglaterra como de la India», escribía William Cobbett.11 Pero Lewis comprendió enseguida que la fama y la fortuna estaban reservadas para sus superiores, y no para los soldados rasos como él. Su labor en la Artillería de Bengala consistía en combatir, sudar, vitorear, blasfemar, sangrar y, si era necesario, morir por el bien mayor de las cuentas de la Compañía. Años de trasiego de una punta a otra de la India lo habían convertido en un joven flaco, tímido y ansioso, greñudo y pelirrojo, con unos ojos gris azulados que no perdían detalle. La mayoría de reclutas apenas sabían leer y escribir. Lewis pedía libros a cualquiera que estuviese dispuesto a prestarlos, y leía en latín y en griego. Hoy en día, un soldado así llamaría la atención, lo formarían y le sacarían partido, pero Lewis solo estaba allí para hacer bulto en las filas: molienda para el molino imperial. Después de seis veranos sudando, seguía tan pobre e ignorado como cuando se alistó. (Una vez, un oficial le dejó clasificar mariposas muertas, pero ahí acabó la cosa.)12
No era justo, pero la Compañía de las Indias Orientales jamás había prometido justicia. Lewis veía cómo sus superiores se iban haciendo ricos. En 1825, pasó una Navidad espeluznante en el sitio de Bharatpur. La monumental fortaleza, a unos cincuenta kilómetros de Agra, había despachado sin contemplaciones al ejército británico en 1805, y la Compañía de las Indias Orientales no estaba dispuesta a arriesgarse a una segunda humillación. Tan pronto el polvo se aposentó sobre las ruinas de Bharatpur, el 16 de enero de 1826, los británicos se repartieron los tesoros que contenía. El oficial al mando, lord Combermere, se embolsó 595 398 rupias. Lewis y el resto de soldados se llevaron 40 rupias por cabeza.13 (Hoy en día, esto equivaldría a entre 6 y 7,5 millones de libras, o entre 7 y 9 millones de euros, para el oficial al mando, y entre 400 y 500, poco más de 500 euros, para los soldados.)14 Hasta los idiotas y los borrachos que había entre los oficiales llevaban mejor vida que la que tendría él jamás. Y cuando le daban una orden, tenía que acatarla. No era, por naturaleza, un hombre paciente. Es probable que le sonara aquello de tolerar de buena gana a los necios, pero no da la impresión de que llegase a incorporarlo. Empezó a rezongar entre dientes. Soñaba con vivir a su aire. Y en julio de 1827, tras años de ingrato servicio, algo hizo clic.
¿Qué ocurre si uno decide dejar su vida entera atrás? Lewis estaba a punto de averiguarlo.
El calor inclemente del verano comenzaba a despuntar cuando salió de Agra. El monzón había azotado desde la bahía de Bengala unos días antes, y las lluvias, cuando llegaron, fueron frescas y de una potencia cegadora. Pero el resto del día, las colinas del norte de la India estuvieron pardas y peladas, espejeando por el calor. A cada paso se levantaba una nube de polvo. Lewis no llevaba dinero ni comida. «Había pasado a ser un indigente, un extraño en el corazón de Asia, desconocedor del idioma —cosa que me habría sido utilísima— y expuesto en todo momento por el color de mi piel».15 Seguir con vida iba a ser un reto.
Lewis afrontaba un peligro aún mayor, sin embargo: la Compañía de las Indias Orientales. En cuanto descubrieron su ausencia, difundieron su descripción por toda la India mucho más rápido de lo que él podía avanzar. Los pueblos, las guarniciones y los funcionarios de fronteras estaban todos alerta. Además, la vasta red de espías de la Compañía se deleitaba cazando desertores y entregándolos a la justicia militar. Si lo atrapaban, lo azotarían hasta dejarlo medio muerto, lo revivirían, y lo seguirían azotando. O puede que lo ejecutaran de algún modo especialmente desagradable. La Compañía era famosa por atar a sus soldados indios a las bocas de los cañones y hacerlos, muy literalmente, pedacitos. Igual solo lo ahorcaban, pero eso era poco consuelo. Fuera como fuese, los pájaros que rondaban los patíbulos de la Compañía lo estarían esperando.
«Un sinfín de milanos (un ave de presa muy común en la India) acompañaban al melancólico séquito en su camino al lugar de la ejecución —contaba un soldado británico horrorizado—, como si supieran lo que estaba pasando, y no dejaban de sobrevolar los cañones en los que iban a reventar de un cañonazo a los reos, batiendo las alas, graznando, como expectantes por su festín sangriento, hasta que llegaba el estallido fatal y desperdigaba los fragmentos de cuerpo por los aires; entonces, abalanzándose sobre su presa, atrapaban con las garras los trozos de carne trémula antes de que tocaran siquiera el suelo.»16
Lewis había visto lo que la Compañía de las Indias Orientales les hacía a los desertores. En el sitio de Bharatpur, uno de sus compañeros de artillería, un hombre llamado Herbert, se había escabullido por entre las patrullas británicas y se había pasado al otro bando. La primera noticia que tuvieron los suyos fue cuando una bala de cañón lanzada desde el fuerte cortó el aire y cayó justo en el puesto de observación del oficial al mando: lord Combermere se libró por unos centímetros, y uno de sus sirvientes quedó desmembrado. La de Herbert fue, todo sea dicho, una dimisión por todo lo alto. Día tras día, en las almenas de Bharatpur, «se lo veía, con su uniforme inglés, paseándose por los baluartes, apuntando los cañones del enemigo contra sus compatriotas»,17 «exponiéndose a sangre fría a todos los peligros».18 Los británicos no se lo podían creer: aquel artillero había luchado en Waterloo, «tenía un carácter justo, sus superiores hablaban bien de él, y se decía que mantenía a su madre, pero pese a todo, ahí estaba, intentando matarlos, y consiguiéndolo preocupantemente bien».19 Al cabo de unos días, otro disparo afortunado desde el fuerte prendió nueve toneladas de pólvora británica, y todos los que andaban cerca saltaron por los aires.20 Cuando la Compañía de las Indias Orientales capturó Bharatpur, concentró sus esfuerzos en encontrar a Herbert. Lo apresaron con vida y, tras un juicio brevísimo, lo ejecutaron delante de todo el ejército.21
Lewis siguió avanzando. Puso rumbo al oeste, guiándose por el sol y las estrellas. Mendigó comida en los pueblos, durmió en zanjas y trató de pasar desapercibido. En la campiña que rodeaba Agra flotaba una calma sobrecogedora. La había asolado el cólera, y todas las aldeas estaban llenas de moribundos. Lewis rodeó Delhi, ciudad de poetas y magos, en cuyo Fuerte Rojo tenía su corte el emperador mogol Akbar II. Allí los ojos de la Compañía eran demasiado numerosos y avispados para que pudiera salir con vida. Su única esperanza era cruzar la frontera y quedar fuera de su alcance. Así que se internó en el gran páramo del desierto de Thar, sin agua, sin un plan b y sin mapa.
El desierto se le fue metiendo dentro sigilosamente. Los campos dieron paso a los matorrales, los rebaños de vacas a los de cabras. La ciudad dorada de Bikaner se alzó en el horizonte: un fuerte deslumbrante que parecía esculpido de arena. Lewis no osó acercarse. Siguió adentrándose hacia el corazón del desierto. Las aldeas empezaron a estar cada vez más alejadas unas de otras. Las colinas parecían ahora dunas. El paisaje iba cambiando imperceptiblemente de color, del verde al marrón, del amarillo sucio al dorado. El polvo se le quedaba aferrado, incrustado en las narices y en los pliegues de la ropa. Pasaban días sin que se cruzase con ningún signo de vida humana. El sol colgaba malévolo en el cielo. Hacía demasiado calor para los tigres, así que al menos podía dormir tranquilo. Eso era lo único bueno.
Aquello era un auténtico desierto. Todavía hoy, el Thar es uno de los lugares más inhóspitos y desolados de la India, y la temperatura puede alcanzar los 50 grados. De vez en cuando pasa traqueteando algún tren oxidado, en paralelo a la frontera con Pakistán, y deja un reguero de botellas de agua y envoltorios de samosa tras de sí, pero por lo demás no hay ni un alma. Al calor del mediodía, hasta los camellos lo pasan fatal, y jadean en pedazos de sombra con la lengua, gris y acartonada, colgando de la boca. Las noches rebosan de silencio y de un millar de estrellas. Las probabilidades de que alguien sobreviva a esa travesía a pie parecen increíblemente remotas.
Sin embargo, de algún modo, Lewis lo logró. Unas semanas después de pasar junto a Bikaner, en la corte de Ahmedpur, en el actual Pakistán, empezaron a correr rumores: habían visto salir del desierto a un hombre muy extraño. Se hacía llamar Charles Masson.
Lewis —pues ese hombre era él— tenía los pies llenos de ampollas, y cubría, rengueando, apenas un kilómetro al día. La travesía había estado a punto de matarlo. Llevaba la ropa hecha jirones, temblaba de fiebre y casi no podía caminar. «Me resultaba imposible avanzar una vez salía el sol, y me veía obligado, estuviese donde estuviera, a buscar la sombra más cercana y tirarme al suelo bajo ella.»22 Al fin, llegó tambaleante a un pueblo fronterizo, esperando poder recuperarse sin llamar la atención.
Aquel Charles Masson tal vez pareciese un espantapájaros pelirrojo y achicharrado, pero las apariencias podían ser engañosas. El khan de Ahmedpur vigilaba muy de cerca sus fronteras, así que Lewis recibió una ceremoniosa bienvenida a cargo de un cortesano que «estaba impaciente por saber qué buscaba yo allí, y que no se podía creer lo que había hecho, o que no trajese ningún mensaje para el khan. En vano alegué las lamentables muestras de mi pobreza, y de mi solitaria travesía a pie».23
Lewis aún no lo sabía, pero no era el único viajero occidental en Ahmedpur. Andaba por allí otro hombre: una figura cetrina, intimidante y barbuda. Se llamaba Josiah Harlan, y la Compañía de las Indias Orientales le había encomendado que estuviese al acecho de posibles desertores. Cuando Harlan tuvo noticia del recién llegado, sonrió para sí y se aseguró de conocer al señor Masson.
Lewis se presentó en la tienda de Harlan «vestido como un nativo y con la cabeza afeitada», pero no lo engañó ni por un momento. «El vello claro y ralo del labio superior, junto con esos ojos azules, revelaron de inmediato el verdadero origen de su casta. Lo acusé sin vacilar de ser un desertor europeo de la Artillería Montada […] del que me había llegado ya una descripción.»24 Lewis se quedó boquiabierto. Harlan se cernía imponente sobre él, enorme y con aspecto feroz. Lewis notaba ya la soga en torno al cuello, y oía los buitres sobrevolándolo.
Temblando visiblemente y entre tartamudeos, soltó su tapadera, y afirmó «que era de Bombay, y que viajaba en esta dirección por mero pasatiempo, con intención […] de volver a casa por tierra».25 A Harlan casi se le escapa la risa. Le habían contado muchos embustes en la vida, y él mismo había soltado también unos cuantos, pero aquel hombre desastrado era el peor mentiroso que se había topado jamás.
Josiah Harlan había zarpado de Estados Unidos a los veintiún años, con la modesta ambición de convertirse en rey. Su padre le consiguió trabajo en un buque mercante con rumbo a Oriente. Harlan aprendió a regatear con los mercaderes en China, y a echarse faroles jugando a las cartas en las callejuelas de Calcuta. Volvió a su país más rico y más peludo, y al poco se enamoró. La joven y él acordaron que haría un viaje más, y a su regreso se casarían. Embarcó con destino a Calcuta, pero cuando su barco llegó a la India, tenía una carta esperándolo: su prometida, con notable diligencia, había roto el compromiso y se había casado con otro.
Harlan, con el corazón roto, abandonó su barco, y a base de palabrería y sin ningún tipo de preparación previa, se hizo con un puesto de médico en la Compañía de las Indias Orientales, con una sierra y un amor propio inquebrantable por todo instrumental.26 Cuando su labor en ese destinó terminó, en lugar de volver a Estados Unidos se adentró en el norte de la India para hacer fortuna.
En la ciudad de Ludhiana, en el Punyab, uno de los últimos puestos de avanzada británicos en la India, Harlan conoció al rey exiliado de Afganistán, Shah Shujah. Estaba desesperado por recuperar su trono, y Harlan pensó que tal vez podría ayudar. Cuando se topó con Lewis, se dirigía a Afganistán con una panda de mercenarios zarrapastrosos, una bandera estadounidense gigantesca y su querido perro, Dash. Plantaría su bandera en la cima de las montañas del Hindú Kush y se autoproclamaría príncipe. Se veía a sí mismo como la réplica decimonónica de Alejandro Magno.
Ahora, examinando al tembloroso Lewis de pies a cabeza, Harlan olió la oportunidad. No le iría mal vender a ese desdichado a la Compañía de las Indias Orientales, pero le sería aún más beneficioso contar con un soldado experimentado en las semanas por venir, aunque fuese un ejemplar tan patético como ese. «Al percibir, por el temblor de su voz y las manifestaciones personales de alarma, lo extremadamente desagradable de su situación —escribió Harlan—, aplaqué su terror informándole de que yo no era inglés y no tenía vínculo alguno con el gobierno británico, y que, en consecuencia, no había ningún interés ni deber de por medio que pudiera llevarme a delatarlo en ese momento o más adelante.»27 Lewis apenas tuvo tiempo de chapurrear un agradecimiento antes de que Harlan lo enrolara en su expedición afgana, en calidad de «criado de confianza». Josiah Harlan, desde luego, sabía jugar sus cartas.
El 10 de diciembre de 1827, el pequeño ejército de Harlan se dispuso a dejar Ahmedpur.28 Mientras el americano se calzaba sus botas gigantescas, Lewis tuvo la impresión de que había cambiado su vida militar anterior por una aún más descabellada. Harlan le hizo ponerse su viejo y maltrecho uniforme de la Artillería de Bengala, con sable y todo, y le permitió seguir usando el nombre de Charles Masson, que Lewis decidió que le gustaba más que el de antes. (El propio Harlan, con su desfachatez habitual, se vistió de oficial británico.) Desmejorado todavía por la fiebre, con los ojos rojos y sin afeitar, este tal Masson era una parodia grotesca del pulcro soldado de unos meses atrás. Pese a todo, estaba feliz de seguir vivo, y aún más feliz de montar a lomos de uno de los caballos de Harlan, aunque no dejara de caerse.
Pronto, la inverosímil expedición empezó a hacer progresos. Las fuerzas de Harlan ascendían ahora al centenar de hombres, aunque no confiaba en uno solo de ellos. Discutía constantemente con su mano derecha, Gul Khan, un cincuentón gordo, manco y tuerto, pero con un mostacho magnífico y armado hasta los dientes. Era un especialista dando discursos pasivo-agresivos sobre su lealtad inquebrantable, con los que acababa distrayendo a Harlan. «¡Muerte a los enemigos del Rey, y que su sal se transforme en mugre en las bocas de los traidores! Veinte años llevo siendo leal servidor de Su Majestad —un esclavo sin recompensa—, pero dejémoslo pasar. Ahora es momento de cumplir —aun cuando el Rey no haya distinguido nunca a su amigo de su enemigo—, ¡gracias a Dios que el Rey es un gran Rey!».29 Gul Khan no acababa de recordar nunca cómo había perdido la mano: contaba una historia distinta cada vez. En Ludhiana, los rumores decían que se la había cortado Shah Shujah.
Harlan se quejaba y preocupaba a cada kilómetro del camino. Si veía un solo fardo atado con descuido empezaba a despotricar: «Esto supone un desperdicio enorme de potencia física, destrucción de la propiedad, sufrimiento del hombre y la bestia […]. ¡Estas pequeñas consideraciones son las que deciden el éxito de las operaciones militares!».30 Sus discursos no eran breves, precisamente, y en ellos salía todo el mundo, desde los romanos hasta Napoleón.31 En realidad, todo el ruido y la furia disfrazaban una profunda angustia: Harlan sospechaba que había sido mala idea pagar a sus hombres por adelantado. Gul Khan apenas se lo podía creer: tan pronto tuvo en las manos el dinero de Harlan, su lealtad de décadas hacia Shah Shujah se esfumó. «Toda esta sal suya [del shah] me he comido —le dijo a Harlan, con una sonrisa—, y ahora lo dejo a merced de Dios; que los valientes sirvan a los valientes, que pidan misericordia a los misericordiosos; es pedirle un puñado de tierra a la montaña. No llevo ni dos días al servicio del sahib y he ganado dos meses de paga por adelantado. ¡Que su linaje prospere!».32 En aquel momento, Harlan no se imaginaba cuán rápido podría virar de nuevo la lealtad de Gul Khan.
Más allá de los dominios de la Compañía de las Indias Orientales, el poder parecía estar a disposición de quien lo quisiera. Al este quedaba Lahore, capital gobernada por el tuerto Ranjit Singh, marajá sij, uno de los constructores de imperios más inteligentes y despiadados de la historia. Al marajá no había un solo enviado británico que le aguantara un mano a mano bebiendo; se había hecho con el diamante Koh-i-Noor, y aterrorizaba a toda potencia que quedara al alcance de sus vastos e instruidísimos ejércitos, de la Compañía de las Indias Orientales para abajo. (Su cóctel vespertino predilecto: whisky, jugo de carne, opio, almizcle y perlas machacadas.)33 Al norte, desde Kabul, Dost Mohammad Khan gobernaba precariamente Afganistán. («Había frustrado los planes de sus competidores y había ascendido al poder, el gran objeto de su ambición —resumía Masson tiempo después—. Tratar de describir el carácter de un hombre que carecía de él sería absurdo. Era bueno o malo según conviniera a sus intereses.»)34 Pero, entre uno y otro, en las zonas fronterizas y los pasos montañosos, su influencia apenas se hacía notar. Un mosaico de jefes de poca monta seguía ejerciendo cierto poder, cada uno con su fuerte ruinoso, su panda de sirvientes mal pagados y un cañón aherrumbrado. Frente a semejante oposición, hasta un Maquiavelo de tres al cuarto como aquel americano tenía bastantes posibilidades.
Harlan iba por la vida con la mano apoyada en la pistola y la cabeza en las nubes. Mientras su panda de mercenarios se encaminaba a Afganistán, «mi mente estaba llena de meditaciones del pasado —escribió—. Pronto entraría en el país y conocería todo aquello que se había revelado a los ojos del mundo como escenario y protagonista de las hazañas de Alejandro».35 Para los hombres como Harlan, Alejandro Magno era la estrella que servía de guía: la promesa de que un solo hombre podía transformar el mundo y ser recordado para siempre. Unos pasos por detrás, montado precariamente sobre su caballo y sudando el uniforme, a Masson no podía interesarle menos la historia antigua, pero le seguía la corriente al americano y escuchaba su parloteo.
Tomaron la carretera al norte, hacia Afganistán, cruzando el río Indo. La India estaba unida al resto de Asia por medio de una densa red de comercio y de rutas de peregrinación. Esos caminos de tierra eran las venas del mundo. Los viajeros y comerciantes llevaban milenios recorriéndolos fatigosamente, cargados de oro y plata, seda y especias, jade y lapislázuli, inventos y religiones. Los ejércitos los habían barrido de un lado a otro, y habían dejado reyes e imperios nuevos a su paso. Ahora, en las orillas del Indo, Harlan se detuvo a mirar las montañas distantes, respiró hondo y sonrió. «Posar la mirada por primera vez sobre la corriente más lejana que había llevado en su superficie al vencedor del mundo dos mil años atrás. Mirar el paisaje que él había visto. Pisar el suelo en el que había sangrado Alejandro.»36 Masson no estaba de humor para esas cosas; se sentía solo y exhausto, y mientras cruzaban el río, sus ojos no se fijaron en el horizonte, sino en un cocodrilo enorme, de casi cinco metros de largo, inmóvil en la otra orilla. Su bote parecía ir directo hacia él. Entonces cambió el viento, y le llegó el olor: el cocodrilo llevaba tiempo muerto y se estaba pudriendo al sol. Esa noche, acampados en la lejana orilla del Indo, Masson se quedó despierto hasta tarde, «pensando en las personas y los paisajes que estaba a punto de dejar atrás. Y si, en algún momento, un sentimiento de duda me empañó la mente, otro de orgullo por haber llegado tan lejos lo disipó y me animó a seguir avanzando».37 Además, aunque eso no lo decía, Masson tampoco tenía otra opción.
A lo largo de los días siguientes, mientras iban navegando el Indo hacia el norte, en dirección a Dera Ismail Khan, Harlan no dejó de darle la tabarra con Alejandro Magno: el chico de las montañas que con solo diecisiete años reinaba ya sobre la mayor parte del mundo conocido. El general que guio a sus ejércitos más allá de adonde osaban ir los dioses. El soñador cuyos sueños se hicieron realidad. A Harlan le traían sin cuidado los aspectos más sutiles de su visión política, y también las intrigas entre los griegos y los persas o los oráculos de dioses lejanos. A él le interesaban las ciudades de Alejandro: ladrillo y argamasa, oro y espadas.
En la cima de su poder, Alejandro construyó una ristra de ciudades de punta a punta del mundo, de Egipto a Asia Menor, cruzando el interior del Imperio persa hasta las llanuras de Asia Central y las montañas de Afganistán. A todas las bautizó en su honor: Alejandría. Además de la Alejandría de Egipto, que todo el mundo conoce, había otras muchas desperdigadas por el imperio de Alejandro, más de una docena. En ellas, los persas se encontraban con los afganos, los dioses griegos se transformaban en hindús y las sedas chinas viajaban hasta Roma. Las ciudades de Alejandro fueron su mayor legado.
Puede que Harlan, que soñaba con su propio imperio, le fuese dando vueltas a la ubicación de su primera Harlanville (¿o Harlandría?, ¿o Harlánpolis?). «La sagacidad que mostró Alejandro al escoger los emplazamientos para este propósito [lo convirtió en] un arquitecto de imperios sin parangón», decía Harlan.38 Pero, como le contó a Masson, poco quedaba ya de aquellas ciudades: la mayor parte de Alejandrías habían quedado reducidas a polvo. «Dos mil años de devastación no habían dejado en pie, creo yo, un solo testimonio arquitectónico de las conquistas macedonias en la India.»39
Masson no estaba tan seguro de ello y, aun a su pesar, empezaron a intrigarle las historias del americano.
En plena travesía, Harlan y Masson celebraron una atípica Navidad juntos. Masson se atracó de fruta de los huertos de Afganistán, «uvas, peras y manzanas frescas»,40 hasta quedar ahíto y feliz. Aquello quedaba muy lejos de la antigua iglesia de Saint Mary Aldermanbury de Londres, donde lo habían bautizado y celebraba las navidades de niño. Y muy lejos también del centro cuáquero de Harlan en Pensilvania. A estas alturas, el americano andaba ya histérico. Cada día que pasaba tenía menos claro si era el depredador o la presa. Por más que se esforzaba, no conseguía quitarse de la cabeza un proverbio afgano que había oído una vez: otros países, decía, «labran y rastrillan la tierra para subsistir. Nosotros preferimos escarbar en los órganos de nuestros hermanos».41
Y también comenzaba a albergar dudas en torno a su patrón. El día que conoció a Shah Shujah en Ludhiana se había sentido intimidado. Era la primera vez que trataba con un rey, y Shujah, sobrio y sereno, rodeado por lo que quedaba de su corte, componía una estampa extraordinaria. «Me pareció un monarca legítimo en el exilio —recordaría Harlan—, víctima de ardides traicioneros, y popular a ojos de sus súbditos.»42
Pero ahora, rememorando su estancia con Shujah, no podía dejar de notar algo tremendamente extraño en ella. Las calles aletargadas y polvorientas de Ludhiana eran el último lugar donde uno esperaría encontrarse con la realeza, y para Shujah mantener las apariencias era un trabajo a jornada completa. «Nadie tenía permitido sentarse en su presencia. Al gobernador general de la India le estaba vedada la familiaridad entre iguales que tal privilegio conllevaba. Jamás, por urgentes que fuesen las circunstancias, se apartaba Su Majestad de la etiqueta de la corte de Kabul», explicaba Harlan.43 «La flagelación era un castigo corriente por delitos triviales, y llegaban a nuestros conmocionados oídos bárbaras amenazas de mutilaciones, que un pregonero promulgaba públicamente en pago por la desobediencia.»44
Cuando Shujah salía a pasear, la cosa se ponía aún más extraña. A la cabeza de la procesión por las calles desiertas de Ludhiana, un destacamento de cortesanos «anunciaba la llegada del rey, y les gritaba a los vientos desfallecidos y a las avenidas deshabitadas “Apartad”, como si estuviese rodeado de obedientes súbditos. “Apartad”, con el tono grave y sonoro de una orden pomposa, precedía la marcha solemne y sublime de Shujah, pese a que no había nadie para acatarla».45 El monarca se refería a su vida en Ludhiana como un contratiempo pasajero, un interludio breve y fastidioso, como unas vacaciones junto a unos parientes antipáticos, que debía soportar antes de regresar a su trono de Kabul. Cuando Harlan lo conoció, llevaba ya dieciocho años en el exilio.
De momento, el americano se centraba en mantener unidas a sus fuerzas y a Dash bien alimentado: «Quien quiere a Beltrán, quiere a su can» era su lema.46 Una noche en que sus hombres y él llegaron a cierto pueblo, estuvo a punto de arrasar furioso el lugar porque los aldeanos se negaron a venderle leche para Dash. Al final, Harlan mandó a su sirviente «a comprar una oveja, cosa que hizo a un precio exorbitante. Una porción de su carne se asó sin dilación» para Dash. Cuando el perro estuvo saciado, Harlan repartió entre sus seguidores el resto de la carne. «Nos deleitamos esta noche —murmuró uno de ellos, incrédulo—, ¡por la buena fortuna de un perro!».47 Muchos pueblos estaban en la miseria. «No tenemos nada —le decían algunos a Harlan—: ni grano, ni forraje, ni harina», pero lo de aceptar un no por respuesta no iba con él. Amedrentaba, bramaba y amenazaba con desatar la violencia hasta que, en sus palabras, «era posible persuadir a la gente de cumplir con nuestras necesarias demandas».48 A Masson, cuyo antiguo uniforme se iba desintegrando rápidamente, la compañía de Harlan le resultaba cada vez más y más incómoda. Desvalijar a granjeros no era su idea de diversión.
El complejo mesiánico de Harlan progresaba a toda vela. A menudo, ponía en práctica sus rudimentos de medicina y trataba infecciones entre los aldeanos. Según parece, al terminar un procedimiento, una mujer «exclamó: “Dejad que contemple primero el rostro de mi salvador, gracias al cual he vuelto a nacer”. Y se postró ante mí con gestos de devota adoración».49 Harlan disfrutó cada segundo. Cuando sus fuerzas llegaron a Dera Ismail Khan, sus dudas remitían ya, y estaba sumamente satisfecho consigo mismo.
Masson creía conocer la India, pero Dera Ismail Khan lo dejó anonadado. Era la villa más endiablada de Asia, un nido de espías y de holgazanes. Aquí, prácticamente cualquier cosa y cualquier persona estaba a la venta. Había mercaderes de caballos llegados de Bujará y comerciantes hindús de Bombay, santones y pecadores (sobre todo lo segundo), peregrinos afganos, descendientes del Profeta, ascetas errabundos con mayor o menor grado de autenticidad, trenes de camellos con las alforjas hasta arriba y alquimistas aferrados a sus libros de secretos. Harlan montó el campamento a las afueras de la ciudad y desplegó la bandera estadounidense.50 En cuestión de días, corría el rumor de que llevaba a Shah Shujah escondido en una caja.51 Era esa clase de lugar.
Al nabab, o gobernador, de Dera Ismail Khan no le gustaba ni un pelo Harlan. El americano le parecía poco de fiar, y tenía, en su opinión, unos antecedentes de lo más sospechosos. (Si no traía escondido a Shujah Shah, desde luego contaba con «un formidable proyectil destructor que podía lanzarse manualmente contra un fuerte, donde la explosión mataría a la guarnición y derribaría los muros en un instante».)52 El nabab hacía bien en preocuparse. Harlan andaba intrigando a toda carrera. Tenía puesto el ojo en la fortaleza cercana de Tajt-e Soleimán, el Trono de Salomón: un pico inconcebiblemente escarpado, frío, gris y azotado por el viento, que dominaba los valles a sus pies. Esperaba que unas cuantas promesas bien escogidas y algunos puñados de dinero indujeran a la guarnición a amotinarse y a entregarle la plaza. Buscando la manera de volverlos en contra de su actual comandante, Sirwa Khan, a Harlan se le ocurrió una idea brillante: emprender su propia guerra santa. «Recordad que Sirwa es un perro hereje cuya sangre purificará vuestras almas ortodoxas —dijeron sus hombres a la guarnición—, y que en adelante os alabarán como ghazis [guerreros santos]. Atacad y triunfaréis.»53 Así, el primer americano que pisó jamás los actuales Pakistán y Afganistán trajo consigo la primera yihad auspiciada por Estados Unidos. «Divide et impera», clamaba Harlan, satisfecho.54 Divide y vencerás.
Harlan contempló, de un ánimo imperial, cómo se ponía el sol tras su enorme bandera: «En mitad de aquel paisaje agreste —escribió—, la bandera de Estados Unidos parecía un maravilloso delirio de la imaginación, pero era el testimonio de un arrojo que ni la distancia, ni el espacio ni el tiempo habían amilanado, pues nadie hace sombra a los hijos impávidos de Columbia en su afán de aventuras allí donde haya pisado el hombre».55
La mañana siguiente, Harlan descubrió al despertar que la mayor parte de sus hombres habían desertado.
—¿Cómo? ¿Todos? —farfulló.
—Con la excepción de cuatro hombres —respondió uno de los pocos sirvientes que seguían con él.56
Masson también había desaparecido.
—Retiraos —masculló—, y dejadme solo.
Gul Khan y el resto se dispersaron lentamente entre murmullos de disculpa («¿Cómo encontrar las palabras con las que expresar mi disgusto e indignación? No podría volver a llevar la cabeza en alto. Era tal cual un hombre muerto…»).57
Los sirvientes regresaron para informar a Harlan de que el motín de Tajt-e Soleimán quedaba abortado también. La guarnición quería cobrar por adelantado. Ahora, Harlan estalló: «Traidores y cobardes, ¿y yo me ofrecí a alistarlos como compañeros de armas? ¿Veis esas montañas, ahí delante? ¿Pueden acaso semejantes desgraciados, que no fueron capaces ni de invadir una fortaleza vacía, escalar esa altura y hacerse con un fuerte tomado por fieros ladrones? Se han portado como mujeres en los asuntos de la guerra; no necesito lacayos así. Sé lo poco que valen. Esos infames recibirán el premio de la deshonra. Los repudio y aborrezco, ¡perros despreciables!».58
Harlan, furioso, se sentó bajo su bandera y recalibró expectativas. Erigir un imperio iba a ser más difícil de lo que había imaginado.
Y mientras él pataleaba, Masson estaba ya en la otra punta de la ciudad, tomando té con el nabab de Dera Ismail Khan. Sentado en los jardines floridos de la antigua ciudadela, admirando la fantástica corte del nabab —luchadores y músicos, monos, osos y ponis robustos—59, apenas recordaba ese tal James Lewis que había sido una vez.
Esta es, pues, la historia de cómo James Lewis se convirtió en Charles Masson. Una historia bastante buena. Solo hay un problema: que, como tantas otras historias sobre Charles Masson, puede que no sea del todo cierta.
2Los ilusionistas
Llevamos cerca de doscientos años intentando averiguar la verdad sobre Charles Masson.60 ¿Era James Lewis su verdadero nombre, o solo otro de sus alias?61 Y, ya puestos, ¿era siquiera británico? «El señor Masson me ha hecho saber que es natural del Estado de Kentucky, en América», informaba un oficial británico62 (Masson no puso en su vida un pie en Estados Unidos). Cierto académico francés fue un paso más allá y reclamó para su país a Monsieur Masson63 (Masson no puso en su vida un pie en Francia). Algunos creían todo cuanto decía. Otros decidieron que era un Munchausen de carne y hueso.64
«En el otoño de 1826 —arranca la autobiografía de Masson—, después de atravesar los estados rajput del Shekhawati y el reino de Bikaner, crucé las fronteras desérticas del khan de Bahawalpur.»65 Esta, la primerísima frase del libro, es mentira. En el otoño de 1826, Masson estaba a cientos de kilómetros, con el uniforme de la Artillería de Bengala empapado en sudor.66 No atravesaría el desierto hasta un año después.
Entre sus papeles, hay una nota con los bordes rasgados.67 En ella, trazó una cronología falsa de su autobiografía, en la que los viajes comienzan en el 1826. Luego, como con alivio, escribió las fechas auténticas encima: el año 1826 pasó a ser el 1827. Ambas cronologías señalan el momento de la deserción con el mismo garabato indiferente: ~.
Todos los autores que hemos decidido enfrentarnos a la figura de Masson hemos salido con unos cuantos moratones vergonzosos.68 Que se nos cuele un error importante en la primera página suele ser el precio a pagar por contar su historia. Y el episodio de su vida que protegió con más celo fue el de cómo James Lewis se convirtió en Charles Masson. Nunca lo dejó escrito en ninguna parte, y solo se lo contó a una persona.
Para descubrirlo, tenemos que ir hasta Filadelfia y coger un trenecito gris (asientos grises, suelos grises, paredes grises, techos grises, hombres de pelo gris con traje gris mirando el cielo gris). Diecinueve estaciones después, tomaremos el camino que baja hasta la población de West Chester, Pensilvania, y a la Chester County Historical Society. Allí, en un pueblecito perfecto rodeado de moteles descoloridos y centros comerciales, está todo lo que queda de Josiah Harlan: cartas, esperanzas, intrigas, un documento espléndido en el que se lo proclama príncipe y el relato completo de la deserción de James Lewis.
Rebobinemos al 4 de julio de 1827 y al campamento de la Artillería de Bengala en Agra. Ahora tenemos dos desertores huyendo, no uno: James Lewis y su buen amigo Richard Potter. Este acompañó a Lewis de principio a fin, desde aquella primera mañana en Agra y la travesía por el desierto de Thar, hasta el enfrentamiento con Harlan y el viaje a Dera Ismail Khan. (Potter también se cambió el nombre; dado que no era especialmente creativo, optó por John Brown.)69 A diferencia de Lewis, él sí se quedó con Harlan, y permanecería años al lado del americano. Potter y Lewis arriesgaron juntos sus vidas en algunos de los lugares más peligrosos del planeta; sin embargo, Charles Masson no lo mencionó en adelante ni una sola vez, así como tampoco su deserción, ni su verdadero nombre. Seguir los pasos de Masson es como adentrarse en un laberinto que va cambiando de forma mientras lo exploramos.
Después de abandonar a Harlan y a Potter, Masson estaba sentado ahora, hecho un manojo de nervios, en los jardines del nabab de Dera Ismail Khan. El nabab evaluó a su invitado. ¿Sabía Masson de remedios milagrosos?, se interesó. Un viajero —qué desgracia— había muerto asesinado por allí cerca hacía poco, y las pertenencias del difunto habían ido a parar casualmente a manos del nabab. Entre ellas había algunos medicamentos británicos, medicamentos que afirmaban poseer propiedades milagrosas. ¿Le importaría echarles un vistazo? Masson vio al instante que eran mejunjes de curandero de la peor clase, píldoras de tiza y agua teñida de vivos colores, como los que se pregonaban en las calles de Londres con la promesa de una fantástica sanación. Habían conseguido llegar, a saber cómo, hasta el corazón de Asia. «Le expliqué los milagros que aseguraban realizar, según las etiquetas que llevaban pegadas —rememoraba Masson—, pero lo insté a ser lo bastante prudente como para no emplearlos.»70
En aquel lugar, comprendió Masson, la promesa de un milagro podía abrir muchas puertas. Ahora bien, si el milagro no se materializaba, si el remedio no curaba todos los males, más le valía al milagrero no asomarse por allí la mañana siguiente para dar explicaciones. Un paso en falso, y ya podía despedirse de todo.
Días después, trepó a duras penas las colinas pedregosas a las afueras de Dera Ismail Khan hasta llegar a la fortaleza de Tajt-e Soleimán. La cima en la que se alzaba era, según decían, el lugar en el que se había posado finalmente el Arca de Noé, una historia que parecía ridícula al pie de la ladera, pero que iba ganando credibilidad a cada abrupto y escabroso paso montaña arriba. Una vez dentro de sus murallas, guiaron a Masson por entre callejones malolientes, llenos de humo, camellos eructando y comerciantes escandalosos, hasta un portón antiguo que conducía a los jardines privados del gobernador. El polvo y el caos se esfumaron de golpe, y en su lugar aparecieron «flores de mil tonalidades», lagos en los que se reflejaban «los naranjos y los granados, con sus frutos radiantes ondulando en los márgenes», y centenares de gansos de un blanco inmaculado flotando serenos en la superficie. Era lo más hermoso que Masson había visto jamás.71
Al hijo y visir del gobernador, Allahdad Khan, le cayó bien Masson. Y le gustaba beber. Cuando se emborrachaba, disfrutaba especialmente de su compañía. Masson se acostumbró a las llamadas intempestivas a su puerta. «Una noche, Allahdad Khan partió hacia su casa tan ebrio que hubo que sujetarlo al caballo.»72 Al pasar por el pequeño departamento de Masson, el visir se detuvo en mitad de la calle y exigió que saliese a tomar una con él. El séquito entero empezó a aporrear la puerta, las ventanas y los muros, hasta que apareció Masson adormilado, poniéndose algo de ropa y una sonrisa encima. Antes de que pudiera terminar de abrocharse los botones, le encajaron una copa en la mano y la comitiva se encaminó a palacio. Bamboleándose sobre el caballo, hablando de amor y poesía, Allahdad Khan «me tomó de la mano, y yo iba a pie, con no poco miedo de que me pisotearan los cascos de su montura […] Cuando llegamos a sus aposentos, despachó a la multitud, y solo quedaron dos o tres personas, y los músicos. Estaba eufórico, y se empeñó en que me quedase con él, en que fabricásemos, como dijo él, granadas, y cruzásemos el río para atacar a los sijs. Luego hizo algunos dibujos y cantó algunas canciones inspiradas en poemas de Hafez, aunque poco rato».73 Después el vino le pasó factura y se desmayó, feliz y babeante.
Es una antigua historia, y por supuesto Hafez, el gran poeta sufí del deseo, la cuenta mejor que nadie:
Con los rizos al viento, perlado de sudor, riente y ebrio,
Camisa desgarrada, entonando una oda y la copa en mano,
los ojos pendencieros, la ironía en los labios,
a media noche, junto a mi lecho se sentó.
Acercó la cabeza a mi oído y en un tono triste
Dijo: mi inquieto enamorado, ¿tienes sueño?
El amante al que ofrecen de noche un vino tal,
¡que adore el vino o en el amor sea pagano!
¡Vete, devoto, no te metas con los que beben posos!,
que otro don no les fue concedido el primer día.
Bebimos cuanto derramó él en nuestra copa,
ya fuera vino peleón o del tonel del paraíso.74
Masson rodeó de puntillas al visir, que roncaba ya, y se marchó a casa a dormir.
Puede que fuese por el vino. Puede que el gobernador empezara a mirarlo con recelo. Puede que sencillamente quisiera retomar el viaje. Pero, por el motivo que fuera, un día Masson vio a «un faquir que, al saber que yo deseaba ir a Kabul, se ofreció a facilitarme la posibilidad de hacerlo. Me gustó el aspecto del hombre, y dado que mi acompañante me dijo que era de confianza, tomé la decisión inmediata de ir con él». Los faquires —santones que dependían de la generosidad de los desconocidos para sobrevivir— eran una estampa habitual en los caminos de la India. Masson partió con el faquir ese mismo día, «confiando en que todo fuese bien».75
Y es posible que todas aquellas canciones de Hafez, cantadas a la luz plomiza del alba con el vino en la cabeza, tuviesen algo que ver con su marcha repentina.
Ya has pensado suficiente.
Ahora zambúllete en el mar.
Que las olas cubran tu cabeza.
¿Tienes miedo de las profundidades?
¿No remojas más que un pelo?
Sabe Dios
Que nunca aprenderás nada.76
Formaban una extraña pareja, Masson y el faquir, en aquella carretera que salía de Tajt-e Soleimán. Después de años de marcha y contramarcha con la Compañía de las Indias Orientales, Masson estaba seguro de poder caminar más y más rápido que un faquir en los huesos. En cuestión de horas, descubrió cuán errado estaba. «Mi extraño amigo y guía me llevó campo a través, sin molestarse en seguir ningún camino, apelando al privilegio y la despreocupación de un faquir; y yo estaba ya exhausto mucho antes de que, bien entrada la noche, encontrásemos un grupo de tiendas, donde me alegró ver que mi compañero era bien conocido.» Para diversión del faquir y de sus amigos, Masson se desplomó en el suelo, agarrándose los pies doloridos. «Nos recibieron y acogieron de lo más bien, aunque todos se esforzaban por convencer al faquir de que había cometido un error cargando conmigo.»77
Masson no tardó mucho en comprender que ese no era su único problema. Mientras se iban abriendo camino por las montañas, el faquir podía contar con la generosidad de los piadosos para llenar el buche, pero no así los forasteros pelirrojos; en particular, los forasteros pelirrojos que no hablaban apenas una palabra de ninguno de los idiomas locales. Una mañana, Masson se despertó famélico. Sin embargo, era el ramadán, y todos los buenos musulmanes (es decir: casi todo el mundo en doscientos kilómetros a la redonda) ayunaban hasta que se ponía el sol. Al estómago de Masson nadie le había preguntado qué le parecía eso de ayunar. De modo que se alejó un poco del campamento, hacia un huerto de árboles frutales, y «me esforcé por recoger algo de fruta lanzando palos y piedras, cuando una mujer, al verme, arrancó de un seto una rama contundente y, sin piedad alguna, la empleó contra mí mientras me acusaba de ser un infiel por infringir el ayuno. Cualquier réplica por mi parte no hacía más que acrecentar su furia, y yo, en mi perplejidad, no sabía qué hacer». Entretanto, le cayó una lluvia de garrotazos. Intentó explicarse con una mezcla de persa y pastún macarrónico: «¿Por qué se enfada? Yo soy un farangi», un extranjero. Lo de «farangi» hizo efecto: la mujer «bajó el arma y se disculpó con gran pesar por su error, y luego me ayudó a coger algo de fruta, labor en la que era mucho más experta que yo».78 Masson volvió rengueando, dolorido, pero con el estómago lleno. Estaba aprendiendo respeto por las malas, aunque, al menos, pensó, aquello le había hecho olvidarse de sus pies.
Pronto empeoraron: los tenía en carne viva, cubiertos de ampollas y punzándole constantemente. Masson, incapaz ya de caminar, tuvo que despedirse de su nuevo amigo el faquir. A lo largo de los años siguientes, Masson desarrollaría una obsesión malsana y absorbente por sus pies. Sus diarios se recrean en las ampollas, describen con sumo detalle la sensación de la sangre rezumando de las sandalias, las grietas de los talones, las miradas horrorizadas que atraían sus extremidades inferiores y los variados métodos que usó la gente para intentar curárselas. Estaba a punto de convertirse en uno de los mayores viajeros del siglo XIX, pero el suyo era un cuerpo hecho para paseos tranquilos por la campiña inglesa y ligeras heladas, no para los pasos montañosos del Hindú Kush ni para las ventiscas del invierno afgano.
Masson no sabía muy bien adónde ir, ni qué haría una vez allí, pero incluso él tenía clara una cosa: recorrer en solitario las fronteras de Afganistán era un acto suicida. Sin el faquir, era poco probable que sobreviviera. Tal era la crueldad de los saqueadores, que la gente subía a dormir en lo alto de los tejados junto con sus objetos de valor y recogía la escalerilla tras de sí.79 Le quedaban algunas monedas de plata de poco valor, que llevaba escondidas en la cinturilla de los pantalones, pero ni mucho menos dinero suficiente para cruzar el país a salvo. Tendría que confiar en la generosidad de los desconocidos para salir vivo de aquella.
El primer intento de encontrar «compañeros de viaje» no salió bien.80 Casi lo matan. Resulta que se encontró con dos hombres por el camino. Uno «me pidió que extendiese el brazo, y yo, pensando que lo hacía con vistas a tranquilizar a su compañero [cerciorándose de que Masson no era un espíritu maligno], obedecí». Este grado de ingenuidad fue prácticamente suicida, y lo que sucedió a continuación, por completo predecible. «Me agarró de la muñeca y me la retorció, sin que yo pudiese oponer resistencia, hasta dejarme tumbado en el suelo. Llamó a su amigo para que se acercase y examinara el hatillo que llevaba a la espalda […] hasta que les advertí, bramando, que era un servidor del nabab.»81 Si lo que quería era acortar su esperanza de vida, a Masson no le quedaba mucho más por hacer a parte de ir por ahí con un cartel que dijese «Róbame» en media docena de idiomas, o de lanzarse a las montañas con una banda de ladrones.
Al cabo de unos días, se lanzó a las montañas con una banda de ladrones.
Tras unas horas con ellos, comenzó a notar que había algo raro. Sus nuevos amigos se comportaban de un modo bastante extraño. «Muchos tenían un carácter alegre, y hacían con gestos como si le cortasen el cuello a alguien, o como si disparasen flechas, y yo no podía más que reírme, igual que hacían ellos.»82 Al poco, sin embargo, la risa de Masson era ya forzada, y se aferró a sus pocas posesiones. El grupo paró a pasar la noche en un pueblo. Los aldeanos se mostraron excesivamente amables con los compañeros de Masson, y a él no dejaban de lanzarle miraditas. Tuvo un sueño agitado, y al día siguiente se separó del resto. Ahí fue cuando los aldeanos le dieron la noticia: «Me dijeron que eran ladrones […], de modo que su amabilidad era consecuencia del miedo […]. No entendían cómo se le había ocurrido a un hombre en sus cabales como yo meterse con ellos en las montañas».83
Masson, a la vista está, no era un hombre en sus cabales. ¿Cómo era posible, tal vez os preguntéis, que este pobre inocente no estuviese muerto ya?
Después de unas semanas por su cuenta, Masson estaba hecho un despojo físico y mental. Lucía un aspecto terrible y olía aún peor. Una noche, llegó sin fuerzas hasta un pueblo y le ofrecieron alojamiento en la mezquita; pero antes de que pasara la noche allí, los lugareños insistieron en que debía lavarse. «Hicieron venir al barbero del pueblo y me cortó las uñas de manos y pies, que requerían a su parecer una operación; y mientras, mis amigos del pueblo prosiguieron con sus diversas atenciones, enjabonándome el pelo contra mi voluntad […], hasta que indiqué mi deseo de descansar.»84
Poco a poco, Masson empezó a reparar en algo. Toda persona a la que conocía, intentaba ver dónde estaba la trampa, pero Masson no escondía nada. Un par de veces había intentado hacerse pasar por afgano, con resultados desastrosos. Sus modales en la mesa eran un espanto, sus oraciones rayaban la blasfemia y nunca llegó a cogerle el tranquillo a lo de fumar en cachimba: «Estuve a punto de ahogarme, y escupí todo el contenido de mi boca encima del aparato».85 Así que siempre volvía a ser un inocente farangi viajero. Pero nadie se lo creía ni por un segundo.
Un funcionario sij que andaba recaudando impuestos lo tomó por un agente de la Compañía de las Indias Orientales, y si viajaba con mercaderes, la gente con la que se encontraban daba por hecho que «los bienes del grupo me pertenecían a mí: que mis compañeros eran, de hecho, mis sirvientes, y que mi pobreza era impostada, para recorrer mejor el país».86 Era una tierra de ilusionistas. Todo el mundo interpretaba su personaje particular, y todo el mundo quería averiguar cuál era el de Masson. Si pretendía sobrevivir, necesitaba buscarse uno, y tenía que ser bueno. Pero ¿cómo? Por el momento, apartó esa idea de su mente y siguió adelante.
* * *
Muchos kilómetros después, despojado ya de su dinero, sus pertenencias y casi toda su ropa, Masson estaba a un paso de la muerte. Un viento gélido soplaba de las montañas, y no había conseguido encontrar ni comida ni un refugio donde pasar la noche. Aterrado y medio desnudo, temblando de frío y absolutamente solo, se preguntó si llegaría con vida al amanecer.
Sus problemas habían comenzado el día anterior, en los campos parduzcos y polvorientos de las afueras de Kandahar, donde se había invitado a sí mismo a cenar con un grupo de hombres. Al terminar, mientras Masson se acomodaba satisfecho para dormir, uno de los hombres se acercó y le cruzó la cara. Esperando que se tratase de una broma, Masson respondió con su mejor, e incómoda, sonrisa. Pero el hombre le pidió entonces que le diese su abrigo. La sonrisa de Masson se volvió un poco más incómoda. No cabía duda de que era pura jocosidad. Antes de que se diese cuenta, estaba tirado en el suelo, con los hombres rodeándolo, arrancándole la ropa, soltándole insultos y bofetones. Le dejaron solo los zapatos y un pijama fino —ni por asomo suficiente para pasar una noche helada en las montañas— y le ordenaron dormir en el suelo, «con la advertencia de que no intentase escapar, pues podía estar seguro de que los perros me cogerían. Me tumbé en mi triste lecho y rumié sobre mi situación deplorable, consolándome, sin embargo, con que mi amigo no tuviese al parecer intención de despojarme del pijama».87
A la mañana siguiente, a Masson lo despertó una patada de «mi anfitrión, que me llamó kafir, o infiel, por no levantarme a decir mis oraciones, que él se puso a repetir al cabo de poco vestido con esa misma ropa que me había robado la noche antes».88 Masson tenía el cuerpo agarrotado por el frío, la cara dolorida y magullada. Los hombres fueron entrando en fila en la tienda. Algunos llevaban palos; otros, látigos; otros, piedras grandes y afiladas. Masson intentó controlar sus temblores. Los hombres sonrieron, se saludaron unos a otros y luego se abalanzaron sobre él. Todo quedó convertido en una bruma de dolor. «No tenía duda de que la intención era acabar conmigo […] Al cabo, cuando el sol estaba considerablemente alto, me despacharon en el estado de desnudez al que me habían reducido.»89 Cojo, ensangrentado, con la cabeza dándole vueltas y el estómago en un puño, Masson se alejó a trompicones.
Había recorrido puede que treinta pasos cuando «un hombre me mandó que volviera, y que comiera pan antes de irme. Me vi obligado a desandar mis pasos a regañadientes, pues una negativa tal vez conllevase mi ruina, y de nuevo me reuní con los rufianes. En lugar de darme pan, retomaron sus deliberaciones en torno a mí, y yo deduje de la conversación que se planteaban apresarme y reducirme a la esclavitud».90 Los hombres hicieron llamar a un anciano, un estudioso del islam, para formularle una pregunta muy concreta: «si no era legítimo, de acuerdo con el Corán, retenerme como esclavo, alegando como peculiar motivo que la noche antes me habían brindado sus ritos hospitalarios». Masson contuvo la respiración. Sabía que aquellos hombres podían hacer con él lo que se les antojase. El único que podía salvarlo era aquel estudioso, y eso fue exactamente lo que hizo: les dijo que «no era ni legítimo ni conforme al Corán» que esclavizasen a Masson.91 Con un persa vacilante, Masson le contó un poco «cómo me habían tratado. Él mostró su máximo pesar, reprendió severamente a los delincuentes y los instó a devolverme mis efectos. A esto se mostraron reticentes», pero el viejo «agarró por el brazo al ladrón y le mandó que me devolviese mis pertenencias. Se obedecieron sus órdenes».92