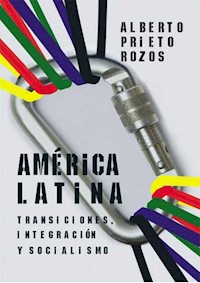
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Tres ensayos complementarios para el estudio de las transiciones de América Latina se agrupan en esta obra. Se abordan aquí las estructuras que existieron en el subcontinente, así como las contiendas latinoamericanas por distanciarse del liberalismo, por ello se subrayan las incidencias de las revoluciones bolchevique y cubana, donde destaca el proceso integrador desde Bolívar hasta nuestros días. Además, en estas páginas se estudian las luchas por el socialismo y se hace énfasis en los más recientes procesos transformadores en la región. En general, se ofrece una visión integradora y simultánea desde la ciencia histórica y política de las transiciones en Latinoamérica. El texto culmina con un largo y fructífero proceso de investigación del autor, quien ha publicado otras muchas obras dedicadas al estudio de América Latina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: América Latina. Transiciones, integración y socialismo
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Distribuidores para esta edición:
EDHASA
Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
E-mail:[email protected]
En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
www.ruthtienda.com
Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com
Síganos en:https://www.facebook.com/ruthservices/
Introducción
Este libro se compone de tres ensayos complementarios, los cuales recurren —simultáneamente— a ópticas inherentes a las ciencias históricas y políticas, en el estudio de las transiciones en América Latina. El primer ensayo en orden de aparición describe las sucesivas estructuras que existieron en nuestro subcontinente. En algunas oportunidades —sobre todo en el precolombino— varias han coexistido a la vez, mientras en otras, se describe la sustitución de las viejas por las nuevas. Pero en dicho análisis casi no se abordan —aunque se mencionen— los procesos de lucha, fuesen políticas o militares. El objetivo es, que se comprenda en cuál contexto material se desarrollaba en cada momento la vida de los seres humanos, así como sus conflictos y anhelos. Esto, porque la Ciencia Histórica investiga, interpreta y narra la evolución pretérita de las sociedades, cuyo desarrollo se produce debido al influjo de las contradicciones. El devenir de cualquier sociedad es, ser sustituida por otra mediante una transición, proceso que analiza la Ciencia Política; esta aborda el arte de relacionar los movimientos sociales —que se concretan en acciones de individuos—, en lucha por ocupar el lugar que estiman debe ser suyo en la vida. En las transiciones se transforma el derecho y consecuentemente las formas de propiedad, el sistema económico, las relaciones sociales y la cultura. Igualmente sucede con la moral, siempre que el cambio haya sido anhelado; existen transiciones debido a conquistas, aunque aquellas sobre todo tienen lugar a causa de reformas y revoluciones. Las conquistas e indeseados regímenes impuestos, engendran resistencias o rebeldías de rechazo, que buscan retornar al estatus anterior; en cambio, llevar a cabo una revolución implica el deseo o propósito de alcanzar un mundo mejor. A veces, hábiles políticos son capaces de transformar las rebeldías en revoluciones. Estas perviven, mientras dure la metamorfosis en ascenso de lo viejo en lo nuevo, y el límite de dicho proceso lo establece la idiosincrasia o costumbres y aspiraciones socioeconómicas de la población; la actividad de los seres humanos es determinada por su conciencia, que se nutre —como reflejo— de una forma de pensar o mentalidad, de la manera de sentir o psicología, así como de su cultura, pues las personas actúan influidas por sus tradiciones o historia y motivadas por una ideología o concepción del mundo. Estos valores o elementos subjetivos pueden ser transmitidos, y por lo tanto tienen un carácter relativamente independiente de la realidad objetiva, pero esta —en última instancia— es lo determinante, pues se piensa como se vive, y no al revés.
Un segundo ensayo tiene un objetivo distinto, pues enfoca las luchas latinoamericanas por distanciarse del liberalismo —ya hegemónico en el último cuarto del siglo xix—, con el propósito de alcanzar una sociedad mejor. Esta, en el concepto de quienes la anhelaban, solo podía ser la socialista, cuyos más abnegados defensores con frecuencia fueron los comunistas. Por ello se subrayan las incidencias en América Latina de las Revoluciones Bolchevique y Cubana. Esta última marcó el punto de inflexión en las relaciones diplomáticas interamericanas, envueltas en los esfuerzos de sus protagonistas —desde tiempos de Bolívar— por lograr su integración; dicho proceso unificador representa el mejor antídoto contra el imperialismo, empeñado en impedirlo para mantener su dominio.
Al estudio de las luchas por el socialismo se dedica la tercera parte. Ninguna sustituye a otra, y todas tienen una coherencia entre sí. El final debe ser una mejor comprensión de los problemas, etapas y logros, alcanzados en el bicentenario combate de América Latina por su definitiva liberación.
Transiciones de regímenes
Durante la conquista, en la parte oriental del subcontinente latinoamericano había seres con formas de subsistencia muy precarias. Algunos, como los guanahacabibes en el extremo occidental de Cuba, y los cainang, charrúas, pampas, puelches, tehuelches, en el Río de la Plata, vivían aglutinados en grupos menores de cien personas; estaban aún inmersos en el paleolítico o baja Edad de Piedra. El vínculo fundamental de aquellas hordas era la actividad laboral en colectivo, durante la que se desplazaban continuamente y sin un claro sentido de la orientación, pues eran errantes.
En otras comarcas como el archipiélago magallánico y la Tierra del Fuego, los chocos, onas, mapuches o araucanos, yamanas y alcalufes realizaban también frecuentes migraciones, pero tenían ya un preciso sentido de la orientación, pues habían transitado hasta ser nómadas mesolíticos. En sus desplazamientos empleaban canoas y usaban instrumentos complejos como el arco, la cuerda y la flecha, los que les permitían cazar animales de importancia. Estos elementos diferenciados y con cierto grado de especialización habían conducido a los cazadores de la media Edad de Piedra a la división natural del trabajo, según el sexo y la edad.
En la parte septentrional y central de la Sudamérica atlántica, los tres troncos étnicos más importantes —caribes, arauácos y tupís— representaban bien al conglomerado que en la región había transitado al neolítico o alta Edad de Piedra.
A pesar de que se encontraban en la misma etapa histórico-cultural, entre esos grupos existían notables desigualdades de desarrollo. Los caribes —habitantes de los contornos del mar de las Antillas— habían comenzado a remover el suelo con palos para depositar sus escasas semillas en los huecos, tapados enseguida con los pies. Aunque rudimentaria, esta práctica indicaba el comienzo de un proceso de sedentarización.
El importante conglomerado étnico formado por los arauácos cubría el territorio comprendido desde la rioplatense región del Chaco —en su límite meridional— hasta las grandes Antillas. Ellos, con avanzados instrumentos como la azada, obtenían de la agricultura sus principales medios de subsistencia. De ahí que las mujeres —quienes trabajaban la tierra— tuvieran funciones decisivas en la vida económica y social. Su cultura era superior a la de los caribes pues sabían contar hasta diez.
Aunque la importante rama étnica tupí-guaraní se hallaba muy dispersa por Sudamérica, en ninguna parte alcanzó el grado de desarrollo que tuvo en los actuales territorios paraguayos y regiones aledañas de Brasil y Argentina. Cultivaban la tierra en común y evolucionaban hacia métodos intensivos en la agricultura. Este importantísimo proceso facilitó la frecuente obtención de un producto adicional sobre el mínimo vital necesario. Las aldeas revelaban que los guaraníes estaban estructurados en tribus, de ahí que contaran con individuos dedicados a su dirección económica, religiosa y militar. Por eso habían surgido las asambleas donde se elegían y destituían a los jefes o caciques. Estos trataban de fortalecer y perpetuar sus funciones, pero aquella sociedad no estaba preparada aún para tal nivel de organización y además carecía de suficientes y estables excedentes. Por eso, cuando tuvo lugar la conquista, la diferenciación social recién surgida entre directores y dirigidos no había podido todavía trocarse en capas diferenciadas de trabajadores, sacerdotes, guerreros.
La transición de las sociedades aborígenes americanas hacia un escalón superior significaba una mayor organización y desarrollo del trabajo, así como un aumento de las cantidades de productos y riquezas disponibles, a la vez que una menor influencia de los lazos de parentesco sobre el régimen social. Ese fue el caso de la sociedad chibcha, que ya había alcanzado la Edad de los Metales. Entre ellos, los caciques habían incrementado la productividad al lograr diferenciar los oficios manuales de las labores agrícolas, trascendental paso de avance en la división social del trabajo, que contribuyó a la obtención sistemática de excedentes. Con estos recursos era posible dedicar grandes contingentes humanos a la construcción de canales y regadíos, diques o terrazas. Pero también los caciques empezaron a utilizar sus funciones en beneficio propio, y de manera paulatina se fueron apropiando de parte del producto acumulado. Cesó así la distribución igualitaria en el seno de la tribu; se forzaba a los campesinos a entregar a cambio de nada su trabajo adicional, que podía ser destinado a cultivar la tierra para provecho de los individuos situados más arriba en la escala social, o dedicado a las grandes labores comunes. De esta manera, aunque jurídicamente libre —pues no era esclavo personal de nadie—, el comunero carecía de libertad individual; estaba encadenado a la tierra y no podía abandonar su colectividad al padecer una extraordinariamente poderosa coacción extraeconómica, física y religiosa. En realidad, dicho sometimiento era una manifestación de la “esclavitud general” sufrida por toda la expoliada comunidad. Mientras el trabajo físico absorbía casi todo el tiempo de la inmensa mayoría de los miembros de la colectividad, se formaba un incipiente sector eximido de labores directamente productivas.
Así la creciente división social del trabajo provocaba la escisión de la sociedad en clases y descomponía la comunidad primitiva, por lo cual resultaba cada vez más necesario que un poder mantuviese dentro de ciertos límites la lucha social. Dichos embrionarios órganos estatales, dominados por los caciques, tenían como primer objetivo mantener la cohesión de los grupos y asegurar la lealtad de los súbditos —único elemento capaz de garantizar la producción del excedente económico—, para satisfacer las necesidades de la naciente clase explotadora. A la vez, dentro de esta empezaron a constituirse dos castas: la religiosa y la militar. Los sacerdotes, regidos ya por una selección hereditaria, monopolizaban la cultura, aplicada en funciones de coacción ideológica. En cambio, a la oficialidad o casta guerrera se podía ingresar aún por méritos alcanzados en los campos de batalla.
Mientras más avanzaba el proceso de desintegración de la sociedad primitiva, mayor era la atracción de los caciques hacia las riquezas de las comunidades vecinas, pues al resultar imposible incrementar la expoliación de los campesinos propios, dichos jerarcas se esforzaban por desplazar a los jefes de los poblados colindantes. El vencedor se convertía así en gobernante de un importante cacicazgo —en el Altiplano había unos cuarenta—, que controlaba varias aldeas.
A medida que la guerra se convirtió en práctica permanente para incorporar nuevos territorios, la población dominada se incrementó notablemente. Por ello, el gran cacique triunfador no eliminaba al vencido; sus propios y deficientes medios estatales no le permitían prescindir de la importante y forzada cooperación del derrotado, a quien obligaba a confederarse. Entonces imponía a este el pago de un tributo a partir de lo que arrebataba a sus campesinos. Surgían así vínculos tributarios entre dos explotadores, uno dominante y otro dominado, pero sin perder ninguno su condición social; el segundo solo entregaba al primero parte del plusproducto que percibía, con lo cual surgió un régimen socioeconómico despótico tributario basado en las relaciones esclavistas de producción.
Poco antes de arribar los castellanos, la lucha entre los incipientes Estados chibchas en pugna por confederarse y preponderar, era constante; los pequeños territorios sucumbieron, unos tras otros, hasta que los mayores estadillos terminaron por enfrentarse entre sí.
En la tradicional área maya de Centroamérica, a principios del siglo xv, la aristocracia de la ciudad de Mayapán además de expoliar a sus propios campesinos, percibía tributos de las dependientes urbes de Chichén-Itza y Uxmal; estas habían sido obligadas a confederarse con la primera —la cual fungía como capital de una incipiente Liga—, donde los sometidos jefes tenían que residir, mientras que desde Mayapán se enviaban a funcionarios designados para que administrasen los asuntos cotidianos. Pero en 1441, las exhaustas clases explotadoras de ambos centros sojuzgados decidieron realizar un ataque coordinado contra la tiránica metrópoli hegemónica. Aunque Mayapán fue arrasada, su derrota no condujo al predominio de otro centro urbano, pues junto con ella también sucumbieron las ciudades rebeldes, destruidas durante la horrible guerra. Entonces la selva devoró las impresionantes edificaciones de piedra, todas abandonadas para no volverse a poblar nunca jamás. Por ello, a la llegada de los conquistadores europeos, los mayas-toltecas estaban disgregados y formaban una veintena de estadillos, en constantes luchas entre sí.
En el valle de México, desde 1428 era hegemónica la Confederación de la Triple Alianza, formada por las urbes de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán. En teoría, los jefes de las tres ciudades tenían iguales derechos, pues cada uno gobernaba de forma autónoma su territorio y controlaba directamente los poblados que le tributaban, sin embargo Tlacopán recibía un porciento inferior del botín de guerra. En los asuntos internos los aliados también eran independientes. No obstante, las cuestiones de paz o guerra se decidían en común.
Las tribus dominadas empleaban una heterogeneidad de lenguas, y de ellas fluían hacia la Triple Alianza inmensas riquezas. Estas ciudades alcanzaron un gran poder, y en ellas se hizo más complejo su aparato administrativo. En las zonas donde habían prevalecido débiles clases explotadoras locales, las tribus perdieron el derecho de contar con un jefe propio. El gobierno pasaba entonces a un gobernador provincial, funcionario perteneciente a las elites hegemónicas, que acopiaba los excedentes producidos por las comunidades esclavizadas y los enviaba a las urbes dominantes. Para los campesinos agrupados en clanes, este saqueo no significaba más miseria, pues su monto nunca superaba lo antes exigido por la aristocracia nativa. En cambio, en las ciudades sometidas que contaban con importantes castas expoliadoras propias, se mantenían las tradicionales autoridades nativas, a las cuales se les obligaba a permanecer parte del año en las urbes hegemónicas y pagar determinados tributos en fuerza de trabajo y especies, que entregaban en intervalos regulares bajo la supervisión de un funcionario enviado. Esas exacciones perjudicaban a la aristocracia y a los trabajadores, pues con el fin de compensar sus pérdidas, los privilegiados oprimían aún más a los que producían.
Las tierras para la subsistencia de los sojuzgados, de igual forma que en las comunidades esclavizadas de los territorios dependientes, se dividían en dos: las trabajadas colectivamente, destinadas a satisfacer las necesidades comunales y las parcelas individuales, para la manutención de cada familia campesina.
En la Confederación la estructura socioeconómica se encontraba en rápida transformación. Las castas explotadoras se convertían en usufructuarias directas de enormes extensiones de terrenos fértiles para su consumo privado. En un inicio, estas adjudicaciones requerían una ratificación anual, pero pronto empezaron a ser transferidas de manera hereditaria. Esos terrenos pasaron a ser cosechados por individuos que habían quedado al margen de sus antiguos clanes, a los cuales les estaba prohibido abandonar los predios del señor cuyas tierras trabajaban, a cambio de una parcela. Surgían así entre los aztecas las primeras manifestaciones de tránsito hacia nuevas relaciones de producción.
Después de ocupar en 1503 el cargo de “Jefe de los hombres”, Moctezuma se acercó mucho a la casta sacerdotal. Tenía el propósito de convertirse en autócrata divinizado, capaz de transmitir por designación hereditaria su alta función. En ese contexto acometió las tareas de centralizar el régimen e imponer la lengua, la religión, y las costumbres aztecas en los territorios dependientes. También, en 1515 colocó a sobrinos suyos al frente de los gobiernos de Tlacopán y Texcoco, con la intención de integrar un imperio. Se encontraba en los inicios de dicha transición, cuando en 1519 empezó la conquista ibérica encabezada por Hernán Cortés.
El Tahuantinsuyo o Imperio de las Cuatro Partes, a principios del siglo xvi desarrollaba una política de asimilación llamada mitima; a los conquistados se les trasladaba a regiones sometidas anteriormente, y en su lugar se establecían colonos “quechuizados”. De esa forma se imponía en todo el imperio el idioma quechua y el culto al Sol. Entonces, en vez de la referida consanguinidad, surgió en el Estado incaico una nueva forma de comunidad humana: el pueblo, con principios basados en nexos comarcales entre los individuos antes pertenecientes a distintas gens. Se depuso a los antiguos caciques hereditarios de las comunidades esclavizadas y se les sustituyó por aristócratas cuzqueños; al frente de cada parte del Estado se colocó a funcionarios —familiares del monarca— quienes integraron el Consejo Supremo. Y en la cúspide del Tahuantinsuyo o Imperio de las Cuatro Partes se encontraba el Sapa Inca o Supremo Señor despótico y divinizado.
Este dispuso que las tierras de las comunidades campesinas —estructuradas ya a partir de principios territoriales—, se dividieran en tres partes. La primera era la porción destinada a garantizar la subsistencia de los comuneros y sus familias. Después se establecían las tierras de los religiosos —llamadas del Sol—, así como las del Inca, y ambas debían ser trabajadas por los esclavizados campesinos a cambio de nada. El producto de estas últimas se entregaba a los almacenes del Estado, que después distribuían dicho excedente según las necesidades de los explotadores. Desapareció así totalmente el principio de la tributación. Más tarde se acometió la costumbre de beneficiar a los favoritos del monarca con donaciones de terreno, segregadas de las “tierras del inca”. Estas extensiones se transmitían hereditariamente, pero no se podían enajenar ni subdividir. En realidad, esto no significaba más que una alteración en la forma de distribuir las cosechas, pues para los agraciados cesó la práctica de percibir el sustento de los almacenes, ya que en el futuro debían obtener todos sus alimentos de los suelos recibidos; el cultivo de estos seguía siendo realizado por los purics, atados siempre a su ayllu, y sin que percibiese incentivo económico alguno ni en parcelas ni en especies.
Pero el Tahuantinsuyo estaba aquejado de un grave problema político; el monarca o Sapa Inca Huayna Capac, había conformado una especie de segunda capital imperial en Quito, que rivalizaba con Cuzco. Entonces se desarrolló entre ambas ciudades una aguda pugna por preponderar. Esto, en un contexto en el que la autosuficiencia comarcal y la especialización regional del trabajo alcanzaban niveles ínfimos, por lo que el intercambio de productos solo se realizaba mediante el trueque. Y puesto que sin orden oficial se prohibía viajar o cambiar de residencia, los quechuas se encontraban unidos exclusivamente por mecanismos administrativos y de coacción. En síntesis, no existían entre las diversas regiones del Imperio fuertes vínculos económicos, ni sus partes estaban indisolublemente soldadas entre sí; la gran entidad estatal era nada más que un conglomerado de grupos supraestructuralmente unidos, poco articulada, con la facultad de separarse o unirse según los éxitos o derrotas de un conquistador, o de acuerdo al criterio del gobernante de turno. La unificación de esos territorios podía deshacerse en cualquier momento ante la indiferencia de los campesinos, mayoría aplastante de la población, que vivía ajena a los sucesos acaecidos fuera de su reducido campo de acción. Por eso, a la muerte de su padre, el quiteño Atahualpa intentó dividir al imperio, para luego derivar hacia una guerra civil en la que su medio hermano Huascar fue vencido. Este fue encarcelado en Cajamarca —ciudad equidistante entre Cuzco y Quito—, donde ambos se encontraban en 1532 a la llegada de Francisco Pizarro y demás conquistadores castellanos.
La conquista castellana de América engendró diversas rebeldías en todo el continente. Las valientes resistencias de Hatuey, Cuauhtémoc, Rumiñahui o Caupolicán, a pesar de representar la más admirable y tenaz oposición a la invasión foránea, solo tenían la intención de preservar las sociedades precolombinas tales y como se encontraban hasta el momento de la ocupación europea. No tenían entre sus propósitos el desarrollo de una sociedad superior. Sus heroicas gestas, no obstante, han perdurado a través de los siglos como inigualables tradiciones de valor y autoctonía. Muy pocos años después de esas notables luchas defensivas contra la dominación castellana, en Hispanoamérica colonial se produjeron tempranas rebeldías de los propios conquistadores. Estas fueron encabezadas por Gonzalo Pizarro, Rodrigo Contreras, Álvaro de Oyón, Sebastián de Castilla, Francisco Hernández Girón, Martín Cortés. Ellos se alzaron en armas contra las absolutistas Leyes Nuevas emanadas en 1542 de la metrópoli feudal, pues dichas disposiciones amenazaban privilegios suyos adquiridos durante la conquista. Por eso estas revueltas no dejaron huellas visibles de avance material ni gloria alguna en la historia de nuestro subcontinente.
La conquista ibérica impuso en América una dominación colonial que se caracterizaba por instituciones estatales de tipo feudal-eclesiástico-absolutista. Ellas ofrecían una aparente homogeneidad en el ámbito de la superestructura, mientras en el resto de la sociedad colonizada prevalecía la heterogeneidad. En este sistema, el monarca absoluto delegaba la mayor parte de su autoridad en los virreyes, quienes gobernaban los territorios americanos.
Las sociedades autóctonas que habían llegado a desarrollar algún tipo de Estado —citadino, confederal, imperial— fueron metamorfoseadas con relativa facilidad; el poder político preexistente había ya impuesto una autoridad, que diferenciaba socialmente a sus integrantes. Los conquistadores revalidaron a la antigua aristocracia indígena sus jerarquías, transformaron sus formas de propiedad, e hicieron que en lo adelante heredaran según el precepto feudal castellano del mayorazgo. Después en esta parte occidental del subcontinente, los europeos se fundieron con las elites explotadoras aborígenes y formaron un grupo de poderosos terratenientes laicos, a cuyos descendientes se les conocía como indianos. Además de ellos, la Iglesia emergió como una institución muy favorecida por la conquista; era la rectora de la ideología católica oficial respaldada por la Inquisición, cobraba el diezmo y a partir de esos ingresos se convirtió en notable fuente de crédito. Asimismo recibió considerables mercedes o asignaciones de tierra. Todo protegido por la legislación de las Manos Muertas, que dejaba estáticos para siempre dichos bienes de colectividad. Dentro de una similar concepción jurídica inmovilizadora se encontraban los resguardos indígenas; ellos establecían la inalienabilidad de las tradicionales tierras colectivas de las comunidades aborígenes, que no hubieran sido distribuidas gratuitamente a la institución eclesiástica o a los terratenientes civiles.
En síntesis, tras la conquista, en Hispanoamérica sobre los suelos antes dominados por las organizaciones estatales aborígenes, se conformaron cuatro grandes grupos de mercedarios de tierra o terratenientes: el de los propietarios privados laicos —fuesen aristócratas nativos o castellanos—; el de la Iglesia católica —se tratara de conventos o misiones—; el compuesto por los realengos del monarca, dueño en la práctica de los terrenos estatales; y el de los resguardos de las comunidades campesinas indígenas.
Sin vínculo alguno con las mercedes de tierras existían las encomiendas de indios, práctica que al aplicarse en América destruyó los fundamentos de la esclavitud generalizada y desarrolló las nuevas relaciones feudales de producción. Hasta entonces los indios que cultivaban la tierra habían sido forzados por sus caciques a entregarles a cambio de nada su trabajo adicional. Dichos campesinos habían carecido, en realidad, de libertades individuales, de esta manera el nuevo sistema para ellos poco se alteró. Solo que los encomendados pasaron a sufrir, además, relaciones personales de dependencia; surgía la servidumbre en el sentido estricto de la palabra, pues un señor feudal ahora se apropiaba directamente del plusproducto del campesino bajo la forma de renta del suelo. Esta podía manifestarse de dos maneras: en especie o en trabajo. Ambas modalidades beneficiaron a nobles indígenas y castellanos, que en los tiempos del tránsito de un régimen a otro, velaron porque las nuevas imposiciones no excedieran la cuantía de las existentes antes de la conquista.
Los favorecidos por las encomiendas adquirían la fuerza de trabajo necesaria para que funcionasen minas, obrajes —artesanías indígenas— y haciendas. Pero culminado el tránsito de la conquista a la colonia con la aplicación de las llamadas Leyes Nuevas, la Corona sustituyó las encomiendas por los repartimientos: bajo este nuevo precepto, los aborígenes deberían trabajar por temporadas en los sitios en que se les indicaran, para luego retornar con estricta regularidad a sus lugares de origen, donde laborarían en el sustento propio. Los caciques serían los encargados de suministrar la cantidad de trabajadores necesarios y recaudar sus jornales; estos representaban una metamorfosis de la renta del suelo antes entregada en especie o en trabajo, pues con el nuevo sistema los encomenderos debían vivir en las urbes y cobrar sus tributos en moneda. A cambio, a estos jefes indígenas y a sus primogénitos se les excluía de las coercitivas disposiciones, y se les autorizaba a apropiarse de una pequeña parte del dinero o capitación adjudicada a los encomenderos. Los éxitos en la aplicación de este procedimiento fueron alcanzados, porque representaba la más apropiada adecuación del sistema de laboreo periódico obligatorio que había sido empleado en los Estados prehispanos, para las tareas de relevancia social o de utilidad pública. Los repartimientos, también llamados mita y coatequil coloniales, fueron utilizados en haciendas, minas y obrajes. Su empleo enseguida se convirtió en pilar de la economía de México, Yucatán, Guatemala, Nueva Granada, Quito y Perú. No obstante, ni los terratenientes ni los mercedarios de obrajes y yacimientos mineros, podían apropiarse de todo el trabajo adicional producido por los siervos indígenas; so pena de perder la imprescindible mano de obra, tenían que pagar del plusproducto arrancado a los encomendados, el tributo asignado a los encomenderos. Estos, por su parte, dependían de la buena voluntad de las autoridades coloniales, que podían propiciar la revocación de los privilegios autorizados por la Corona.
En los territorios del oriente americano, desde el inicio de la conquista se evidenció que resultaba difícil explotar con beneficios a los indígenas; estos nada poseían que se les pudiera arrebatar, eran rebeldes y carecían de disciplina laboral. Esa realidad condujo a que fuesen refluidos o aniquilados, para más tarde ser sustituidos por fuerza de trabajo esclava africana. Esto implicó que desde el siglo xvi se desarrollara la práctica de invertir capitales en tierras —mediante la compra de realengos en subastas— con el propósito de establecer en ellas plantaciones. Después, más dinero tenía que utilizarse en importar esclavos y maquinarias, con el objetivo de poner los referidos latifundios en producción.
La Corona por su parte, se empeñaba en crear en América una economía complementaria y dependiente, conformada a las necesidades de la metrópoli. Por ello prohibió en el Nuevo Mundo los cultivos ibéricos, mientras estimulaba el de las especias y similares, cuyos derivados se podían transportar sin descomponerse. Y para monopolizar el intercambio mercantil atlántico, instituyó la Real Casa de Contratación de Sevilla, con escasos puertos habilitados en América para negociar —mediante un sistema de flotas bianuales—, con el de Cádiz en España.
A partir de las plantaciones se inició el desarrollo de una creciente división social del trabajo, que ligó diversos territorios entre sí, con lo cual se empezó a forjar una indisoluble unidad económica entre las diferentes regiones. De esa manera los pobladores comenzaron a constituir una colectividad social estable, con un mismo idioma junto a una conformación mental y ética propia, muy distinta a la de los peninsulares. Surgían los criollos. La nueva psicología de estos se reflejó en valores literarios originales, como Espejo de Paciencia, escrito en Cuba por Silvestre de Balboa en 1608 y la trascendente Historia do Brasil escrita en 1627 por Vicente de Salvador.
Por eso no puede extrañar que a partir de 1630, cuando se produjo la invasión holandesa a Pernambuco, los criollos —blancos, mulatos, negros libres— combatieran con persistencia y denuedo contra el dominio extranjero, hasta la recuperación de Recife a principios de 1654. Pero la conciencia emancipadora estaba lejos aún, el amor a la Patria se mezclaba todavía con sentimientos de fidelidad hacia el Soberano y la metrópoli colonialista. Por ello los criollos victoriosos, en vez de constituir un Estado independiente, restablecieron en Pernambuco la soberanía de Portugal.
Tras la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), el nuevo monarca Borbón descubrió que el intercambio mercantil con sus colonias americanas representaba solo la tercera parte del total comerciado; el resto se realizaba de forma ilegal. Entonces la Corona autorizó en América el surgimiento de algunas Reales Compañías de Comercio. Cada una de estas se concibió como una semiburguesa sociedad por acciones, cuyo capital podía ser aportado indistintamente por criollos o metropolitanos, quienes ineludiblemente debían entregar una participación en la empresa al rey.
El surgimiento de los referidos accionistas criollos fue un hecho extraordinario, porque significó el nacimiento en Hispanoamérica de un nuevo sector social, el de la burguesía comercial portuaria. Pero ello no alteró la disposición colonialista de mantener el intercambio hacia el exterior exclusivamente con España. A partir de entonces los plantadores disfrutaron la posibilidad de vender mayores volúmenes exportables, pero en escasas oportunidades vieron mejorar sus precios de venta. Aunque la supresión del sistema de flotas en 1748 agilizó aún más el comercio, los preceptos monopolistas de las Reales Compañías —en unos pocos y exclusivistas puertos—, entraron en crisis debido a la toma de La Habana por los ingleses; en escasos meses el comercio exterior de la parte ocupada de Cuba se multiplicó varias veces. Esto, y la creciente rivalidad con el capitalismo británico, convencieron a Carlos III de liberalizar todavía más el intercambio mercantil con las colonias.
Las disposiciones reales de 1763 autorizaron a veinte bahías americanas a comerciar con otras tantas en la Península, y al mismo tiempo en cada puerto se podían constituir cuantas casas comerciales se deseara, todas sujetas a la misma reglamentación. Solo un punto limitaba la libertad de las empresas que surgiesen: la obligación de traficar exclusivamente con la metrópoli. Resultaba imposible para el Trono autorizar que se transgrediera ese acápite, pues perdería su condición de potencia colonialista. Era una consecuencia del escaso desarrollo económico español, que no hubiera podido competir exitosamente con el inglés. Por ello la ascendente burguesía agro-exportadora criolla no se satisfizo con las medidas señaladas; estaba consciente de que el verdadero enriquecimiento sería alcanzable por vínculos mercantiles directos con Inglaterra.
Las artesanías criollas también sufrían gravámenes tributarios del absolutismo —alcabalas, peajes, diezmos—; la estrechez del mercado hispanoamericano; arcaicas formas organizativas —gremios, con su rígida jerarquización en maestros, operarios y aprendices—. Todas impedían la libre competencia entre los fabricantes, muy perjudicados por la ampliación comercial marítima de las Reformas Borbónicas.
El despotismo ilustrado también pretendía fortalecer su poder, en detrimento de los más viejos intereses feudales en América. Por ello, la Corona dispuso que fuesen incorporadas a la Real Hacienda todas las encomiendas vacantes o sin confirmar, así como las que en un futuro caducasen. De esta manera el soberano recuperaba el cobro en moneda, que hacía dos siglos había cedido a los encomenderos. Después el monarca empezó a eliminar muchos resguardos. Estas tierras pasaban al soberano o a la Iglesia, y eran frecuentemente alquiladas a cambio del pago de una renta por sus suelos. Esa “demolición” de los resguardos por lo general iba acompañada de un fortalecimiento de la mita, pues no extrañaba que se incrementara la cuota de aborígenes que debían trabajar como siervos, los cuales casi siempre terminaban como peones endeudados en las haciendas, fuesen estas nuevas o engrandecidas. Asimismo, las disposiciones reformadoras del absolutismo borbónico afectaron a la antigua aristocracia indígena; sucedía que funcionarios reales deponían a los caciques hereditarios, para en su lugar poner a otros, o simplemente sustituirlos por corregidores españoles designados, que asumieran las viejas funciones. Después, las nuevas autoridades aumentaban impuestos, cometían abusos, alteraban registros, arrebataban más tierras comunales, e imponían el llamado reparto mercantil, el cual consistía en obligar a los aborígenes a comprar y usar objetos o ropas traídos de Europa, en detrimento de los tradicionales artículos elaborados en los obrajes. Así, las tensiones no cesaban de aumentar.
Las novedosas transformaciones dispuestas en América por los Borbones conmovieron a la sociedad colonial de tal manera, que llegaron a producirse manifestaciones armadas de disgusto hasta en los más alejados confines. La primera fue en Cuba, cuando varios cientos de cosecheros de tabaco se alzaron en contra del estanco. En Paraguay, en protesta por el cese de nuevas encomiendas, el Cabildo se alzó y guerreó contra las tropas enviadas de Buenos Aires, aliadas de los jesuitas. En el Virreinato del Perú en 1742 tuvo lugar el alzamiento de Juan Santos Atahualpa. En 1780 una insurrección tomó rumbo a La Paz, con cuarenta mil aymaraes bajo la dirección de Tupac Catari. Poco después, José Gabriel Cóndorcanqui Tupac Amaru puso sitio al Cuzco con decenas de miles de campesinos quechuas. En Nueva Granada, a principios de 1781 se alzaron los comuneros del Socorro. Esta revuelta representó una síntesis de todos los movimientos armados de oposición en Hispanoamérica durante el siglo xviii. En el importante proceso participaron ricos criollos, pequeños burgueses, campesinos, indígenas y esclavos, todos al lado de la sublevación. Sin embargo, esta, no triunfó. Los inconformes participaban ya de la ascendente nacionalidad, pero sus proyecciones políticas carecían de la madurez requerida para orientarla hacia la independencia. No se había comprendido que la génesis del problema radicaba en el colonialismo, y no en los malos funcionarios absolutistas.
A principios de 1808, la invasión napoleónica a España expulsó del trono de Madrid al rey Borbón. Entonces, en todos los territorios bajo soberanía española se formaron juntas locales de gobierno. Hasta en el Nuevo Mundo, donde la ausencia del legítimo monarca absoluto puso en crisis el dominio colonialista. A partir de ese momento comenzaron en Latinoamérica las luchas por transitar de manera autónoma a un nuevo régimen socioeconómico; previamente en Haití, la gesta independentista —culminada en 1804— había tenido estrictamente un carácter anticolonial, porque en las comarcas bajo soberanía francesa se barrió con el feudalismo antes de que los haitianos guerrearan a favor de liquidar su estatus colonial. Por ello la emancipación latinoamericana tenía un doble carácter; independentista, con el propósito de romper el dominio de las metrópolis, y revolucionario para transitar hacia un sistema social mejor. El primer aspecto fue alcanzado, pero el segundo con frecuencia no se logró; las revoluciones independentistas solo triunfaron, y bajo mesurados preceptos —salvo en un caso—, en las zonas donde el modo de producción feudal era muy débil o no existía.
Dentro del complejo espectro estructurado por el absolutismo, el más moderado grupo progresista estaba constituido por la burguesía comercial portuaria —aliada, en el caso bonaerense, con los ganaderos—; esta había sido muy beneficiada por el colonialismo, que otorgó a sus puertos un carácter monopolista. Por eso deseaban conservar este privilegio mercantil heredado del antiguo régimen, pero enriqueciéndolo con las posibilidades de incrementar sus negocios mediante el disfrute de una elitista libertad de comercio. Estos mesurados proyectos fueron plasmados en parcos textos monárquicos constitucionalistas, que les aseguraban sus ganancias en la esfera de la circulación sin tener que soportar las inconveniencias del colonialismo.
Pero las dificultades existentes para implantar o mantener las monarquías constitucionales, motivaron el tránsito de los mejores hombres que habían defendido dichas concepciones —Bernardino Rivadavia o Camilo Torres— hacia posturas republicanas, como las ostentadas por la mayoría de los revolucionarios. En cambio otros —bien representados por los emperadores Agustín de Iturbide y Pedro de Braganza— pronto corrieron por la reaccionaria vía que llevaba al absolutismo.
En el otro extremo de los proclives a la independencia, estaban los adeptos a las radicales ideas de Juan Jacobo Rousseau. Este ideólogo francés precursor de los jacobinos, atacó la gran propiedad, reconoció al pueblo el derecho soberano, se pronunció por un Estado que garantizara los derechos democráticos. En América Latina los seguidores de sus preceptos —el doctor Francia, Morelos, Moreno, Castelli, Carrera, Carbonell—, en general se manifestaron a favor de regímenes republicanos, democráticos y centralistas, con el propósito de llevar a cabo homogéneas y profundas transformaciones revolucionarias en todo el país. Pero muchos de estos, se apartaron de los postulados jacobinos en lo concerniente a los resguardos de las comunidades agrícolas indígenas, y las mantuvieron íntegras. En general, estos radicales grupos revolucionarios no pudieron triunfar, porque una correlación de fuerzas adversas —agravada por su rechazo a lograr entendimientos políticos con los burgueses—, impidió que ocuparan de manera definitiva el poder, excepto en un caso.
Entre las posiciones extremas de ambos grupos políticos, se encontraba la burguesía productora agraria (anómala por ser esclavista y producir para el exterior), que había abrazado criterios liberales parecidos a los girondinos franceses. Este grupo —cuyos más relevantes miembros fueron Santander, Estanislao López, Francisco Ramírez, Torre Tagle, López Rayón— postulaba una amplía libertad de comercio y del librecambio. Eran enemigos de la fiscalización gubernamental en la economía y partidarios de subastar las tierras para auspiciar la centralización de la propiedad. Se oponían a cualquier intento de abolir la esclavitud.
A pesar de la importancia que al inicio de la independencia tuvo este grupo criollo, desde muy temprano dicha corriente empezó a perder vigor; sus más lúcidos integrantes comenzaron a separarse de la más ortodoxa aplicación de los preceptos liberales. Francisco de Miranda comprendió que nuestras diferentes estructuras socioeconómicas exigían la adecuación política de las teorías europeas a las realidades latinoamericanas. Y fue quien primero se alejó de las concepciones opuestas a la emancipación de los esclavos. Como resultaba imprescindible incorporarlos a la guerra, Miranda adoptó la pragmática postura de otorgarles la libertad a condición de que se incorporasen a las filas independentistas. Después, hombres como San Martín y Nariño siguieron este ejemplo. En lo concerniente a la tierra, Artigas y Bolívar fueron los únicos que entregaron la arrebatada al enemigo, o la de las colectividades agrícolas indígenas, según criterios ajenos a la subasta y proclives a multiplicar la pequeña propiedad en el agro. Con ambos se constató, que la fortaleza del movimiento patriótico libertador se encontraba directamente vinculada a la profundización del proceso político de justicia democrática. Claro, no perjudicaron ni afectaron los intereses fundamentales de la emergente burguesía, pues respetaron la integridad territorial de las plantaciones y haciendas ganaderas, propiedad de los patriotas.
Las concepciones favorables al proteccionismo —y contrarias al librecambio— tuvieron su mayor aplicación en Paraguay, donde los pequeño-burgueses tomaron el poder y dedicaron todas sus fuerzas a la construcción de un Estado nacional. En ese contexto, una preocupación del gobierno fue la diversificación de la agricultura para producir con destino al mercado interno. Esto se facilitó, porque la mayor parte de la propiedad territorial permaneció en manos del Estado; con los latifundios expropiados a la emigrada oligarquía se crearon las famosas Estancias de la Patria, de posesión estatal. En lo concerniente a las tribus guaraníes se respetó la posesión y cultivos colectivos de los resguardos, de cuya administración se eliminó a los caciques.
En lo relacionado con las artesanías e incipientes manufacturas, el Estado prohibió la competencia de artículos foráneos para que se desarrollaran las producciones nacionales. De esta forma se comenzó a vigorizar la economía paraguaya, que producía sobre todo para el consumo interno. En ese proceso se produjo una acumulación de riquezas en manos de los mejores productores, quienes transitaron a la clase burguesa. Luego, los integrantes de esta incipiente burguesía nacional hicieron suyos los preceptos liberales. Aunque su puesta en práctica restringió el poderío del Estado, este no perdió su lugar descollante en la economía. Después fueron expropiados los suelos de las veintiuna comunidades agrícolas guaraníes existentes. Una parte de los terrenos fue arrendada en parcelas a muchos de sus antiguos cultivadores, otra sirvió de base para crear nuevas Estancias de la Patria. El resto fue entregado a los que anhelaban extender sus cosechas destinadas al mercado nacional, que serían cultivadas por la fuerza de trabajo aborigen disponible, debido a la desaparición de sus resguardos.
En Paraguay la vida demostró que la burguesía nacional, fuerte en el agro y débil en las manufacturas, aún no tenía la capacidad económica para acometer el importante desarrollo industrial necesitado por el país. Para impulsarlo, dicho sector social implementó el capitalismo de Estado, con cuyo recurso se construyó una impresionante marina mercante nacional, fábricas bélicas con fundiciones de hierro y acero, industrias de implementos agrícolas y componentes de ferrocarril. El esplendor económico del país se reflejó en su comercio exterior; en menos de diez años este se cuadruplicó, y hacia 1860 más de trescientos buques a vapor atracaban anualmente en el puerto de Asunción.
Otro ejemplo de proteccionismo, aunque de índole circunstancial, tuvo lugar en el Imperio del Brasil, cuando las dificultades experimentadas por el fisco llevaron al gobierno liberal a emitir en 1844 una tarifa con elevados aranceles en las aduanas. A partir de ese momento una pléyade de burgueses se comprometió con el desarrollo industrial del país, y auspiciaron su crecimiento a pesar del impacto negativo de la esclavitud, que restringía la demanda solvente. Así, destacados representantes de la incipiente burguesía nacional llegaron a poseer talleres de fundición y fábricas que incrementaron notablemente sus volúmenes productivos. Pero el control del Estado se encontraba en manos de los plantadores esclavistas, no interesados en el mercado interno; bastó un giro político librecambista en el gobierno, para que los referidos negocios fabriles fuesen afectados. Esto sucedió en 1860, cuando la mencionada tarifa proteccionista fue sustituida por otra más conveniente al sector agro-exportador, que requería de grandes capitales con los cuales comprar más esclavos y tierras para sus cultivos en expansión.
Era esta la diferencia entre los regímenes de Brasil y Paraguay, ya que para el gobierno de Asunción, el proteccionismo constituía un recurso fundamental mediante el cual capitalizar los medios de producción y de vida del país, y así transitar a un moderno sistema de producción. Solo una gran derrota militar podría eliminar el financiamiento estatal a las fábricas y abolir los altos aranceles aduaneros exigidos por la burguesía nacional paraguaya.





























