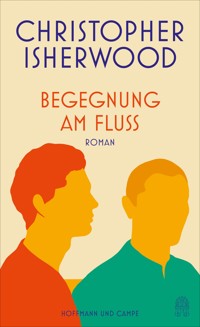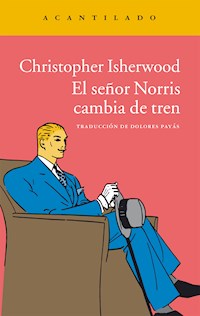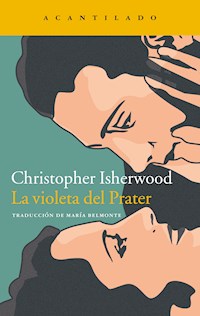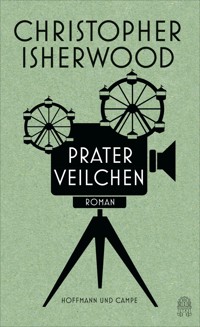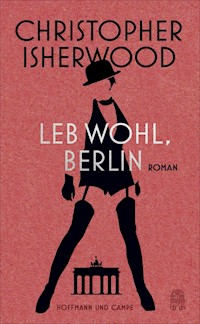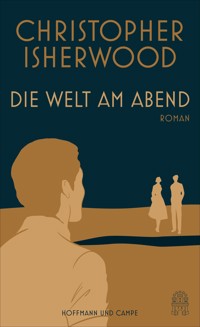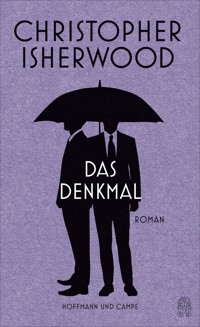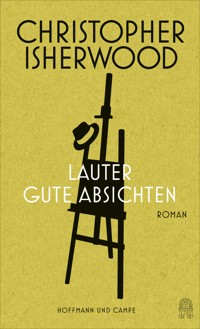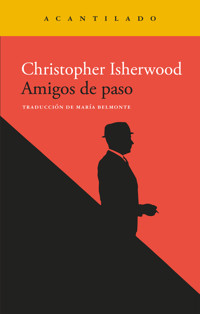
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Los episodios que conforman esta novela abarcan doce años en la vida del escritor—que se distancia de sí mismo para observarse como personaje—en cuatro escenarios: la Berlín de 1928, una remota isla griega en 1933, Londres en 1938 y California en 1940. De cada uno, el autor recuerda a la persona en torno a la que gravitó su vida: el estirado y solitario señor Lancaster, cuya anticuada moral paradójicamente invitó al joven Christopher a descubrir su erotismo en la libertina Berlín de los cabarets; el rico Ambrose, desencantado de la intolerancia de Inglaterra con la homosexualidad y resignado a llevar una vida donde podrá satisfacer su deseo, pero difícilmente conocerá el amor; Waldemar, un buscavidas que trata de usar a una joven inglesa heredera para huir de Alemania, y Paul, un gigoló estadounidense que vende su encanto a los adinerados personajes que pueblan la próspera industria de Hollywood. A través de todos ellos Isherwood urde un relato íntimo y personalísimo en el que explora la vida secreta de una generación condenada a vivir los afectos como turistas sentimentales. «La séptima novela del escritor inglés, memorista de los años treinta e icono gay, supone una adición importante a su bibliografía traducida, y un regalo para el fiel lector de su obra». Kiko Amat, Babelia (El País) «Cuatro historias dan testimonio de una generación errante, marcada por la represión sexual, los totalitarismos emergentes y el desencanto espiritual». Toni Montesinos, La Vanguardia «Estamos ante un libro que brilla por su exquisita sutileza y con una gran carga emocional. Está repleto de instantes que se saborean como caviar literario». Javier Ortiz de Lazcano, El Correo «Isherwood, como buen británico, desconfía de la emoción excesiva porque sabe que puede falsear la experiencia. Prefiere la precisión, incluso cuando lo que se describe es confuso o doloroso. El resultado es una escritura sin drama, pero tampoco esquiva; registra sin juzgar, aunque jamás desde la indiferencia. Amigos de paso es la historia de un narrador consciente de sus propias limitaciones, de su tendencia a retirarse cuando la situación exige tomar partido. En el caso de Isherwood esa conciencia no se traduce en autocompasión, sino en lucidez». Luis M. Alonso, El Periódico Abril «Una novela excelente, quizá la mejor de Isherwood […] Una historia profundamente inteligente y sutilmente cautivadora». The New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTOPHER ISHERWOOD
AMIGOS DE PASO
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS
DE MARÍA BELMONTE
ACANTILADO
BARCELONA 2026
CONTENIDO
Nota del autor
EL SEÑOR LANCASTER
AMBROSE
WALDEMAR
PAUL
Para Don Bachardy.
NOTA DEL AUTOR
Hace treinta años John Lehmann se encargó de publicar mi segunda novela, The Memorial. Así dio comienzo una colaboración literaria y una amistad que ha perdurado hasta hoy. Por ello me complació mucho que fuese el primero en publicar una parte de este libro, el episodio titulado «El señor Lancaster», en el número de octubre de 1959 de The London Magazine.
EL SEÑOR LANCASTER
Ahora, por fin, me siento capaz de escribir sobre el señor Lancaster. Hace años que quería hacerlo, pero me faltaba el entusiasmo necesario; nunca me sentí capaz de hacerle justicia. Hoy veo cuál era mi error: siempre pensaba en él como un personaje aislado, y la verdad es que aisladamente parece menos de lo que realmente es. Por fin me he dado cuenta de que para representarlo en su totalidad tengo que mostrar hasta qué punto nuestro encuentro significó el comienzo de un nuevo capítulo de mi vida, más aún, de toda una serie de capítulos. Así que también tendré que describir a algunos de los personajes de esos capítulos, todos los cuales, salvo uno, son completamente ajenos al señor Lancaster (si hubiera podido saber lo que iba a ser de Waldemar lo habría echado de su despacho, horrorizado). Si hubiera conocido a Ambrose, o a Geoffrey, a María, a Paul… pero, no, ¡mi imaginación no va tan lejos! Y, sin embargo, todas esas personas están relacionadas entre sí a través de mí, pese a lo mucho que les habría fastidiado saberlo. Pero no va a quedarles más remedio que compartir la afrenta de tener que soportar la presencia de los demás en este libro.
En la primavera de 1928, cuando yo tenía veintitrés años, el señor Lancaster estuvo en Londres por negocios y escribió una nota a mi madre diciendo que nos haría una visita. Ni mi madre ni yo lo conocíamos personalmente. Lo único que yo sabía era que dirigía la sucursal de una naviera británica en una ciudad portuaria del norte de Alemania, y que era hijastro del cuñado de mi abuela materna (quizá exista una manera más simple de decirlo). Hasta mi madre, a la que le encantaba averiguar los vínculos familiares, tuvo que admitir que, estrictamente hablando, el señor Lancaster no era pariente nuestro. Pero decidió que estaría bien llamarlo «primo Alexander» para que se sintiera más a gusto con nosotros.
Yo acaté, aunque cómo lo llamáramos o cómo se sintiera al respecto me traía totalmente sin cuidado. Para mí cualquiera de más de cuarenta años, salvo un puñado de honrosas excepciones, pertenecía a una tribu extraña, hostil por definición, pero en la práctica más ridícula que impresionante. Casi todos me parecían completamente grotescos, sentenciosos y decrépitos, así que merecían indiferencia. Sólo las personas de mi edad me parecían realmente vivas. Por entonces yo solía decir que cuando empezáramos a envejecer—situación que podía prever teóricamente, pero nunca llegué a creer de veras—esperaba que muriéramos deprisa y sin dolor.
El señor Lancaster resultó ser tan grotesco como había imaginado. Sin embargo, pese a esforzarme, no conseguí ser indiferente, porque en cuanto llegó se las arregló para exasperarme y humillarme. (Hoy me resulta evidente que no fue intencionado, sin duda era terriblemente tímido). Me trató como si fuera un colegial, adoptando un tono jocoso y condescendiente. Lo más ofensivo fue llamarme «Christophilos» con una pronunciación clásica afectadísima que lo hacía sonar aún más ridículo e insultante.
—Apostaría, mi excelentísimo Christophilos, que nunca ha estado en un buque de carga, ¿a que no? Bueno, pues entonces permítame un consejo. Por la salvación de su alma inmortal, deje de agarrarse a las faldas de su señora madre y venga a visitarnos en uno de los barcos de la empresa. Veamos si es capaz de soportarlo. Comerá grasa de tocino en pleno vendaval del nordeste y tendrá que correr a sujetarse a la barandilla mientras los viejos lobos de mar se parten de risa. A lo mejor hasta podemos hacer un hombre de usted.
—Me encantaría ir—respondí con toda la indiferencia que fui capaz de fingir.
Lo dije porque en aquel momento odiaba al señor Lancaster y me resultaba imposible rechazar el reto. También porque en aquella época habría ido a cualquier sitio y con cualquiera; me atormentaba todo lo que aún no había visto. Y también lo dije porque sospechaba que el señor Lancaster estaba tirándose un farol.
Pero me equivoqué. Unas tres semanas más tarde me llegó una carta de la oficina londinense de su empresa donde se me informaba, como si fuera un asunto ya resuelto, que zarparía en tal y cual fecha a bordo del carguero de la naviera Coriolanus. Un empleado me llevaría hasta el barco si lo esperaba ante las puertas del muelle en la calle West India Dock.
Por un momento me quedé desconcertado, pero de inmediato mi fantasía se hizo cargo de la situación. Comencé a sentirme el protagonista de un drama épico, una adaptación libre de Conrad, Kipling y del poema de Browning Waring. Cuando una chica me llamó por teléfono para preguntarme si iría a un cóctel el miércoles de la semana siguiente, le contesté escueta y gravemente:
—Me temo que no voy a poder. No estaré aquí.
—No me digas. ¿Y dónde estarás?
—No lo sé exactamente. En algún lugar en medio del mar del Norte. En un buque de carga.
La chica se quedó muda.
El señor Lancaster y su naviera no encajaban en mi epopeya. Era humillante tener que admitir que no iba muy lejos, a la costa norte de Alemania. Cuando hablaba con gente que no me conocía demasiado me las arreglaba para dar a entender que ésa era tan sólo la primera escala de un interminable y misterioso viaje.
Y ahora, antes de volver a la convención de hablar en primera persona, permítanme considerar a mi joven héroe como un ser aparte, un extraño que se embarca en una aventura al tomar el taxi que lo lleva al muelle. Porque, naturalmente, para mí es casi un extraño. He revisado sus opiniones, cambiado su acento y sus maneras, olvidado o exagerado sus prejuicios y costumbres. Todavía compartimos el mismo esqueleto, pero su aspecto exterior ha cambiado tanto que dudo que me reconociera si me viese por la calle. Tenemos en común la etiqueta del nombre y la continuidad de la conciencia; no se ha producido una ruptura en la secuencia de declaraciones diarias en las que yo soy «yo», pero lo que yo soy ha cambiado por completo a lo largo de días y años, y ahora lo que sigue siendo constante es la mera conciencia de ser consciente. Pero esa conciencia pertenece a todo el mundo; no es de una persona en particular.
El Christopher que iba en aquel taxi está prácticamente muerto, sólo pervive en los tenues recuerdos de quienes lo conocimos. No puedo devolverlo a la vida. Lo único que puedo hacer es reconstruirlo a partir de los actos y palabras recordados, y de los textos que nos ha dejado. Con frecuencia me pone en un aprieto y por eso me entran ganas de burlarme de él, pero intentaré evitarlo. También trataré de no pedir disculpas en su nombre. Al fin y al cabo, le debo un poco de respeto. En cierto sentido es mi padre, y en otro, mi hijo.
¡Qué solitario parece! No es que esté solo, porque tiene muchos amigos con los que se divierte y a los que hace reír. Incluso podría decirse que es una especie de líder en su grupo, ya que suelen tomarlo como modelo para saber qué pensar, qué admirar y qué detestar. Lo consideran espabilado y resolutivo. No obstante, cuando está con ellos siente que su falta de confianza en sí mismo, su ansiedad y su miedo al futuro lo aíslan. Hasta ahora su vida ha transcurrido en un mundo bastante chico, así que es ingenuo con respecto a la mayoría de experiencias; le asustan y, sin embargo, se siente tremendamente ansioso por vivirlas. Para tranquilizarse las convierte en mitos épicos a medida que le ocurren, así que siempre actúa.
Más todavía que el futuro teme el pasado: su prestigio, sus tradiciones, y todos los reproches y desafíos que lleva implícitos. Quizá su motivación más negativa e intensa sea el odio a los ancestros. Se ha propuesto defraudar, deshonrar y renegar de sus antepasados. Si quisiera burlarme de él diría que esta voluntad se debe a que teme no estar jamás a la altura, pero sólo sería una verdad a medias. Su furia es sincera, es un auténtico rebelde: sabe instintivamente que sólo por medio de la rebelión conseguirá aprender y crecer.
En este viaje lleva consigo un secreto que es como un talismán; le dará fuerzas mientras no se lo revele a nadie: ayer se publicó su primera novela, ¡y ninguna de las personas que está a punto de conocer lo sabe! Desde luego ni el capitán ni la tripulación del Coriolanus lo saben; probablemente no hay una sola persona en toda Alemania que lo sepa. En cuanto al señor Lancaster ya ha quedado de sobras demostrado que no es digno en absoluto de saberlo; ni lo sabe ni lo sabrá nunca. A menos, claro, que la novela tenga tanto éxito que acabe leyendo algo en algún periódico… Pero esta idea es censurada con una rapidez supersticiosa. No, no: está destinada al fracaso. Todos los críticos literarios son unos vendidos, se dejan corromper por el sueldo que les ofrece el enemigo… Y, además, ¿para qué depositar la confianza en esperanzas traicioneras cuando el mundo del mito y la épica ofrece infalible consuelo y seguridad?
Aquella primavera pasó completamente inadvertido para los vulgares y vanidosos literatos de entonces un acontecimiento que, como sin duda sabe cualquiera que esté recordándolo ahora, en su décimo aniversario, señaló el inicio de la novela moderna tal como la conocemos hoy: se publicó All the Conspirators. Y al día siguiente se descubrió que Isherwood ya no se encontraba en Londres. Había desaparecido sin dejar rastro ni decir palabra. Sus amigos más íntimos estaban desconcertados y consternados. Se temió incluso que se hubiera suicidado. Pero luego—meses más tarde—corrieron extraños rumores por los salones: se decía que la misma mañana en que se publicó la novela se vio a una figura embozada subiendo a bordo de un buque de carga en el muelle londinense de la isla de los Perros.
No, no pienso burlarme de él. Jamás pediré disculpas en su nombre. Me siento orgulloso de ser su padre y su hijo. Pienso en él y me maravillo, pero debo tener cuidado para no idealizarlo. Debo recordar que buena parte de lo que parece valentía no es más que pura ignorancia. Una y otra vez olvido que es tan ciego a su propio futuro como el más lerdo de los animales. Tan ciego como yo mismo al mío. Tiene por delante un futuro extraordinario en muchos sentidos: mucho más feliz, afortunado e interesante que el de la mayoría. Sin embargo, si yo fuera él y pudiera verlo delante de mí estoy seguro de que gritaría angustiado que es más de lo que puedo afrontar.
En cualquier caso, apenas puede prever lo que pasará en los próximos cinco minutos. Todo lo que está a punto de suceder le resulta extraño y, por consiguiente, impredecible. Y ahora que el taxi está llegando a su destino voy a renunciar a mi clarividencia para intentar ver a través de sus ojos.
El empleado de la empresa, un administrativo llamado Hicks apenas mayor que yo, me esperaba a las puertas del muelle tal como estaba convenido. No era el personaje al que yo habría escogido para mi epopeya, porque era pecoso y tenía la tez demacrada a causa de las nieblas tiznadas de hollín de Fenchurch Street. Además, tenía muchísima prisa, cosa que jamás ocurre a los personajes épicos.
—¡Huy, será mejor que nos demos prisa!—exclamó mirando su reloj.
Agarró el asa de mi maleta y arrancó al trote. Como yo no quería soltarla y dejar que la llevara él solo, también me tuve que poner a trotar. Mi aparición en el Primer Acto de la obra no era precisamente distinguida.
—Ahí está—dijo Hicks—, es ése.
El Coriolanus parecía más pequeño y sucio de lo que había imaginado. Las partes que no eran negras eran de un amarillo parduzco; el mismo color, pensé—aunque pudo deberse a una mera asociación de ideas—, que el vómito. Dos grúas seguían depositando contenedores en la cubierta, llena de estibadores que gritaban a pleno pulmón para hacerse oír por encima del estrépito de los cabrestantes y los graznidos de las gaviotas que sobrevolaban en círculos.
—¡No había necesidad de correr tanto!—le reproché a Hicks.
Me respondió indiferente que al capitán Dobson le gustaba que los pasajeros subiesen a bordo con mucha antelación. Era evidente que Hicks había perdido todo interés en mi persona. Mascullando un apresurado adiós, me abandonó en la pasarela, como un paquete entregado sobre el que ya no tenía ninguna responsabilidad.
Subí a bordo abriéndome paso a codazos, y a punto estuve de caer de un empujón en una bodega abierta. El capitán Dobson me vio desde el puente y acudió a darme la bienvenida. Era un hombre chaparro y más bien gordo, de curtida tez rubicunda y ojos saltones de payaso.
—Se va a marear, se lo advierto, hemos tenido por aquí hombres muy fuertes, pero todos sucumbieron.
Traté de mostrarme adecuadamente angustiado, como dictaban las circunstancias.
En el interior del barco conocí a un cocinero chino, a un grumete galés y a un sobrecargo que parecía un jinete. Me contó que había trabajado doce años en la línea de cruceros Cunard, pero prefería su actual empleo.
—Aquí no dependes de nadie.
Me llevó a mi camarote, diminuto como un armario y poco ventilado; el ojo de buey no se podía abrir. Fui al salón, pero la larga mesa estaba ocupada por media docena de administrativos garabateando frenéticamente las listas de cargamento. Volví a subir a cubierta y encontré un lugar en la proa donde, encogiéndome mucho, pude quitarme del paso y no estorbar a nadie.
Una hora más tarde el barco zarpó. Tardamos mucho en salir del muelle y penetrar en el río porque tuvimos que atravesar las compuertas de las esclusas. Traviesos niños de los barrios bajos se colgaban de ellas y nos miraban pasar. Uno de los administrativos se colocó a mi lado junto a la baranda.
—El mar va a estar picado. Este barco es un verdadero maestro de baile.
Y sin decir más saltó atléticamente por encima de la baranda y fue a parar al muelle, que ya se alejaba de nosotros, me saludó brevemente y se marchó.
Más tarde tomamos una cena ligera en el comedor. Allí conocí al contramaestre y a los dos maquinistas. Comimos caballa en escabeche y tomamos un té muy fuerte en grandes tazas. Luego, cuando regresé a cubierta, contemplé un apacible atardecer nuboso. La ciudad iba quedando atrás. Los muelles y almacenes daban paso a fríos campos grises y marjales. Pasamos junto a varios buques faro. El último de ellos se llamaba Barrow Deep. El capitán Dobson pasó junto a mí y dijo:
—Ésta es la primera etapa de nuestro intrépido viaje.
A su manera intentaba crear una atmósfera épica. Muy bien, el esfuerzo merecía buena nota.
Finalmente, como ya estaba demasiado oscuro para ver nada, regresé a mi camarote. El camarero se asomó a la puerta para proponerme que si le pagaba una libra por la comida durante el viaje podría comer cuanto quisiera. Me di cuenta de que creía que haría negocio porque estaba convencido de que me iba a marear.
—Hace un par de meses tuvimos a otro caballero—me contó muy divertido—y lo pasó fatal. Si necesita algo durante la noche sólo tiene que golpear la pared, ¿de acuerdo, señor?
Cuando se marchó sonreí para mis adentros, porque yo tenía un segundo secreto que pretendía guardar tan celosamente como el primero. Me dije que aquellos marineros resultaban realmente simples y entrañables. Parecían desconocer por completo los avances de la medicina. Como es natural, había tomado mis precauciones: en el bolsillo llevaba una cajita de cartón con unas cápsulas que contenían polvos de color rosa o gris. Había que tomar una de cada antes de zarpar y luego dos veces al día.
Cuando desperté a la mañana siguiente el barco se balanceaba con fuerza. Entre bandazo y bandazo levantaba la proa en el aire, vacilaba ligeramente y luego se abalanzaba hacia delante con tal estrépito que todo temblaba en el camarote. Acababa de tomarme las dos cápsulas cuando se abrió la puerta y el camarero apareció en el umbral. Por la decepción manifiesta en su rostro supe lo que esperaba ver.
—Pensé que no se encontraría bien, señor—me reprochó visiblemente contrariado—. Me asomé hará media hora y no dijo usted palabra.
—Estaba durmiendo—respondí—. He dormido como un tronco. —Y le devolví al buitre aquel una sonrisa radiante.
En el desayuno vi que el segundo maquinista llevaba un brazo en cabestrillo. Durante la noche, había reventado una tubería en la sala de máquinas y se había escaldado una mano. Teddy, el grumete galés, tuvo que cortarle el beicon, pero como era torpe el segundo maquinista le dijo ásperamente que se diera prisa, y entonces el primer maquinista lo reprendió a él.
—¡Vas a ser un viejo insoportable! ¡Ya lo verás!
A pesar de la herida semiheroica del segundo maquinista, sentía que aquel viaje empezaba a perder heroicidad. Había abrigado la esperanza de que la tripulación perteneciera a una raza de seres distintos, hombres consagrados al mar, pero la verdad era que ninguno de ellos respondía a mi ideal del marinero. El contramaestre era un hombre muy apuesto, casi parecía un actor. Los maquinistas parecían obreros de una fábrica; eran simples mecánicos. El camarero era como cualquier otro sirviente profesional. El capitán Dobson no habría desentonado como dueño de un pub. Tuve que aceptar la cruda realidad: todo tipo de gente se hace a la mar.
De hecho, sus pensamientos parecían totalmente pedestres: hablaron de las películas que habían visto, y discutieron sobre un reciente y escandaloso divorcio:
—Bueno, ella es lo que podría llamarse una puta respetable.
Para entretenerme se dedicaron a plantearme acertijos:
—A ver, ¿qué es lo que no tienen las chicas de catorce años, lo espera una chica de dieciséis y la princesa Mary no tendrá nunca?
Respuesta: «La tarjeta de la seguridad social».
Yo les conté el chiste del clérigo, el borracho y los niños abandonados, y cuando llegué al desenlace—«…si te pones los pantalones de la misma forma que el alzacuellos…»—vacilé, porque no sabía si sería de buen gusto imitar el acento cockney, que era el de los dos maquinistas. Pero lo cierto es que salió bastante bien y todos se mostraron muy amistosos. No obstante, la respuesta a la pregunta que tan a menudo se hace un joven (¿qué pensarán de mí en el fondo?) parecía ser la de costumbre (nada). Ni siquiera estaban lo bastante interesados en mí para sorprenderse cuando me vieron servirme más beicon a pesar de que el barco se balanceaba como un columpio.
Durante todo el día nos deslizamos tambaleándonos sobre un mar embravecido. Desde la cubierta el destello del agua era tan brillante que me sentía medio aturdido. Una vez que las mercancías quedaron colocadas en las bodegas el barco parecía el doble de grande. Me paseaba por la cubierta despejada como un pavo de concurso. El capitán Dobson, que estaba en el puente con un viejo sombrero de fieltro, fumando una pipa de madera de brezo, me iba señalando los barcos que pasaban, y cada vez que lo hacía me sentía obligado a ir corriendo a la baranda a examinarlos con atención de profesional. Más tarde me hizo sentir avergonzado al traerme una tumbona y desplegarla con sus propias manos. «Ahora podrá sentirse tan satisfecho como el chico que mató al padre. —Y tendiéndome un libro en rústica con una imagen erótica en la cubierta añadió—: Me gustaría saber qué le parece esto».
Se titulaba La prometida de la Bestia y contenía un montón de escenas como ésta: «Tomó sus turgentes senos entre sus ardientes manos y los apretó con furia hasta que ella gimió de dolor y placer». Si hubiera estado en Londres con mis amigos nos habríamos sentido obligados a hacer sofisticados chistes sobre aquel libro, porque era de esos que supuestamente había que ridiculizar. Pero allí podía admitir que, por absurdo que fuera, me excitaba. El capitán Dobson consideró un cumplido que lo leyera de un tirón en una hora. Entretanto Teddy me fue sirviendo tazas de té con pastas rellenas de mermelada.
Desperté en plena noche como si alguien hubiera venido a levantarme. De rodillas en la litera miré por el ojo de buey y vi las primeras luces de Alemania brillando en las negras aguas, azules, verdes y rojas.
Por la mañana ya remontábamos el río. El capitán Dobson bebió con el piloto alemán en el cuarto de derrota y se puso muy alegre. Se había quitado el viejo sombrero de fieltro y llevaba una elegante gorra blanca que le daba un aspecto de lobo de mar de opereta. Pasamos junto a gabarras acogedoras como hogares, con alegres cortinas en las ventanas y floridos tiestos. El capitán Dobson me indicó varios lugares de interés en la orilla. Señalándome una fábrica, me dijo: «Ahí trabajan cientos de chicas limpiando la lana y hace tanto calor que van desnudas de cintura para arriba», dijo haciéndome un guiño, y para complacerlo le devolví una lasciva mirada.
En el puerto, cuando el Coriolanus enfiló humildemente hacia su atraque volvió a empequeñecerse entre tantos barcos inmensos. El capitán Dobson saludaba a gritos al pasar junto a ellos y todos le devolvían el saludo. Daba la impresión de ser muy popular.
Cuando amarramos, nuestra cubierta estaba tan por debajo del nivel del muelle que la pasarela quedaba prácticamente vertical, y como el policía que vino a inspeccionar mi pasaporte vaciló en bajar el capitán Dobson se burló de él, imitando el acento alemán: «¡Largo, Tirpitz, vete de aquí!». También había llamado Tirpitz al piloto y a los capitanes de todos los barcos junto a los que pasaba. El policía acabó bajando con gran cautela, de espaldas, riéndose, pero agarrándose bien.
Después de ponerme el sello en el pasaporte no hubo más trámites. Le di la mano al camarero (que estaba un poco enfadado; un mal perdedor), di una propina a Teddy y dije adiós con la mano al capitán Dobson. «¡Salude a las chicas de mi parte!», me gritó desde el puente. El policía me acompañó cortésmente hasta las puertas del muelle y me dejó en un tranvía que paraba delante de la oficina del señor Lancaster.
Era un lugar impresionante, más grande incluso de lo que yo había imaginado, en una planta baja con puertas giratorias de cristal. Trabajaban allí media docena de chicas y como el doble de hombres. Un muchacho de dieciséis años me condujo al despacho del señor Lancaster.
Yo recordaba que era alto, pero había olvidado lo altísimo que era en realidad. Altísimo y delgadísimo. Y entonces, obedeciendo a la fuerte reacción física inconsciente que se produce en cualquier encuentro, mientras apretaba su mano huesuda me volví, a modo de defensa, una fracción de milímetro más bajo pero fornido, más macizo.
—Bueno, primo Alexander, ¡pues aquí me tiene!
—Christopher—me dijo con su voz profunda y lánguida. Era una afirmación, no una exclamación, que yo interpreté como un «Bueno, aquí está, y no me sorprende en absoluto».
Su cabeza era tan pequeña que parecía femenina. Tenía las orejas muy grandes, bigote ancho y húmedo, y un rictus de fastidio en la boca que le daba un aire malhumorado, frígido, dispéptico. La nariz era larga y roja, y la punta parecía húmeda. Llevaba un duro cuello alto e incómodas botas negras. Definitivamente no había nada atractivo en su persona. Mis primeras impresiones se confirmaron y recordé con aprobación una máxima de mi amigo Hugh Weston: «Toda la gente fea es mala».
—Estaré a su disposición exactamente dentro de…—el señor Lancaster miró el reloj de pulsera e hizo un cálculo rápido, pero complicado—… dieciocho minutos—y volvió a sentarse a su mesa.
Yo me senté en una silla dura colocada en un rincón y sentí que me invadía una sombría indignación. Estaba absolutamente decepcionado. Pero ¿por qué?, ¿qué esperaba? ¿Un caluroso recibimiento? ¿Qué me preguntara por la travesía? ¿Qué me admirara por no haberme mareado? Pues sí, eso era justo lo que esperaba. «Qué tonto has sido—me dije—. Debería haberlo sabido», pero ahí estaba, atrapado durante una semana con aquel viejo imbécil y apático.
El señor Lancaster se puso a escribir y, sin levantar la vista, cogió un periódico de su mesa y me lo tiró. Era el londinense The Times de tres días atrás. «Gracias, señor», repuse tan despechadamente como supe, como si le declarase la guerra, pero el señor Lancaster no pareció advertir nada, porque siguió a lo suyo.
Luego se puso a telefonear hablando en inglés, francés, alemán y español, siempre con el mismo tono y las mismas inflexiones. De vez en cuando levantaba la voz, y me percaté de que se escuchaba a sí mismo y le gustaba. Era una voz claramente eclesiástica, con cierto matiz ministerial, pero en absoluto de hombre de negocios. En varias ocasiones habló con autoridad, y en una ocasión resultó casi humano. Era incapaz de tener las manos quietas ni un momento y el menor problema le inquietaba e irritaba.
Estuvo ocupado más de media hora, hasta que de pronto, sin previo aviso, se puso en pie y dijo:
—Bueno, ya he terminado.
Se levantó de la mesa y salió del despacho esperando que lo siguiera. Todos los empleados mayores ya habían salido de la oficina, supuestamente para ir a comer, y sólo quedaba el muchacho. El señor Lancaster le dijo algo en alemán, pero lo único que entendí fue que se llamaba Waldemar. Al salir le sonreí, tratando instintivamente de invitarlo a conspirar contra el señor Lancaster, pero él siguió mirándome inexpresivo y se limitó a hacer una ligera y rígida inclinación germana. La verdad es que me chocó ver a un adolescente hacer una reverencia. Era evidente que el señor Lancaster los domaba desde bien pequeños. ¿O sería que—¡terrible idea!—yo le parecía lo mismo que el señor Lancaster y, en consecuencia, me trataba con el mismo burlón respeto que a él? Supuse que no era eso: probablemente Waldemar fuese tan estirado como su jefe y tratase de imitarlo como si fuera un modelo de caballerosidad.
Tomamos el tranvía que llevaba a casa del señor Lancaster. Era un día de primavera húmedo y cálido. Como tenía que cargar la maleta, llevaba el abrigo puesto y sudaba, pero con todo me gustaba aquel tiempo, me molestaba y me estimulaba a la vez. Me alegró que el tranvía estuviera abarrotado, no sólo porque así me mantenía apartado del señor Lancaster y no tenía que darle conversación, sino también porque sentía contra mí los cuerpos de jóvenes alemanes de mi edad, chicos y chicas, y la barrera de la nacionalidad que nos separaba se desvanecía con los bamboleos del tranvía que nos arrojaban unos contra otros, apretujados como sardinas en lata. Por la calle veía más gente joven, en bicicleta. Los escolares llevaban gorras de visera reluciente y camisas de colores vivos con cordones en lugar de botones y el cuello abierto. El tranvía, pintado de colores alegres, rechinaba de un modo estridente y tocaba la campana mientras avanzaba rápidamente por largas calles flanqueadas de casas blancas cuyas fachadas de estuco sombreaban grandes hojas de enredadera que salían de jardines tupidos de lilas. Pasamos junto a una fuente que representaba el grupo de Laocoonte y sus hijos retorciéndose entre los anillos de las serpientes. Con aquel sol casi llegaba uno a envidiarlos, porque las serpientes echaban agua fresca sobre los cuerpos cálidos y desnudos de los hombres y la fatídica lucha resultaba perezosa y sensual.
El señor Lancaster vivía en la planta baja de una gran casa orientada al norte. Las habitaciones eran de techo alto, feas pero espaciosas, de blancas puertas correderas que se deslizaban con sólo tocarlas produciendo un estrépito que resonaba en todo el edificio. Los muebles eran de estilo modernista alemán: sillas, mesas, armarios y estanterías tenían formas angulosas y sombrías que transmitían odio por la comodidad y un inflexible puritanismo. Un friso de ramas sin hojas, igual de sombrío, recorría las paredes de la sala de estar, y la lámpara que colgaba del centro era un austero capullo de loto de cristal verde agrio. El lugar debía ser lúgubre a más no poder en invierno; en primavera al menos tenía el mérito de resultar fresco. La única aportación manifiesta del señor Lancaster a la decoración eran unas cuantas fotografías con sus compañeros del colegio y del ejército.
La más llamativa era una de gran tamaño que mostraba a un vigoroso anciano barbudo, de unos setenta y cinco años. ¡Menuda barba! Era de las de verdad, de esas que ya no se ven, auténticamente plateada, la barba de todo un patriarca victoriano. Caía torrencial desde las narinas finamente arqueadas y las orejas de grandes lóbulos, espumeaba sobre las mejillas en dos tremendas olas que chocaban bajo la barbilla formando rápidos en los que cualquier embarcación habría naufragado. ¡Qué hermoso anciano barbudo, con el mentón alzado, ofreciéndose a la admiración con la actitud de quien está satisfecho de sí!
—Mi querido y anciano padre—me explicó el señor Lancaster, dejando bien claro por el tono reverente de su voz que el barbudo estaba en el cielo—. Antes de cumplir dieciséis años ya había doblado el cabo de Hornos y llegado al norte de las Aleutianas, al borde mismo del hielo polar. Y para cuando tenía su edad, Christopher…—añadió con un leve tono de reproche—ya era segundo oficial y zarpaba de Singapur para hacer la ruta del mar de China. Durante los tifones solía traducir a Jenofonte. Él me enseñó todo lo que sé.
El almuerzo fue frío. Consistió en pan negro, un duro queso holandés amarillo y varios embutidos: uno de un color rosa inquietante, otro que olía fuerte a caza, otro lleno de trozos de cartílago, otro que parecía el corte transversal del colorido vitral de una iglesia.
Antes de que probáramos bocado, el señor Lancaster me informó de que no aprobaba las siestas:
—Cuando dirigía la oficina de mi empresa en Valparaíso, mi segundo al mando insistía en que hiciera la siesta, como todos los demás, así que tuve que decirle: «Ésa es la hora que el blanco les gana a los morenos».
Estas palabras, como comprobaría más adelante, eran un perfecto ejemplo de las provocadoras sentencias reaccionarias que soltaba el señor Lancaster. Estaba claro que en mi caso lo hacía por motivos educativos, dando por supuesto que mis opiniones románticas y liberales precisaban un contrapeso. En parte estaba en lo cierto y en parte se equivocaba. Naturalmente, mis opiniones eran vaga e irreflexivamente liberales, pero se equivocaba al pensar que podía asustarme llevándome la contraria: lo que me habría sobresaltado es que estuviera de acuerdo conmigo. En aquella situación, yo aceptaba sus prejuicios como la cosa más natural, sin curiosidad, porque me parecían predecibles viniendo de quien venían.
De hecho, creo que el señor Lancaster pensaba que estaba por encima de la derecha y la izquierda. Se basaba en la infalibilidad de su experiencia y en la certeza de haber visto todo lo que merecía la pena. También estaba por encima de la literatura. Me dijo que pasaba las veladas haciendo carpintería en un pequeño taller que tenía en la parte trasera del piso «para evitar leer».
—A mí los libros no me sirven de nada—declaró—, en cuanto he sacado lo que necesito, los tiro y en paz… Cuando me viene alguien con alguna filosofía que acaba de descubrir, alguna idea nueva que va a cambiar el mundo, vuelvo a los clásicos y busco cuál de los grandes griegos la explicó mejor… En nuestros tiempos escribir no es más que una enfermedad nerviosa, lo malo es que se está extendiendo por todas partes. No tengo la menor duda, mi pobre Christophilos, de que también usted en breve caerá tan bajo como para perpetrar una novela.
—Acabo de publicar una.
En cuanto hablé me sentí horrorizado y arrepentido, pero hasta que me oí pronunciar esas palabras no supe lo que iba a decir. El señor Lancaster me indujo a confesar con más astucia que un fiscal. Pero lo más humillante fue que la confesión no pareció sorprenderle ni interesarle en absoluto.
—Mándeme un ejemplar cuando se acuerde—me dijo secamente—y se lo devolveré por correo con todos los disparates subrayados en rojo y todas las incongruencias en azul—añadió dándome unas palmaditas en el hombro que me hicieron retroceder disgustado—. ¡Ah, por cierto! «No os marchéis aún, tenemos un banquete preparado…»—recitó el verso de Shakespeare con un ridículo tonillo afectado, como si quisiera infundirme respeto recordándome que citaba al divino cisne de Avon—en honor de todos los personajillos de las navieras locales, los consulados y demás sitios de mal vivir, y está usted invitado.
—No, gracias.
Y lo dije en serio, ya estaba harto. También tenía un límite la cantidad de mi valioso tiempo que podía malgastar con aquel necio ignorante, ofensivo y pagado de sí. Lo que se imponía era abandonar su casa, sin más, aquella misma tarde. Tenía algún dinero, me iría a alguna agencia de viajes para preguntar cuánto costaba volver a Inglaterra en tercera clase como cualquier viajero civilizado. Y si no me alcanzaba buscaría alguna habitación de hotel y mandaría a mi madre un telegrama pidiéndole más. El señor Lancaster no era el dictador del mundo y nada podía hacer para impedírmelo. Eso lo sabía tan bien él como yo: «Ya no soy un niño». Sin embargo…
Sin embargo, por alguna razón absurda, irracional y humillante, me daba miedo. Increíble pero cierto. Tanto miedo me daba que mi desafiante negativa me hizo temblar y apenas me salió un hilo de voz. El señor Lancaster no pareció oírme.
—Será una nueva experiencia—dijo, masticando el duro queso.
—Es que no puedo. —Esta vez, para compensar mi miedo, hablé demasiado alto.
—¿No puede qué?
—No puedo ir.
—¿Y por qué no?
Su tono era indulgente, el del adulto escuchando las excusas de un colegial.
—Porque no… no tengo smoking—dije, y nada más oírme volví a sentirme horrorizado. Esa traición fue tan involuntaria como la anterior; hasta que abrí la boca estaba convencido de que le diría que me marchaba.
—Ya imaginé que no tendría—repuso el señor Lancaster, imperturbable—, y por eso he dicho a mi mano derecha que le preste el suyo. Debe de tener su talla y esta noche debe quedarse en casa. Su mujer está a punto de dar a luz a otro hijo, el quinto. Se reproducen como conejos. Ése es el verdadero peligro del futuro, Christopher. No la guerra ni la enfermedad, sino el hambre. Seguirán engendrando hasta el exterminio. Ya lo advertí, allá por el año veintiuno, en una larga carta que escribí para The Times prediciendo la curva del índice de natalidad, y el tiempo ha probado que tengo razón. Pero se acoquinaron porque los hechos resultaban demasiado terribles y sólo publicaron el primer párrafo de mi carta…—Se puso en pie bruscamente—. Si le apetece puede salir a dar una vuelta por la ciudad, pero tiene que estar de vuelta a las seis en punto. No… mejor a las cinco cincuenta y cinco. Ahora tengo que trabajar.
Y dicho esto me dejó solo.
El banquete se celebraba en los salones privados de un gran restaurante en el centro de la ciudad.
En cuanto llegamos el señor Lancaster comenzó a mostrarse preocupado. Lanzaba miradas furtivas en todas direcciones y me dejó solo para ir a hablar con grupos de invitados a medida que iban llegando. Llevaba un smoking de un negro verdoso, de antes de 1914, y un pañuelo de seda blanca dentro del puño almidonado de la camisa. A mí el smoking prestado me quedaba grande y me sentía como un prestidigitador aficionado, sólo que sin conejos que sacar de los bolsillos.
¡El señor Lancaster estaba nervioso! Era evidente que tenía ganas de explicarme lo que le preocupaba pero no le era posible. No conseguía decir nada coherente. Murmuraba frases que dejaba sin terminar, mientras examinaba la habitación de hito en hito.
—Verá… esta reunión anual… suele ser una simple formalidad, pero este año… ciertas influencias… eso queda claro… les hacen ver lo que está en juego. Porque la alternativa es… Hoy en día ocurre lo mismo en todas partes, hay que hacerle frente, sin concesiones. Explicaré mi postura de una vez por todas y ya veremos. No creo, la verdad, que se atrevan a…
Era evidente que la reunión, o lo que fuese, iba a tener lugar de inmediato, porque los invitados empezaron a dirigirse hacia una puerta situada en el otro extremo de la estancia. Sin decirme siquiera que lo esperase, el señor Lancaster los siguió, así que no tuve más remedio que quedarme donde estaba, sentado en el borde de uno de los sofás, frente a un gran espejo de pared.
Pocas, muy pocas veces en el transcurso de nuestra vida—sólo Dios sabe cómo o por qué—un espejo refleja tu imagen capturándola como una cámara fotográfica. Años más tarde basta pensar en ese espejo para verte como te viste entonces, e incluso puedes recordar lo que sentiste al verte reflejado. Por ejemplo, a los nueve años metí un gol especialmente afortunado en un partido de fútbol del colegio. Cuando volví del campo me miré en el espejo del vestuario convencido de que tan improbable éxito deportivo debía haber alterado mi aspecto. No fue así, pero todavía recuerdo exactamente cómo me vi y me sentí. Y también recuerdo cómo me vi y me sentí al observarme en el espejo de aquel restaurante.
Sigo viendo mi rostro de veintitrés años mirándome con grandes ojos llenos de rencor bajo un mechón de pelo con mechas rubias. El rostro delgado y terso, tan conmovedor y bonito que habría podido fotografiarse y ampliarse para el cartel de una campaña publicitaria a favor de los jóvenes del mundo: «Los viejos nos odian porque somos adorables. ¡Ayúdanos!».
Y luego siento lo que sentía aquel rostro: esa constante sensación juvenil de haber sido abandonado. A los jóvenes su dios los abandona varias veces al día y a menudo gimen desesperados en sus cruces. Así que no es que esté enfadado con el señor Lancaster por haberme dejado solo, apenas lo culpo de nada, porque en ese momento me parece tan sólo la expresión impersonal de la traición del mundo a los jóvenes.
Me atenaza el miedo cerval a que el encargado del restaurante o cualquiera de los numerosos camareros que merodean por la sala a la espera de que comience el banquete me pregunten quién soy y qué hago ahí. Supongamos que me preguntan qué hago sentado en ese sillón y por qué, si soy un invitado, no estoy en la reunión con los demás.
Así pues, concentro toda mi voluntad en el deseo de que no me pregunten nada. Fijando la mirada en el reflejo trato de excluir por completo a todos esos hombres de mi conciencia, erradicar cualquier remota posibilidad de conexión telepática entre nosotros. Es un grandísimo esfuerzo, me tiembla todo el cuerpo, siento náuseas y noto cómo el sudor se desliza por las sienes.
La reunión duró casi hora y media.
Los invitados salieron en grupos de dos y tres, pero el señor Lancaster salió solo y vino derecho a buscarme.
—Ahora vamos a comer—me dijo impaciente y nervioso, como si yo hubiera puesto alguna objeción—. Tendré que sentarlo junto a Machado. Le hablará de Perú, porque es nuestro vicecónsul peruano. Habla usted francés, ¿verdad?
—Ni una palabra.
No era cierto, pero quería desconcertar al señor Lancaster y castigarlo un poco por haberme dejado solo; así se sentiría culpable. Pero ni siquiera me escuchó.
—Perfecto, será una experiencia nueva.
Y como volvió a dejarme solo me uní al grupo que ya se dirigía al comedor.
Era un salón inmenso, una verdadera sala de banquetes. Había cuatro mesas. Una de ellas era sin duda la de honor, ya que estaba colocada a lo largo de la pared del fondo, bajo una hilera de diversas banderas nacionales. Vi al señor Lancaster, que ya se disponía a sentarse a esa mesa. Igual de fácil resultaba identificar la mesa menos importante, justo al lado de la puerta; y, como era de temer, allí se encontraba la tarjeta con mi nombre. A mi derecha leí el de Emilio Machado, y un momento después apareció en escena el señor Machado en persona, que se sentó a mi lado. Era un hombre diminuto cuya edad rondaría los setenta. Tenía un rostro benévolo color caoba surcado de arrugas de un tono ligeramente más claro, y lucía unos bigotes blancos y lacios. Sus labios formaban una patética sonrisa boba mientras observaba la expresión de algunos invitados que charlaban en voz alta al otro lado de la mesa, pero me dio la impresión de que no tenía ganas de hablar con ellos.
La cena, para mi gran sorpresa, fue excelente (como ya asociaba todo lo de esa ciudad con el señor Lancaster olvidaba que no podía ser responsable de la comida del banquete). En cuanto terminamos la sopa los invitados comenzaron a brindar entre sí, por parejas. Para hacerlo cada invitado tenía que ponerse en pie, copa en mano, y esperar a que otro lo mirase a los ojos; cuando sus miradas se cruzaban, el segundo también se ponía en pie, ambos alzaban las copas y se hacían sendas reverencias. Era obvio que esa forma de brindar se consideraba cosa seria y estaba seguro de que ninguno de esos brindis se olvidaría y que omitir alguno podría tener graves consecuencias en posteriores transacciones comerciales.
Observando tantísimo brindis me di cuenta de que yo no tenía nada que beber. Al parecer las bebidas no estaban incluidas en la cena; había que pedirlas aparte. Lamentablemente, con las prisas para cambiarme se me había olvidado el dinero, de modo que tendría que pasarle la cuenta al señor Lancaster, lo cual, a decir verdad, me traía sin cuidado, se lo tenía bien merecido por su negligencia. Me armé de valor para hablar con el señor Machado y proponerle que compartiéramos una botella de vino. Tampoco él tenía nada de beber. Respiré hondo y me lancé:
—Si vous voulez, monsieur, j’aimerais bien boire quelque chose… [‘Si le apetece, señor, podríamos pedir algo de beber…’].
Tuve la impresión de que no me había oído y me puse rojo como un tomate, pero de pronto escuché una voz al otro lado:
—Usted es el sobrino del señor Lancaster, ¿no es cierto?
Me sobresalté, como pillado en falta, porque había estado tan absorto en el problema de comunicarme con Machado que apenas había reparado en mi otro vecino. Era un hombre sonriente, de expresión ávida, con un brillo en la mirada y sin barbilla. Llevaba el cabello liso, fino y gris, inmaculadamente cepillado hacia atrás. Un monóculo le colgaba inútil de una gruesa cinta de seda en la pechera de la camisa. Tenía las comisuras de los labios curvadas hacia abajo, lo que le daba un ligero parecido con un tiburón, aunque no peligroso, ciertamente no de los que comen carne humana. Entornando los ojos alcancé a leer uno de esos nombres húngaros que sólo los húngaros son capaces de pronunciar.
—No soy su sobrino—le dije—, la verdad es que no tengo ningún parentesco con él.
—¿Ah, no?—preguntó ávidamente el tiburón—. ¿O sea que no son más que amigos?
—Podría decirse que sí.
—¿Un amiiiigo?—alargó suntuosamente la i—. ¡Conque el señor Lancaster tiene un joven amiiiigo!
Sonreí. Tenía la sensación de conocer perfectamente al tiburón.
—Pero lo ha dejado a usted solo, ¿no es cierto? No me parece propio de un amigo.
—Bueno, ya tengo edad para cuidar de mí mismo.
Mi contestación hizo al tiburón prorrumpir en un torrente de carcajadas. (Pensándolo mejor, creo que también tenía algo de loro).
—Yo cuidaré de usted, ¿de acuerdo?—añadió el loro-tiburón—. ¡Estupendo! Yo me ocuparé de usted. No se asuste, por favor. Deje que yo me encargue de todo—dijo haciendo una seña a un camarero—. Usted me ayudará a beber una buena botella de vino, ¿verdad? No estaría bien que tuviera que tomármela a solas.
—No estaría bien.
—Y ahora, dígame usted, ¿desde cuándo es amigo del señor Lancaster?
—Desde esta mañana.
—¡Sólo desde esta mañana!—El dato no le chocó tanto como quiso hacerme creer el loro-tiburón, pero sí le intrigó sinceramente—. ¿Y ya lo deja a usted solo?
—¡Estoy acostumbrado!
De pronto se puso a mirarme mucho más inquisitivamente, tal vez se dio cuenta de que había algo insólito, incluso un poco extraño. Tal vez si se hubiera dado cuenta de lo raro que era el joven pez que tenía en el anzuelo habría salido huyendo del comedor a gritos, pero por suerte en aquel preciso instante llegó el vino y su curiosidad no tardó en desvanecerse.
A partir de ese momento la cena discurrió sin problemas. Me resultó fácil divertir al loro-tiburón, especialmente cuando terminamos la primera botella y pidió otra. Al final de la cena se apagaron las luces de la sala y los camareros entraron trayendo tartas heladas con unas velitas. Luego comenzaron los discursos. Un hombre gordo y calvo se puso en pie con el aplomo de una celebridad. El loro-tiburón me susurró al oído que era el alcalde. Se dedicó a contar chistes. Alguien me había explicado alguna vez la técnica de contar chistes en alemán. Según me contaron, en la medida de lo posible hay que mantener el misterio hasta el final y revelarlo en el verbo de la última frase: al llegar a esa frase se hace una pausa dramática y se suelta el verbo pesado, torpe, marcando cada sílaba, como quien arroja los dados sobre la mesa.
Al final de cada chiste los invitados prorrumpían en carcajadas y se secaban los sudorosos rostros con un pañuelo. Pero para cuando le llegó el turno al señor Lancaster ya estaban empezando a cansarse y no tenían la risa tan fácil, de modo que su discurso fue recibido con aplausos que no pasaron de la mera cortesía.
—El señor Lancaster está de mal humor esta noche—comentó satisfecho el loro-tiburón con manifiesta socarronería.
—¿Por qué está de mal humor?
—Aquí tenemos un club para extranjeros que trabajan en la ciudad, y el señor Lancaster es el presidente desde hace tres años. Hasta ahora se lo elegía por unanimidad… porque representa a una compañía naviera muy importante…
—¿Y esta vez han elegido a otro?
—No, no, lo hemos elegido a él, pero después de mucha discusión. Y sólo lo elegimos porque le tenemos miedo.
—¡Jajajajaja! ¡Eso sí que tiene gracia!
—¡Es la verdad! Todos tememos al señor Lancaster, pero no se lo diga, por favor. ¡Es una broma!
—Pues yo no le tengo miedo—me jacté.
—Bueno, es que para usted es diferente. También es inglés. Creo que cuando tenga la edad del señor Lancaster la gente le tendrá miedo a usted. —Esto último no lo decía en serio ni lo creía en absoluto, pues de inmediato añadió, dándome unas palmaditas en la mano—: Ya ve, me gusta tomarle un poco el pelo. —Y dicho esto brindamos por nuestra salud y nos terminamos la tercera botella.
El resto de la velada sólo lo recuerdo vagamente. Después de los discursos todo el mundo se levantó y supongo que algunos marcharon a sus casas. La mayoría, sin embargo, fueron a sentarse a la sala contigua y pidieron más copas. Aparecieron de la nada unas mesitas para dejar los vasos. Los que no tenían donde sentarse daban vueltas por la sala, dispuestos en todo momento a apoderarse del primer sitio vacío. Las luces parecían muy intensas. El tremendo estruendo de la conversación fue reduciéndose en mis oídos hasta no ser más que un zumbido adormecedor. Me había sentado a una mesa en un rincón de la sala. El loro-tiburón seguía cuidando de mí y algunos amigos suyos se nos habían unido. No creo que fueran todos húngaros—uno de ellos, sin duda alguna, era francés, y otro escandinavo—, pero tenían aire de conocerse bien, como si fueran miembros de una sociedad secreta y entre sonrisas intercambiaran consignas y contraseñas. Intuí que formaba parte de la oposición contra la reelección del señor Lancaster. La verdad es que en principio no parecían gran cosa, lo cual explicaría que el señor Lancaster los hubiera derrotado, pero resultaron ser más peligrosos y decididos de lo que parecían. Eran sonrientes enemigos, francotiradores, perros mordedores, siempre listos tanto para salir corriendo como para volver a la carga.
Machado había desaparecido hacía un buen rato, pero yo seguía viendo de vez en cuando al señor Lancaster y me sorprendió advertir que estaba ni más ni menos tan borracho como yo. Había dado por supuesto que sería abstemio, por convicción o por precaución, o que por lo menos aguantaría bien el alcohol. Para entonces tomábamos coñac y yo había empezado a cabecear sobre la mesa.
—¿Tiene sueño?—me preguntó el loro-tiburón—. Eso lo arreglo yo. —Y de inmediato llamó al camarero y le dio precisas instrucciones en alemán mientras guiñaba el ojo a sus amigos.
Todos rieron, yo incluido. La verdad, la pura verdad, es que me daba completamente igual lo que hicieran conmigo. Cuando el camarero trajo la bebida la husmeé.
—¿Qué es?—pregunté.
—Un remedio especial, nada más, ¿se lo toma?
Los rostros del loro-tiburón y los demás conspiradores se me habían acercado mucho, formando un círculo en cuyo centro yo me sentía hipnóticamente encerrado. Sus ojos seguían todos mis movimientos con una atención que me gustaba y me halagaba. Era, evidentemente, un cambio haberme convertido en el centro de tanta atención. Husmeé de nuevo la bebida: era una especie de cóctel, y sólo conseguí distinguir un cierto olor a almizcle que probablemente se debía al clavo.
De pronto, sin embargo, algo me hizo volver la cabeza, y allí estaba el señor Lancaster. Como mi sentido de la distancia se había vuelto algo arbitrario me daba la impresión de que se encontraba a unos treinta metros y de que medía por lo menos cuatro metros, pero en realidad estaba justo detrás de mi silla.
—No beba eso, Christopher—me dijo bruscamente—. Es una trampa…—O quizá dijo «Es muy fuerte», no estoy seguro.
Se produjo una larga pausa durante la cual, supongo, sonreí como un idiota. El loro-tiburón intervino, sonriendo:
—¿Oye lo que le dice Herr Lancaster? No se lo beba.
—No—repuse—, desde luego que no me lo beberé, no voy a contrariar a mi querido primo. —Y dicho esto me llevé el vaso a los labios y apuré el contenido. Fue como tragar un cohete, y el impacto me hizo sentir sereno por un momento—. Es muy interesante—me oí decir a mí mismo—, ha sido un puro acto reflejo. Quiero decir… ya ve… si me dice que no lo beba… o sea, yo no debería…—Mi voz se fue desvaneciendo y perdí todo interés por seguir hablando. Levanté la vista y descubrí para mi sorpresa que el señor Lancaster ya no estaba allí. Probablemente habían pasado varios minutos.
—No le cae usted simpático—le solté abruptamente al loro-tiburón.
El loro-tiburón sonrió:
—Es porque tiene miedo de que lo secuestremos a usted, ¿no?
—Bueno, ¿y a qué esperan?—repuse agresivamente—. ¿Es que no quieren secuestrarme?
—Lo secuestraremos, descuide—respondió el loro-tiburón, pero no dejaba de mirar recelosamente hacia el señor Lancaster, que había reaparecido no lejos de donde nos encontrábamos—. Hay un bar—me susurró al oído—, junto al puerto, muy divertido.
—¿Qué quiere decir divertido?
—Ya lo verá.
Sus palabras rompieron el encanto y de pronto me sentí tremendamente aburrido. Ah, sí, a mi manera sádica, había estado flirteando con el loro-tiburón, invitándolo a dominar mi voluntad, a sorprenderme, a subyugarme, a secuestrarme. ¡Pobre criatura tímida! ¡Era incapaz de secuestrar a un ratón! No tenía la menor fe en sus propios deseos, carecía fatalmente de desvergüenza, aunque supongo que se consideraba todo un seductor. Pero su método de seducción era del siglo pasado. Era como un pésimo libro interminable, y yo acababa de descubrir que jamás querría leerlo.
—¿Divertido?—le pregunté—. ¿Divertido?—Y dicho esto me levanté con toda la dignidad que me permitía la borrachera y me dirigí lentamente hacia donde estaba sentado el señor Lancaster.
—Lléveme a casa—le pedí con voz autoritaria.
Sin duda sonó como una orden, porque el señor Lancaster me obedeció sin rechistar.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, el señor Lancaster parecía indispuesto. Su pobre nariz estaba más roja que nunca y tenía el rostro grisáceo. Estaba sentado a la mesa, indiferente a todo, y dejó que yo mismo llevara las cosas de comer de la cocina. Iba y venía canturreando, pues me sentía insólitamente animado. Era consciente de que el señor Lancaster me estaba observando.
—Espero que tome baños fríos, Christopher.
—Sí, acabo de tomarlo.
—¡Buen chico! Es una de las costumbres por la que se puede juzgar a un hombre.
Me entraron ganas de reír a carcajadas, porque sólo tomaba baños fríos cuando estaba borracho, y me habría parecido vergonzoso y reaccionario hacerlo en cualquier otra circunstancia. Pero por una vez estuve de acuerdo con el señor Lancaster: tomar baños fríos era una costumbre por la que podía juzgarse a un hombre, porque lo situaba en el campo enemigo. A pesar de todo tuve que admitir que una parte de mi persona—el perrito de agua que había en mí y tanto deploraba—¡estaba encantada escuchando los estúpidos elogios del señor Lancaster!
Pero en conjunto tuve la impresión de que se había producido una indudable mejora en nuestra relación, al menos por mi parte. Sentía que finalmente le había metido un gol y, por lo tanto, ya podía permitirme ser generoso. La noche anterior lo había desafiado tomándome la última copa y me había salido con la mía. Me asomé a su vida empresarial y descubrí que no era del todo invulnerable: también él tenía mezquinas ambiciones. Y lo mejor de todo es que esa mañana él tenía resaca y yo no… o no tanta, al menos.
—Me temo que anoche estaba un poco preocupado—me dijo—. Debería haberle explicado con tranquilidad la situación, muy delicada, se lo aseguro, por eso tuve que actuar con rapidez…—Me di cuenta de que el señor Lancaster no quería hablarme del club y de su lucha por ser reelegido, porque le parecía que no sonaba lo suficientemente importante, así que prefirió refugiarse en grandiosas generalizaciones—: Hay mucho mal suelto por el mundo: he estado en Rusia y sé de qué hablo. Reconozco a los satánicos en cuanto los veo, y se vuelven más audaces con cada año que pasa. Ya no se arrastran por las alcantarillas, ahora se sientan en los centros de poder. Voy a hacer una profecía, escuche, porque quiero que la recuerde: de aquí a diez años esta ciudad será un sitio donde no podrá traer a su madre ni a su esposa, ni a ninguna mujer decente, porque será… no diré lo peor, porque eso sería imposible… ¡pero sí tan mala como Berlín!
—¿Tan mala es Berlín?—pregunté, tratando de no parecer demasiado interesado.
—Christopher, escuche: en Las mil y una noches, en los más desvergonzados rituales de los Tantra, en los relieves de la Pagoda Negra, en los cuadros japoneses de prostíbulos, en las perversiones más viles de la mente oriental, no encontrará nada más repulsivo que lo que ocurre en Berlín abiertamente todos los días. Esa ciudad está condenada, mucho más que la misma Sodoma, y los que viven en ella ni siquiera se dan cuenta de lo bajo que han caído. Allí el mal no se conoce a sí mismo, gobierna el más temible de todos los demonios, el diablo sin rostro. Usted ha llevado una vida protegida, Christopher, gracias a Dios, por eso ni siquiera podría imaginar tales vilezas.
—No, seguro que no—repuse mansamente.
Y en aquel mismo instante tomé una decisión cuya importancia influiría en el resto de mi vida: decidí que pasara lo que pasase me iría a Berlín en cuanto tuviera ocasión y me quedaría allí mucho, muchísimo tiempo.
Aquella tarde el señor Lancaster encargó a Waldemar que me llevara a ver la ciudad. Contemplamos los cuadros en la Rathaus y visitamos la catedral. El capitán Dobson me había despertado la curiosidad por ver la Bleikeller—‘la cripta de plomo’ en la que se conservan momias de seres humanos y animales—al explicarme la visita que había hecho con su hermano: «Una de las momias es de una mujer, ¿sabe? Y como sólo lleva unos calzones ennegrecidos me dije que valía la pena ver cómo se conservaban sus partes. Había un guardián, pero estaba de espaldas, así que le dije a mi hermano que vigilase al Tirpitz ése y entonces se los levanté. No se lo va a creer, ¿sabe qué había? ¡Nada, nada de nada! Las ratas debieron de darse un buen festín».
La carne de las momias se había desecado sobre los huesos, de manera que apenas eran más que esqueletos cubiertos de goma negra. También cuando yo fui había un guardián, pero como no dejó de vigilarnos no pude comprobar la exactitud de la historia del capitán Dobson, pero la sola idea me hizo sonreír y sentí no poder contársela a Waldemar. Una señora estadounidense que estaba con nosotros en la cripta me preguntó cómo se habían conservado aquellos cuerpos. Cuando le dije que no lo sabía me sugirió que se lo preguntara a Waldemar. Tuve que explicarle que no podía y de inmediato ella dijo a su compañera en voz bien alta:
—¡Qué monada! Este joven no habla una palabra de alemán y su amigo no habla una palabra de inglés.
La verdad es que a mí no me parecía en absoluto una monada. La compañía de Waldemar me cohibía. Probablemente fuese buen chico y sin duda era atractivo, de hecho era muy guapo, al estilo germánico, con pómulos prominentes. Se parecía a uno de los ángeles tallados en piedra de la catedral. Sin duda alguna el escultor del siglo XII—tal vez un antepasado directo de Waldemar—había usado como modelo a un joven como él, pero los ángeles no son buena compañía, menos cuando no saben hablar tu idioma. Además, Waldemar parecía muy pasivo: se limitaba a seguirme sin mostrar la menor iniciativa. Supongo que yo le resultaba tan aburrido como las visitas a la ciudad y sólo le consolaba pensar que más aburrido sería volver a la oficina.
Los cuatro días que ya había pasado con el señor Lancaster me parecían toda una vida juntos. Dudo que hubiera llegado a conocerle mejor en cuatro meses o en cuatro años.
Como es natural me aburría, algo que no me molestaba particularmente. (La mayoría de jóvenes pasan la mayor parte del tiempo aburridos a poco que tengan espíritu, es decir, se sientan disgustados—con toda razón—porque la vida no es tan maravillosa como creen que debería ser).
Pero había decidido sacar el mayor partido del señor Lancaster. Me sentía avergonzado de mis reacciones adolescentes del primer día. ¿No era yo novelista? En la universidad mi amigo Allen Chalmers y yo solíamos apelar a la consigna: «¡Todos los dolores!», en alusión al verso del soneto de Matthew Arnold dedicado a Shakespeare: «Todos los dolores que debe soportar el espíritu inmortal…». Lo usábamos cuando queríamos recordarnos que para el escritor todo es material literario en potencia y no tiene sentido protestar por el pan nuestro de cada día. De modo que me esforzaba por no olvidar que el señor Lancaster era parte de «todos los dolores» y había decidido aceptarlo tal como era y estudiarlo clínicamente.
Así pues, la primera vez que me encontré solo en su piso lo examiné cuidadosamente en busca de pistas, aunque al hacerlo me sentía ridículamente culpable. Como no había alfombras el ruido de mis pasos era tan fuerte que a punto estuve de quitarme los zapatos. En un rincón de la sala de estar había un par de esquís, y a su manera se parecían tanto al señor Lancaster que se me antojaron parientes suyos vigilándome, incluso les hice muecas desafiantes. En cualquier caso, me vigilaba la fotografía del barbudo. ¡Cuánto le habría gustado tenerme a bordo de su barco para ordenarme que me subiera al mástil en plena tormenta al llegar al cabo de Hornos! Contemplándolo me puse a pensar en su víctima y discípulo, el señor Lancaster, y me di cuenta de que aquel viejo monstruo era responsable de muchas cosas.
En general mi búsqueda resultó decepcionante, porque no encontré prácticamente nada. Había un escritorio cerrado que quizá contuviera secretos; tendría que buscar una oportunidad para echar un vistazo en su interior. Aparte de eso, todos los cajones y armarios estaban abiertos. El único descubrimiento de cierto interés fue que el señor Lancaster guardaba en su armario ropero, entre su ropa, el uniforme de capitán del ejército británico. O sea que era una de esas sombrías criaturas que rendía culto a sus experiencias bélicas, cosa que habría podido sospechar: al menos tenía algo con lo que empezar.
Aquella noche, a la hora de cenar—la única comida decente, pues la guisaba una cocinera que iba expresamente—, saqué a colación el tema, y no resultó en absoluto difícil: bastó mencionar la palabra guerra para que se lanzara a declamar:
—Loos… Armentières… Ypres… Saint-Quentin… Compiègne… Abbeville… Épernay… Amiens… Béthune… Saint-Omer… Arras…—Su voz se había convertido en una salmodia litúrgica, y empecé a preguntarme si se detendría. Sí se detuvo, y de forma brusca. Luego, en voz mucho más baja, añadió—: Le Cateau…—Y se quedó en silencio unos instantes. Había pronunciado ese nombre con un respeto casi religioso, y a continuación me explicó—: Fue allí donde escribí el que, por mal que esté decirlo, resultó ser uno de los pocos grandes versos de la guerra—su voz volvió a sonar como un canto litúrgico—: «Sólo la monstruosa ira de los cañones».
—¡Pero si ese verso—exclamé involuntariamente—es de…!—pero me callé de inmediato, dándome cuenta de la importancia de mi súbito descubrimiento: ¡el señor Lancaster tenía delirios de grandeza!