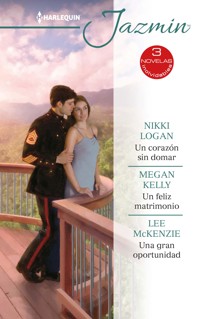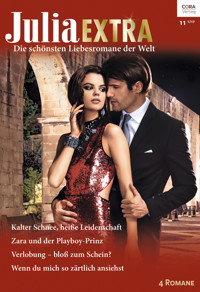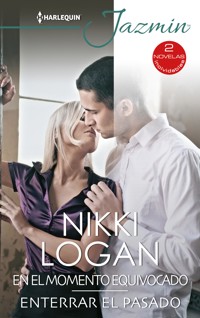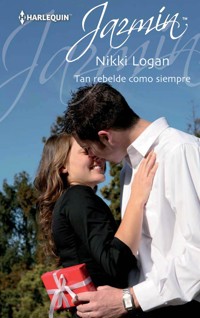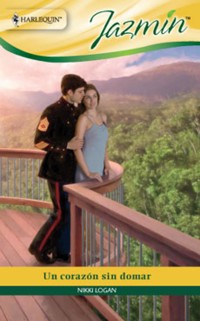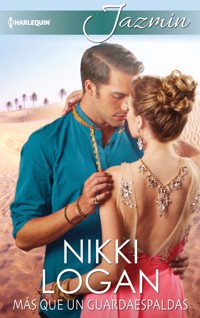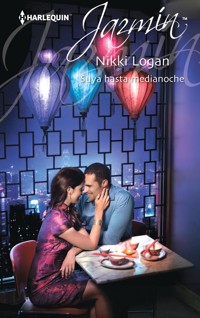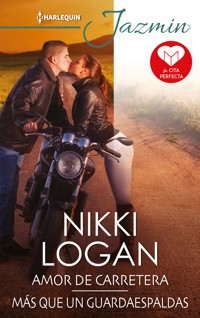
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Amor de carretera Eve Read no necesitaba ayuda de nadie. Buscaba a su hermano desaparecido y no quería distracciones. Pero compartir su carga con Marshall Sullivan, un misterioso motorista vestido de cuero, era un alivio, y pronto fue incapaz de resistir las chispas que saltaban entre ambos. Marshall, de profesión meteorólogo, se pasaba la vida en la carretera, pero Eve tenía algo que lo inducía a dejar de hacerlo. ¿Había encontrado Eve, por fin, lo que estaba buscando? Más que un guardaespaldas Aquella época siempre había sido la más triste y solitaria del año para la heredera Sera Blaise, así que después de un desagradable incidente, escapar a un paraíso en el desierto le pareció la solución perfecta. Hasta que conoció al imponente guardaespaldas Brad Kruger, cuya presencia le resultaba más inquietante que tranquilizadora. Hacía ya mucho tiempo que Brad había aprendido a escuchar a su cabeza y no a su corazón, pero ver a Sera vibrar con la magia del desierto le hizo cuestionarse su regla de oro. ¿Estaría dispuesto este guardaespaldas a amarla, cuidarla y protegerla?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 528 - junio 2021
© 2015 Nikki Logan
Amor de carretera
Título original: Her Knight in the Outback
© 2015 Nikki Logan
Más que un guardaespaldas
Título original: Bodyguard...to Bridegroom?
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2015 y 2016
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiale s, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-937-1
Índice
Créditos
Índice
Amor de carretera
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Más que un guardaespaldas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Evelyn Read odiaba esos momentos: los que le determinaban la vida, aquellos en que se debía enfrentar a sus miedos y prejuicios.
Frunció lo ojos para mirar al lejano motorista que se dirigía cojeando hacia ella. Tal vez en un momento como aquel su hermano hubiera desaparecido, hacía ya meses. Tal vez Travis se hubiera detenido para ayudar a la persona equivocada.
Su instinto le indicó que debía acelerar hasta que sobrepasara al desconocido, pero, si alguien se hubiera parado a ayudar a su hermano, quizá Travis habría vuelto con su familia y estuviera a salvo.
El miedo de no saber lo que le había pasado le oprimió el estómago, como siempre que pensaba en la locura que estaba cometiendo.
El motorista se hallaba más cerca.
¿Debería pasar sin detenerse o responder a sus veinticuatro años de condicionamiento social y ayudar a un ser humano con problemas?
Eve observó a lo lejos la moto, situada a un lado de la larga y solitaria carretera, y al hombre que se hallaba muy cerca del autobús Bedford 1956 restaurado con el que estaba recorriendo Australia.
El hombre se detuvo cerca de la puerta del autobús y la miró con expectación. Llevaba una barba poblada, el tatuaje de una daga le sobresalía por la camiseta y unas gafas de sol ocultaban sus ojos.
Eve pensó que aquella era su casa y que no iba a abrir la puerta principal a un desconocido. Le indicó que se acercara a la ventanilla del conductor.
–Buenos días. Parece que tiene un mal día
–Ha sido un emú
Ella le vio fugazmente los dientes y las encías, que parecían sanos, y eso, aunque era una estupidez, la tranquilizó.
–¿Está usted bien?
–Sí, gracias. Como yo iba muy deprisa, el emú se me echó prácticamente encima mientras corría con la manada.
Le enseñó el casco abollado. Ella asintió, no dispuesta a ceder ni un milímetro más de lo necesario.
–¿Hacia dónde va? –pregunto él.
–Hacia el oeste.
–¿Me lleva hasta el pueblo más próximo?
Ella miró la motocicleta averiada.
–Esa tendrá que quedarse aquí hasta que vuelva a recogerla con una camioneta –añadió él.
Había algo en la caída de sus hombros y en cómo trataba de no apoyarse en la pierna herida que la tranquilizaron, a diferencia de la barba y el tatuaje. Era evidente que se había dado un buen golpe. ¿Tendría más heridas de las que se apreciaban a simple vista?
–¿Y bien?
–No lo conozco.
–Solo hay una hora hasta la frontera. Me quedaré de pie en la escalerilla hasta Eucla.
A su lado, donde podría hacerle cualquier cosa y ella no podría hacer nada para evitarlo.
–Puede que en moto sea una hora. Pero este se toma las cosas con más calma y tardará el doble.
–Muy bien, pues estaré dos horas de pie.
Podía dejarlo allí y enviarle ayuda. Pero se imaginó a su hermano, perdido y necesitado de ayuda mientras alguien pasaba de largo dejándolo solo y herido.
–No lo conozco –repitió ella empezando a vacilar.
–Mire, lo entiendo. Una mujer que viaja sola y un motorista que inspira miedo. Es usted inteligente al ser precavida, pero la realidad es que tal vez no pase nadie más en todo el día, por lo que tendré que pasar la noche aquí congelándome.
Ella buscó el móvil.
–¿Cree que si hubiera cobertura estaría aquí? Lléveme hasta donde la haya –dijo él, claramente molesto por tener que suplicar–. Venga, por favor.
–¿Tiene algún documento de identificación?
Él sacó la cartera del bolsillo trasero de los vaqueros.
–No, el carné de conducir no me vale. ¿Tiene usted alguna foto?
Él, que parecía no dar crédito, se sacó el móvil y se lo enseñó.
Un rostro serio la miraba. Iba afeitado y con camisa de ejecutivo. Muy respetable, casi guapo.
–Ese no es usted.
–Claro que soy yo. ¡Por favor…!
Buscó otra en la que aparecía con más barba. Al ver que ella dudaba, se puso las gafas en la cabeza. Tenía los ojos grises y el cabello rubio.
Bueno, tal vez fuera él.
–¿El carné?
Él masculló una palabrota que se le quedó enredada en los largos pelos del bigote, pero sacó el carné y lo estampó contra la ventanilla.
Marshall Sullivan.
Ella le hizo una foto con el móvil en la que también aparecía el carné.
–¿A que viene eso?
–Lo hago por seguridad.
–Solo necesito que me lleve. Usted no me interesa para nada más.
–Eso es fácil decirlo.
Ella mandó la foto a una amiga y a su padre en Melbourne.
–No hay cobertura.
–En el momento en que la haya la recibirán –afirmó ella dejando el teléfono en el salpicadero.
–Señora, tiene usted problemas para confiar en los demás, por si no lo sabía.
–Y este puede ser el truco más antiguo de la historia –un vehículo averiado en una carretera remota en el interior de Australia. Observó su casco, que presentaba marcas que podían ser de las garras de un emú–. Su historia es bastante convincente.
–Porque es verdad.
–Pero viajo sola y no voy a correr riesgo alguno. Lo siento, pero no voy a dejarle que se monte conmigo. Tendrá que viajar en la parte de atrás.
–¿Y los gérmenes que voy a esparcir por todas sus cosas?
–¿Quiere que lo lleve o no?
Él la fulminó con la mirada.
–Sí –afirmó él. Después masculló su agradecimiento.
Se dirigió a la moto a recoger el equipaje: una chaqueta de cuero, un par de mochilas y una caja.
Ella aceleró hasta llegar a su lado y le gritó por la ventanilla:
–Por la puerta de atrás.
Sullivan cojeó hasta la parte trasera del autobús y se acomodó entre las posesiones de ella.
Dos horas…
–Vamos, bonito –murmuró dirigiéndose al vetusto autobús–. Con un poco de ritmo.
Marshall buscó un interruptor, pero lo único que halló fue una gruesa cortina que descorrió para que entrara la luz. La vista le resultó extraordinaria.
Había visto autobuses convertidos en vehículos particulares, y solían parecer usados y sin alma. Pero aquel era cálido y acogedor, a diferencia de su hostil dueña.
Era como una cabaña en el bosque, todo de madera, con el suelo cubierto de alfombras oscuras. Tenía una cocinita, una zona para estar, un aparato de televisión, una nevera y un sofá. Al otro extremo, donde iba el conductor, una puerta cerrada debía de conducir al único mueble que faltaba: la cama.
Se dio cuenta de por qué ella se había mostrado reacia a dejarlo subir. Era como invitar a un completo desconocido a su dormitorio.
No era tan cómodo como su piso en la ciudad, pero mucho más que la gravilla en la que había estado sentado dos horas.
¡Qué estúpido el emú! Podían haberse matado los dos.
Se sentó en el sofá y resistió la tentación de examinarse el pie izquierdo. A veces las botas eran lo que sujetaban los huesos fracturados tras un accidente de moto, por lo que no iba a quitársela a no ser que fuera a desangrarse. Mantendría en alto la pierna.
Puso una de las mochilas sobre el sofá y dos cojines sobre ella, sobre los que depositó el pie.
Le encantaba la moto, la velocidad, la relación con el paisaje y la libertad que le proporcionaba recorrer el país.
En su opinión, en aquel enorme país, todo el tiempo que se estuviera solo era poco. Si se viajaba en la época adecuada del año, la que no era turística, en la mayor parte de las carreteras del interior no había nadie. Podía hacer lo que le diera la gana, ponerse la ropa que quisiera, dejarse la barba que quisiera y ducharse cuando le apeteciera. Había dejado de importarle la opinión de los demás al mismo tiempo que le había dejado de importarle la gente.
Era agua pasada.
Y la vida era más sencilla así.
Cerró los ojos. Dos horas, había dicho ella. Tenía dos horas para descansar y disfrutar de la carretera desde una perspectiva más horizontal.
Eve examinó a aquel hombre, que parecía un oso, profundamente dormido en el sofá.
Carraspeó. Él no se movió.
–¿Señor Sullivan?
Nada.
Se le ocurrió que podría no estar durmiendo, sino haber entrado en coma. Tal vez tuviera más heridas de las que creía. Se acercó a él y le rozó la mandíbula.
–Señor Sullivan –dijo elevando la voz.
Las rubias cejas se movieron levemente, así que ella insistió.
–Ya hemos llegado.
Su mirada fue desde el pie que tenía en alto hasta sus manos, que tenía cruzadas sobre el estómago. Eran muy bonitas y cuidadas.
La clase de manos que aparecen en las revistas.
Volvió a mirarle el rostro. Él la miraba fijamente. Con la luz que entraba tras haber descorrido la cortina, ella vio que sus ojos no eran grises, o no solo grises, sino moteados de un amarillo que hacía juego con el rubio del cabello y de la barba.
Nunca había visto unos ojos iguales. Le hicieron pensar en las rocas quemadas de la Costa Norte, donde había iniciado el viaje ocho meses antes.
–Ya hemos llegado –repitió, irritada porque él la había pillado examinándolo.
–¿Adónde hemos llegado?
–A la frontera. Tiene que levantarse para que inspeccionen el autobús.
En la frontera entre Australia del Sur y Australia Occidental, se tomaban las medidas de seguridad muy en serio. No buscaban tanto contrabando de armas o tráfico de drogas como moscas de la fruta. La cuarentena era fundamental cuando la agricultura era la principal fuente de riqueza.
Sullivan se sentó y se incorporó con precaución. Trató de dejar los cojines como los había encontrado. Agarró sus cosas, los lanzó fuera del autobús y bajó despacio.
–¿Cómo tiene la pierna?
–Sobreviviré.
Era hombre de pocas palabras. Resultaba evidente que pasaba mucho tiempo solo.
La inspección del autobús se efectuó deprisa. Eve miró a Sullivan, que discutía con un empleado que hablaba por teléfono, probablemente para solicitar ayuda para la motocicleta. Cuando acabaron, él fue cojeando hasta ella y se echó las mochilas al hombro.
–Gracias por haberme traído –dijo con voz ahogada, como si le costara hacerlo.
–¿No tiene que ir a Eucla? –preguntó ella. Se estaba acostumbrando a estar con él.
–Va a venir alguien a recogerme y luego iremos por la moto.
–Qué bien que lo vayan a hacer tan deprisa. Buena suerte en…
Eve se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que aquel hombre hacía allí, además de chocar con emús. No se había molestado en preguntárselo.
–En el viaje.
–Gracias.
Y él se dirigió a la oficina de seguridad de la frontera y el café que había a su lado.
Marshall Sullivan ya no parecía tan peligroso. Todas las dudas que ella había tenido dos horas antes se evaporaron al mismo tiempo que él se alejaba.
Y se preguntó cómo no se había dado cuenta antes de lo bien que le sentaban los pantalones de cuero.
Capítulo 2
Lo primero que llamó la atención de Marshall fueron los gritos femeninos, ansiosos y airados, superados por los de unos hombres borrachos.
–¡Pare!
Se había formado un círculo en torno al espectáculo que tenía lugar en mitad del pueblo. Si algo malo estuviera pasando, alguien habría intervenido. Pero Marshall se abrió paso entre la gente hasta poder ver lo que sucedía. Trozos de papel cayeron sobre los presentes cuando uno de los hombres rompió algo.
–Si vuelve a poner otro, volveré a romperlo.
Lo que Marshall vio a continuación fue la nuca de la mujer, de cabello oscuro y recogido en una cola de caballo. Los hombres la hacían parecer más pequeña, pero ella no retrocedió.
A él le resultó muy familiar.
Era la mujer que lo había recogido en la carretera.
–Es un tablón de anuncios público –afirmó ella, sin arredrarse ante el tamaño del hombre.
–Solo para los habitantes de Norseman.
–Es público. ¿Tengo que deletreárselo?
Alguien debiera enseñar a aquella mujer a resolver conflictos. El tipo era un xenófobo y estaba borracho. Llamarlo estúpido delante de una multitud de habitantes del pueblo no era la manera de solucionar la situación.
Ella volvió a grapar otro cartel en el tablón.
Marshall ya lo había visto en otros pueblos.
–¡Pare!
El tipo no iba a hacerlo. Y los dos que lo acompañaban habían decidido actuar.
Marshall avanzó hasta el centro del círculo. Alzó la voz como lo hacía en las reuniones de la oficina cuando la gente se desmandaba.
–Muy bien, el espectáculo se ha terminado.
La multitud centró la atención en él, al igual que los tres borrachos, que no lo estaban tanto para no detenerse al verle la barba y el tatuaje.
–¿Y si buscamos otro sitio para ponerlos? –le sugirió a la mujer al tiempo que le quitaba el montón de carteles y la grapadora de las manos–. Probablemente haya sitios mejores en el pueblo.
Ella se dio la vuelta y lo fulminó con la mirada antes de reconocerlo.
–Démelos.
Él no le hizo caso y se dirigió a la multitud.
–Se acabó. Váyanse.
Volvió a abrirse paso entre la gente, y ella no tuvo más remedio que seguirlo.
–¡Son míos!
–Vamos a hablar en la esquina.
Pero cuando comenzaban a alejarse, el tipo grande no pudo contenerse.
–¡Tal vez haya desaparecido para perderla de vista! –gritó.
Ella se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia los tres hombres.
Marshall se puso los carteles bajo el brazo y corrió tras ella. Consiguió agarrarla antes de que volviera a meterse en el ojo de la tormenta.
Los tres hombres la esperaban con impaciencia. Él la agarró por la cintura y la levantó al tiempo que retrocedía y le decía al oído:
–¡No lo haga!
Ella se retorció y lanzó improperios, pero él no la soltó hasta haberse alejado de la multitud y de la risa burlona de los borrachos.
–Suélteme, imbécil.
–La única imbécil aquí es usted, a la que acabo de salvar.
–Ya me las he tenido que ver antes con esta clase de gente.
–Pues le estaba yendo de maravilla.
–Tengo todo el derecho a pegar los carteles.
–No se lo discuto. Pero podía haberse marchado y esperar a que los borrachos se hubieran ido.
–Pero había más de treinta personas allí.
–Ninguna de las cuales se ha esforzado mucho en ayudarla, por si no se ha dado cuenta.
–No quería que me ayudaran, sino que me prestaran atención –le espetó volviéndose para mirarlo.
–¿Cómo dice?
–Treinta personas habrían leído el cartel, lo hubieran recordado. La misma gente que, de otro modo, habría pasado de largo sin verlo.
–¿Lo dice en serio?
Ella le arrebató los carteles y la grapadora.
–Totalmente. ¿Cree que hago esto por primera vez?
–No sé qué pensar. Me ha tratado como a un paria porque iba vestido de cuero y llevaba un tatuaje, pero no le ha importado enfrentarse a esos tipos.
–Porque eso llama la atención.
–También lo hace un robo a mano armada.
Ella lo fulminó con la mirada.
–No lo entiende.
Se dio la vuelta y se alejó sin siquiera despedirse, ni mucho menos darle las gracias.
Él masculló una palabrota.
–Pues explíquemelo –le dijo cuando la alcanzó sin hacer caso del dolor de la pierna.
–¿Por qué iba a hacerlo?
–Porque acabo de arriesgar el cuello para ayudarla, lo que significa que está en deuda conmigo.
–Yo lo rescaté en la carretera. Estamos en paz.
–Muy bien –dijo él deteniéndose.
Ella siguió andando unos metros, pero luego se dio la vuelta.
–¿Ha visto el cartel?
–Llevo viéndolo desde la frontera.
–¿Y?
–¿Y qué?
–¿Qué dice?
–Es un cartel de una persona desaparecida.
–Exactamente. Y usted lleva viéndolos desde la frontera, pero no sabría decirme el aspecto del hombre ni su nombre ni de qué trata –dio dos pasos hacia él–. Por eso es tan importante llamar la atención.
De pronto, Marshall cayó en la cuenta y se sintió como un estúpido por haber ido a rescatarla como a una damisela en apuros.
–Porque se acordarán de usted.
–¡De él! –exclamó ella furiosa.
Pero la furia no le duró, como tampoco la adrenalina. Parecía exhausta.
–Tal vez –añadió.
–¿Qué hace?, ¿iniciar una pelea en cada pueblo?
–Lo que sea necesario.
–Oiga… –de repente, aquella mujer presentaba más capas, y todas ellas estaban teñidas de tristeza–. Siento haber intervenido si usted tenía la situación controlada. En el sitio del que vengo, nadie pasa de largo ante una mujer que grita en la calle.
No era totalmente verdad, porque procedía de una zona dura donde, a veces, era mejor seguir andando. Pero sus abuelos no lo habían educado así. Y él había seguido sus enseñanzas, a pesar de que Rick, su hermano, no lo hubiera hecho.
–Pues se meterá en muchos problemas –afirmó ella mirándolo con sus ojos oscuros.
Era verdad.
–¿Me permite que la invite a tomar algo? Demos tiempo a que esos tipos se vayan y luego la ayudaré a pegar los carteles.
–No necesito su ayuda. Ni su protección.
–De acuerdo, pero me gustaría examinar el cartel con atención.
La miró fijamente y vio una expresión de duda en su rostro, la misma que había visto en la carretera.
–¿O le sigue molestando mi aspecto?
–No, aún no me ha robado ni asesinado. Creo que unos minutos en un lugar público estarán bien.
Era difícil no sonreír. Su rostro serio era como una margarita que hiciera frente a un ciclón.
–Si hubiera querido hacerle daño, ya lo habría hecho. No necesito emborracharla.
–Un inicio de conversación muy estimulante.
–Ya sabe mi nombre, pero yo no sé el suyo.
Ella lo miró detenidamente y le tendió la mano con la grapadora.
–Evelyn Read. Eve.
Él estrechó a medias la mano y a medias la grapadora.
–¿Qué quieres tomar, Eve? –preguntó él cuando entraron en un pub.
–No bebo alcohol en público.
Una abstemia en un pub del interior de Australia.
Aquello prometía.
Eve le dejó los carteles a Marshall mientras iba al servicio. Cuando volvió, él estaba examinando uno de ellos.
–¿Es tu hermano? –le preguntó mientras ella se sentaba.
–¿Por qué lo dices?
Él le indicó el nombre que se leía en el cartel: Travis James Read.
–Podría ser mi esposo.
–Tiene tu mismo cabello castaño, la misma forma de los ojos y se te parece.
–Travis es mi hermano menor.
–¿Y ha desaparecido?
Ella odiaba esa parte. La compasión, la suposición automática de que algo malo le había pasado. Bastante difícil era ya no pensarlo todos los días para que los desconocidos se lo recordaran una y otra vez.
Aunque aquel desconocido al menos le había hecho el favor de no hablar de él en pasado.
–La semana que viene hará un año que desapareció.
–¿Por eso estás aquí, porque fue el último lugar en que se le vio?
–No, fue en Melbourne.
–Entonces, ¿qué te ha traído al oeste?
–Se me acabaron los pueblos y las ciudades del este.
Él frunció el ceño.
–No te sigo.
–Estoy yendo a todas las ciudades y pueblos del país a buscarlo.
–Creí que estabas de vacaciones.
–No, ese es mi trabajo.
Su trabajo en aquel momento. Antes había sido diseñadora gráfica en una empresa de marketing.
–¿Tu trabajo consiste en pegar carteles?
–En buscar a mi hermano –apuntó ella en tono defensivo–. ¿Hay algo más importante?
No era la primera persona que no comprendía lo que hacía, ni mucho menos. Ni siquiera lo entendía su padre, que solo quería llorar a su hijo como si hubiera muerto.
Pero ella no estaba dispuesta a aceptarlo. Estaba muy unida a su hermano. Si hubiera muerto, ¿no lo presentiría?
–Entonces, ¿recorres todas las carreteras pegando carteles?
–Más o menos. Intento avivar recuerdos.
–¿Y has tardado un año en recorrer la Costa Este?
–Unos ocho meses. Aunque empecé en el norte.
Y allí terminaría.
–¿Y antes de eso?
Se volvió a sentir culpable por los dos meses que había tardado en darse cuenta de cómo estaban las cosas y se había quedado esperando mientras las pesquisas policiales resultaban inútiles. Tal vez si hubiera empezado antes…
–Confiaba en el sistema.
–¿La policía no lo encontró?
–Decenas de miles de personas desaparecen al año, por lo que pensé que encontrar a Travis solo podía ser prioritario para su familia.
–¿Tanta gente? ¿En serio?
–Adolescentes, mujeres, niños… A la mayoría de ellos los encuentran enseguida.
Pero el diez por ciento nunca aparecía.
–¿Los chicos sanos de dieciocho años no están los primeros en la lista de prioridades?
–No, a no ser que haya indicios de delito.
Incluso si no estaban totalmente sanos desde el punto de vista psicológico. Pero sufrir una depresión, como Travis, era normal entre los desaparecidos, y sus ataques de ansiedad llevaban tanto tiempo produciéndose que la policía no les concedió importancia.
La camarera les llevó una cerveza para Marshall y un refresco para ella.
–Eso explica el aspecto del autobús. Es muy… hogareño.
–Es mi hogar. El mío tuve que venderlo para pagarme el viaje.
–¿Vendiste tu casa?
–Y dejé el trabajo. No podía seguir trabajando si quería recorrer el país.
Esperó el juicio inevitable.
–Es un gran compromiso, pero tiene lógica.
Que él lo aceptara sin reparos la descolocó. Todos los que lo sabían le habían dicho que estaba loca, dando a entender que al igual que su hermano.
–¿Ya está? ¿No tienes una opinión al respecto?
Él la miró a los ojos.
–Eres una persona adulta y has hecho lo que tenías que hacer.
Ella volvió a examinarlo: la piel sin marcas bajo la barba, los ojos brillantes, los dientes bien colocados…
–¿Cuál es tu historia?
–No tengo. Viajo.
–No eres motorista.
–No todos los que van en moto están fuera de la ley.
–Pareces un motorista.
–Voy vestido de cuero porque es lo más seguro si tienes un accidente. Llevo barba porque una de las alegrías de la vida es no tener que afeitarte. Por eso aprovecho cuando viajo solo.
–¿Y el tatuaje del brazo?
–Todos hemos sido jóvenes e impetuosos.
–¿Quién es la Christine del tatuaje?
–Christine no es relevante en esta conversación.
–Vamos, Marshall. Yo te he hecho confidencias.
–Me da la impresión de que lo haces habitualmente siempre que haya alguien dispuesto a escucharte.
Era evidente que la estaba criticando.
–Recuerda que has sido tú quien me ha preguntado.
–No te enfades. Apenas nos conocemos. ¿Por qué iba a contarle cosas personales a una desconocida?
–No lo sé. ¿Por qué rescatarías a una desconocida en la calle?
–No querer que te dieran una paliza y no querer airear mis trapos sucios son cosas distintas.
–¿Christine forma parte de tus trapos sucios?
Él apretó los labios y se levantó.
–Gracias por la compañía y buena suerte con tu hermano.
Ella también se levantó.
–Espera, Marshall.
Él se detuvo y se dio la vuelta lentamente.
–Lo siento. Creo que he perdido la práctica de estar con gente.
–Y que lo digas.
–¿Dónde te alojas?
–En el pueblo.
–Estoy un poco cansada de comer sola en el autobús. ¿Cenamos juntos?
–Creo que no.
«Vete, Eve», se dijo. Lo inteligente sería hacerlo.
–Cambiaré de tema de conversación. No hablaré de mi hermano ni de tu… Podemos hablar de los sitios en que hemos estado.
Él frunció el ceño, pero al final cedió.
–Hay un café al final de esta calle, enfrente del motel en el que estoy.
–Me parece bien.
Ella no solía comer fuera, para ahorrar, pero tampoco tenía nunca compañía. Por cenar fuera una vez no iba a morirse, aunque fuera a solas con un desconocido y enfrente de su motel.
–No es una cita –se apresuró a añadir.
–No –dijo él con una sonrisa ladeada.
Ella se sintió como una adolescente idiota. Por supuesto que no era una cita ni él, desde luego, la hubiera considerado así. Los lobos solitarios que recorrían el país en moto no eran muy ceremoniosos con las mujeres, y no se preocupaban de concertar citas.
Ella le había propuesto ir a cenar porque se sentía mal por haberle presionado sobre un asunto doloroso cuando él se había mostrado interesado y comprensivo con su búsqueda de Travis.
De todos modos, los motociclistas no eran su tipo, por muy bonita que fuera su sonrisa. Solían oler a sudor. Pero cuando Marshall la había levantado y apretado contra su cuerpo en la calle, ella había respondido a su contacto, al calor de su pecho y a su aliento rozándole la oreja.
Incluso aunque la hubiera arañado con la barba.
Definitivamente, no le gustaban los hombres barbudos.
Era casi seguro que un hombre que viajaba solo lo hacía porque huía de algo o de alguien, porque quería esconderse de las autoridades o por cualquier otro motivo misterioso o peligroso.
–A las siete y media –le gritó.
El enfado de Eve por haber llegado tarde se volvió contra Marshall por llegar aún más tarde. ¿Se había perdido cruzando la calle?
Miró alrededor del pequeño café sin verlo en ninguna mesa. Pero, al volver a mirar, su vista se posó en las manos de un hombre que leía una novela. Hermosas manos.
–¿Marshall?
Él alzó la vista y se levantó. Decir que, sin la barba, era otro hombre, era quedarse corto, se había transformado. No se había cortado el pelo, pero se había echado algún producto que lo mantenía hacia detrás, o realmente se había duchado. Y en su rostro, desprovisto del bigote y la barba, el rasgo que llamaba la atención eran los ojos.
Él puso una servilleta a modo de marcapáginas y cerró el libro.
Ella miró la cubierta.
–¿Los viajes de Gulliver?
Lo que realmente quería decir era: «¿Te has afeitado?».
–Siempre llevo alguno de mis libros favoritos.
Ella se sentó a su lado, incapaz de dejar de mirar su nuevo rostro.
–¿Y por qué es este uno de tus favoritos?
–Por los viajes. Gulliver no deja de recordarnos que la perspectiva lo es todo en la vida.
–Te has afeitado –le espetó ella tras un corto silencio–. ¿Por la cena? Ya te he dicho que no era una cita.
–Lo hago de vez en cuando. Me afeito y me dejo crecer la barba de nuevo. Incluso los símbolos de libertad necesitan mantenimiento.
–¿Eso es lo que significa para ti? ¿Libertad?
–¿No significa eso para ti tu autobús?
–No, significa cordura. Es un medio de transporte y de alojamiento. Se lo compré a un anciano carpintero cuya esposa acababa de morir. No soportaba la idea de viajar sin ella.
–No sabe lo que se pierde.
–¿No acabas de decir que todo depende del punto de vista?
–Tienes razón.
Se les acercó una camarera de mediana edad para tomar la comanda del limitado menú y se marchó.
–¿Estás acumulando carbohidratos para correr el maratón? –le preguntó él al tiempo que enarcaba una ceja.
–Ya has vista la cocina del autobús. Solo puedo cocinar lo básico. Por eso, de vez en cuando, me gusta aprovechar las ventajas de una buena freidora en un local comercial –dijo ella. Luego añadió–: Ya sabes de dónde he sacado el dinero para recorrer el país. ¿Y tú?
–De la venta de armas y drogas –respondió él mirándola fijamente.
–Ja, ja…
–Eso fue lo que pensaste al verme, ¿no?
–Vi a un tipo enorme en una carretera solitaria que trataba por todos los medios de montarse en mi vehículo. ¿Qué hubieras hecho tú?
Él frunció levemente el ceño y apartó la vista.
–Estoy trabajando. Voy de distrito en distrito, como tú.
–¿Para quién trabajas?
–Para el Gobierno Federal.
–Eso suena mucho más emocionante de lo que probablemente sea. ¿En qué departamento?
Él dio un largo trago de cerveza antes de contestar.
–En Meteorología.
–¿Eres hombre del tiempo?
–Así es. Me pongo frente a una pantalla verde todas las noches y digo las temperaturas máximas y mínimas.
–Eres meteorólogo –afirmó ella con una gran sonrisa.
Él se recostó en la silla y habló con el tono del que ya ha oído esa afirmación muchas veces.
–La Meteorología es una ciencia.
–No tienes pinta de científico –incluso afeitado, tenía demasiados músculos, y un tatuaje.
–¿Te lo parecería si llevara una bata de laboratorio y gafas?
–Sí. Entonces, ¿por qué estás recorriendo el país gracias a los impuestos que pago?
–No ganas dinero, por tanto, no pagas impuestos.
Tenía razón.
–¿Por qué estás aquí, entonces?– insistió ella.
–Estoy inspeccionando las estaciones meteorológicas. Las examino e informo del estado en que se hallan.
Eso explicaba las manos que tenía.
–Creí que eras un espíritu libre y viajero, no un inspector.
–Me da la impresión de que he bajado un peldaño en tu estimación.
Ella se puso a untar mantequilla en el bollo de pan y le dio un bocado.
–¿Cuántas estaciones meteorológicas hay?
–Ochocientas noventa y dos.
–¿Y solo te envían a ti? Seguro que habrá vecinos que podrían examinarlas.
–Me ofrecí voluntario a hacerlo yo. Necesitaba un descanso.
«¿De qué»?, se preguntó ella. Pero se había prometido no hacerle preguntas indiscretas.
–¿Dónde empezaste el viaje?
–Comencé y terminaré en Perth.
–¿Vives allí?
–En Sídney.
–Entonces, ya casi has terminado. ¿Visitas los sitios o te limitas a trabajar?
–Algunos los paso de largo; en otros, me quedo. Soy flexible.
–¿Cuáles te han gustado más?
Y él comenzó a hablar de los que lo habían cautivado.
Ella le dijo que se limitaba a ir de ciudad en ciudad, sin apartarse de la carretera aunque hubiera sitios maravillosos que ver.
–Pues deberías hacerlo –apuntó él.
–Estoy trabajando.
–Y yo, pero también tienes que vivir. ¿Y los fines de semana?
–No todos tenemos el cómodo horario de los funcionarios. Una hora, un día, puede implicar que me encuentre o no con alguien que conocía a Travis.
–¿Y si esa persona aparece una hora después de haberte marchado?
–Verá el cartel. Una hora antes no tendría ni idea de que su conocido ha desaparecido –eso era lo que se decía a sí misma–. No lo entiendes.
–¿No sería más rápido enviar por correo electrónico los carteles a todo el país y pedir a las oficinas de correos que los pegaran?
–No se trata solo de los carteles, sino de hablar con la gente, de causarles impresión –y esperar que durara.
–¿Como lo que hiciste esta tarde?
–Lo que sea.
La comida y la bebida llegaron.
–De todos modos, ¿no debiéramos estar hablando de otra cosa? –preguntó ella mientras mordía una patata frita–. ¿Dónde irás después?
–Hacia el norte. ¿Y tú?
–Hacia el sur. Me estoy quedando sin carteles y tengo que ir a la oficina de un parlamentario, donde están obligados, por ley, a imprimir carteles de personas desaparecidas si se les pide. Hay una en Esperanza. Es lo mínimo que pueden hacer.
Y era todo lo que hacían. Aunque solían compadecerla.
–Tiene que ser duro toparte con una pared donde quiera que vayas.
–Prefiero hacer eso a quedarme en Melbourne. Al menos aquí puedo ser productiva.
–¿Tienes familia en Melbourne?
–Solo a mi padre.
–¿Y tu madre?
Ella se puso derecha en la silla. Si no se podía hablar de la Christine de su tatuaje, tampoco se podía hablar de su madre alcohólica. Su rostro lo reflejó tan bien que Marshall no insistió.
–Bueno, supongo que esta es nuestra primera y última cena –afirmó él alegremente.
–Nunca se sabe. Tal vez volvamos a encontrarnos.
¿Qué probabilidad había si cada uno se dirigiría a puntos cardinales opuestos? La única razón de haberse encontrado era que solo había una carretera para entrar y salir del enorme Estado en que se hallaban y de que él había chocado con un emú.
***
–¿Así que no eres de Sídney?
Marshall empujó el plato vacío y gimió para sus adentros. ¿Cómo podía ser tan fatigoso hablar de naderías? Llevaba semanas sin hablar tanto. Pero tenía tanta culpa como Eve, ya que había estipulado que no mencionaran su tatuaje ni al hermano de ella.
No le gustaba cenar con mujeres precisamente por eso, porque había que darles conversación.
Él prefería pasar directamente al sexo, aunque ni se lo planteaba con Eve, lo que le hizo preguntarse por qué había aceptado cenar con ella. Tal vez hasta él se sintiera solo.
–Soy de Brisbane.
–¿A qué edad te mudaste? –continuó preguntando ella, sin darse cuenta del peligroso terreno que acababa de pisar, al recordarle a su hermano y a su madre, y lo duro que le había resultado Sídney de adolescente.
–Doce.
Una edad pésima para que te apartaran de tus amigos y de la escuela donde comenzabas a encontrarte a ti mismo y te llevaran a una de las zonas más pobres de las afueras de una de las ciudades más grandes del mundo. Pero a una mujer que solo había tenido a su segundo hijo para lograr ayudas sociales, trasladarse a otro Estado donde los subsidios eran más generosos no le planteó problema alguno. Además, de ese dinero no les había llegado nada ni a Rick ni a él. Eran simplemente medios para lograr un fin.
–¿Cómo era?
¿Ser la fuente de ingresos de tu madre o ver a tu hermano labrarse una carrera como traficante de drogas?
–Estaba bien.
Ella lo miró esperando que dijera algo más, pero él fue incapaz de añadir nada, por lo que dobló la servilleta y empujó ligeramente la silla hacia atrás.
–Bueno…
–¿Qué ha pasado? –preguntó ella con curiosidad, sin juzgarlo.
–Se está haciendo tarde.
–Son las ocho y media.
–Tengo que salir al amanecer, antes de que comience a hacer mucho calor –y volver, por fin, a estar solo, sin necesidad de dar explicaciones a nadie–. Gracias por la compañía.
–De nada.
Pagaron a medias, inmersos en un incómodo silencio, y salieron a la calle, que estaba desierta.
–Ya sé que tu motel está ahí enfrente, pero, ¿te importaría acompañarme al autobús?
–¿Dónde lo dejas por las noches?
–Suelo encontrar buenos sitios…
¡Vaya! Marshall se percató de que ella ni siquiera sabía dónde iba a pasar la noche.
Siguieron andando en silencio hasta que él lo interrumpió.
–Mi reserva de habitación incluye el aparcamiento. Puedes usarlo si quieres. Yo pondré la moto delante.
–¿De verdad? –su hermoso rostro reflejó su gratitud–. Estupendo, gracias.
Cuando llegaron adonde estaba el autobús, ella abrió la puerta delantera y subió. Él la siguió. Hasta entonces, la cabina había sido terreno prohibido. Pero ella no se inmutó, lo que a él le complació enormemente. Era evidente que había superado una prueba, tal vez por haberse afeitado.
Eve se dirigió al motel. Él le indicó cuál era su plaza de aparcamiento y se bajó para desplazar un poco la moto.
–Gracias de nuevo –dijo ella desde la parte trasera del autobús, una de cuyas puertas había abierto.
Las luces del motel que entraban por la cortina medio descorrida permitieron a Marshall ver el cómodo espacio donde había dormido y, más allá, al otro extremo del autobús, el dormitorio de ella, cuya puerta estaba abierta. Era un gran colchón cubierto por una colcha de color borgoña y dos almohadas grandes.
–Los aparcamientos para caravanas suelen estar muy poco frecuentados en esta época del año. Me siento mejor si estoy cerca de otras personas –añadió ella.
Él se apoyó en la puerta del autobús y la miró fijamente. ¿Había cambiado de idea? ¿La puerta abierta era una especie de invitación? ¿Iba él a aprovecharla si lo era? Las mujeres bonitas y en tensión no eran las más indicadas para no buscarse complicaciones. Sin embargo, algo le decía que por ella valía la pena complicarse un poco la vida.
–Buenas noches –dijo ella. Hasta mañana. Y gracias.
Él sonrió con desgana cuando la puerta del autobús se cerró y la cortina se corrió. Se sacó la llave del bolsillo y se dirigió a su habitación, situada en la planta baja. Una habitación insulsa y falta de carácter, a diferencia de la de ella.
Pero exactamente tan insulsa y falta de carácter como él la deseaba.
Capítulo 3
–Ese autobús es la mar de versátil, ¿no?
Eve contuvo la respiración al oír aquella voz a su izquierda. Los escasos días que habían transcurrido desde que oyera la moto de Marshall saliendo del aparcamiento al amanecer antes de volver a dormirse equivalían exactamente a la cantidad de barba que a él le había crecido.
–¿Marshall? –su mano cayó sobre el montón de moscas que había en la mesa, que salieron volando y se perdieron en la brisa del paseo marítimo de Esperanza–. Creí que te dirigías al norte.
–Así es, pero ha habido un accidente grave y las tareas de limpieza van a durar veinticuatro horas, por lo que he cambiado de ruta. Supuse que te me habrías adelantado y que no te vería.
¿Lo suponía o lo esperaba? Era imposible saberlo, ya que tenía los ojos ocultos tras las gafas de sol. De todos modos, si de verdad hubiera querido evitarla, le habría bastado con seguir caminando, ya que ella estaba tan ocupada con los carteles que no lo hubiera visto.
Eve echó los hombros hacia atrás para encontrar una postura más cómoda, lo cual realzó sus senos.
–He parado en algunos pueblos. Llegué anoche.
Marshall miró las dos docenas de carteles pegados a las puertas levantadas del compartimento de equipajes del autobús. Constituían un gran tablón de anuncios frente al que ella había puesto su mesa plegable. Examinó cada rostro con detalle.
–¿Quiénes son?
–Son los que llevan mucho tiempo desaparecidos.
–¿Los conoces?
–No, pero conozco a la mayor parte de las familias. Por Internet, al menos.
–Al hacer esto, ¿no deja tu hermano de ser el centro de atención?
Por supuesto.
–No sería un ser humano si recorriera todo el país buscándolo solo a él. Tenemos un acuerdo de reciprocidad. Si alguien hace algo especial, como salir en los medios de comunicación o hacer publicidad, trata de incluir al mayor número posible de personas desaparecidas. Es algo que puedo hacer en los sitios grandes mientras me tomo un descanso de la autopista.
Aunque Esperanza no era una metrópolis, ni hablar todo el día con desconocidos suponía un descanso.
Marshall agarró uno de los carteles de Travis.
–¿Quiénes son «nosotros»?
–La red de personas desaparecidas, las familias. Somos muchos. Es una red informal. Compartimos información, consejos, éxitos…
Y fracasos, muchos fracasos.
–Supongo que está bien tener apoyo.
No se hacía una idea. Había días en que su compromiso con un grupo de gente a la que no conocía en persona era la única razón por la que se levantaba de la cama.
Una mujer se detuvo a agarrar un cartel. Eve le sonrió y comenzó a hablar con ella llena de energía.
Marshall esperó a que la mujer se marchara. Travis ocupaba el centro del cartel de los desaparecidos. Él le indicó con la cabeza el espacio en blanco del extremo superior derecho.
–Parece que se ha caído uno de los carteles.
–Lo he quitado.
–¿Lo han encontrado? ¡Estupendo!
No, no era estupendo. Pero al menos lo habían encontrado. La familia tendría toda la vida para enfrentarse a la tortura mental que suponía sentirse aliviado por haber encontrado los restos de su hijo en el fondo de un barranco. Acabar de una vez era el objetivo de las familias cuando ya habían transcurrido diez meses de la desaparición.
La eutanasia emocional.
Tal vez a ella le sucedería lo mismo un día; se odiaría por sentirse agradecida. No podía explicarle eso a alguien ajeno a la red. Mejor sonreír y asentir.
–Sí, estupendo.
–¿Has ido ya a Israelite Bay? –preguntó él al cabo de un breve silencio.
–Probablemente lo haré mañana.
–Tengo una idea. Yo tengo que ir en esa dirección para llegar a Middle Island y estudiar el terreno para la posible instalación de una estación meteorológica. ¿Por qué no unimos fuerzas y viajamos juntos?
Ella se preguntó si era una buena idea.
–Solo te retrasaría. Tengo que dejar carteles en todas las casas que me encuentre en el camino, los aparcamientos para caravanas y los campings.
–No importa. Podemos tomárnoslo con calma. Para ir a Middle Island se necesita un permiso.
–¿Tú lo tienes?
–Sí.
–¿Te has olvidado de que no estoy haciendo turismo?
–Harás tu trabajo y al mismo tiempo me harás compañía mientras hago el mío.
–Puedo hacer mi trabajo sola y volver a Esperanza por la noche.
–O tomarte unas horas de descanso y ver algo.
–¿Qué tiene de interesante Middle Island?
–Una isla con el paso vedado al público es un buen sitio para esconderse si no quieres que te descubran.
En el momento en que pronunció esas palabras, se sonrojó.
–Perdona –hizo una mueca y tomó aire–. Eso ha sido… Lo siento. Creí que te gustaría descansar un poco, que te vendría bien.
Pero sus palabras habían surtido efecto. Si se necesitaba un permiso para ir allí y Marshall lo tenía, sería una locura no acompañarlo. ¿Y si Travis estaba allí acampado?
–Te llevaré en la moto –añadió él.
–Las motos matan a la gente.
–Es la gente la que mata a la gente. ¿Has montado alguna vez?
–Mi madre tenía una de 250cc.
–¿En serio? ¡Fantástico!
Eso era lo que Travis y ella pensaban hasta el día en que ella se mató y su hermano estuvo a punto de morir.
–Pero realmente no puedes decir que hayas montado hasta que no lo hagas en una de 1200cc.
–No, gracias.
–Venga, ¿no te gustaría experimentar la sensación de libertad que se siente?
–Tú lo llamas libertad; yo, terror.
–¿Cómo lo sabes si nunca lo has probado?
–No me interesa hacerlo.
Él no ocultó su decepción.
–Entonces puedes seguirme en el autobús. Nos divertiremos de todos modos. Según la guía turística, hay un camping para caravanas cerca. Verás la puesta de sol en la Costa Oeste.
–He visto muchas puestas de sol.
–Conmigo no –apuntó él con una sonrisa sexy.
–¿Por qué tienes tanto interés en que vaya contigo?