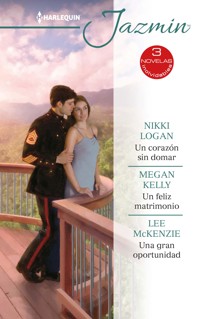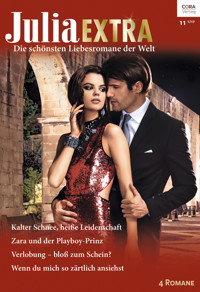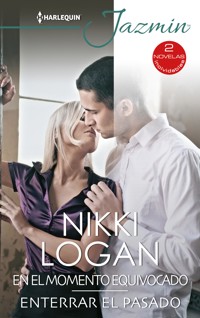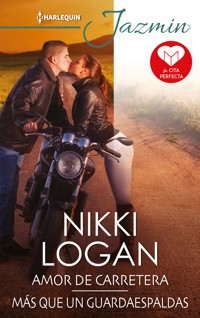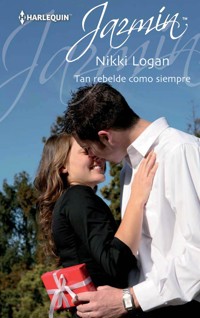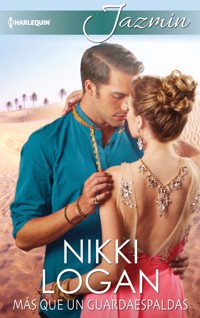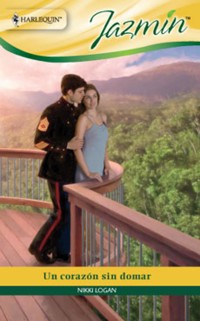
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
El imponente ex militar Clint McLeish vivía aislado en la profundidad de Australia. No confiaba en nadie, pero su parque natural necesitaba un coordinador de seguridad; alguien tan duro como él, tan intuitivo como él. Y contrató a Romy Carvell, que además de poseer un gran atractivo, sabía que algo faltaba en la vida de Clint y, si lograba superar sus inhibiciones, tal vez se convirtiera en la mujer que finalmente domara su corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Nikki Logan. Todos los derechos reservados.
UN CORAZÓN SIN DOMAR, N.º 2406 - junio 2011
Título original: The Soldier’s Untamed Heart
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidcos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-388-6
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
CAPÍTULO 1
ERA difícil saber qué era lo que le aceleraba el corazón a Romy Carvell; la emoción ilícita de deslizar un bonito adorno de cristal en el bolsillo de su abrigo sin ser vista, o el hombre alto, delgado y atractivo agachado y charlando con su hijo a dos pasillos de distancia. Miró subrepticiamente a través del espejo convexo situado sobre el mostrador. Se suponía que les ayudaba a controlar la tienda de regalos del parque, pero, en aquel momento, le proporcionaba la herramienta perfecta para observar a cualquiera que estuviera observándola.
El adorno chocó suavemente contra los otros dos objetos que había robado mientras se acomodaba en las profundidades de su abrigo.
Volvió a mirar al hombre agachado que hablaba con Leighton. Su hijo estaba escuchando, pero no respondía, como hacía últimamente. Silencio o conflicto. Debía de ser algo relacionado con tener ocho años de edad. El hecho de que no hubiera salido ya directo a buscarla significaba que se sentía cómodo con la presencia del desconocido, lo que hizo que Romy se sintiese cómoda también. El hombre se incorporó y alcanzó algo de una estantería cercana.
Romy sintió un vuelco en el estómago.
Era militar.
Daba igual su pelo ligeramente largo, o la barba de tres días, porque la actitud militar no desaparecía. Aquel desconocido ostentaba la informalidad forzada que ocultaba una alerta subliminal bien entrenada.
Se movía igual que su padre.
El hombre le dirigió una sonrisa a su hijo y luego se apartó para darle el espacio que necesitaba. Leighton se relajó más al ver que la vía de escape hacia su madre no estaba cortada por una persona, y la buscó con su mirada de ojos grises.
Y justo detrás, los penetrantes ojos verdes del desconocido, que se fijaron en Romy a través del espejo. Ella apartó la mirada y sintió que el corazón iba a salírsele por la boca.
De acuerdo… definitivamente era por el hombre y no por estar robando en una tienda.
Se apartó del rango de alcance del espejo y se centró en la tarea que tenía entre manos, abanicándose con la postal que acababa de sacar del muestrario. Estaba arriesgando mucho aquella mañana para tener éxito. No a causa de la cajera, cuya atención estaba centrada únicamente en el militar; aquello hacía que la tarea de Romy fuese más fácil aún. Eran aquellos ojos verdes que observaban todos sus movimientos… Ellos eran la mayor amenaza para sus probabilidades de salir de allí con lo que necesitaba.
Romy se movió de un lado a otro, sintiendo su mirada pegada a ella incluso aunque hubiese devuelto la atención a Leighton. Otro rasgo militar.
Sólo uno más. Algo espectacular. Algo que le hizo recapacitar. Uno a uno fue depositando los objetos con cuidado en sus lugares y se acercó disimuladamente hacia la vitrina de cristal que contenía un muestrario de joyas de oro y ópalo que probablemente se vendieran como churros entre los turistas adinerados que frecuentaban el Retiro de WildSprings. El muestrario estaba estúpidamente colocado, perfecto para llamar la atención del consumidor, pero en un lugar muy difícil para que una única cajera pudiera vigilarlo. Y el espejo no llegaba hasta allí.
Lo cual a ella le venía perfecto.
Con la eficiencia de alguien que no tenía nada que perder, abrió la base de la vitrina y sacó la pieza más aparentemente cara que pudo encontrar. No era el tipo de cosa que ella se pondría; sus gustos eran algo más exquisitos, y desde luego más baratos, pero no iba a quedarse mucho tiempo con ello. Se metió el broche en el bolsillo interior y volvió a cerrar la vitrina sin hacer ruido.
–¿Pensaba pagar por eso?
Romy estaba demasiado bien entrenada como para sobresaltarse al oír aquella voz fría y profunda, sin importar lo mucho que su cuerpo deseara hacerlo. Se dio la vuelta lentamente y alzó la mirada. Vaya. Y antes había pensado que aquel hombre era un gigante…
Debía de medir al menos un metro noventa, tal vez más, y tenía la complexión del tanque que sin duda habría conducido en alguna ocasión. Todo ángulos duros y hierro. El estómago le dio un vuelco, pero consiguió mantener una expresión intencionadamente imprecisa.
–¿Perdón?
–¿Va a comprar eso o simplemente lo utiliza para espantar las moscas? –preguntó el desconocido, y señaló con la cabeza la postal que Romy tenía en la mano, y con la que automáticamente se abanicaba. Se le puso el vello de punta. Su tono era informal, pero reconocía perfectamente el acero tras aquella sonrisa.
Había desarrollado un detector de metales humano.
Comenzó a apartarse, ansiosa por escapar a su mirada.
–Hoy hace más calor del que esperaba.
–Podría tener algo que ver con su abrigo –dijo él mientras la seguía–. Me parece que no es el día apropiado para una chaqueta larga.
El corazón le latía cada vez con más fuerza. Si aquel hombre tuviera algo sólido en su contra, ya le habría pedido que vaciara los bolsillos, pero simplemente estaba olfateando. Romy frunció el ceño. ¿Qué era, el de seguridad? No, ella iba a hacer la entrevista para el puesto de agente de seguridad del parque en unos cuarenta minutos, ¿así que quién era ese tipo? ¿Un buen samaritano?
Se estiró para ganar al menos unos centímetros frente a él.
–Soy previsora. He oído que el clima aquí en la costa sur puede ser impredecible.
Aquellos intensos ojos verdes no se dejaban engañar. La miraron de arriba abajo como si tuviera rayos X, y cuando volvieron a mirarla a la cara, se habían vuelto fríos como el hielo.
Era el momento de marcharse.
Giró la cara unos milímetros, pero no dejó de mirar al hombre que tenía delante. No podría aunque hubiera querido.
–Leighton, cariño, vámonos.
Su hijo fue corriendo hasta donde Romy se encontraba acorralada por el desconocido. Le mostró una tarjeta con huellas de cuatro dedos impresas y dijo:
–Mamá, mira. Son huellas de rana.
Ella centró la atención en su hijo y se agachó. Era su regla personal. Leighton no buscaba llamar la atención últimamente, así que, cuando lo hacía, se la prestaba sin dudar. Era muy distinto a su propia infancia.
Intentó ignorar la intensa mirada que caía sobre ella como una catarata.
–¿Son de verdad?
–Sí. Las ranas caminaron primero sobre la tinta, luego sobre la tarjeta. No es tóxico –contestó el niño–, teniendo en cuenta lo sensible que es la piel de las ranas, según dice Clint.
Romy le acarició el hombro a su hijo con una mano temblorosa. Se mordió el carrillo. ¿Clint? Dios, hasta el nombre era sexy. Y de alguna manera había sacado más del niño en dos minutos que ella en todo el día.
Le dio la vuelta a la tarjeta y miró el precio. Alto, pero no excesivo, sobre todo si bordaba la entrevista de trabajo. Se incorporó.
–¿Sabes qué, L? ¿Por qué no le llevas la tarjeta de las ranas y mi postal a la señora del mostrador y nos vamos?
–¿Es la hora de tu entrevista?
Romy se estremeció. No quería que el militar supiese lo que estaba haciendo allí. Le entregó la postal a su hijo junto con veinte dólares.
–Vamos, cariño. Enseguida voy.
En cuanto Leighton se alejó, Clint habló y entornó los párpados con suspicacia.
–¿Tiene una cita?
«No es asunto tuyo», pensó ella.
–Sí, y tengo que…
–¿Qué tipo de cita?
Romy se tensó al instante. Había pasado toda su vida siendo interrumpida por un abusón insoportable. No necesitaba a uno más precisamente aquel día. Tomó aire y dijo:
–He interrumpido sus compras. Y debo irme. Disculpe.
Estaba segura de que no era accidental que se hubiera colocado entre la salida y ella. Pasó frente a él por el estrecho pasillo y se echó el abrigo hacia un lado para que los objetos no chocaran contra él. Al pasar frente a él su nariz captó algo maravilloso. Sándalo, tierra y… masculinidad. Tal vez pareciera que aquel hombre vivía en las calles, pero olía al cielo. Y comprobó también que estaba duro como una piedra mientras se deslizaba hacia el mostrador, intentando que el corazón dejase de latirle con tanta fuerza.
–Puede que nos veamos por aquí –dijo él, y por el rabillo del ojo Romy vio que se alejaba hacia el fondo de la tienda y seguía curioseando.
«Dios, espero que no», pensó.
–¿Eso es todo? –preguntó la cajera educadamente.
Romy le dirigió una sonrisa, consciente de los cuatro objetos robados ocultos en sus bolsillos y de que la cajera inocente tendría que cargar con la culpa temporalmente.
«Los ángeles me perdonarán», se dijo a sí misma. «Si es necesario».
–¿Quieres hacerte cargo de las entrevistas? –le preguntó Justin Long a su hermano. Parecía asombrado, y con razón. Clint sabía que no se había involucrado en la dirección de WildSprings desde hacía meses. Años.
–No de todas, Justin. Sólo de ésta última –contestó señalando el nombre de la mujer en la lista de candidatos al puesto de agente de seguridad. Tenía que ser ella. La ironía era perfecta; no sabía qué, pero la belleza de pelo negro de la tienda de regalos se proponía algo. Estaba demasiado tensa mientras recorría esos pasillos. ¿Cuántas mujeres se ponían tensas cuando iban de compras?
La ayudante de Justin se quedó mirando a Clint como si acabara de salir de una alcantarilla. Técnicamente hablando, Simone era su ayudante, pero sólo había trabajado con su hermano, así que Clint le perdonaba la confusión. No era culpa suya que él hubiese aparecido de la nada después de tanto tiempo y con aspecto de animal salvaje.
Clint le devolvió la mirada. Simone estuvo a punto de tropezarse en su precipitación por encontrar algo que hacer. Clint volvió a mirar a Justin.
–¿A qué hora va a venir este tipo? –preguntó señalando el penúltimo nombre de la lista.
–No va a venir. Lo ha dicho esta mañana.
–¿Podemos ir directos a la señorita Carvell?
–No estoy seguro de que haya…
–Está aquí. Citémosla dentro de diez minutos –habría preferido verla inmediatamente para acabar con su juego, pero necesitaba tiempo para arreglarse, o Simone no sería la única que pensara que acababa de salir de las calles.
Justin lo miró con rabia.
–¿Dónde voy a ir yo mientras tú utilizas mi despacho?
–¿Dónde solías ir antes de que tuvieras un despacho? –Clint se merecía la mirada de odio que Justin le dirigió; no jugaba su carta de hermano mayor muy a menudo, y la de jefe mucho menos. Pero no pensaba ceder en eso.
Ocho minutos y un afeitado más tarde, Clint se recostó en la silla de Justin y abrió el informe de Romy Carvell. Automáticamente centró la atención en su estado civil. Era una madre soltera que se presentaba al puesto de coordinador de seguridad a pesar de su juventud.
Interesante.
La voz de su ayudante lo interrumpió.
–Ha llegado la señorita Carvell, señor.
Clint cerró el archivo y se puso en pie. Tal vez Romy Carvell se propusiera algo malo, pero seguía siendo una mujer y, en su mundo, un hombre se levantaba en presencia de una mujer. Romy le dirigió una sonrisa educada a Simone al entrar por la puerta. Entonces se detuvo en seco al ver quién la esperaba en el despacho.
¿Tú? No dijo nada, pero su cuerpo hablaba por sí solo.
–Bienvenida oficialmente a WildSprings, señorita Carvell. Soy Clint McLeish.
Romy recuperó la compostura en pocos segundos, se sentó frente a él y lo miró con aquellos increíbles ojos grises.
–¿Siempre espía a sus empleados potenciales antes de la entrevista? –preguntó refiriéndose a su encuentro anterior.
–Ha sido una coincidencia –Clint se sentó en la silla de Justin y examinó a la mujer que tenía delante. Estaba nerviosa, pero lo disimulaba. Deseaba aquel trabajo lo suficiente como para no darse la vuelta y huir al darse cuenta de que estaba atrapada. Tal vez lo necesitase. Clint pensó en el niño pequeño de la tienda.
–¿Cuántos años tiene? –preguntó sin pensar.
Ella apretó los labios.
–En mi currículum no aparece eso por una razón, señor McLeish.
–¿Cree que será juzgada por su edad?
–Ahora mismo me está juzgando. Estará preguntándose cómo alguien de mi edad habrá conseguido toda la experiencia que yo tengo.
–De hecho estaba pensando cómo podría tener un hijo de la edad de Leighton. Debía de ser prácticamente una niña cuando lo tuvo.
Ella se quedó con la boca abierta y se puso en pie de un salto. Clint sabía que merecía esa expresión escandalizada. Había estado alejado de la gente demasiado tiempo. Él también se puso en pie.
–Por favor, siéntese, señorita Carvell. Lo lamento. Eso ha sido innecesario –volvió a sentarse y ella hizo lo mismo–. Lo que intento decir, aunque de mala manera, es que parece joven para estar metida en la industria de la seguridad.
Hizo el cálculo; no debía de tener más de veintiséis años.
–Hace mucho tiempo aprendí a utilizar mi apariencia en mi favor –dijo ella–. A veces me da ventaja sobre los demás. Me subestiman.
«Apuesto a que sí», pensó él. Se fijó en sus ojos de ciervo, que resaltaban sobre su piel suave. Luego miró su boca, que resultaría deseable si no tuviera los labios apretados con desaprobación. «Concéntrate, McLeish», pensó, y se obligó a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. La señorita feroz se quedó mirándolo.
–¿Y podría darme algún ejemplo reciente, por favor? –era protocolo de entrevista de libro de texto, y odiaba que estuviera saliendo de su boca. Pero aquélla no sería la primera vez que hacía algo que odiaba basado en un presentimiento.
Ella se quedó mirándolo durante unos segundos, pareció sopesar algo en su mente y luego estiró la mano para desabrocharse el abrigo.
–Puedo darle un ejemplo muy reciente –dijo.
«Idiota, no le has pedido el abrigo», se reprendió Clint mentalmente. Tal vez sus días de aislamiento estuvieran pasándole factura.
–¿Por qué estaba observándome en la tienda de regalos?
No había una buena respuesta a esa pregunta, así que intentó decir una medio verdad.
–Parecía una ladrona.
Ella sonrió, y el hielo desapareció de sus ojos.
–¿Una ladrona? ¿Cómo?
–Como si se propusiera algo malo.
–Claro que me proponía algo malo. Estaba robando –se metió las manos en los bolsillos y sacó una serie de objetos que él reconoció. Artículos de su tienda. Cuando la señorita Carvell colocó un broche sobre el escritorio, supo exactamente cuándo lo había robado. Y frente a las narices de quién.
Había sido engañado por una novata.
–Me detuvo por instinto –dijo ella–. ¿Por qué no siguió adelante?
«Porque estaba demasiado ocupado preguntándome qué llevarías debajo del abrigo, y no precisamente la mercancía robada», contestó él en silencio. La miró y se dio cuenta con dolor de lo bajo que había caído. Solía especializarse en liberación de rehenes en terreno extranjero, y ahora no podía identificar a una ladrona a tres metros de distancia. Intentó disimular la rigidez de su cuerpo, sabiendo que ella lo notaría. No quería darle esa satisfacción.
–Ya lo pillo, señorita Carvell.
–Esto es horrible, por cierto –dijo ella señalando el broche–. ¿Por qué lo venden?
Clint no tenía ni idea; no era él quien se encargaba de la selección de artículos. Otra cosa más a cuyo control había renunciado desde que regresara a casa.
–¿Porque se vende?
Ella negó con su cabellera castaña rojiza, igual que la de su hijo, pero más larga, y cuando sonrió se le formó un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda.
–Sigue siendo un crimen contra el buen gusto.
Clint arqueó las cejas. ¿Cuándo era la última vez que alguien le había hablado con sinceridad y no con miedo o suspicacia? ¿O pena? Resultaba agradable.
–Robarme a mí ha sido un riesgo, señorita Carvell. ¿Y si la hubiera echado?
–Era un riesgo calculado. E imagino que, si busca personal para la seguridad, no tendría a nadie para echarme.
De nuevo ese hoyuelo.
–¿Duda de que hubiera podido encargarme yo mismo?
–Imaginé que no habría elegido entrevistarme usted sólo para echarme –contestó, y asintió ante su sorpresa–. Hice mis investigaciones. Se suponía que debía entrevistarme un tal señor Long.
Tal vez pareciese que acababa de salir de la universidad, pero había trabajado en varios puestos relacionados con la seguridad; interpretaba bien a la gente, hacía investigaciones exhaustivas y había criado a un niño ella sola.
Y lo tenía totalmente calado.
Su cuerpo se agitó ante el desafío.
–¿Qué cambiaría en la tienda? –preguntó él, intentando concentrarse en la entrevista.
Ella se quitó el abrigo y se giró para colgarlo en el respaldo del asiento. Su blusa se retorció hacia un lado y, por un momento fugaz, se le levantó y dejó ver una porción de su piel pálida marcada con tinta negra. Clint se fijó en la cola de águila tatuada en la base de su columna. Las alas abarcaban el ancho de sus caderas y la majestuosa cabeza desaparecía tras el dobladillo de la blusa.
La miró a la cara cuando se dio la vuelta de nuevo. El corazón le latía con fuerza. Sólo un puñado de personas sabía que la señal de llamada de su escuadrón era «Cola de águila». ¿Cuáles eran las probabilidades de que una civil apareciera con una tatuada de forma tan prominente en su cuerpo?
Muy pocas.
Regresaron entonces los viejos sentimientos; la desconfianza, la duda. Intentó desecharlos de forma racional. ¿Cuántos espías llegaban cómplices de ocho años? ¿Aunque cuántas tenían el aspecto de la mujer que estaba sentada frente a él?
«Sólo las buenas», pensó. Respiró profundamente y se centró en su animada respuesta.
–… y debería considerar mover también el mostrador. Está perfectamente situado para ver la puerta, pero terriblemente para controlar toda la tienda. Disuadir, detectar, retrasar –toda su actitud cambiaba cuando se encontraba resolviendo un problema. Ese brillo en sus ojos, la manera en que se inclinaba hacia delante ligeramente, su cabeza ladeada hacia la izquierda mientras razonaba. Siguió hablando durante otro minuto más. No parecía tener planes ocultos, salvo demostrarle la basura en que se había convertido la seguridad de WildSprings mientras él había estado fuera.
La señorita Carvell se detuvo en su discurso el tiempo suficiente para fijarse en su expresión.
–¿Qué?
–¿Se ha fijado en todo eso en los pocos minutos que ha estado en la tienda? –preguntó Clint. Ella se encogió de hombros–. Dígame por qué debería contratarla, señorita Carvell.
–Tengo experiencia inmediata en un entorno de vida salvaje y estoy especializada en control de perímetro. Un parque de este tamaño será difícil de controlar si no puede asegurar sus límites. También he trabajado en seguridad en comercios al por menor, y tengo muchos contactos en seguridad de estado, aduanas y…
Clint levantó una mano.
–Hay mucha gente que tiene la experiencia suficiente para este trabajo. Dígame por qué debería contratarla a usted.
Ella levantó una ceja y tomó aliento.
–Porque ansío el trabajo. No vengo con planes ocultos ni deseos de dirigir el lugar. Disfruto haciendo lo que hago y me encantan los desafíos, pero no me perderá cuando me acomode en mi trabajo. Soy leal y sincera…
Clint intentó no fijarse en la selección de artículos robados que había sobre el escritorio.
–… y soy muy buena en lo que hago –concluyó ella, inclinada ligeramente hacia él. Sería muy fácil confiar en esos ojos. Salvo que la confianza era una desconocida por allí.
–Hoy no ha sido muy sincera –dijo él.
–Usted tampoco.
Clint se recostó en el asiento. Ella tenía razón.
–¿Y en qué no es buena? ¿Cuáles son sus debilidades? –la ansiedad apareció y desapareció de sus ojos en un abrir y cerrar de ojos, pero no lo suficientemente deprisa como para que él no pudiera verlo.
–No soy brillante con la rutina. No está en mi naturaleza. Sé que eso puede ser un punto importante teniendo en cuenta su… –se detuvo–. Teniendo en cuenta de dónde viene.
Clint oyó las sirenas de alarma en su cabeza. ¿Había investigado en su pasado?
–¿Y de dónde vengo? –le preguntó con frialdad.
Ella se aclaró la garganta.
–Me refiero a su pasado militar.
Sólo una docena de civiles sabía que era un Taipán. El vello se le erizó al instante.
–¿Qué pasado militar?
–Cada centímetro de su cuerpo es militar. Diría que de las Fuerzas Especiales, a juzgar por cómo le gusta intimidar a la gente. Lo entenderé si prefiere no hablar de eso, pero por favor, hágame el favor de no tratarme como a una idiota.
–Usted no parece intimidada.
–Me desacostumbré. Últimamente hace falta algo más que arrogancia para dejarme afectar, señor McLeish.
A Clint se le pasaron múltiples pensamientos por la cabeza. Primero, quiso saber qué haría falta para que se dejase afectar. Segundo, tenía que ser su ex el que había trabajado en el ejército, porque jamás había sentido tantas vibraciones antimilitares en una persona. Tercero, era la primera persona que le llamaba arrogante a la cara sin ni siquiera parpadear. Pero sobre todo, deseaba escuchar su nombre en sus labios.
Justin iba a enfadarse tremendamente.
–Llámeme Clint, señorita Carvell. Dado que vamos a trabajar juntos.
Ella se quedó mirándolo con desconfianza.
–¿Está contratándome?
Cuanto más trataba de disimular su excitación, más ruborizada estaba. Clint se preguntó si habría golpeado cada uno de sus puntos débiles intencionadamente. El niño. Los ojos. El rubor virginal.
–Hacen falta agallas para hacer lo que ha hecho hoy, así como una alta comprensión de las vulnerabilidades operacionales. Eso indica que sabe lo que hace y que está preparada para afrontar riesgos.
Su lenguaje corporal cambió al instante y se puso pálida.
–No puedo permitirme afrontar riesgos, señor McLeish. Tengo que pensar en mi hijo. Si el trabajo representa algún tipo de peligro, entonces tendré que pasar.