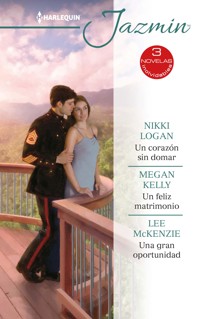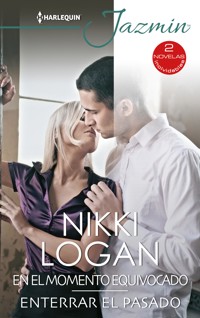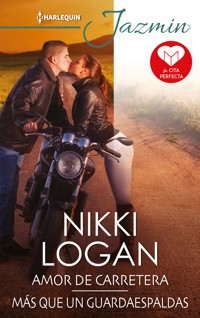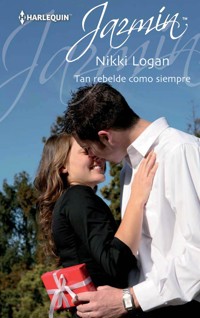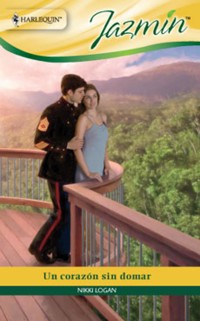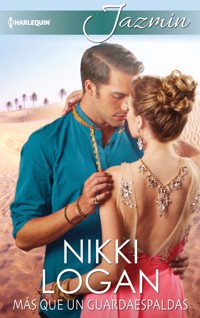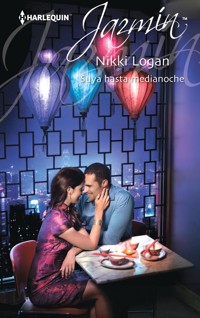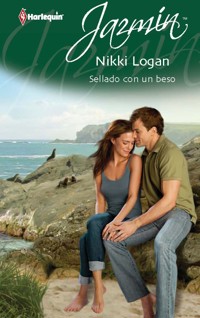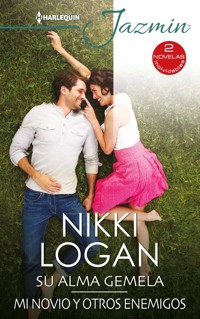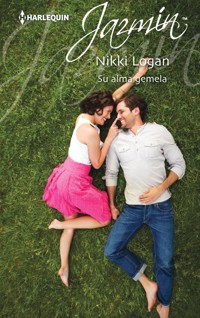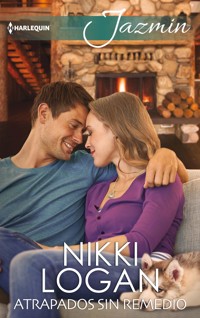2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
¿Amor… o matrimonio? Belinda Rochester había luchado mucho para ser una madre de alquiler para los embriones de su difunta hermana. Sin embargo, cuando pensaba que lo había conseguido, apareció un atractivo vaquero australiano con intención de impedírselo. El bebé le ofrecía a Flynn su única esperanza de redención y haría cualquier cosa para conseguir la custodia... ¡incluso proponer matrimonio! Aunque era una solución extrema, Belinda tenía que admitir que ese marido tan conveniente era inconvenientemente apuesto. Pero entonces llegó no solo un bebé... ¡sino dos!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Nikki Logan. Todos los derechos reservados.
SALVADOS POR EL AMOR, N.º 2463 - mayo 2012
Título original: Their Miracle Twins
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0127-1
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
CAPÍTULO 1
Londres, Inglaterra
LAS puertas del hospital se abrieron con un suave zumbido para dejar pasar a Bel Rochester, quien aferraba la bolsa de viaje como si fuese un salvavidas mientras se secaba la otra mano en los vaqueros. No todos los días se entraba en un hospital como mujer soltera y se salía como madre soltera… Embarazada de los hijos de su hermana.
Por suerte, todo había ocurrido muy deprisa. La habían avisado de la clínica seis horas antes, y gracias al ritmo frenético de los acontecimientos no había tenido tiempo para que la asaltaran los nervios y las dudas. Aunque tampoco era una mujer que se pusiera a dudar una vez tomada la decisión, y ya lo había pensado bastante antes de dar el paso.
Se dirigió al mostrador y esperó pacientemente a que la recepcionista dejara de atender el teléfono. Se fijó en el largo pasillo que había recorrido semanas antes, al iniciar el tratamiento hormonal, y se preguntó en cuál de aquellas salas estarían los embriones in vitro de Gwen y Drew.
Sus sobrinos.
Y sus hijos…
–Lo siento. ¿En qué puedo ayudarla?
Bel devolvió la atención a la mujer que atendía el mostrador.
–Soy Belinda Rochester –sonrió y le mostró la carta de aviso–. He venido para la transferencia de embriones.
Mientras se lo decía se convenció a sí misma de que no sonaba raro. Nada raro.
La mujer consultó el ordenador y también la carta, antes de devolvérsela.
–¿El doctor Cabanallo, en el departamento de fertilidad?
La palabra «fertilidad» seguía provocándole un ridículo rubor a Bel, aunque lo que estuviera a punto de experimentar fuese lo menos erótico que pudiera imaginar. Preparación asistida del útero, implantación embrionaria, maduración in vitro… No eran términos precisamente sensuales, aunque tampoco podía decir que tuviese con qué compararlos.
Tampoco podía decir que supiera mucho de eso otro.
–Así es.
La mujer asintió, miró discretamente alrededor de Bel y le brindó una amable sonrisa.
–¿No viene nadie con usted?
A Bel no se le había ocurrido que fuera a necesitar a nadie para apoyarla. Se había acostumbrado a hacerlo todo ella sola desde la muerte de su hermana Gwen, dos años atrás. Precisamente aquel trágico fallecimiento era el motivo por el que Bel se encontraba en la clínica de fertilidad. Su hermana y Drew habían fallecido al hundirse el ferry en el que viajaban por el sudeste asiático, y no habían dejado ninguna instrucción relativa a los embriones que habían dejado congelados. Y a pesar de lo que estipulaba el consentimiento firmado sobre la suerte de un embrión inutilizado, Bel llegó a apelar hasta el Tribunal Supremo para que los embriones de su hermana le fueran donados a ella.
Le costó muchas noches en vela, agresivos interrogatorios y hasta el último penique que heredó de su abuela, pero había merecido la pena. De ningún modo iba a consentir que aquellos embriones fueran a parar a ninguna otra mujer.
Eran de la familia Rochester.
Se reafirmó en su determinación y apartó los restos de duda con una alegre sonrisa.
–No. He venido sola.
Precisamente por eso había sido un caso tan difícil. No solo tuvo que convencer a tres magistrados de que tenía derecho a recibir los embriones de su hermana, sino también de que estaba capacitada para ser madre… a pesar de no tener trabajo, ser soltera y, a pesar de todos sus esfuerzos, rechazada por sus propios padres.
¿Tenía a alguien para que la apoyara? Absolutamente a nadie.
Pero habría contado cualquier mentira que hiciera falta para impedir que los embriones de Gwen fuesen destruidos o implantados en otra persona.
–Rellene esto, por favor.
La mujer deslizó un portapapeles sobre el mostrador y desvió la atención hacia el próximo cliente.
El instinto hizo girarse a Bel al recibir un soplo del frío aire londinense mezclado con el fresco olor a tierra. Las puertas del hospital habían vuelto a abrirse y un hombre de anchos hombros y esbeltas caderas se acercaba al mostrador mientras se pasaba una mano por el pelo mojado y de color castaño. Sus botas de trabajo crujían en el reluciente suelo del vestíbulo. Solo le faltaba el sombrero Stenson para parecer un auténtico vaquero.
¿Qué haría un tipo así en Londres?
Bel bajó la mirada por sus vaqueros hasta las botas. De ellas procedía el olor a barro, pues el resto de su persona estaba impoluto. Era un olor muy familiar para Bel, cuyo lugar favorito en el mundo era aquel que se encontrara al aire libre.
Otra cosa a la que tendría que renunciar cuando estuviera embarazada. Criar a los hijos de su hermana le supondría grandes sacrificios, y aunque estaba dispuesta a hacerlos le dolería quedarse confinada en su apartamento y olvidarse del campo por una temporada.
Al levantar la vista observó que el recién llegado había seguido la dirección de su mirada hacia sus botas embarradas. Siguió rellenando rápidamente el formulario mientras el hombre se dirigía a la mujer del mostrador.
–Russel Ives me espera.
A Bel se le erizaron los pelos de la nuca y ahogó un gemido tan doloroso como el gélido aire procedente del Támesis.
Era australiano…
No había vuelto a oír el acento australiano desde la muerte de Drew. Y el hecho de volver a oírlo precisamente aquel día y de boca de un desconocido… Parpadeó frenéticamente para reprimir las lágrimas.
–¿Del departamento leg…?
Una mano bronceada se elevó en el aire para interrumpir la pregunta de la recepcionista, quien cerró la boca de golpe. Bel volvió a alzar la vista de los formularios y se encontró con unos ojos grises y enmarcados por largas pestañas que la miraban fría y fijamente.
–¿Le importa? –le preguntó con una voz tan fría e impersonal como sus ojos.
Bel se puso muy rígida ante semejante prepotencia y le dedicó su sonrisa más hipócrita.
–En absoluto –«me importa un bledo», pensó–. Siga.
La única respuesta que recibió fue una mirada de silencio, y Bel no pudo evitar sacarle un parecido físico con Drew. La misma frente arrugada, la misma forma con que entornaba los ojos… A lo mejor todos los australianos se parecían un poco, por aquello de compartir los mismos orígenes coloniales y todo eso. Pero la actitud arrogante y avasalladora que mostraba aquel hombre no se parecía en nada al encantador australiano del que se había enamorado su hermana. A pesar de que el arqueo de su ceja parecía directamente sacado del repertorio particular de Drew.
Al recordar el funesto destino de su cuñado, se sacudió mentalmente y retomó el propósito que la había llevado a la clínica. No era el momento ni el día para tratar con extranjeros egoístas y engreídos. Se apretó el portapapeles contra el pecho y se sentó en uno de los sofás de la sala de espera para rellenar los formularios.
Tal vez la esposa de aquel hombre estuviera ingresada en el hospital, muriéndose de cáncer… La parte más razonable de Bel la obligaba a justificar su mala educación.
Tal vez se estuviera muriendo él mismo…
Lo observó brevemente por detrás. Alto, robusto, en forma, con unos vaqueros que le sentaban de muerte… No, aquel cuerpo no adolecía de ninguna enfermedad. Y cuando volvió a pasarse la mano izquierda por el pelo recién lavado, Bel pudo comprobar algo más.
No estaba casado.
Con lo cual, se trataba simplemente de un idiota. La explicación más simple era con frecuencia la mejor. Era lo que siempre decía Gwen. Y el recuerdo de su hermana la ayudaba a aliviar el amargor que le provocaba ser tratada como si fuera escoria. Si quería recibir un trato humillante, podía irse a casa de sus padres, donde lo tendría gratis y en abundancia.
Era una de las razones por las que había tomado la decisión de tener a los hijos de su hermana. Quería ser importante para alguien, algo que no tenía desde que perdió a sus seres más queridos en aquel naufragio. Se acarició el vientre, liso, y pensó que al cabo de horas llevaría dos vidas en su interior. Sería el ADN de Gwen y de Drew, pero serían sus hijos. Dos Rochester. Un puñado de células congeladas a ojos de la ley, pero dos seres humanos, dos familiares, a ojos de su tía biológica.
Una tía biológica que estaba a punto de convertirse en su madre…
Cada vez que pensaba en aquella palabra le daba un vuelco el corazón. ¿Qué sabía ella de ser madre? Nada, o incluso menos que nada. Pero las alternativas eran aún más aterradoras. Que aquellos embriones fueran destruidos, donados a otra persona o congelados de manera indefinida le resultaban tan aborrecibles que no iba a permitir que ningún Rochester fuese rechazado por su propia familia.
Soltó un suspiro tan fuerte que se ganó una mirada de la recepcionista. El señor Modales había acabado de hablar y se apoyaba en el mostrador, esperando, igual que Bel. Ella se levantó del sofá, negándose a ceder un centímetro más ante un turista sin modales, y dejó el portapapeles en el mostrador con más ruido del necesario, junto al codo del hombre.
La recepcionista, habiendo fracasado en su intento por entablar una conversación personal con el hombre, le dedicó a Bel su entera atención.
–El doctor la recibirá enseguida. ¿Conoce el camino?
Bel le sonrió.
–Gracias. Que tenga un buen día –se lo dijo a la recepcionista, pero solo para darle al australiano una pequeña lección de urbanidad.
–Buena suerte –le respondió la mujer, y alargó un brazo para apretarle la mano.
Bel asintió, pero al girarse hacia el pasillo volvió a encontrarse con los ojos grises del hombre. En esa ocasión, sin embargo, y a pesar de su frialdad, Bel advirtió en ellos un brillo extraño. ¿Un atisbo de remordimiento, tal vez? ¿Sería posible que se sintiera avergonzado por sus pésimos modales? Miró de cerca aquel rostro curtido y huraño y decidió que no era muy probable. Agarró con fuerza la bolsa y se alejó rápidamente por el pasillo.
–¿Es muy tarde para la anestesia? –preguntó con una voz serena que no reflejaba su alteración interior.
Paseó la mirada por la colección de tubos, probetas y larguísimas agujas que esperaban junto a ella, y una vez más se preguntó si permanecer despierta sería lo más sensato. Pero ya que se había perdido la concepción por el método natural, aquel implante iba a ser lo más cerca que estaría del momento en que los embriones de Gwen pasaran a ser suyos. Además, el especialista había optado por hacerlo a la altura del ombligo en vez del canal del parto, por lo que era posible observar el procedimiento usando tan solo anestesia local.
La enfermera añadió una aguja hipodérmica de aspecto poco tranquilizador.
–Demasiado tarde –le confirmó el doctor Cabanallo con una amable sonrisa.
–Pero ¿no sería más fácil si estuviera dormida?
–¿Y arriesgarme a chafar mi primera concepción divina? Tú bromeas.
Por lo visto, los chistes marianos nunca pasaban de moda en los tratamientos de reproducción asistida. Aunque no estaba tan claro lo que para el doctor Cabanallo resultaba más increíble… una virgen teniendo un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo o que una chica de Chelsea fuera virgen a sus veintitrés años.
–Ah, ya –dijo en tono despreocupado–. Me había olvidado de que todo esto es por ti.
–Pues claro, Belinda. ¿O acaso no leíste el acuerdo antes de firmarlo?
A pesar de las burlas, Bel y Marco Cabanallo mantenían una relación magnífica. Bel había visitado tres clínicas de fertilidad hasta dar y conectar con el hombre que en esos momentos le estaba palpando el vientre.
–Muy bien –dijo él, tras mirar brevemente por un microscopio–. Vamos allá…
Justo entonces se oyeron unas fuertes voces por el pasillo. Una de las enfermeras se giró con el ceño fruncido hacia la puerta mientras lo otra ayudaba al médico. Las voces se fueron acercando hasta que el doctor Cabanallo levantó la cabeza. Lo mismo hicieron las enfermeras, y finalmente, también lo hizo Bel.
–¿Pero qué demonios…? –el doctor Cabanallo se quitó los guantes y salió de la sala al tiempo que dos hombres trajeados y un guardia de seguridad aparecieron al otro lado del cristal de observación, acompañados de un rostro inquietantemente familiar.
El australiano….
Sus ojos se abrieron como platos y en su frente aparecieron más surcos que líneas en un mapa topográfico al verla en la camilla. Pero el asombro se esfumó rápidamente y Bel bajó la mirada al camisón para asegurarse de que sus partes íntimas estuvieran cubiertas. Lo único visible era una franja de barriga a través del corte efectuado en la tela azul.
El doctor Cabanallo se dirigió en voz baja a los recién llegados mientras gesticulaba con las manos, fiel reflejo de sus genes italianos. Ben volvió a mirar al australiano, quien la observaba fijamente como si estuviera esperando su reacción. O como si intentara averiguar algo.
El lenguaje corporal del doctor Cabanallo cambió súbitamente y mostró una actitud defensiva. Se bajó la mascarilla y negó enérgicamente con la cabeza. Bel leyó algunas palabras en sus labios. «No» y «demasiado tarde». La discusión se agravó y uno de los hombres trajeados se puso a mover furiosamente la mano. El australiano no apartó la mirada de ella, pero sin dirigirle la palabra a nadie de los que estaban al otro lado del cristal.
Bel se volvió hacia él y frunció el ceño. Y entonces él sacó una hoja del bolsillo, la desdobló con cuidado y la pegó con fuerza en el cristal. Bel tuvo que levantar la cabeza para verla. El texto era demasiado pequeño para poder leerlo a aquella distancia, pero reconoció el membrete de la corona y el formateo del documento. Era idéntico a la copia que tenía Bel con el visto bueno judicial para que se procediera a la transferencia de embriones.
Y el estómago se le encogió al ver las dos palabras grandes, gruesas y en negrita que ocupaban el centro de la hoja:
Medida cautelar.
Con el corazón en un puño y sin aire en los pulmones, volvió a mirar a las dos balas grises que la apuntaban por encima del auto judicial.
Dos ojos implacables, despiadados, llenos de odio y crueldad.
Bel rompió a llorar.
CAPÍTULO 2
HASTA el momento en que el perfecto rostro de Belinda Rochester se desencajó en un aluvión de lágrimas, Flynn Bradley la había visto como la versión joven de su altiva y endiosada hermana. Una princesa mimada acostumbrada a salirse siempre con la suya.
Pero entonces ella se cubrió la cara con las manos, como si intentara ocultarse de todo y de todos. Y sus lágrimas eran tan sinceras como las que había derramado la madre de Flynn al enterarse de la muerte de Drew. Se la habían notificado las autoridades, no los ilustres Rochester, quienes ni siquiera habían tenido el detalle de mandar un mensaje de texto con sus condolencias.
El personal médico se esforzaba por tranquilizar a la hermana menor de Gwen. Una de las enfermeras le dijo algo sobre las hormonas que le habían suministrado y pareció recuperar algo de su compostura. El doctor italiano estaba fuera de sí y andaba de un lado para otro, gritando y mirando obsesivamente el reloj. El guardia de seguridad estaba en tensión, preparado para lo que fuera. Los abogados del hospital, como era típico en ellos, esperaban tranquilamente en silencio a que se calmara la situación.
Y en cuanto a él… Las piernas casi le habían cedido ante la inmensa oleada de alivio, y solo la fortaleza de los Bradley lo había mantenido en pie.
Había llegado a tiempo. Tras recorrer seis mil kilómetros en avión y conducir como un loco durante tres horas, estaba tan fuera de sí que tuvo que darse una rápida vuelta por un parque cercano para calmar los nervios. Necesitaba sentir la tierra bajo sus pies, en vez del duro y frío pavimento. Su primer logro fue conseguir la medida cautelar que le permitiría recurrir la absurda sentencia judicial. La había recogido del despacho de un funcionario que hacía horas extras de camino al hospital. Y cuando se enteró de que el procedimiento estaba siendo llevado a cabo mientras él perdía el tiempo en un despacho lleno de abogados, se lanzó a toda prisa por el laberinto de pasillos hasta aquella sala.
De nuevo miró a la hermana de Gwen. Ataviada con el camisón azul del hospital, el rostro desprovisto de maquillaje y su melena rojiza recogida en lo alto de la cabeza. Parecía una chica de dieciséis años, a punto de dar un paso crucial.
–¿Podría explicarme alguien lo que está pasando?
La vocecita de Belinda Rochester era la más apropiada para su aspecto juvenil.
Flynn se había quedado anonadado al descubrir que se trataba de la misma mujer de larguísimas piernas y sugerentes botas de ante a la que había visto en el vestíbulo. El destello de arrogante desdén que se advertía en sus ojos azules al mirar las botas embarradas de Flynn bastó para devolverlo a la realidad. Debería haberse imaginado que era una Rochester.
No era sorprendente que a Drew le hubiese gustado tanto Londres, el paraíso del refinamiento.
–Señorita Rochester… –uno de los abogados se adelantó y a Belinda casi se le salieron los ojos de sus órbitas–. El hospital no puede asumir un riesgo como este. Lo lamento.
Ella se giró hacia Flynn.
–¿Está recurriendo la sentencia del juez? ¿A santo de qué, si puede saberse?
–No se consultó a mi familia a la hora de emitir el veredicto.
–¿Qué… qué familia?
–La familia Bradley. La familia de Drew.
Sus ojos azules se entornaron.
–Pero… a la familia de Drew se la consultó… y no respondieron.
–La carta se retrasó –repuso él. No era del todo cierto, pero tampoco una mentira.
Un mechón de rojos cabellos cayó sobre el rostro de Belinda, quien se lo apartó con más violencia de la necesaria.
–¿Me está tomando el pelo? ¡Hace más de diez meses que se envió esa carta!
Flynn se encogió de hombros. De hecho, sí que habían recibido la carta, pero estaba dirigida a Drew y fue a parar al montón de pertenencias suyas, siendo su madre incapaz de enfrentarse a más recordatorios de su trágica muerte, o peor aún, a más demandas de impuestos sucesorios. Como si perderlo una vez no fuera ya suficiente. Fue pura casualidad que Flynn encontrase la carta el mes anterior, mientras examinaba las cosas de su hermano.
A punto estuvo de matarse él también al conducir a toda velocidad hasta Sídney para conseguir al mejor abogado que sus ahorros pudieran pagar.
Belinda se incorporó y las piernas le quedaron colgando a un lado de la camilla. A Flynn le habían parecido largas en el vestíbulo, pero se había quedado corto en su apreciación. Era mucho más alta que Gwen.
–En cualquier caso, yo soy la pariente más cercana –declaró ella.
–¿Quién lo dice?
–Gwen era mi hermana. Biológicamente, yo soy la pariente más cercana de sus hijos.
–Y Drew era mi hermano. Eso me convierte, genéticamente, en un pariente tan cercano como usted a los… embriones –no iba a permitir que le hiciera creer que había dos niños vivitos y coleando en aquella sala.
–Drew no tenía hermanos.
Después de todo lo que había pasado entre él y Drew no debería sorprenderse que su hermano lo repudiara. Pero aun así le dolía. Y mucho.
–Tengo una partida de nacimiento que dice lo contrario.
Ella frunció el ceño.
–Gwen no habría mantenido algo así en secreto.
¿Cómo era posible que Drew se hubiera dejado seducir por los Rochester hasta el punto de negar la existencia de su propia familia?
–Sea como sea, Drew y yo éramos hermanos y tengo el certificado que lo demuestra.
Los ojos de Belinda ardieron de miedo y estupor.
–¿Qué es lo que quiere?
–Detener la implantación de los embriones.
–¿Por qué?
–Porque ya no es la única que tiene derechos sobre ellos. Ahora también son míos.
Ella se llevó sus largos y perfectos dedos a la sien. Todos los demás presentes en la sala estaban en silencio.
–¿Quiere criar usted a los bebés?
–Quiero que se revise el tema de la custodia –no iba a consentir que su familia perdiera lo único que quedaba de Drew.
–Pero… ya no hay tiempo –se giró hacia el médico–. ¿No es verdad, Marco?
Todas las miradas se centraron en el doctor. Sin duda le diría que los embriones podían permanecer congelados indefinidamente. O al menos el tiempo suficiente para que Flynn obtuviese la custodia del material biológico de Drew.
–Así es. Ya no hay tiempo.
Flynn giró bruscamente la cabeza. ¿Cómo?
–La implantación aún no ha empezado.
–Los embriones están preparados para ser transferidos. Se trata de ADN humano, señor Bradley. No se puede volver a congelar como si fuera un paquete de salchichas.
–¡Tienen que implantármelos! –declaró Belinda.
–Y cuanto antes –corroboró el médico.
–Imposible –intervino uno de los abogados.
–¡Pero morirán! –exclamó, mirando a Flynn con una angustiosa expresión de súplica–. ¡Por favor! Los va a matar…
Flynn sintió un escalofrío en la espalda. Aquel ADN era lo único que Drew había dejado atrás al morir en el ferry tailandés. Era un regalo del que nadie en su familia había sabido nada. Una segunda oportunidad. Flynn no quería que aquellas células estuvieran cerca de los Rochester, y mucho menos dentro de una Rochester, pero tampoco podía permitir que se perdieran.
–¿Cuáles son nuestras opciones? –les preguntó a los abogados.
–¿Cuántos úteros preparados ve en esta sala, señor Bradley? –intervino el médico.
Flynn miró desesperadamente a su alrededor y sus ojos se posaron en una de las enfermeras, quien respondió con un bufido y se cruzó de brazos sobre su amplio busto.
–¡A mí no me mires, cielo!
Flynn se volvió hacia los abogados.
–Tiene que haber otra opción. Los embriones han de ser implantados en otra persona…
–Debemos hacerlo ya –insistió el médico–. Cada minuto que perdemos aumenta el riesgo de que se pierdan. No hay demora posible. Estamos al límite del tiempo.
El corazón de Flynn latía desbocadamente. Todo el resentimiento albergado hacia los Rochester por la mala influencia que habían tenido en su hermano afloró a la superficie y se volcó en la mujer de la camilla.
–¿Necesita hacerse antes la pedicura, princesa?
Ella apretó fuertemente los labios y retorció el camisón en sus manos, pero no respondió a la provocación. Sus ojos le imploraban que accediera al implante, y algo le dijo a Flynn que no era una mujer acostumbrada a suplicar por nada.
Y en aquel instante la balanza se inclinó a su favor.
Belinda Rochester estaba tan desesperada como él. Y la gente desesperada hacía cosas desesperadas. Un plan descabellado empezó a tomar formar en su cabeza.
–La tenencia presume propiedad.
–¿Cómo dice?
–Ningún juez en el mundo me concedería la custodia de esos niños después de haberlos gestado usted –miró a los abogados–. ¿Cierto?
Los dos letrados parecían lamentar no haberse tomado el día libre, pero ambos asintieron.