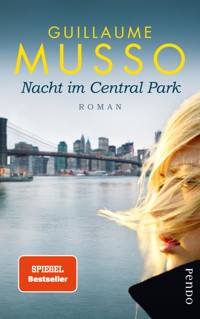Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Un laberinto de emociones e incertidumbres del autor más vendido de Francia. Incluso los ángeles tienen sus demonios... París, Navidad de 2021. Tras sufrir un ataque al corazón, Mathias Taillefer se despierta en una habitación de hospital. A su cabecera está una joven desconocida. Se trata de Louise Collange, una estudiante que toca el violonchelo para los pacientes de forma desinteresada. Al enterarse de que Mathias es policía, le pide que retome un caso un tanto particular. Aunque al principio se resiste, Mathias acaba accediendo a prestarle ayuda y desde ese momento ambos quedan atrapados en un engranaje mortal. Así comienza una investigación fuera de lo común, cuyo secreto reside en la vida que nos habría gustado tener, el amor que podríamos haber conocido y el lugar que todavía esperamos encontrar en el mundo...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Nathan y Flora
Tengo curiosidad por las insatisfacciones del alma, esa porción nunca satisfecha del hombre, que podría ser algo distinto, no necesariamente mejor, pero algo distinto.
Patricia HIGHSMITH
Busco un estilo no solo neutro, sino un estilo que encaje con lo que piensa mi personaje en ese momento. El estilo debe ir siguiéndolo todo el rato, cambiar a medida que mi protagonista piensa.
Georges SIMENON
ILouise Collange
1La joven del violonchelo
Solo nos encontramos chocándonos [...].
Gustave FLAUBERT
1.
París.
Hospital Pompidou.
Lunes, 27 de diciembre.
Una brecha de luz en un cielo atormentado. Esa era la imagen que la música generaba en su cabeza. El largo fraseo del violonchelo dibujaba ondulaciones hipnóticas que invitaban a soltar lastre. En estado de semiinconsciencia, Mathias notó que la respiración se le alteraba para adaptarse al ritmo de la melodía. Dejándose llevar por las notas, se entregó a ese viaje interior que le producía un sosiego que hacía tiempo que no experimentaba. Iban aflorando destellos y sensaciones. El azul del Mediterráneo, los cuerpos lánguidos sobre la arena, los besos en los labios salados.
Pero se trataba de una dicha precaria. No muy lejos, se estaba fraguando un tormenta. Se entrelazaban sentimientos discordantes, una simbiosis contradictoria entre despreocupación y gravedad. De pronto, la armonía se quebró como si el arco hubiese derrapado sobre las cuerdas, aniquilando así cualquier esperanza de voluptuosidad.
Mathias Taillefer abrió los ojos.
Estaba tumbado en una cama de hospital, vestido con uno de esos espantosos camisones de algodón desvaído que dejan el culo al aire. Del catéter que tenía clavado en el brazo salían los tubos de dos goteros mientras que a su izquierda un monitor trazaba los agitados latidos de su corazón. En la cama de al lado, su compañero de cuarto, de edad canónica, no había asomado en todo el día y tenía la desagradable impresión de que lo habían ingresado en cuidados paliativos más que en el servicio de cardiología. El staccato deprimente de la lluvia había sustituido a la voz cálida y vibrante del violonchelo. En lugar del Mediterráneo, la grisalla parisina lo oscurecía todo. Por un momento, la música de sus sueños lo había transportado lejos del hospital, pero había sido una escapada muy breve.
«Qué vida más perra.»
Mathias se colocó la almohada con dificultad para incorporarse a medias. Y fue entonces cuando la vio, sumida a medias en la sombra: la silueta de una joven, sentada muy tiesa en una silla, con el violonchelo entre las piernas. Así pues, la música había existido fuera de su cabeza.
—¿Quién eres tú? —pronunció con voz pastosa.
—Me llamo Louise. Louise Collange.
La voz juvenil delataba el final de la adolescencia, pero no parecía ni pizca de intimidada.
—Y… ¿qué pintas en mi habitación, Louise Collange? ¿Te crees que es el lugar más indicado para ensayar el concierto del insti?
—Soy voluntaria de la asociación Un músico en el hospital —contestó ella.
Mathias entornó los ojos para verla mejor mientras se acercaba a él. Rostro ovalado que enmarcaba una melena lacia y rubia, hoyuelo en la barbilla, jersey con cuello bebé, falda trapecio de pana y botines de piel. Una antorcha que iluminaba las sombras en el sopor del hospital.
—¿No le ha gustado?
—¿Eso de Schubert que has tocado? No, ha sido como un dolor de muelas… que encima me ha dejado mal sabor de boca.
—No se pase.
—… y me ha despertado.
Louise, ofendida, se encogió de hombros.
—A la gente suele gustarle.
—¿A los pacientes ingresados les gusta que entren en su habitación para jorobarlos?
—Es lo que se llama «contraestimulación sensorial» —explicó la joven arrastrando la silla de escay rojo a su lado antes de sentarse—. La música sirve para encender un cortafuegos que hace que el enfermo sienta menos el dolor.
—Menuda chorrada —resopló él meneando la cabeza—. ¿Te crees que eres médico? ¿Dónde has leído eso?
—Pues precisamente en los manuales de medicina. Estoy en segundo de carrera.
—Pero ¿cuántos años tienes?
—Diecisiete. Me he saltado dos cursos.
Si se pensaba que iba a impresionarlo con eso… Taillefer ni se inmutó. Los cromados de la barra de sujeción de la cama le devolvían fragmentos móviles de su rostro cansado: pelo hirsuto, sienes canosas, barba de una semana y mirada azul marino con un velo de hastío.
—Bueno, y ahora que has acabado con el recital, ya puedes dejarnos, Louise.
Con un ademán de la barbilla, señaló la cama que tenía al lado:
—No creo que esa música tuya sirva de mucho para sacar del formol a Papy Brossard.
—Lo que usted diga.
Mientras la joven volvía a meter su instrumento en el estuche, Taillefer se frotó los párpados, agotado. Había ingresado en el hospital la víspera, después de un fallo cardíaco sin gravedad aparente pero que exigía una auténtica batería de pruebas dados sus antecedentes médicos y su condición de trasplantado. Si los resultados de los análisis eran satisfactorios, quizá pudiera aspirar a que le dieran el alta al día siguiente. Hasta entonces, tenía que seguir viviendo durante unas horas en esa habitación siniestra en la que podía presentir la muerte.
No dejaba de pensar en su perro, que se había quedado solo en casa, y en el asco de tiempo que padecía París en ese final de año: semanas de lluvia y cielo encapotado, y el horizonte cubierto desde hacía tanto tiempo que daba la sensación de que la primavera no volvería nunca. Y ahora, la cría esa empeñada en no irse…
—¿Sigues aquí? —rezongó.
—¡Un momento, que estoy guardando las partituras!
—¿No tienes nada mejor que hacer que dártelas de Jacqueline du Pré en los hospitales?
Louise se encogió de hombros.
—¿Quién es Jacqueline du Pré?
—Búscalo. En serio, sal de este lugar siniestro y vete a hacer cosas de tu edad.
—Y según usted, ¿qué son «cosas de mi edad»?
—Qué sé yo: salir con las amigas, tontear con los chicos, emborracharte…
—Qué inspirador.
Taillefer endureció el tono:
—Bueno, y ahora, ¡largo, fuera de aquí! Vuélvete a casa si no tienes ni novios ni amigas.
—Pues sí que es usted borde.
—¡Pero si eres tú la que ha venido a tocarme las narices! —dijo él enfadado y subiendo la voz.
Le sonaron las tripas con un prolongado gruñido. Se puso la mano en el estómago con una mueca.
—Y encima estoy muerto de hambre. Hombre, si de verdad quieres hacer algo útil, intenta encontrarme algo para picotear antes de irte.
—Se lo pediré a las enfermeras.
—¡No, no, ni se te ocurra! No quiero que me den compota vomitiva de esa. En el vestíbulo del hospital hay un café, el Relais H. Píllame un bocadillo de jamón con mantequilla, o de pan polar con salmón.
—¿Y qué tal una cerveza, ya de paso? La sal es mala para el corazón.
—Haz lo que te pido, por favor. Me gustará mucho más que oírte mancillar a Schubert.
Tras un titubeo, Louise peguntó:
—¿Me vigila el chelo?
Él asintió con la cabeza.
—Descuida.
2.
Cuando se hubo quedado solo con Papy Brossard, Taillefer miró el reloj de pulsera: aún no eran ni las cuatro de la tarde y ya casi había anochecido. Se puso la mano a la altura de la extensa cicatriz que le dividía el tórax en dos. Llevaba cinco años y medio viviendo con el corazón de otro. El costurón se había ido atenuando con el tiempo, en la misma medida en que crecía el temor de que cualquier día el corazón de repuesto lo dejara tirado. Cerró los ojos. El día anterior, cerca de las colmenas del parque Montsouris, pensó muy en serio que le había llegado la hora. Había notado de pronto una intensa quemazón en el pecho y, luego, como si le comprimieran el corazón con un cepo. El dolor se le extendió hasta la mandíbula y le hizo trastabillar, con náuseas y sin aliento, como si acabara de correr una carrera de medio fondo.
Cuando recobró el sentido, ya estaba en la ambulancia que lo conducía al hospital Pompidou. Aunque las pruebas y reconocimientos iniciales habían dado resultados bastante tranquilizadores, seguía con el miedo en el cuerpo. El hospital lo paralizaba. El ambiente siniestro, la comida asquerosa, la infantilización de los pacientes, la pistola de plasticucho en la que tenías que mear, el elevado riesgo de contraer una infección nosocomial… No podía quitarse de la cabeza la convicción visceral de que a veces se ingresaba por una nimiedad y se salía con los pies por delante.
—¡A merendar!
Taillefer se despabiló. Louise Collange meneaba ante sí una bolsa de papel.
—Le he cogido unas verduritas, que son más sanas —anunció mientras sacaba una tarrina de ensalada.
Taillefer saltó como un resorte.
—¿Me estás tomando el pelo? ¿Por qué lo has hecho? Te había pedido salmón o…
—Tranquilo, que la verdura es para mí. ¡Aquí tiene su bocadillo!
Él le lanzó una mirada sombría —maldita la gracia que le hacían ese tipo de bromas— y desenvolvió el tentempié refunfuñando.
—No te sientas, ni mucho menos, en la obligación de hacerme compañía —advirtió a la joven cuando esta se acomodó a su lado, en la silla.
—¿Es cierto que es usted poli?
Taillefer frunció el entrecejo. Iba a ser un día muy largo.
—¿Quién te ha dicho eso?
—Oí a las enfermeras comentarlo. Dicen que trabajaba en la Criminal.
Taillefer meneó la cabeza.
—Eso fue en otra vida. Hace cinco años que dejé la policía.
—¿Qué edad tiene?
—Cuarenta y siete.
—Es muy joven para jubilarse.
—Así es la vida —contestó él dando un mordisco al pan polar.
Ella insistió:
—¿Qué le pasó? ¿Fue por sus problemas de corazón?
—No es asunto tuyo ni por asomo.
—Y ahora, ¿a qué se dedica?
—A oír lo que dices —suspiró él—. A aguantar tu interrogatorio mientras me pregunto qué habré hecho yo para merecer esto.
—Qué difícil es tratar con usted.
—Tienes toda la razón.
Taillefer se terminó el bocadillo en silencio antes de ponerse más firme.
—Mira, Louise, seguro que eres una joven brillantísima, pero no me gusta que me toquen las narices. Seguro que en este pasillo hay gente a quien le interesa tu labor de voluntariado. Pero a mí, tu vida, tus estados de ánimos y todo lo que me cuentes me la refanfinflan. Y, a pesar de las apariencias, no soy un tío majo. Así que te voy a pedir educadamente y por última vez que te vayas de mi habitación o si no…
—Si no ¿qué? —interrumpió ella—. ¿Va a llamar a una enfermera?
—Si no, me voy a levantar y yo mismo te echaré a patadas —contestó él con calma—. ¿Te queda claro?
—Si está mano sobre mano, puede que tenga un trabajo para usted.
—¡No necesito trabajo! —gritó él—. ¡Necesito descansar!
—Puedo pagarle. Tengo dinero, ¿sabe?
Atónito por tanto aplomo, Taillefer tuvo un instante de desaliento. La chica se estaba poniendo más plasta y machacona que François Pignon en femenino. Una tocapelotas de la que no iba a tener más remedio que librarse manu militari.
—Me gustaría que investigase la muerte de mi madre.
—Eso es otra cosa…
—Murió hace tres meses.
—Lo siento por ti.
Louise asintió con la cabeza y Taillefer se vio en la obligación de seguir:
—¿De qué murió?
—Según la policía, por un accidente.
—¿Y según tú?
—Creo que la asesinaron.
En ese momento, una enfermera empujó la puerta de la habitación para hacer la ronda de control. Comprobó los goteros, las constantes en el monitor y la saturación en el oxímetro mientras charlaba con desgana. Taillefer dudó si aprovechar la ocasión para pedir que lo libraran de la pesada, pero al final no dijo nada. En cuanto la sanitaria hubo desaparecido, Louise retomó la palabra:
—Me gustaría que le echase un vistazo al expediente, que hiciera algunas llamadas, que…
—Pero ¿a qué expediente te refieres?
—Empiece por leer los artículos de prensa sobre su muerte. Busque usted su nombre en internet.
—De ninguna manera.
—Solo le llevará un par de horas. Y a cambio me puede pedir lo que sea.
En los ojos de la joven brillaba un resplandor de inteligencia. Una luz viva e inquieta.
—¿Lo que sea? ¿En serio?
De pronto, se le ocurrió una idea que tenía la ventaja de aliviar la preocupación que lo estaba atormentando desde que lo habían ingresado en el hospital.
—¿Irías a mi casa a darle de comer al perro?
—¿Y a cambio usted retoma la investigación sobre mi madre?
—No, no. A cambio dedico dos horas a leer artículos de prensa sobre la muerte de tu madre, que no es lo mismo.
—Trato hecho. ¿De qué raza es su perro?
—Un pastor alemán. Se llama Titus.
—¿Es bueno?
—Qué va, y no le gustan nada las tocapelotas, así que no te fíes.
Taillefer le dio a Louise las llaves, el código de la alarma y su dirección, en la calle Square de Montsouris.
—Entonces, estamos de acuerdo: entras, das de comer a Titus y te vas sin más y sin tocar nada en la casa.
—Estamos de acuerdo —asintió ella—. ¿Cómo hacemos para hablar de lo mío?
—Déjame tu número y me pondré en contacto contigo. ¿Cómo se llamaba tu madre?
—Petrenko. Stella Petrenko, bailarina étoile de la Ópera de París.
2La caída de Stella Petrenko
Cuando una persona busca algodesesperadamente, no lo encuentra. Y cuandoalguien lo rehúye, ese algo le llega de maneraespontánea.
Haruki MURAKAMI
1.
Siete de la tarde.
Tumbado en la cama del hospital, Mathias Taillefer conectó el portátil al móvil. La conexión iba a pedales, pero era mejor que nada. En los auriculares, la guitarra familiar de Pat Metheny. A través de la ventana, la noche parisina: oscura, lluviosa y desesperanzada. Taillefer tecleó para buscar información sobre la madre de Louise. Si bien el nombre de Stella Petrenko no le resultaba desconocido, habría sido incapaz de ponerle cara. En cuanto al comunicado de su muerte, se le había pasado por completo.
Descargó una docena de artículos de los principales periódicos nacionales y los leyó por encima en orden cronológico para hacerse un retrato bastante completo de la bailarina étoile.
Con su metro setenta y dos de estatura, sus piernas de saltamontes y su largo cuello de cisne, Stella Petrenko había sido una de las grandes figuras francesas de la danza clásica en las décadas de 1990 y 2000. Había nacido en Marsella en 1969 en el seno de una familia humilde originaria de Leópolis, en Ucrania, y a los doce años se trasladó a la capital para ingresar en la escuela de danza del PalaisGarnier. Petrenko, producto de la más pura excelencia de la Ópera de París, va subiendo de grado con determinación. A los diecisiete entra en el cuerpo de baile y sigue ascendiendo en los años posteriores: quadrille, coryphée, sujet. A los veintidós es première danseuse en el doble papel de Odette y Odile en El lago de los cisnes. Pero ese mismo año, la atropella un motorista en pleno centro de París. El accidente exige una operación y una larga rehabilitación que le obligan a dejar su carrera en suspenso. Stella seguirá el resto de su vida con la espalda y la rodilla frágiles. Pero a pesar de ese revés de fortuna, pelea para regresar al nivel más alto y a fuerza de tenacidad logra pisar de nuevo el escenario. Finalmente alcanza la categoría de étoile bastante tarde, a la edad de treinta años.
Petrenko había trabajado con los mayores coreógrafos del momento —Maurice Béjart, William Forsythe, Pina Bausch— y había ofrecido interpretaciones memorables de La consagración de la primavera y del Bolero de Ravel. Había aparecido en elegantes anuncios de Repetto, Hermès y AcquaAlta, pero las reiteradas lesiones le habían estropeado el final de su carrera: la espalda, una vez más, y los ligamentos de la rodilla. Al cumplir los cuarenta y dos, la edad de jubilación obligatoria de las bailarinas étoiles, tuvo que retirarse de los escenarios muy a su pesar.
En 2004 tuvo una hija con Laurent Collange, su compañero de entonces, primer violín de la Orquesta Filarmónica de Radio France.
Taillefer se quitó los auriculares y abrió una lata de Coca-Cola Zero que un auxiliar de enfermería con pocos escrúpulos había salido a comprarle a cambio de un billete de diez euros. En YouTube reprodujo un fragmento de Romeo y Julieta de Prokofiev con Stella en el papel protagonista. Su interpretación lo conmovió.
Stella Petrenko no tenía nada que ver con la típica estampa de bailarina filiforme con cara de porcelana. No saltaba a la vista que era de origen ucraniano. A primera vista, su físico carecía de auténtica gracilidad. Era de complexión musculosa, tenía las piernas demasiado largas, esculpidas por las ocho horas diarias de entrenamiento, y los brazos de apariencia huesuda. Esa singularidad también se advertía en el anguloso rostro. Mejillas chupadas, ojos desmesuradamente grandes y atormentados, y pelo de ébano, a menudo con un mechón que se escapaba del moño tirante.
Pero cuando empezaba a moverse, se obraba la magia. Por efecto de una extraña alquimia, en el escenario, Petrenko no era sino gracia y feminidad. Ese peculiar encanto, ese halo cautivador descolocaron a Taillefer, pantalla mediante. Como el efluvio de un armañac añejo.
El poli concluyó la búsqueda en la galería de imágenes de una página web dedicada a la ópera que trazaba la carrera de la bailarina. A medida que leía los artículos, se iba enterando de muchísimas cosas y, aun sin haberla conocido, la madre de Louise le caía bien. Según iba pasando las fotos, no le costaba imaginarse lo difícil que había sido su trayectoria. Una niña superdotada y solitaria que se había entregado a la danza en cuerpo y alma. Una adolescente en un entorno con una competencia brutal en el que solo sobrevivían las más fuertes. Una vida de luchas y sacrificios truncada al alzar el vuelo por culpa de un accidente, y luego la voluntad de recuperar la luz. Una vida exigente, dopada con adrenalina y el vértigo del escenario. Una vida baqueteada y abollada, con constantes altibajos, que debía de haberle dejado un regusto a tarea inconclusa. Aun siendo poco conocida entre el gran público, a Stella Petrenko la habían nombrado bailarina étoile, pero tarde, y para colmo ese día —el mejor de su vida, la consagración de miles de horas de trabajo— el mal fario quiso que la compañía de ballet tuviera que actuar sin decorados ni vestuario por culpa de una huelga de trabajadores discontinuos del espectáculo.
En una entrevista al Journal du Dimanche con ocasión de su despedida de los escenarios, Stella aseguraba tener un sinfín de deseos y proyectos para seguir con su carrera: cine, teatro, moda… Diez años después, se habían cumplido muy pocos. La bailarina había sufrido un prolongado eclipse mediático y no se volvió a hablar de ella más que para comunicar su muerte.
2.
Taillefer se terminó la lata de refresco y se frotó los ojos, cansados por el brillo de la pantalla. Se puso las gafas de leer antes de seguir con sus indagaciones.
La muerte de Stella Petrenko, a finales del verano anterior, no había ocupado la primera plana de los periódicos. De milagro la ministra de Cultura tuvo el detalle de publicar un tuit comodín: «Me entristece sinceramente enterarme de la repentina muerte de Stella Petrenko, una de las mejores bailarinas de las dos últimas décadas. Esta mujer, plenamente volcada en su arte, defendió con pasión lo que había elegido en unas interpretaciones que aunaban virtuosismo y sensibilidad».
Cabe decir que la bailarina había elegido el peor momento para hacer la última reverencia. En efecto, el 6 de septiembre de 2021 también lo marcó el fallecimiento de Jean-Paul Belmondo. «Gafada hasta el final», pensó Taillefer torciendo el gesto. Recordaba haber oído en un programa de radio a Jean d’Ormesson disertando en clave de humor sobre el riesgo que supone para un artista morirse al mismo tiempo que una celebridad más mediática. El escritor citó el ejemplo de Jean Cocteau, cuya muerte quedó ensombrecida por la de Édith Piaf, y el de Aldous Huxley, que falleció el día en que asesinaron a Kennedy. Por no hablar de Farrah Fawcett, el ángel de Charlie de quien Taillefer estaba enamorado a los doce años y que tuvo la mala suerte de morirse el mismo día que Michael Jackson.
Total, que el mutis del Magnífico había desplazado al de la bailarina de los homenajes en los telediarios y las páginas culturales de los periódicos. Hubo que esperar hasta el día siguiente por la tarde para que la Agence France Presse se decidiera a anunciar su muerte en un breve texto que las páginas web de los medios reprodujeron en mayor o menor medida.
Fallece Stella Petrenkoal caer de un 5.º pisoAFP
La antigua bailarina étoile sufrió una caída mortal desde el balcón de su piso de la calle de Bellechasse. Tenía 52 años.
Alrededor de las 23.30 h de ayer, la antigua bailarina étoile cayó al vacío desde su balcón, situado en el penúltimo piso de un edificio sito en la calle de Bellechasse, 31, en el distrito VII.
Los bomberos, a quienes habían avisado los vecinos, se presentaron en el lugar poco después. La bailarina étoile, gravemente herida en la cabeza y en los miembros superiores e inferiores, aún estaba viva cuando llegaron los servicios de emergencia. A pesar de los intentos de reanimación, su muerte se declaró veinte minutos después de los hechos.
Las circunstancias del accidente siguen siendo una incógnita. «¿Caída accidental o impulso suicida? Lo decidirá la investigación», comentan fuentes judiciales, pues insisten en que la hipótesis criminal ha quedado descartada. Por otra parte, el fiscal ha indicado que se está realizando una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. […]
Taillefer releyó con calma el artículo para no pasar nada por alto. La publicación planteaba más preguntas que respuestas. Para obtener más datos no podía prescindir de ponerse en contacto con sus antiguos compañeros.
Pero ¿a qué puerta llamar un 27 de diciembre por la noche? Se rascó la barba mientras reflexionaba. ¿A quién le habrían asignado el caso? Sin lugar a dudas, no a la Criminal, según los datos del artículo. La investigación seguramente había recaído en la Policía judicial de la orilla izquierda. Según sus últimas noticias, la dirigía Serge Cabrera. La imagen del capitán de la 3e DPJ1 se impuso en su mente: silueta corpulenta, cuello de toro, camisas con los botones siempre a punto de saltar y corte mullet anclado en los años ochenta. Cabrera, al que apodaban el Nizardo, también era conocido por una rudeza, un sexismo y un lenguaje soez que encajaban cada vez menos la época. Puede que ni siquiera ocupara ya el cargo y lo hubieran apartado por el #MeToo o alguna metedura de pata. Taillefer comprobó que aún tenía su número y le envió un mensaje para tantear el terreno, sin hacerse muchas ilusiones. Entre Navidad y Nochevieja, nadie iba a mover ni un dedo para ayudarlo.
«Y ahora ¿qué?»
Apagó la lamparilla de la cama de hospital y se puso a ver en el portátil el vídeo del Bolero de Ravel en la versión de Maurice Béjart, una de las coreografías a las que Stella Petrenko debía su reputación.
3.
Distrito XIV.
Con la llovizna, el cochecito sin carné recordaba a una tarrina de yogur. Un Danet de caramelo arrastrándose entre el tráfico. Detrás del volante, Louise se arrepentía de haberse metido por los bulevares des Maréchaux. Pisó el acelerador a fondo, pero el motor, cuyo límite eran cuarenta y cinco kilómetros por hora, no daba más de sí. A su lado, el violonchelo, tumbado en el asiento de plástico, ocupaba todo el espacio. Con la humedad que se filtraba dentro del habitáculo, le entró de repente una sensación de claustrofobia. Estornudó. Había renunciado a encender la calefacción para que la batería tardase más en descargarse, pero estaba tiritando.
Salió de los bulevares a la altura de la Porte de Vanves para cruzar las calles variopintas del barrio de Petit-Montrouge. Estaba cayendo la noche, gris y helada. Al pie de los edificios, flotaban capas de niebla, cosa poco habitual en París.
La joven aprovechó un semáforo en rojo para buscar en el móvil la dirección que le había dado Taillefer. Pegó el teléfono a la ventosa del parabrisas y dejó que el GPS la guiara. Dejó atrás el león de la plaza de Denfert-Rochereau, atrapado en el frío en medio de una sabana fantasmal. Al llegar a la altura de la Cité Universitaire, vio emerger la fortaleza rodeada de césped del depósito de Montsouris, que abastecía de agua potable a buena parte de la capital. Hasta ahí se había encontrado en terreno conocido, pero empezó a resultarle mucho menos familiar cuando el GPS la metió por la calle Square de Montsouris.
El Danet aminoró la marcha por los adoquines de aquella vía privada de tan empinada y resbaladiza que era. Aunque desentonara, la callecita emanaba un encanto bucólico. Detrás de las verjas se distinguían, a pesar de la oscuridad, las fachadas invadidas de hiedra y glicinia. Los bonitos chalés art déco alternaban con los talleres de artista, sumergidos en la vegetación.
Louise aparcó delante del número que le había indicado Taillefer. De la cancela colgaba un letrero que ponía sobre aviso: «PROHIBIDO EL PASO – PERRO PELIGROSO». El rótulo, de color rojo vivo, estaba adornado con la silueta de un pastor alemán. Louise abrió el cerrojo de la entrada con aprensión y empujó uno de los batientes sin bajar la guardia. Detrás de la puerta del jardín, no había ningún perro. Un detector de movimiento se encendió. El caserón parecía una vivienda campestre en pleno París: entramado de madera aparente, ventanas en voladizo, cálida fachada de color pajizo. Louise se armó de valor y abrió la puerta principal. De inmediato, la recibió el pitido de la alarma. Marcó el código para detener el sistema de seguridad y vio que entre las piernas se le metía rodando… un perrito monísimo, de pelaje blanco y leonado, y orejas caídas. «Falsa alarma.»
El poli se había quedado con ella. En lugar del pastor alemán, se había dado de bruces con un beagle de unos cuarenta centímetros de altura.
—Hola, Titus —le dijo, acariciándole la cabeza.
Aliviado de que por fin lo liberasen, el animal se abalanzó hacia el jardín y se puso a recorrerlo varias veces. Louise se adentró en la casa. El interior era radicalmente opuesto a lo que se había imaginado. Pensaba que se iba a encontrar un edificio rústico y estrafalario. Una casa de poli que oliera a tabaco, sudor y cacharros sucios olvidados en la pila. Nada más lejos de la realidad. Saltaba a la vista que la casa estaba recién reformada. Habían tirado todas las paredes para crear un espacio diáfano. Tenía una decoración depurada: madera en bruto, parqué claro aceitado, lámparas Jieldé de varios tamaños, una silla Barcelona de líneas angulosas. Todos los elementos encajaban entre sí para crear una inmaculada armonía color crema. El beagle había vuelto con ella y gañía a su alrededor en el cuarto de estar. Dejó que la guiara hasta la cocina, donde encontró latas de comida de perro apiladas en una estantería. Llenó un plato de albóndigas de carne y cambió el agua de la escudilla antes de volver al salón.
Desde que había salido del hospital, Louise notaba que el cansancio la iba venciendo. No conseguía entrar en calor, como si estuviera incubando una enfermedad. En la chimenea alguien había dispuesto una bola de papel, astillas y tres troncos grandes en forma de tipi. Era demasiado tentador. Frotó una cerilla larga y encendió el papel. Mientras el fuego prendía, se puso a curiosear por la habitación, incumpliendo la promesa que le había hecho a Taillefer. Para empezar, la amplia biblioteca. El poli era un incondicional de la literatura extranjera, el arte y la filosofía. En la pared había tres lienzos de caligrafía china y una litografía de Fabienne Verdier y, en la mesa baja, un bronce de Bernard Venet que representaba dos espirales metálicas desestructuradas y enmarañadas. Otra escultura, colocada encima de un bloque de madera petrificada, representaba un personaje formado por una malla de letras blancas: un Hombre Alfabeto vestido de encaje que parecía estar montando guardia.
Todo estaba limpio y dispuesto con gusto, no había nada por ahí tirado. Quien hubiera recogido la casa debía de ser un maníaco del orden. También por eso Louise enseguida se sintió allí en su elemento. El desorden siempre la había angustiado. La obsesionaban la exactitud y la simetría. Le gustaba que las cosas estuvieran en su sitio. Se fijó en que no había ni fotos ni rastro de la presencia de mujer o hijos en la vida del poli. No se atrevió a subir al piso superior. Taillefer era capaz de haber colocado cámaras de vigilancia.
La joven se quedó de pie junto al fuego hasta que tuvo la piel ardiendo. Le gustaba esa sensación de estar también ella a punto de consumirse.
Luego se frotó los párpados y se tumbó un ratito en la «cama turca» que ya había visto en la consulta de un psicólogo. Titus fue con ella y se hizo un ovillo, pegado a sus piernas. Louise cogió el móvil y tecleó el nombre del poli en un motor de búsqueda. Taillefer había aparecido en la prensa en dos ocasiones: a principios de la década de los 2000 por una reyerta en la estación del Norte que había acabado mal y en el verano de 2016, en un periódico local del sudeste que había publicado un reportaje para promover la donación de órganos. Aparte de esas menciones, no había ninguna información sobre el policía. Louise cerró los ojos mientras se preguntaba quién era realmente Mathias Taillefer. ¿Por qué había decidido confiar en él a pesar de su faceta hosca y asocial? ¿De verdad había sido buena idea hablarle de su madre? Pero ¿a quién recurrir si no? Desde que vivía en una residencia de estudiantes en Maubert, veía poco a su padre. Y de todas formas, hacía muchos años que Laurent Collange había pasado la página de Stella Petrenko sin remordimiento alguno.
4.
Una espiral. Un vórtice. Un torbellino de notas repetitivas que se metían como tornillos en la mente. Una vez más, la música arrancó a Taillefer del sueño, pero esta vez las notas del timbre de su móvil sustituían al arco de Louise Collange sobre las cuerdas.
«NÚMERO DESCONOCIDO.» Tragó saliva y se incorporó en la oscuridad. Era más de medianoche. Se había quedado dormido delante del ordenador mientras miraba las imágenes de Stella bailando el Bolero de Ravel. Le dolían las cervicales, tenía la cabeza embotada y la garganta seca. Y ganas de mear.
—¿Sí? —dijo al descolgar.
—¿Comandante Taillefer? —preguntó una voz femenina.
—Soy yo. Bueno, lo fui.
—Buenas noches, soy la teniente Fatoumata Diop, de la 3e DPJ. El comisario Cabrera me ha pedido que me ponga en contacto con usted.
Gratamente sorprendido por la llamada, Taillefer encendió la lámpara de cabecera. O sea que, contra todo pronóstico, el Nizardo se había dignado a mandarle una emisaria, y encima por la vía rápida.
—Gracias por llamar. Como le dije a Cabrera, me gustaría saber más detalles sobre la muerte de Stella Petrenko.
—¿Qué tipo de detalles?
—¿Fue su unidad la que acudió al lugar de los hechos?
—Llegamos unos minutos después que los bomberos, sí. Si quiere algún dato, dese prisa, tengo delante el resumen del caso.
—¿Y qué tal si me lo envía, para ganar tiempo?
Diop suspiró.
—Ni lo sueñe. Mire, no me hace ninguna gracia este jueguecito, así que si…
—En su opinión, ¿cuál fue la causa de la muerte de Stella Petrenko? —preguntó Taillefer para volver al tema.
—Sin lugar a dudas, un accidente. O un suicidio, pero es menos probable.
—¿En qué circunstancias se habría producido el accidente?
—Por lo visto, la mujer se subió a una escalerilla para regar las jardineras que tenía colgadas en el balcón a cierta altura. En la acera encontramos una regadera, cerca del cuerpo.
—He leído que la caída se produjo poco antes de medianoche, ¿es así?
—Sí. ¿Y qué?
—¿Usted riega las plantas a medianoche?
—Por una vez, por qué no. Fue a principios de septiembre en París, hacía calor, estaba despejado. Aún era verano. El sol se pone tarde, la gente se queda fuera más rato.
—Ya…
—Vi la barandilla metálica —añadió Diop—. No era muy alta y estaba carcomida de óxido. El balcón no cumplía la normativa. Un crío podría haberse caído fácilmente. La bailarina se subió a la escalerilla para regar las macetas. Había bebido, sufrió una caída y punto pelota. Game over.
Mathias se masajeó la nuca.
—Y en la autopsia, ¿salió algo?
—Poca cosa. Un gramo de alcohol en sangre, eso sí. Esa noche se abrió una botella de borgoña y se bebió tres cuartas partes. También debió de fumarse un porrete.
—¿Señales de agresión?
—No.