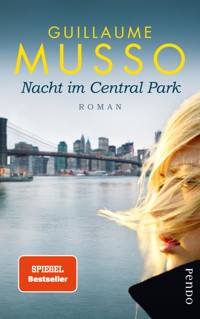Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Un internado prestigioso atrapado bajo la nieve. Tres amigos a los que ata un trágico secreto. Una joven de la que se apodera la noche. La Costa Azul, invierno de 1992. Durante una noche gélida, mientras el internado en el que estudia está paralizado por la nieve, Vinca Rockwell, de 19 años, una de las alumnas más brillantes de las clases preparatorias a la Escuela Normal Superior, se fuga con su profesor de filosofía, con quien mantiene una relación secreta. Para la joven, «el amor, o lo es todo o no es nada». Nadie volverá a verla. La Costa Azul, primavera de 2017. Los antaño inseparables Fanny, Thomas y Maxime (los mejores amigos de Vinca) no han vuelto a tener contacto desde que acabaron los estudios. Se reencuentran en una reunión de antiguos alumnos. Veinticinco años antes, en unas circunstancias espantosas, los tres cometieron un asesinato y ahora ya nada impide que la verdad estalle. Perturbadora. Dolorosa. Demoníaca...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
La senda de los contrabandistas
Ayer y hoy
FOREVER YOUNG
1. Coca-Cola Cherry
2. El primero de la clase y los bad boys
3. Lo que hicimos
4. La puerta de la desgracia
5. Los últimos días de Vinca Rockwell
6. Paisaje nevado
EL CHICO DISTINTO A LOS DEMÁS
7. En las calles de Antibes
8. El verano de El gran azul
9. Lo que viven las rosas
10. El hacha de guerra
El chico distinto a los demás
11. Detrás de su sonrisa
12. Las muchachas con pelo de fuego
LA MUERTE Y LA DONCELLA
13. La plaza de La Catastrophe
Fanny
14. El fiestón
Annabelle
15. La más guapa del colegio
Annabelle
16. La noche sigue esperándote
17. El jardín de los Ángeles
Richard
18. La noche y la doncella
Epílogo(s): Después de la noche
La maldición de la gente buena
Jean-Christophe
La maternidad
Un paso por delante del peligro
El privilegio del novelista
Lo verdadero de lo falso
Referencias
Créditos
Para Ingrid y Nathan
Para Flora,en recuerdo de las conversaciones que tuvimos aquel invierno tomandoel biberón de las cuatro de la madrugada...
El problema de la noche sigue intacto.¿Cómo atravesarla?
HENRI MICHAUX
La senda de los contrabandistas
La doncella:¡Vete, ay, vete!¡Desaparece, esqueleto cruel!¡Aún soy joven, mejor vete!Y no me toques.La muerte:¡Dame la mano, tierna y hermosa criatura!Soy amiga tuya y no vengo a castigarte.Confía en mí, no soy cruel,Ven a dormir plácidamente entre mis brazos.
MATTHIAS CLAUDIUS (1740-1815)La muerte y la doncella
2017
Punta sur del cabo de Antibes
13 de mayo
Manon Agostini aparcó al final del camino de la Garoupe. La agente de la policía local cerró la vieja Kangoo de servicio de un portazo mientras despotricaba en su fuero interno contra la sucesión de circunstancias que la habían llevado hasta allí.
A eso de las nueve de la noche, el portero de una de las lujosas mansiones del cabo llamó a la comisaría de Antibes para avisar de que se había oído un disparo o un petardazo (un ruido extraño, en cualquier caso) por el sendero rocoso que lindaba con el parque de la finca. En la comisaría no se tomaron muy en serio la llamada y la derivaron al puesto de la policía local, donde no se les ocurrió nada mejor que llamar a Manon, aunque ya no estaba de servicio.
Cuando su superior la llamó para pedirle que fuera a echar un vistazo al camino costero, estaba ya lista para salir, con vestido de noche y todo. Le hubiera gustado mandarlo a paseo, pero no podía negarle ese favor. Esa misma mañana, el buenazo del jefe le había dado permiso para usar la Kangoo después del curro. El coche particular de Manon acababa de pasar a mejor vida y ese sábado por la noche necesitaba a toda costa un vehículo para acudir a una cita trascendental.
El liceo en el que había estudiado, el Saint-Exupéry, celebraba, con ocasión de su quincuagésimo aniversario, una velada de antiguos alumnos donde estarían reunidos sus compañeros de clase. Manon albergaba en secreto la esperanza de volver a ver allí a un chico que le había dejado huella. Un chico distinto a los demás, al que en su momento no hizo ni caso, pues le llamaban más la atención los tíos mayores, que a la postre resultaron ser unos capullos. Aquella esperanza era del todo irracional, ni siquiera tenía la certeza de que él fuera a estar presente, y sin duda no se acordaría de que ella existía, pero necesitaba creer que por fin le iba a pasar algo en la vida. Manicura, pelu y ropa nueva: Manon se había pasado la tarde arreglándose. Se gastó 300 eurazos en un vestido recto de encaje y punto de seda azul noche, le cogió prestado un collar de perlas a su hermana y unos zapatos de salón a su mejor amiga (un par de Stuart Weitzman de ante que le hacían daño).
Encaramada a los tacones, Manon encendió la linterna del móvil y se metió por el angosto camino que bordeaba la costa a lo largo de más de dos kilómetros, hasta la Villa Eilenroc. Conocía bien ese lugar. De pequeña, su padre la llevaba a pescar a las caletas. Antes, los lugareños llamaban a esa zona la senda de los aduaneros o de los contrabandistas. Luego, aquel sitio apareció en las guías de viajes bajo el pintoresco nombre de senda de «Tire-Poil». En la actualidad, se lo conocía con el nombre, más soso y aséptico, de senda costera.
Al cabo de unos cincuenta metros, Manon topó con una barrera y la correspondiente advertencia: «Zona peligrosa: Prohibido el paso». A mediados de semana hubo una fuerte tormenta. Los violentos golpes de mar habían causado derrumbes y algunos tramos del paseo resultaban intransitables.
Manon se lo pensó un momento antes de decidirse a pasar por encima de la valla.
1992
Punta sur del cabo de Antibes
1 de octubre
Con el corazón alborozado, Vinca Rockwell pasó dando saltitos por delante de la playa de la Joliette. Eran las diez de la noche. Para ir hasta allí desde el liceo había logrado convencer a una amiga, alumna como ella de la clase preparatoria a la rama de letras de la Escuela Normal, para que la dejara allí camino de la Garoupe.
Al enfilar la senda de los contrabandistas, notó un vacío en el estómago. Iba a encontrarse con Alexis. ¡Iba a encontrarse con su amor!
A pesar del vendaval que soplaba, la noche estaba tan bonita y el cielo tan claro que se veía casi igual de bien que a la luz del día. A Vinca siempre le había encantado ese rincón porque se conservaba salvaje y no se parecía a la manida imagen estival de la French Riviera. A pleno sol, el resplandor blanco y ocre de las rocas calcáreas resultaba subyugante, así como las variaciones infinitas del mar que bañaba las caletas. Una vez, mirando en dirección a las islas de Lérins, Vinca había llegado a divisar delfines.
Cuando arreciaba el viento, como esa noche, el paisaje cambiaba radicalmente. Las rocas escarpadas se volvían peligrosas, los olivos y los pinos parecían retorcerse de dolor, como si quisieran descuajarse. Pero a Vinca le traía sin cuidado. Iba a encontrarse con Alexis. ¡Iba a encontrarse con su amor!
2017
«¡Me cago en todo!»
A Manon se le acababa de partir un tacón. «Pues vaya.» Antes de ir a la velada, tendría que pasar por casa, y mañana su amiga le echaría la bronca. Se quitó los zapatos, los metió en el bolso y siguió adelante descalza.
Continuó avanzando por el trazado angosto pero asfaltado que coronaba los acantilados. El aire era puro y vivificante. El mistral había despejado la noche y cuajado el cielo de estrellas.
La vista apabullante abarcaba desde las murallas del casco viejo de Antibes hasta la bahía de Niza, pasando por las montañas de tierra adentro. Resguardadas detrás de los pinos estaban algunas de las fincas más hermosas de la Costa Azul. Se oía cómo las olas arrojaban espuma y se notaba toda la fuerza y la potencia de los embates.
Antaño, aquel lugar había sido escenario de trágicos accidentes. El oleaje ya se había llevado a varios pescadores, turistas o enamorados que iban a besuquearse a la orilla del mar. Ante la avalancha de críticas, a las autoridades no les quedó más remedio que mejorar la seguridad del camino construyendo escaleras sólidas, señalizando el trayecto e instalando barreras de seguridad que limitasen las veleidades de los excursionistas de acercarse demasiado al borde. Pero bastaba con que se desencadenase el viento unas cuantas horas para que el lugar volviera a ser muy peligroso.
Manon llegó precisamente a un punto donde un pino carrasco caído había arrancado la baranda de la rampa e impedía el paso. No se podía ir más allá. Pensó en dar media vuelta. Ahí no había ni un alma. La fuerza del mistral había desanimado a los paseantes.
«Lárgate, bonita.»
Se quedó muy quieta y escuchó el bramido del viento. Arrastraba como una especie de quejido, lejano y próximo a la vez. Una sorda amenaza.
Aunque estaba descalza, se subió a una roca para rodear el obstáculo y siguió avanzando sin más iluminación que la linterna del móvil.
Un bulto oscuro se dibujaba a los pies del acantilado. Manon entornó los ojos. No, estaba demasiado lejos para distinguir nada. Intentó bajar con muchísimo cuidado. Se oyó un crujido. El bajo del vestido de encaje acababa de desgarrarse, pero ni siquiera se fijó. Ahora ya veía la forma que la había intrigado. Era un cuerpo. El cadáver de una mujer, abandonado encima de las rocas. Cuanto más se acercaba, mayor era su espanto. No se trataba de un accidente. A esa mujer le habían machacado la cara, que ya no era más que una papilla sanguinolenta. «Dios mío.» Manon sintió que le flojeaban las piernas y que estaba a punto de desplomarse. Desbloqueó el móvil para pedir ayuda. No tenía cobertura, pero en la pantalla ponía: «Solo emergencias». Estaba a punto de hacer la llamada cuando se percató de que no estaba sola. A cierta distancia estaba sentado un hombre, presa del llanto. Sollozaba, derrotado, con la cara entre las manos.
Manon estaba aterrorizada. En ese momento, echó de menos no llevar un arma encima. Se acercó con prudencia. El hombre se incorporó. Cuando alzó el rostro, Manon lo reconoció.
—Lo he hecho yo —dijo señalando el cadáver con el dedo.
1992
Vinca Rockwell saltaba por las rocas, grácil y liviana. El viento soplaba cada vez más fuerte. Pero a Vinca le gustaba. El oleaje, el peligro, el aire marino que se le subía a la cabeza, el vértigo de los precipicios. En toda su vida nunca le había pasado nada tan embriagador como conocer a Alexis. Un profundo y absoluto deslumbramiento. Una fusión de ambos en cuerpo y alma. Aunque viviera cien años, nunca nada podría rivalizar con ese recuerdo. La perspectiva de volver a ver a Alexis de forma clandestina y de hacer el amor en los huecos de las rocas la trastornaba.
Notaba el aire cálido que la envolvía por completo, que soplaba en torno a sus piernas, levantándole el vuelo del vestido. Le parecía sentir un preludio del cuerpo a cuerpo tan esperado. El corazón que se desboca, la oleada de calor que te arrastra y te zarandea, la sangre que late, las palpitaciones que te estremecen cada centímetro del cuerpo. Iba a encontrarse con Alexis. ¡Iba a encontrarse con su amor!
Alexis era la tormenta, la noche y el instante. Muy en el fondo, Vinca sabía que estaba haciendo una tontería y que todo aquello acabaría mal. Pero por nada del mundo habría cambiado la emoción de ese momento. La espera, la locura del amor, el doloroso deleite de que se la llevara la noche.
—¡Vinca!
La silueta de Alexis se recortó de pronto en el cielo claro donde brillaba la luna llena. Vinca dio unos pasos para reunirse con aquella sombra. En un abrir y cerrar de ojos, casi le pareció que podía sentir todo el placer que se avecinaba. Intenso, ardiente e incontrolable. Los cuerpos que se entremezclan y se disuelven hasta fundirse en las olas y el viento. Los gritos que se suman a los de las gaviotas. Las convulsiones, la explosión que te derrota, el destello blanco y cegador que irradia de ti y te da la sensación de que todo tu ser se desparrama.
—¡Alexis!
Cuando Vinca abrazó por fin al objeto de su amor, una voz interior le susurró de nuevo que todo acabaría mal. Pero a la muchacha le importaba un bledo el futuro. El amor o lo es todo o no es nada.
Solo contaba el momento presente.
La seducción ardiente y ponzoñosa de la noche.
Ayer y hoy
(Nice-matin,lunes 8 de mayo de 2017)
El liceo internacional Saint-Exupéry celebra su 50.º aniversario
El centro de referencia del parque tecnológico de Sophia Antipolis apagará 50 velas el próximo fin de semana.
Este liceo internacional, fundado en 1967 por la Mission Laïque Française para escolarizar a los hijos de trabajadores expatriados, es un centro atípico de la Costa Azul. Famoso por su nivel de excelencia, se articula en torno a la enseñanza de lenguas extranjeras. Las ramas bilingües desembocan en la obtención de diplomas internacionales y actualmente acogen a casi un millar de estudiantes franceses y extranjeros.
Las celebraciones darán comienzo el viernes 12 de mayo con una jornada de puertas abiertas durante la cual alumnos y docentes presentarán las creaciones artísticas (exposiciones de fotografía, películas y representaciones teatrales) que han realizado con motivo de este acontecimiento.
La fiesta proseguirá al día siguiente a las doce del mediodía con un cóctel que reunirá a los antiguos alumnos y trabajadores del centro. Durante esta ceremonia se colocará la primera piedra de un nuevo edificio, bautizado como «la Torre de Cristal», cuyas cinco plantas se alzarán en el mismo lugar que ahora ocupa el gimnasio que se va a demoler en breve. Este edificio ultramoderno acogerá a los alumnos de las clases preparatorias a las Grandes écoles (CPGE). Y las promociones de 1990-1995 tendrán el honor de ser los últimos usuarios de dicho gimnasio, esa misma noche, durante el «fiestón de los exalumnos».
Con motivo de este aniversario, la directora del liceo, la señora Florence Guirard, cuenta con que se sumen a la conmemoración cuantas más personas, mejor. «Invito afectuosamente a todos los antiguos alumnos y empleados a compartir este momento de cordialidad. Conversar, reencontrarnos y rememorar juntos nos recuerda de dónde venimos y resulta indispensable para saber hacia dónde vamos», añade la directora, con un estilo algo manido, antes de indicar que se ha creado un grupo de Facebook especial para la ocasión.
STÉPHANEPIANELLI
Forever young
1
Coca-Cola Cherry
Cuando se viaja en un avión que se va a estrellar,el cinturón no sirve para nada.
HARUKI MURAKAMI
1.
Sophia Antipolis
Sábado 13 de mayo de 2017
Aparqué el coche de alquiler debajo de los pinos, cerca de la gasolinera, a trescientos metros de la entrada del liceo. Había ido directamente desde el aeropuerto después de un vuelo de Nueva York a Niza sin pegar ojo.
El día anterior había salido precipitadamente de Manhattan, tras recibir por correo electrónico un artículo dedicado al quincuagésimo aniversario de mi antiguo liceo. El mensaje, que me llegó a través de mi editor, lo enviaba Maxime Biancardini, que en tiempos fue mi mejor amigo, aunque llevábamos veinticinco años sin vernos. Me indicaba su número de móvil, que dudé en marcar antes de concluir que no me quedaba otra.
—Thomas, ¿has leído el artículo? —me preguntó sin más preámbulos.
—Por eso te llamo.
—¿Sabes lo que significa?
En su voz resonaban entonaciones antaño familiares, pero que ahora deformaban el nerviosismo, la prisa y el miedo.
No contesté enseguida a la pregunta. Sí, sabía lo que significaba. Que suponía el final de la existencia que cada uno había llevado hasta ahora. Que nos íbamos a pasar el resto de la vida entre rejas.
—Tienes que venir a la Costa Azul, Thomas —me espetó Maxime al cabo de unos segundos de silencio—. Tenemos que organizar una estrategia para evitarlo. Tenemos que intentar hacer algo.
Cerré los ojos mientras volvía a evaluar las consecuencias de lo que iba a suceder: el alcance del escándalo, las implicaciones judiciales, la onda expansiva que iba a golpear a nuestras familias.
En lo más hondo, siempre supe que existía una probabilidad de que llegara este día. Había estado viviendo casi veinticinco años (o fingiendo que vivía) con esa espada de Damocles sobre mi cabeza. Cada cierto tiempo, me despertaba en mitad de la noche, sudoroso, pensando en los sucesos que tuvieron lugar entonces y en la posibilidad de que alguien los descubriera. Esas noches me tragaba un bromazepam con un lingotazo de Karuizawa, pero rara vez me volvía a dormir.
—Tenemos que intentar hacer algo —repitió mi amigo.
Yo sabía que se hacía vanas ilusiones. Porque esta bomba que amenazaba con arrasar el transcurso de nuestras vidas respectivas la habíamos colocado nosotros una noche de diciembre de 1992.
Y ambos sabíamos que no había forma de desactivarla.
2.
Después de bloquear las puertas del coche, di unos pasos hacia la gasolinera. Era una especie de General store de estilo estadounidense que todo el mundo llamaba «la tienda de Dino». Detrás de los surtidores de carburante se alzaba una construcción de madera pintada, un edificio de estilo colonial que albergaba una tiendecita y un café agradable con una amplia terraza cubierta con una marquesina.
Empujé la puerta oscilante. El lugar no había cambiado tanto y seguía teniendo un toque atemporal. En el fondo del local, unas banquetas muy altas rodeaban una barra de madera encerada en cuyo extremo había expuestos bollos coloridos bajo unas campanas de cristal. El resto de la sala lo ocupaban bancos corridos y mesas que llegaban hasta la terraza. De la pared colgaban anuncios antiguos de chapa esmaltada de marcas que ya no existían y carteles de la Riviera en los «años locos». Para que cupieran más mesas, habían retirado el billar y las máquinas recreativas en las que tantas veces había dilapidado mi paga: Out Run, Arkanoid y Street Fighter II. Solo había sobrevivido el futbolín: un viejo Bonzini de competición con el terreno de juego desgastado hasta la trama.
Mis manos no pudieron resistirse a acariciar la caja del futbolín de haya maciza. En ese mismo lugar, Maxime y yo habíamos recreado durante horas todos los grandes partidos del Olympique de Marsella. Me acudían los recuerdos sin orden ni concierto: los tres goles de Papin en la Copa de Francia de 1989; el gol con la mano de Vata contra el Benfica; Chris Waddle golpeando con el exterior del pie en el partido contra el AC Milan, la famosa noche en que en el estadio del Velódromo se fue la luz. Por desgracia, no celebramos juntos la victoria que tanto habíamos esperado (la consagración de la Liga de Campeones de 1993). Por entonces, yo ya me había marchado de la Costa Azul para estudiar en una escuela de negocios en París.
Me dejé llevar por el ambiente del café. Maxime no era el único con el que yo acostumbraba a ir allí después de clase. Los recuerdos que más huella me habían dejado estaban asociados a Vinca Rockwell, la chica de la que estaba enamorado por entonces. La chica de la que todos los chicos estábamos enamorados por entonces. Fue ayer. Fue hace una eternidad.
Según avanzaba hacia la barra, noté que el vello de los brazos se me erizaba a medida que en mi memoria iban cobrando nitidez algunas instantáneas. Recordaba la risa cristalina de Vinca, las paletas separadas, los vestidos livianos, la belleza singular, el distanciamiento con el que quería aparentar que miraba las cosas. Me acordé de que, en la tienda de Dino, Vinca bebía Coca Cherry en verano mientras que en invierno pedía tazas de cacao con nubecitas dulces flotando.
—¿Qué le pongo?
No me lo podía creer: el café lo seguía regentando la misma pareja italopolaca (los Valentini), y en cuanto los vi me volvieron a la memoria sus nombres. Dino (claro está...) había dejado de limpiar la cafetera exprés para atenderme, mientras que Hannah hojeaba el periódico local. Él tenía más peso y menos pelo. Ella estaba menos rubia y más arrugada. Pero con el tiempo, parecía que formaban una pareja más equilibrada. Era el efecto igualador de la vejez: ajaba las bellezas demasiado deslumbrantes y, en ocasiones, otorgaba algo de pátina y porte a los rasgos más anodinos.
—Un café, por favor. Un expreso doble.
Dejé que revoloteasen unos segundos y provoqué al pasado invocando el fantasma de Vinca:
—Y una Coca Cherry con hielo y una pajita.
Por un instante, creí que uno de los Valentini iba a reconocerme. Mi padre y mi madre habían sido los directores del Saint-Ex entre 1990 y 1998. Del liceo y de las clases preparatorias, respectivamente; y, como tales, disfrutaban de un alojamiento en el recinto del centro. Así que yo siempre estaba metido en el café. A cambio de unas partidas gratis del Street Fighter, a veces ayudaba a Dino a ordenar el sótano o a preparar las famosas frozen custards cuya receta había heredado de su padre. Mientras su mujer seguía enfrascada en el periódico, el viejo italiano me cobró la consumición y me sirvió las bebidas sin que ni una sola chispa le iluminara los ojos cansados.
Más de la mitad del local estaba vacío, lo cual resultaba sorprendente incluso para un sábado por la mañana. En el Saint-Ex vivían muchos internos y gran parte se quedaba en el liceo los fines de semana. Aproveché para dirigirme hacia la mesa favorita de Vinca y mía: la última en el extremo de la terraza, bajo las fragantes ramas de los pinos. Como los astros se reconocen entre sí, Vinca siempre elegía la silla que estaba cara al sol. Con la bandeja en las manos, me senté en mi sitio de siempre, de espaldas a los árboles. Cogí el café y puse el vaso de Coca Cherry delante de la silla vacía.
En el altavoz sonaba un viejo éxito de REM, Losing my Religion, que, aunque la mayoría de la gente cree que habla de la fe religiosa, en realidad habla del sufrimiento de un amor doloroso y no correspondido. El desamparo de un chico que le grita a la chica de la que está enamorado: «¡Ey, mira, estoy aquí! ¿Por qué no me ves?». La historia abreviada de mi vida.
Un vientecillo agitaba las ramas, el sol espolvoreaba de luz las tablas del suelo. Durante unos segundos, un efecto mágico me transportó a principios de la década de 1990. Ante mí, bajo la luz primaveral que se filtraba por las ramas, el fantasma de Vinca cobró vida y el eco de nuestras animadas conversaciones retornó a mis oídos. La estaba oyendo contarme, entusiasmada, El amante y Las amistades peligrosas. Yo replicaba con Martin Eden y Bella del Señor. En esa misma mesa solíamos hablar durante horas de las películas que habíamos visto el miércoles por la tarde en el Star, en Cannes o en el Casino de Antibes. A ella le entusiasmaban El piano y Thelma y Louise; a mí me gustaban Un corazón en invierno y La doble vida de Verónica.
Concluyó la canción. Vinca se puso las Ray-Ban, sorbió un trago de Coca con la pajita y me guiñó un ojo detrás de los cristales de color. Su imagen se fue desvaneciendo hasta desaparecer del todo, poniendo fin a nuestro paréntesis encantado.
Ya no estábamos en el calor despreocupado del verano de 1992. Estaba yo solo, triste y sofocado, persiguiendo las quimeras de mi juventud perdida. Hacía veinticinco años que no había vuelto a ver a Vinca.
En realidad, hacía veinticinco años que nadie la había vuelto a ver.
3.
El domingo 20 de diciembre de 1992, Vinca Rockwell, de diecinueve años, se fugó a París con Alexis Clément, su profesor de filosofía, de veintisiete años, con el que mantenía una relación secreta. La última vez que los vieron a los dos fue a la mañana siguiente, en un hotel del distrito VII, cerca de la basílica de Santa Clotilde. Luego, se perdió el rastro de su presencia en la capital. Nunca más volvieron a dar señales de vida, nunca más se pusieron en contacto con sus respectivas familias ni con sus amigos. Se habían evaporado, literalmente.
Esa era la versión oficial.
Me saqué del bolsillo el artículo del Nice-matin que ya había leído unas cien veces. Bajo una apariencia anodina, incluía un dato cuyas consecuencias dramáticas iban a cuestionar lo que todo el mundo sabía sobre aquel caso. Hoy en día se nos llena la boca de «verdad» y «transparencia», pero la verdad rara vez es lo que parece y, en este caso concreto, no llevaba aparejados ni alivio, ni proceso de duelo, ni auténtica justicia. La verdad solo traería desgracia, persecución y calumnia.
—¡Uy, lo siento, señor!
Un estudiante asalvajado que iba corriendo entre las mesas le dio un empujón con la mochila al vaso de Coca. Tuve el reflejo de atraparlo al vuelo para evitar que se rompiera. Sequé la superficie de la mesa con unas servilletas de papel, pero el refresco me había salpicado el pantalón. Crucé el local hacia el aseo. Tardé no menos de cinco minutos en limpiar del todo las manchas y otro tanto en secar la prenda. Prefería no plantarme en la reunión de antiguos alumnos con pinta de haberme meado encima.
Volví a la terraza para coger la chaqueta que había dejado colgada en el respaldo de la silla. Al mirar la mesa, noté que se me aceleraba el corazón. En mi ausencia, alguien había doblado por la mitad la fotocopia del artículo y puesto encima un par de gafas de sol. Unas Ray-Ban Clubmaster con los cristales de color. ¿Quién me estaba gastando esa broma pesada? Miré a mi alrededor. Dino estaba hablando con un hombre junto a los surtidores de gasolina. Hannah estaba regando los geranios en el otro extremo de la terraza. Aparte de los tres basureros que disfrutaban de su descanso apoyados en la barra, los escasos clientes eran alumnos del liceo que estudiaban en el MacBook o chateaban en el móvil.
«Mierda...»
Tuve que coger las gafas con mis propias manos para convencerme de que no eran una alucinación. Al levantarlas, me fijé en que habían anotado algo en el recorte de periódico. Una sola palabra, escrita con letra redondilla y pulcra: «Venganza».
2
El primero de la clase y los bad boys
Quien controla el pasado, controla el futuro.
GEORGE ORWELL
1.
Paint it Black, No Surprises, One...
Ya desde la entrada del recinto, la orquesta del centro recibía a los invitados interpretando temas de los Stones, de Radiohead y de U2. La música (espantosa y pegadiza a partes iguales) los acompañaba hasta el corazón del liceo: la plaza de los Castaños, donde se iban a celebrar los festejos matutinos.
Sophia Antipolis, que se encuentra a caballo entre varios municipios (Antibes y Valbonne, entre otros) y a la que a menudo se describe como el Silicon Valley francés, era un marco de verdor en medio de una Costa Azul demasiado urbanizada. Miles de empresas emergentes y grandes grupos especializados se habían establecido en aquellas dos mil hectáreas de pinar. Tenía alicientes que atraían a altos ejecutivos del mundo entero: sol radiante tres cuartas partes del año, la cercanía del mar y de las estaciones de esquí de los Alpes, abundantes instalaciones deportivas y colegios internacionales de calidad, entre ellos el liceo Saint-Exupéry, que era, precisamente, su punta de lanza. La cúspide de la pirámide educativa del departamento de los Alpes Marítimos. El centro en el que todos los padres aspiraban a matricular algún día a sus descendientes, con la esperanza de obtener el porvenir que prometía la divisa del liceo: «Scientia potestas est».
Después de dejar atrás la garita del portero, fui bordeando el pabellón administrativo y la sala de profesores. Los actuales edificios de la ciudad escolar, que se habían construido a finales de la década de 1960, empezaban a acusar el paso de los años, pero el complejo en su conjunto seguía siendo excepcional. El arquitecto lo había diseñado aprovechando con inteligencia el entorno natural único de la meseta de Valbonne. Esa mañana de sábado hacía bueno y el cielo estaba azul turquesa. Entre el pinar y el monte bajo, los cubos y los paralelepípedos de acero, cemento y cristal se integraban armoniosamente con el ondulante paisaje de lomas. En la hondonada se alzaban los coloridos pabelloncitos de dos plantas. Los edificios del internado se llamaban cada uno como un artista que había vivido en la Costa Azul: Pablo Picasso, Marc Chagall, Nicolas de Staël, Francis Scott Fitzgerald, Sidney Bechet, Graham Greene...
De los quince a los diecinueve años, yo viví aquí, en la residencia oficial que ocupaban mis padres. Los recuerdos de aquella época aún eran nítidos. En especial, el embeleso que me causaba despertarme todas las mañanas enfrente de un bosque de pinos. Mi cuarto de adolescente tenía las mismas vistas apabullantes que estaba contemplando ahora: la superficie reluciente del lago, el pontón de madera y los cobertizos para las embarcaciones. Después de dos decenios viviendo en Nueva York, había logrado convencerme de que prefería el cielo azul eléctrico de Manhattan al canto del mistral y de las cigarras, el dinamismo de Brooklyn y de Harlem al olor de los eucaliptos y la lavanda. «Pero, en el fondo, ¿sigue siendo así?», me pregunté mientras rodeaba el Ágora (un edificio de cristal construido muy al principio de la década de 1990 en torno a la biblioteca y que albergaba varios anfiteatros y una sala de proyección). Llegué a la altura de los aularios históricos, cuyos ladrillos rojos y estilo neogótico recordaban a ciertas universidades estadounidenses. Eran unas construcciones de lo más anacrónicas que desentonaban con la coherencia arquitectónica del conjunto, pero siempre habían sido el orgullo del Saint-Ex, pues ofrecían al centro una pátina de Ivy League, y a los padres de los alumnos, el orgullo de mandar a sus vástagos al Harvard local.
—¿Qué tal, Thomas Degalais? ¿Buscando inspiración para la próxima novela?
2.
Me sorprendió oír esa voz a mis espaldas y me di media vuelta para toparme con el rostro risueño de Stéphane Pianelli. Pelo largo, perilla de mosquetero, gafas redondas a lo John Lennon y bolsa de lona en bandolera: el periodista del Nice-matin tenía las mismas pintas que cuando era estudiante. La única concesión a la actualidad era la camiseta que llevaba debajo del chaleco de reportero, que ostentaba la famosa φ, símbolo de France Insoumise, el partido de extrema izquierda.
—Hola, Stéphane —le contesté con un apretón de manos.
Anduvimos unos pasos juntos. Pianelli tenía la misma edad que yo y, como yo, había nacido aquí. Estuvimos juntos en clase hasta el último curso. Lo recordaba fanfarrón, un orador brillante con un sentido del silogismo que a menudo ponía en aprietos a los profesores. Era uno de los escasos alumnos del liceo que tenía conciencia política. Después del examen de bachillerato, aunque tenía nota suficiente para acceder a las clases del Saint-Ex en las que se preparaba el examen de ingreso en la Facultad de Ciencias Políticas, prefirió seguir estudiando en la Facultad de Letras de Niza. Una «fábrica de parados» según mi padre y, en opinión de mi madre, que era mucho más radical, «un hatajo de pajilleros izquierdistas». Pero Pianelli siempre había aceptado su faceta contestataria. En el campus de Carlone (donde está la Facultad de Letras) estuvo bandeando en los círculos socialistas, y vivió su primer momento de gloria en la primavera de 1994: una noche, el programa de televisión de la cadena France 2 Demain les jeunes dedicó dos horas en directo a dar la palabra a decenas de estudiantes que se oponían al contrato de inserción profesional CIP, el salario mínimo interprofesional que intentaba imponer el gobierno. Volví a ver el programa hace poco en la página web del archivo nacional de audiovisuales y me impresionó el aplomo de Pianelli. En dos ocasiones le pasaron el micrófono y lo aprovechó para interpelar y poner contra las cuerdas a políticos aguerridos. Un auténtico perro de presa que no se achantaba ante nadie.
—¿Qué opinas de la victoria de Macron? —me preguntó a bocajarro. (Así que seguía teniendo cuerda para hablar de política)—. Es una buena noticia para la gente como tú, ¿no?
—¿Para los escritores?
—¡No, para los ricachones! —contestó con los ojos brillantes.
A Pianelli le gustaba tomar el pelo a la gente, a menudo de mala fe, pero aun así me caía bien. Era el único alumno del Saint-Ex al que había seguido viendo con regularidad porque me entrevistaba para su periódico cada vez que se publicaba una novela mía. Que yo supiera, nunca había aspirado a hacer carrera en la prensa nacional, prefería seguir siendo un periodista todoterreno. En el Nice-matin podía escribir sobre lo que quisiera (política, cultura, crónica local...) y esa libertad era lo que valoraba por encima de todo. Tenía asumido que era un cazaexclusivas de pluma afilada, lo cual no le impedía mantener cierta objetividad. Yo siempre leía con mucho interés las reseñas que hacía de mis novelas porque sabía interpretar lo que yo decía entre líneas. Sus artículos no siempre eran elogiosos, pero incluso cuando expresaba sus reservas, Pianelli nunca se olvidaba de que detrás de una novela (también de una película o una obra de teatro) solía haber varios años de trabajo, de dudas y de replanteamientos que, si bien se podían criticar, no se podían crucificar en unas líneas sin pecar de vanidoso. De hecho, en cierta ocasión me dijo, en confianza, que «cualquier novela mediocre tiene sin duda más valor que la crítica que la denuncia como tal», parafraseando la famosa frase de Anton Ego, el crítico gastronómico de la película Ratatouille.
—Bromas aparte, ¿qué te trae por aquí, artista?
Como quien no quiere la cosa, el periodista tanteaba el terreno, lanzaba sondas y se disponía a golpearme sin tregua. Conocía algunos retazos de mi pasado. Puede que notase lo nervioso que estaba, estrujando en el bolsillo las gafas idénticas a las de Vinca y la amenaza que me habían dirigido hacía un cuarto de hora.
—Nunca está de más volver a los orígenes, ¿no? Con la edad, uno...
—No me vendas la moto —me interrumpió, con una risita burlona—. En esta reunión de antiguos alumnos se junta todo lo que odias, Thomas. Mira cómo vas, con tu camisa Charvet y tu Patek Philippe. No pretenderás que me crea que te has subido a un avión en Nueva York para cantar la sintonía de Goldorak mientras te empapuzas de chicles Malabar con unos tíos a los que desprecias.
—En eso te equivocas. Yo no desprecio a nadie.
Y era cierto.
El periodista se me quedó mirando con escepticismo. Había cambiado la expresión imperceptiblemente. Le brillaban los ojos como si hubiera atrapado algo.
—Ya lo entiendo —dijo, al fin, asintiendo con la cabeza—. ¡Has venido porque has leído mi artículo!
La pregunta me dejó sin aliento, como si me hubiera largado un directo en el estómago. ¿Cómo era posible que estuviera al tanto?
—¿De qué me estás hablando, Stéphane?
—No te hagas el tonto.
Adopté un tono frívolo:
—Vivo en Tribeca. Lo que leo mientras me tomo el café es el New York Times, no el periodicucho local ese en el que escribes. ¿A qué artículo te refieres? ¿Al que hablaba de los cincuenta años del cole?
Por su forma de torcer el gesto y fruncir el entrecejo, deduje que hablábamos de cosas distintas. Pero el alivio que sentí no duró mucho:
—Me refiero al artículo sobre Vinca Rockwell —me soltó.
Esta vez, me quedé de piedra.
—O sea, ¡que es cierto que no estás al tanto! —concluyó.
—¿Al tanto de qué, joder?
Pianelli meneó la cabeza y se sacó un bloc de notas de la bolsa.
—Me voy a currar —dijo según llegábamos a la plaza—. Tengo que escribir un artículo para un periodicucho local.
—Stéphane, ¡espera!
Satisfecho con el efecto que había causado, el periodista me dejó allí plantado y me hizo un gesto con la mano.
—Hablamos luego.
El corazón se me salía del pecho. Una cosa me había quedado clara: las sorpresas no habían hecho más que empezar.
3.
La plaza de los Castaños vibraba al ritmo de la orquesta y de las animadas conversaciones de los corrillos. Si en alguna época hubo allí árboles majestuosos, hacía mucho tiempo que un parásito había acabado con ellos. Aunque la plaza seguía llevando su nombre, la poblaban palmeras canarias cuya grácil silueta era una evocación de las vacaciones y el farniente. Debajo de unas amplias carpas de lona color crudo habían montado un bufé, alineado filas de sillas y colgado guirnaldas de flores. En la explanada, abarrotada de gente, un ballet de camareros con canotier y camiseta marinera se afanaba en que a ningún invitado le faltase bebida.
Cogí al pasar una copa de una bandeja, mojé los labios en el brebaje que contenía y la vacié casi en el acto en un macetero. A la dirección no se le había ocurrido mejor idea para el cóctel de la casa que mezclar una leche de coco asquerosa con té helado de jengibre. Me acerqué al bufé. También allí habían apostado abiertamente por el picoteo light. Parecía que estábamos en California o en alguno de esos lugares de Brooklyn que se han rendido a la moda healthy. Ni rastro de las verduritas rellenas nizardas, ni de las flores de calabacín rebozadas, ni de la pissaladière. Solo había unas míseras verduras en rodajas, verrines a base de nata ligera y tostadas sin gluten untadas de queso.
Me alejé de los caballetes para ir a sentarme en lo alto de las gradas de cemento pulido que rodeaban parte de la plaza, como si fuera un auditorio. Me puse las gafas de sol, y así resguardado en mi puesto de observación me dediqué a contemplar a mis condiscípulos con curiosidad.
Se congratulaban, se palmeaban la espalda, se daban besos, se enseñaban las mejores fotos de sus hijos pequeños o adolescentes, se intercambiaban direcciones de correo electrónico y números de móvil, se incluían en las listas de «amigos» de sus redes sociales... Pianelli estaba en lo cierto: todo aquello me resultaba ajeno. Ni siquiera era capaz de fingir lo contrario. Primero, porque no sentía ninguna nostalgia de los años que pasé en el liceo. Segundo, porque yo era, fundamentalmente, un solitario, que siempre llevaba un libro en el bolsillo pero no tenía cuenta de Facebook, un aguafiestas inadaptado a las expectativas de una época adicta a los likes. Y por último, porque el paso del tiempo nunca me había agobiado. No me inmuté al soplar las cuarenta velas ni cuando las canas empezaron a platearme las sienes. Si he de ser sincero, estaba incluso impaciente por envejecer, porque eso significaba distanciarse de un pasado que, lejos de ser un paraíso perdido, percibía como el epicentro de un drama del que había estado huyendo toda la vida.
4.
Primera conclusión después de observar atentamente a los antiguos alumnos: la mayoría de los que se habían desplazado hasta aquí se movían en esos círculos acomodados que se preocupan de no engordar en exceso. En cambio, la calvicie era la que más estragos había causado entre los hombres. «¿Verdad que sí, Nicolas Dubois?» Qué chapuza de implantes llevaba. Alexandre Musca trataba de que no se le viera el cartón de la coronilla tapándoselo con un mechón más largo. Mientras que Romain Roussel había optado por raparse la cabeza, sin más.
Me sorprendió gratamente mi buena memoria: entre los invitados de mi generación, podía poner nombre a casi todos los rostros. De lejos, resultaba curioso mirarlos. En ocasiones incluso fascinante, por el cariz revanchista con respecto al pasado que parecía tener la celebración para algunos. Por ejemplo, Manon Agostini. La alumna feúcha y tímida se había convertido en una mujer guapa y segura de sí misma al hablar. Christophe Mirkovic había experimentado la misma metamorfosis. Aquel friki, aunque por entonces no lo llamábamos así, había dejado de ser el cabeza de turco paliducho y con acné que yo recordaba, cosa que me alegraba muchísimo por él. Al más puro estilo estadounidense, mostraba su éxito sin complejos, alababa las cualidades de su Tesla y hablaba en inglés con su pareja, una joven que tenía veinte años menos y atraía muchas miradas.
Éric Lafitte, en cambio, había ido cuesta abajo. Yo lo recordaba como la encarnación de un semidiós. Algo así como un ángel moreno, Alain Delon en A pleno sol. Ahora, Éric «the King» se había convertido en un pobre hombre triste y barrigón, con la cara picada, más parecido a Homer Simpson que al actor de Rocco y sus hermanos.
Kathy y Hervé Lesage habían acudido cogidos de la mano. Empezaron a salir juntos en 1.º de bachillerato científico y se casaron cuando acabaron los estudios. Kathy (el diminutivo con el que la llamaba su marido) en realidad se llamaba Katherine Laneau. Me acordaba de que tenía unas piernas espléndidas (y seguramente las seguía teniendo, aunque había cambiado la minifalda escocesa por un traje pantalón) y de que, por entonces, hablaba un inglés perfecto, muy literario. Siempre me pregunté por qué una chica como ella se había enamorado de Hervé Lesage. Hervé, cuyo apodo era Régis (el programa satírico Les Nuls, l’émission y su mantra, «Régis es gilipollas» estaban en pleno auge), era un tío del montón, con cabeza de chorlito, que hacía comentarios inoportunos, les preguntaba a los profesores cosas que no venían a cuento y, sobre todo, no se enteraba de que su novia tenía cien veces más clase de la que él llegaría a tener nunca. Al cabo de veinticinco años, con su cazadora de ante y su expresión ufana, «Régis» seguía teniendo la misma pinta de gilipollas. Y para colmo de males, se había presentado con una gorra del Paris Saint-Germain. No comment.
Pero en lo que a indumentaria se refiere, la palma se la llevaba Fabrice Fauconnier. Piloto de línea en Air France, «Faucon»1 ostentaba su uniforme de comandante de aeronave. Lo estuve mirando pavonearse entre melenas rubias, tacones altos y mamoplastias. El antiguo guaperas no había descuidado su físico: seguía teniendo una complexión atlética, pero la pelambrera plateada, la mirada insistente y la ostensible vanidad le habían colgado ya la etiqueta de «galán viejo». Unos años antes, me había topado con él en un vuelo de media distancia. Y me invitó a entrar en la cabina durante la maniobra de aterrizaje pensando que me haría ilusión, como si fuera un niño de cinco años...
5.
—¡Caramba, qué mal ha envejecido Faucon!
Fanny Brahimi me guiñó un ojo y me dio efusivos besos. Ella también había cambiado mucho. Originaria de Cabilia, era una rubia menudita de ojos claros y pelo corto; iba encaramada a unos bonitos zapatos de tacón y los vaqueros ajustados le moldeaban las piernas. Vestía una camisa blanca, con dos botones desabrochados que dejaban intuir el nacimiento de los pechos, y una trinchera entallada que le alargaba la silueta. Yo la conocí, en una vida pasada, en su papel de apóstol del grunge, arrastrando las Doc Martens con el cuero desgastado y sumergida en camisas de leñador amorfas, chaquetas de punto remendadas y 501 rotos.
Fanny, más avispada que yo, se las había ingeniado para hacerse con una copa de champán.
—Pero no he conseguido descubrir dónde esconden las palomitas —me dijo, sentándose en la grada a mi lado como si fuéramos a asistir a la proyección de una película.
Como cuando era estudiante, llevaba colgada del cuello una cámara fotográfica (una Leica M) y empezó a sacar fotos a la multitud.
A Fanny la conocía de toda la vida. Ella, Maxime y yo habíamos ido juntos a primaria en la escuela del barrio de la Fontonne, a la que todo el mundo llamaba la «vieja escuela», con sus bonitos edificios de la III República, tan opuestos a los prefabricados de la escuela René-Cassin que la ciudad de Antibes abrió más adelante. En la adolescencia, Fanny fue para mí una amiga muy afín. Fue la primera chica con la que salí, en el tercer curso de secundaria. Un sábado por la tarde fuimos al cine a ver Rain Man y a la vuelta, en el autobús que nos llevaba a la Fontonne, cada uno con un auricular de mi walkman en una oreja, nos besamos torpemente. Cuatro o cinco morreos entre Puisque tu pars y Pourvu qu’elles soient douces de Jean-Jacques Goldman. Seguimos juntos hasta 1.º de bachillerato y luego nos distanciamos, sin dejar de ser amigos. Ella formaba parte de las chicas maduras y liberadas que, a partir del curso siguiente, empezaron a acostarse con unos y con otros sin atarse a nadie. No era lo habitual en el Saint-Ex y muchos lo desaprobaban. Yo siempre la respeté porque estaba convencidísimo de que encarnaba cierta forma de libertad. Era amiga de Vinca, una alumna brillante y una chica muy maja, cualidades por las que me caía tan bien. Después de licenciarse en Medicina, estuvo mucho tiempo dando tumbos entre la medicina de guerra y las misiones humanitarias. Unos años antes me la encontré por casualidad en un hotel de Beirut, a donde había ido para asistir al Salón del Libro Francófono, y me confesó que tenía intención de volver a Francia.
—¿Has reconocido a algún profe de los de antes? —me preguntó.
Con la barbilla le señalé al señor N’Dong, al señor Lehmann y a la señora Fontana, profes de matemáticas, física y ciencias naturales, respectivamente.
—Menuda ristra de sádicos —soltó Fanny mientras les hacía una foto.
—Ahí solo puedo darte la razón. ¿Trabajas en Antibes?
Asintió con la cabeza.
—Desde hace dos años, soy cardióloga en el hospital de la Fontonne. Tu madre es paciente mía. ¿No te lo ha dicho?
Como yo callaba, comprendió que no estaba enterado de nada.
—Le hacemos un seguimiento desde el infartito que sufrió, pero todo va bien —me aseguró Fanny.
Yo me acababa de caer del guindo.
—Mi madre y yo tenemos una relación complicada —dije para zanjar el tema.
—Eso es lo que dicen todos los chicos, ¿no? —preguntó sin intención de profundizar en el asunto.
Acto seguido, señaló a otra profesora con el dedo.
—¡Esta sí que era maja! —exclamó.
Tardé un rato en reconocerla. La señorita DeVille, una profesora estadounidense que impartía literatura inglesa en las clases preparatorias de letras.
—¡Y encima sigue estando estupenda! —murmuró Fanny —. ¡Si parece Catherine Zeta-Jones!
La señorita DeVille medía por lo menos un metro ochenta. Calzaba zapatos de tacón alto y lucía pantalón ajustado de cuero, chaqueta sin solapas y melena lisa que le caía sobre los hombros como si la formasen varillas. Con ese físico alto y esbelto parecía más joven que algunas de sus antiguas alumnas. ¿Qué edad tendría cuando llegó al Saint-Ex? ¿Veinticinco años? Treinta, como mucho. Como yo estaba en las clases preparatorias de ciencias, nunca me dio clase, pero recordaba que sus alumnos la apreciaban muchísimo, sobre todo algunos chicos que sentían por ella una especie de devoción.
Durante unos minutos, Fanny y yo seguimos observando a nuestros antiguos condiscípulos y rememorando el pasado. Oyéndola hablar, recordé por qué siempre me había caído tan bien esta chica. Emanaba de ella como una energía positiva. Y encima tenía sentido del humor; ¡todo ventajas! Sin embargo, de pequeña no había tenido una vida fácil. Su madre era una mujer guapa de pelo rubio, piel morena y mirada dulce a la par que asesina, que trabajaba de dependienta en Cannes, en una tienda de ropa de la Croisette. Cuando estábamos en 1.º de primaria, abandonó a su marido y sus tres hijos para fugarse con su jefe a Sudamérica. Antes de que la admitieran en el internado del Saint-Ex, Fanny pasó casi diez años con su padre, paralítico por culpa de un accidente que sufrió en la obra en la que trabajaba. Junto con sus dos hermanos mayores (que no eran precisamente unas lumbreras), se alojaban en una vivienda de protección oficial decrépita. Un lugar que no figuraba en las guías turísticas de Antibes-Juan-les-Pins.
Después de soltar unos cuantos dardos facilones aunque no por ello menos divertidos («Étienne Cipolla sigue teniendo la misma cabeza de pene»), se me quedó mirando con una sonrisa peculiar en los labios.
—A algunos la vida les ha cambiado el papel, pero tú sigues siendo el mismo.
Me enfocó con el objetivo de la Leica y me fotografió mientras proseguía su parlamento.
—El primero de la clase, tan pijo y tan pulcro, con la chaqueta de franela impecable encima de la camisa azul clarito.
—Viniendo de ti, no me lo tomaré como un cumplido.
—Pues te equivocas.
—Creía que a las chicas solo les gustan los bad boys, ¿no?
—A los dieciséis sí. ¡A los cuarenta no!
Me encogí de hombros, entorné los ojos y me puse la mano de visera para protegerme del sol.
—¿Estás buscando a alguien?
—A Maxime.
—¿Nuestro futuro diputado? Me acabo de fumar un porro con él al lado del gimnasio, donde se va a celebrar nuestra fiesta de promoción. No parecía tener mucha prisa por empezar la campaña electoral. ¡Madre mía!, ¿te has fijado en el careto de Aude Paradis? Va colocadísima, la pobre. Thomas, ¿estás seguro de que no hay palomitas por ahí? Podría quedarme varias horas aquí sentada. Me lo estoy pasando casi tan bien como con Juego de tronos.
Pero se le enfrió el entusiasmo de repente cuando se fijó en dos operarios que montaban un estrado pequeño y un micrófono.
—Sorry, pero paso de discursos oficiales —me dijo poniéndose de pie.
Al otro lado de las gradas, vi a Stéphane Pianelli tomando notas, en plena conversación con el subprefecto. Cuando sus ojos y los míos se cruzaron, el periodista del Nice-matin me dedicó un ademán que debía de significar algo así como: «Quédate ahí, que voy para allá».
Fanny se sacudió el polvo del vaquero, con un gesto muy suyo, y soltó una última pulla:
—¿Sabes qué? Creo que eres uno de los pocos tíos de esta plaza con los que no me he acostado.