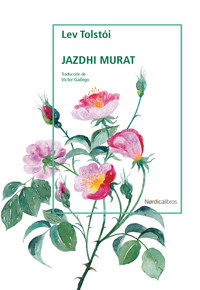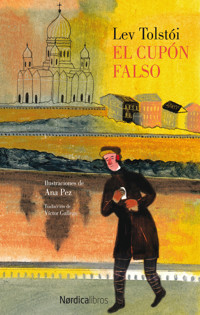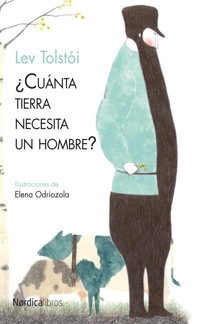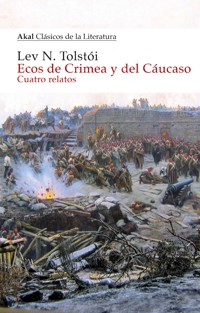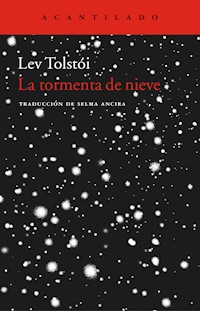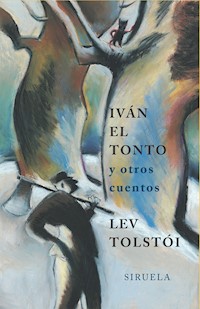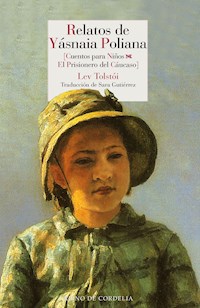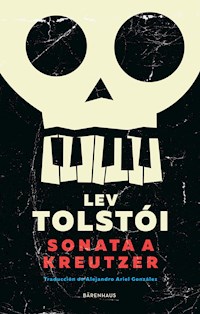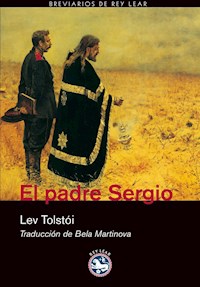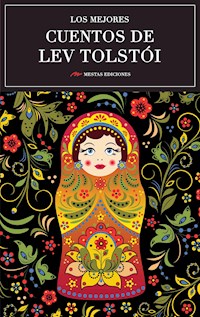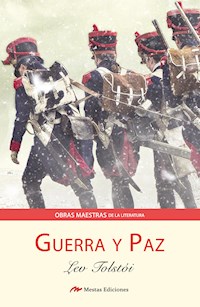Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Tolstoi
- Sprache: Spanisch
En 1887, ocho años después de la publicación de Guerra y paz -uno de los más grandes monumentos de la historia de la literatura, ya presente en esta colección-, Lev Tolstói (1828-1910) pone punto final a su novela Anna Karénina, otra de sus grandísimas novelas. Inspirada en algunos hechos reales, la historia tiene como eje el adulterio de la protagonista; sin embargo, éste es sólo parte de una de las tres historias conyugales que se entrelazan en la obra con sus pasiones, sus sufrimientos y sus alegrías, y en todas las cuales late, enorme, esa pulsión de vida que pocos autores como Tolstói han sabido imprimir a los personajes de sus novelas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1735
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lev Tolstói
Anna Karenina
Traducción directa del ruso y nota preliminar de Juan López-Morillas
Índice
Nota preliminar
Principales personajes de Anna Karénina
Anna Karénina
Primera parte
Segunda parte
Tercera parte
Cuarta parte
Quinta parte
Sexta parte
Séptima parte
Octava parte
Créditos
Nota preliminar
«El propósito de un escritor no consiste en resolver una cuestión de una vez para siempre, sino en obligar al lector a ver la vida en todas sus formas, que son infinitas.» Esa declaración de Lev Tolstói (o, más propiamente, Lev Nikoláyevich Tolstói, 1828-1910), aplicable a todas sus obras de ficción, lo es de modo especial a Anna Karénina (1877). En ésta, segunda de sus grandes novelas, la colaboración de lector y escritor es inexcusable; trátase de una simbiosis en que uno y otro se complementan para alcanzar la recta comprensión de la obra. A tanta novela «cerrada» –el cacareado roman bien fait– del siglo pasado, en que el autor es una especie de taumaturgo que atiende a todos los detalles, descifra todos los arcanos y ata todos los cabos sueltos –relegando al lector al papel de mero espectador de su destreza o impericia–, Tolstói opone la novela «abierta», en la que los entes de ficción son, en nuestro primer trato con ellos, nebulosos o equívocos, y sólo se perfilan y revelan, y no siempre por completo, en el contexto vital en que se mueven. Esto, si vale la pena subrayarlo, es lo que acontece cuando nos encontramos con personas en la vida real, y al incorporarlo en sus ficciones Tolstói amplía al par que cierra la etapa de la gran novela realista –mejor sería llamarla «clásica»– del siglo XIX.
La idea germinal de Anna Karénina se remonta, al parecer, a tres años antes de que Tolstói empezara a escribirla en 1873. En 24 de febrero de 1870 la esposa del novelista apuntó en su diario: «[mi marido] me ha dicho que ha ideado un tipo de mujer de la alta sociedad que incurre en adulterio. Dice que la cuestión está en presentar a esa mujer no como culpable, sino como digna de compasión, y que tan pronto como concibió ese tipo de mujer, los personajes, incluso los hombres que él había imaginado anteriormente, hallaron sus lugares pertinentes y se agruparon en torno a ella». A esta figuración inicial vino a unirse más tarde un suceso real que produjo en Tolstói honda impresión: la amante de un propietario vecino suyo se suicidó arrojándose bajo un tren en una estación cercana a Yásnaia Poliana, finca del novelista. Lo ficticio y lo real acabaron, pues, por fundirse en lo que habían de ser causa y efecto de la tragedia de la protagonista.
Pero la historia de Anna que, acaso por ser la más infausta, hace que ésta monopolice el título de la novela es sólo una de tres «historias conyugales» de que se compone la obra: a) la del matrimonio Karenin (Alekséi Aleksándrovich y Anna); b) la del matrimonio Oblonski (Stepán Arkádich y Dolly); y c) la del matrimonio Liovin (Konstantín Dmítrich y Kitty). Aunque las tres historias siguen órbitas diferentes, están, no obstante, trabadas por vínculos familiares que se localizan en el matrimonio Oblonski: Anna es hermana de Stepán Arkádich («Stiva»), cuya esposa, Dolly, es a su vez hermana de Kitty, esposa de Liovin. En cierto modo, es lógico que el matrimonio Oblonski ejerza esa función vinculante, ya que, moral y socialmente, ocupa un lugar intermedio entre el matrimonio por mera fórmula y convención de los Karenin y el matrimonio por acendrado amor y mutua devoción de los Liovin. Cada una de estas tres «historias conyugales» está a su vez marcada por una preocupación cardinal: la de los Karenin por el adulterio de Anna; la de los Oblonski por la infidelidad de Stiva y las estrecheces económicas de la familia, y la de los Liovin por los quehaceres agrícolas y los escrúpulos espirituales y morales de Liovin mismo.
En realidad, la novela entera está saturada de las preocupaciones éticas de Tolstói, quien, durante su composición, empezó a dar muestras de la crisis espiritual que iba a alterar de raíz el curso de su vida personal, social y literaria. En ese respecto es significativo el texto de San Pablo que sirve de epígrafe a la obra: «Mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor» (Romanos, XII: 19), ya que con él Tolstói ratifica en forma lapidaria su aceptación de la justicia retributiva que descarga sobre quienes quebrantan la ley moral. Pero la vindicación que proviene de una deidad justiciera no es la única forma de castigo que interesa al autor. También le fascina la variante mundana –humana, muy humana– de «represalia» o «desquite». Y de ella vemos ejemplos en muchos de los personajes que transitan por las páginas de Anna Karénina: Karenin, Anna, Vronski, Dolly, aun el mismo Liovin... todos ellos sienten en mayor o menor medida, con mayor o menor constancia, el propósito de vengarse del daño real o ilusorio que de otra persona han recibido.
Bien conocida es la ojeriza con que Tolstói se encara con la sociedad en mucha de su obra literaria y doctrinal. Siguiendo en ello a Rousseau, su maestro espiritual, atribuye a la sociedad y a las instituciones derivadas de ella (Estado, religión, derecho, organismos culturales, ciencia, literatura, arte, etc.) el origen de los males que han afligido al hombre en el curso de la historia y han contribuido a su gradual envilecimiento. De éste quedan parcialmente exentos los que han vivido extramuros de la sociedad y desdeñados por ella: de ahí el genuino interés y respeto que patentiza Tolstói por el campesino ruso. La novela presente refleja la inquina tolstoiana ante la sociedad. Aunque Anna es castigada por su contravención de la ley moral, es la sociedad misma, que a cada paso contraviene cínicamente esa ley, la que merece el castigo; y Tolstói la condena por la perfidia hipócrita con que, aislando a Anna, la empuja implacablemente al suicidio.
Casi toda la crítica de Tolstói ha señalado que, a partir de Una confesión (1879), obra en que el gran escritor da cuenta con notable candor de su «conversión» religiosa y moral, Tolstói parece escindirse en dos: el escritor y el misionero, con la agravante de que el segundo anatematiza lo que el primero ha publicado hasta entonces. Pero, aparte de que la escisión no fue tan radical como se ha dicho, como lo prueban obras que compuso después de 1879 (La muerte de Iván Ilich, Jadzhí Murat, Resurrección), el hecho es que el novelista inyectó una intención moral en todas sus obras, como lo demuestran Guerra y paz y Anna Karénina, ambas anteriores a la conversión. Y ello sencillamente porque Tolstói nació con una quisquillosa sensibilidad ética, atento a una «voz interior» (otra vez Rousseau) que le incitaba de continuo a dilucidar la dimensión moral de cualquier acción humana.
En ningún personaje de Anna Karénina se percibe esa sensibilidad ética tan acabadamente como en Liovin. Hay evidencia de que éste fue concepción tardía, de que no figuraba en los esbozos tempranos de la obra. Pero de seguro Tolstoi intuyó que la historia de Liovin podía servir de aleccionador contraste a la de Anna: en aquélla se ofrecía la imagen del matrimonio legítimo presidido por el amor conyugal creador de la familia; en ésta, la de la unión ilícita presidida por la pasión demoníaca destructora de la vida doméstica. Pero, además, en unos años en que, como los de la composición de Anna Karénina, Tolstói bregaba con angustiosas inquietudes y contradicciones, Liovin le ofrecía la tentadora posibilidad de objetivarlas, de mirarlas cara a cara, de plasmar en ese personaje retazos de su propia vida, física, moral y espiritual. Por eso se ha dicho con razón que Liovin es un «argumento ambulante». Como tal, se une a los otros personajes «autobiográficos» que pueblan las ficciones tolstoianas: Olenin (Los cosacos), Andréi Bolkonski y Pierre Bezújov (Guerra y paz), Pózdnyshev (La sonata a Kreutzer), Nejliúdov (Resurrección), etc.
Se ha dicho más de una vez que la sana naturalidad de Tolstói le lleva a esquivar muchas de las convenciones narrativas y estilísticas de la novela del siglo XIX. Esa naturalidad ha sido en alguna ocasión condenada como fruto de una actitud antiliteraria, lo que, en realidad, nada tiene de extraño, habida cuenta del desprecio con que el novelista miró siempre al literato profesional y a la literatura como oficio. Así, pues, quien busque en sus creaciones los malabarismos de dicción, los adornos efectistas y las sutilezas musicales de la novela «trabajada» al estilo de Flaubert, Turguénev o Henry James quedará defraudado. Lo que, en cambio, nos ofrece esa naturalidad, en lo tocante a sus criaturas de ficción, es una intensa sensación de presencia inmediata, de humanidad palpitante, en una palabra, de verdad. Los personajes tolstoianos son llanamente lo que su índole hace que sean.
Juan López-Morillas
Principales personajes de Anna Karénina:
Los Oblonski
Stepán Arkádich Oblonski (Stiva), príncipe: esposo de Daria Aleksándrovna Scherbátskaya y hermano de Anna Arkádievna Karénina (de soltera Oblónskaya).
Anna Arkádievna Karénina (de soltera Oblónskaya), esposa de Karenin y hermana de Stepán Arkádich Oblonski.
La familia Scherbatski
Aleksánder Scherbatski, príncipe: padre de Daria (Dolly), Natalia y Katerina (Kitty).
Scherbátskaya, princesa: esposa del anterior.
Daria Aleksándrovna Oblónskaya (de soltera Scherbátskaya) («Dolly»), princesa: hija mayor de los Scherbatski y esposa de Stepán Arkádich Oblonski (Stiva); hermana de Natalia y de Kitty.
Natalia Aleksándrovna Lvova (de soltera Scherbátskaya) («Kitty»), princesa: hija segunda de los Scherbatski y esposa de Arseni Lvov; hermana de Dolly y de Kitty.
Katerina Aleksándrovna Scherbátskaya («Kitty»), princesa: hija menor de los Scherbatski; hermana de Dolly y de Natalia.
La familia Karenin
Alekséi Aleksándrovich Karenin, marido de Anna Arkádievna Karénina (de soltera Oblónskaya).
Serguéi Alekséyevich Karenin («Seriozha»), hijo de Anna Arkádievna Karénina y de Alekséi Aleksándrovich Karenin.
Los Liovin
Konstantín Dmítrich Liovin, hermano de Nikolái y hermanastro de Serguéi Ivánovich Koznyshev.
Serguéi Ivánovich Koznyshev, hermanastro de Konstantín y Nikolái Dmítrich Liovin.
Nikolái Dmítrich Liovin, hermano de Konstantín y hermanastro de Serguéi Ivánovich Koznyshev.
Maria Nikoláyevna («Masha»), compañera de Nikolái Dmítrich Liovin.
Los Vronski
Alekséi Kiríllovich Vronski, conde.
Vrónskaya, condesa, su madre.
Otros personajes relevantes
Lidia Ivánovna, condesa: amiga de Karenin.
Elizaveta Fiódorovna Tverskaya («Betsy»), princesa, prima de Vronski.
Várenka, dama de compañía de Madame Stahl.
Anna Karénina
Mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor.(Romanos, XII: 19)
Primera parte
1
Todas las familias felices se asemejan; cada familia infeliz es infeliz a su modo.
Todo iba manga por hombro en casa de los Oblonski. La esposa, enterada de que el marido andaba en relaciones íntimas con una muchacha francesa que había sido institutriz en la casa, había anunciado que no podía seguir viviendo con él bajo el mismo techo. Tres días duraba ya esta situación, que afectaba penosamente no sólo a los esposos, sino a todos los miembros de la familia y a la servidumbre. Cuantos vivían en la casa juzgaban absurdo que marido y mujer siguieran viviendo juntos, y creían que si por casualidad se juntasen unas cuantas personas en una hospedería, se sentirían más ligadas entre sí que el matrimonio, los familiares y los criados de los Oblonski. La esposa no salía de sus habitaciones y el marido no había asomado por su domicilio en tres días. Los niños corrían a su antojo por toda la casa; la institutriz inglesa, que se había disgustado con el ama de llaves, había escrito a una amiga pidiéndole ayuda para encontrar una nueva colocación; el cocinero había tomado la puerta el día anterior a la hora de la comida y la fregona y el cochero habían pedido que se les ajustara la cuenta.
Tres días después de la riña, el príncipe Stepán Arkádich Oblonski –Stiva, como se le llamaba en sociedad– se despertó a la hora habitual, o sea, a las ocho de la mañana, no en la alcoba de su esposa, sino en un diván de cuero en su despacho. Como si aún quisiera volver a dormir un buen rato, dio la vuelta en el mullido diván a su cuerpo robusto y bien cuidado, abrazó la almohada por el otro lado y hundió en ella la mejilla; pero se incorporó de pronto, se sentó en el diván y abrió los ojos.
«Sí, sí, ¿cómo era eso? –pensaba, tratando de recordar el sueño–. Sí, ¿cómo era eso? ¡Ah, ya! Alabin estaba dando una comida en Darmstadt; no, no era en Darmstadt, sino en un sitio americano. Sí, pero es que Darmstadt estaba en América. Eso es, Alabin estaba dando una comida en mesas de cristal, sí, y las mesas estaban cantando Il mio tesoro; pero no era Il mio tesoro, sino algo mejor, y había unas garrafitas pequeñas, y ésas también eran mujeres», decía haciendo memoria.
Los ojos de Stepán Arkádich brillaron de alegría, y sonriente, empezó a discurrir: «Sí, aquello era bonito, pero que muy bonito. Allí había mucho que era estupendo, pero que no se puede expresar con palabras y ni siquiera cuadra con las ideas que uno tiene cuando está despierto». Y notando una franja de luz que se deslizaba por el borde de una de las cortinas, sacó los pies alegremente del diván, buscó a tientas con ellos las pantuflas que, en cordobán dorado y como regalo de cumpleaños, le había confeccionado su mujer y, según costumbre de nueve años, alargó la mano, sin levantarse, hacia el lugar donde en el dormitorio colgaba su bata de noche. Y entonces, de repente, recordó por qué no estaba durmiendo en la alcoba de su mujer, sino en su propio despacho; frunció el ceño y la sonrisa se borró de su rostro.
–¡Ay, ay, ay! ¡Oh!... –murmuró recordando todo lo ocurrido. Y en su imaginación se representó de nuevo, con todo detalle, el altercado que había tenido con su mujer, la situación sin salida en que se hallaba y, lo peor de todo, su propia culpa.
«No, no me perdonará y no puede perdonarme. Y lo más horrible de todo es que la falta es mía, sólo mía, aunque no soy culpable. Ahí está el quid de todo este drama –pensaba–. ¡Ay, ay, ay!», repetía desesperado, recordando las sensaciones más penosas que la querella le había causado.
Lo más desagradable había sido el primer instante cuando, al volver alegre y contento del teatro, trayendo en la mano una pera enorme para su esposa, no había encontrado a ésta en el salón; con gran sorpresa suya, tampoco la había encontrado en el despacho, y por fin la había hallado, con la carta desdichada, que todo lo revelaba, en la mano.
Ella, su Dolly, siempre preocupada, siempre atareada, mujer de cortos alcances, según la opinión que de ella tenía, estaba sentada, inmóvil, con la carta en la mano, y le miraba con expresión de horror, desesperación y cólera.
–¿Qué es esto? ¡Esto! –preguntó señalando la carta.
Y, como a menudo ocurre, lo que más atormentaba a Stepán Arkádich al recordarlo no era tanto el hecho mismo como la manera en que había contestado a esas palabras de su mujer.
En ese instante le había sucedido lo que sucede a las personas a quienes se sorprende cometiendo alguna acción vergonzosa. No había logrado ajustar su semblante a la situación en que el descubrimiento de su desliz le ponía ante su mujer. En lugar de darse por ofendido, renegar de todo, justificarse, pedir perdón, incluso permanecer indiferente (cualquier cosa hubiera sido mejor que lo que había hecho), su rostro, de modo absolutamente involuntario («acción refleja del encéfalo», pensaba Stepán Arkádich, que era aficionado a la fisiología), de modo absolutamente involuntario, decimos, se sonrió con su sonrisa acostumbrada, bonachona y, por ello mismo, estúpida.
No podía perdonarse esa sonrisa estúpida. Al notar esa sonrisa, Dolly se estremeció como presa de un dolor físico, se disolvió, con el ardor que le era peculiar, en un torrente de palabras crueles y salió volando de la habitación. Desde entonces se había negado a ver a su marido.
«Esa sonrisa estúpida es la que tiene la culpa», pensaba Stepán Arkádich.
«¿Pero qué hacer? ¿Qué hacer?», se preguntaba desesperado, sin dar con la respuesta.
2
Stepán Arkádich era hombre veraz en todo lo que concernía a su propia persona. No podía engañarse a sí mismo diciéndose que se arrepentía de su conducta. Siendo un hombre de treinta y cuatro años, bien plantado y enamoradizo, no iba a arrepentirse ahora de no amar a su esposa, madre de cinco hijos vivos y dos muertos, y sólo un año menor que él. De lo único que se arrepentía era de no haber sabido ocultarle mejor el caso. No obstante, sentía todo el apuro de su situación y se compadecía de su mujer, de sus hijos y de sí mismo. Quizá hubiese podido ocultarle mejor sus pecados de haber previsto el efecto que en ella iba a provocar el enterarse de ellos. Nunca había reflexionado con claridad sobre esta cuestión, salvo la vaga suposición de que desde tiempo atrás su cónyuge sospechaba que le era infiel y hacía la vista gorda. Más aún, se había figurado que, siendo ya ella una mujer extenuada, envejecida, sin atractivos y por ningún concepto notable, y sí sólo una buena madre de familia, debería mostrarse indulgente, aunque sólo fuera por un sentimiento de equidad. Pero las cosas habían resultado de manera muy diferente.
«¡Oh, esto es horrible! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué horrible! –se repetía Stepán Arkádich sin poder pensar en otra cosa–. ¡Con lo bien que iba todo hasta ahora! ¡Y con lo bien que nos llevábamos! Ella tan contenta y tan feliz con los niños; yo no la estorbaba en nada; la dejaba trajinar con ellos a su gusto y llevar la casa como le venía en gana. Cierto que no estaba bonito que la otra estuviese de institutriz en nuestra casa. ¡No, no estaba nada bonito! Es algo trivial, grotesco, eso de cortejar a la propia institutriz. ¡Pero qué institutriz! –Recordaba vivamente los pícaros ojos negros y la sonrisa de Mlle. Roland–. Pero, al fin y al cabo, mientras estuvo en nuestra casa yo no me propasé. Y lo peor de todo es que ella ya está... ¡Como si se me echara encima la mala suerte! ¡Ay, ay, ay! Pero, vamos a ver, ¿qué hacer?»
No había otra respuesta que la general que da la vida a toda pregunta enrevesada e insoluble. Esa respuesta es: hay que vivir conforme a las exigencias del día, es decir, olvidarse uno de sí mismo. Olvidarse soñando era ya imposible, al menos hasta que llegara la noche; ya no podía volver a la música que cantaban esas garrafitas-mujeres; por lo tanto, tendría que olvidarse en el sueño de la vida.
«Ya veremos», se decía Stepán Arkádich. Se levantó, se puso la bata gris forrada de seda azul, se anudó el cinturón de borlas, hinchó con hondo resuello el ancho y desnudo pecho, se acercó a la ventana con el habitual paso firme de unos pies que, apuntando hacia afuera, transportaban con tanta ligereza su cuerpo robusto, levantó la cortina y tiró fuertemente de la campanilla. A la llamada acudió al momento su viejo amigo, el ayuda de cámara Matvéi, que le traía la ropa, los zapatos y un telegrama. Tras Matvéi entró también el barbero con los adminículos de afeitar.
–¿Han traído algunos papeles de la oficina? –preguntó Stepán Arkádich, cogiendo el telegrama y sentándose ante el espejo.
–Están en la mesa –respondió Matvéi, mirando a su señor con inquisitiva simpatía; y tras breve pausa agregó con artera sonrisa–: Han mandado por los cocheros.
Stepán Arkádich no contestó nada y se limitó a mirar a Matvéi en el espejo; de la mirada que los dos cruzaron en él era fácil deducir que se entendían admirablemente. La mirada de Stepán Arkádich parecía preguntar: «¿Por qué me dices eso? ¿Es que no lo sabes?».
Matvéi se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta, adelantó una pierna y se puso a observar a su amo en silencio, con un asomo de sonrisa benévola.
–Les dije que vinieran el domingo y que hasta entonces no se molestaran ni nos molestaran a nosotros en vano –dijo con frase claramente preparada de antemano.
Stepán Arkádich comprendió que Matvéi quería bromear y que se le hiciera caso. Abrió el telegrama, lo leyó, descifrando las palabras que, como sucede siempre con los telegramas, estaban mal escritas, y su rostro se iluminó de contento.
–Matvéi, mi hermana Anna Arkádievna llega mañana –dijo, deteniendo un momento la mano pulida y carnosa del barbero, que iba abriendo un sendero rosáceo por entre las largas y rizadas patillas.
–¡Gracias a Dios! –dijo Matvéi, delatando con su respuesta que comprendía tan bien como su señor el significado de esa llegada, a saber, que Anna Arkádievna, la hermana muy querida de Stepán Arkádich, podría efectuar la reconciliación entre marido y mujer.
–¿Sola o con su marido? –preguntó Matvéi.
Stepán Arkádich, sin poder contestar porque el barbero le rasuraba el labio superior, levantó un dedo. Matvéi asintió con la cabeza mirando el espejo.
–Sola. ¿Hay que preparar una habitación arriba?
–Díselo a Daria Aleksándrovna; que ella decida en qué sitio.
–¿A Daria Aleksándrovna? –repitió Matvéi como dudando.
–Sí, díselo. Y aquí tienes el telegrama; dáselo y haz lo que ella te mande.
«Lo que usted quiere es hacer una prueba», entendió Matvéi, pero se limitó a decir:
–Sí, señor.
Stepán Arkádich estaba ya lavado, peinado y listo para ser vestido cuando Matvéi, pisando deliberadamente con sus botas crujientes, entró de nuevo en la habitación con el telegrama en la mano. El barbero ya se había ido.
–Daria Aleksándrovna me manda decirle que ella se va. Que él, es decir, usted, haga lo que le parezca –dijo sonriendo sólo con los ojos; y, metiéndose las manos en los bolsillos y torciendo la cabeza a un lado, clavó la mirada en su amo.
Stepán Arkádich guardó silencio un instante, al cabo del cual su sonrisa bonachona y algo lastimera asomó a su agraciado rostro.
–¿Eh, Matvéi? –preguntó, sacudiendo la cabeza.
–No se preocupe, señor, que todo se enderezará.
–¿Que se enderezará?
–Sí, señor.
–¿Tú crees? ¿Quién está ahí? –preguntó Stepán Arkádich al oír tras la puerta el frufrú de un vestido de mujer.
–Soy yo –dijo una voz femenina, firme y agradable, y en la puerta asomó la cara severa y picada de viruelas de la niñera, Matriona Filimónovna.
–Bueno, ¿qué hay, Matriona? –preguntó Stepán Arkádich acercándose a ella.
A pesar de que Stepán Arkádich era culpable a los ojos de su mujer y él mismo lo sabía, casi todos los de la casa, incluso la niñera, que era la aliada principal de Daria Aleksándrovna, estaban de su parte.
–Bien, ¿qué hay? –preguntó con melancolía.
–Vaya usted a verla, señor, y confiese su culpa una vez más. Quizá Dios le ayude. Ella sufre mucho y da pena verla; y, además, todo anda revuelto en la casa. Debe usted compadecerse de los niños, señor. Pídale perdón, señor. No hay más remedio. Hay que cargar con la culpa...
–Pero si no quiere verme...
–Usted haga lo que está de su mano. Dios es misericordioso; pídaselo a Dios, señor, pídaselo a Dios.
–Bueno, basta ya. Ahora vete –dijo Stepán Arkádich sonrojándose de pronto–. Hala, vísteme –agregó volviéndose a Matvéi y despojándose resueltamente de la bata.
Matvéi, que tenía ya levantada la camisa como si fuese collera de caballo, le quitó una mota invisible y envolvió en ella el torso bien cuidado de su amo.
3
Ya vestido, Stepán Arkádich se roció de perfume, tiró de los puños de la camisa, repartió por los bolsillos, con ademán habitual, los cigarrillos, la cartera, los fósforos y el reloj con su doble cadena y dijes, sacudió el pañuelo y, sintiéndose ya limpio, perfumado, sano y físicamente en forma a pesar de su infortunio, se dirigió con ligero contoneo de piernas al comedor donde ya le esperaban, además del café, unas cartas y papeles de la oficina.
Leyó las cartas. Una, muy desagradable, era de un comerciante interesado en comprar un bosque sito en la finca de su mujer. Era absolutamente imprescindible vender ese bosque; pero ahora, hasta que se reconciliara con ella, no cabía hablar del caso. Lo más enojoso de todo era que con semejante asunto el interés pecuniario venía a mezclarse en la cuestión de la reconciliación con su mujer. Y pensar que podía dejarse influir por ese interés, que para llevar a cabo la venta del bosque trataría de ponerse a bien con ella, era idea que le ofendía.
Después de acabar con las cartas, Stepán Arkádich atrajo hacia sí los papeles de la oficina, echó una rápida ojeada a un par de asuntos, hizo algunos apuntes con un lápiz grande y, apartando los papeles, atendió a su café. Mientras lo tomaba abrió el periódico de la mañana, todavía húmedo, y empezó a leerlo.
Stepán Arkádich recibía y leía un periódico no demasiado liberal, pero de una orientación que era la de la mayoría. Y a pesar de que, en realidad, no le interesaban ni la ciencia, ni el arte, ni la política, apoyaba con firmeza las opiniones que tanto la mayoría como su periódico profesaban sobre estos temas y sólo las cambiaba cuando la mayoría lo hacía, o, mejor dicho, no las cambiaba, sino que ellas mismas se cambiaban en su mente sin que él se apercibiera de ello.
Stepán Arkádich no había escogido sus ideas u opiniones políticas, sino que unas y otras se le habían venido por sí mismas; como tampoco había escogido la forma de su sombrero o de su levita, sino que adoptaba las que estaban de moda. Y para quien, como él, vivía en una sociedad conocida, en la que se requería cierta actividad mental por lo común en la edad madura, tener opiniones era tan indispensable como usar sombrero. Si había motivo para preferir las ideas liberales a las conservadoras –que muchos miembros de su círculo también sostenían– no era porque creyese que el liberalismo era más racional, sino porque estaba más conforme con su estilo de vida. El partido liberal decía que en Rusia todo iba mal, y, en efecto, Stepán Arkádich tenía muchas deudas y, ciertamente, carecía de dinero suficiente. El partido liberal mantenía que el matrimonio era una institución trasnochada y que era menester ponerla al día, y, en efecto, la vida de familia procuraba a Stepán Arkádich pocas satisfacciones y le obligaba a mentir y disimular, lo que repugnaba a su carácter. El partido liberal decía, o, mejor dicho, daba a entender, que la religión no es más que una rienda para frenar al elemento bárbaro de la población, y, efectivamente, Stepán Arkádich no podía aguantar la más breve función religiosa sin que le doliesen las rodillas, ni podía comprender el porqué de esas palabras terribles y altisonantes acerca del otro mundo, cuando era tan divertido vivir en éste.
Por añadidura, a Stepán Arkádich, amigo de las bromas, le complacía a veces desconcertar a un hombre ingenuo diciéndole que, si estaba orgulloso de su linaje, no debía detenerse en Riúrik y renegar con ello del fundador de su familia, a saber, el mono. Así, pues, el liberalismo había llegado a ser un hábito para Stepán Arkádich, a quien su periódico le gustaba por el mismo motivo que su cigarro después de la comida, a saber, por la ligera neblina que le creaba en la cabeza. Leyó el artículo de fondo, en el que se declaraba que en nuestro tiempo no tiene sentido quejarse de que el radicalismo amenaza con devorar a todos los elementos conservadores y creer que el gobierno debiera tomar medidas para aplastar la hidra revolucionaria; antes al contrario, «a nuestro modo de ver, el peligro proviene, no de una ficticia hidra revolucionaria, sino de la terquedad tradicionalista que pone obstáculos al progreso», etc. Leyó otro artículo, éste sobre cuestiones financieras, en que se aludía a Bentham y Mill y se tiraban pullas al ministerio. Con la rapidez de figuración que le era peculiar, entendió el significado de cada pulla: de quién procedía, a quién iba dirigida y por qué motivo, lo cual, como siempre, le causó cierta satisfacción. Hoy, sin embargo, esta satisfacción quedaba adulterada por el recuerdo de los consejos de Matriona Filimónovna y por el infortunado estado de la casa. Leyó asimismo que, según rumores, el conde Beust había salido para Wiesbaden, que ya no había por qué tener canas, que se vendía un carruaje ligero y que un joven buscaba colocación; pero en esta ocasión tales noticias no le produjeron la pasajera e irónica satisfacción que de ordinario le causaban.
Habiendo terminado el periódico, una segunda taza de café y un bollo con mantequilla, se levantó, sacudió del chaleco unas migajas del bollo y, ensanchando el espacioso pecho, sonrió contento, pero no porque pensara en algo particularmente agradable, ya que la sonrisa gozosa resultaba de una buena digestión.
Ahora bien, esa sonrisa gozosa le recordó todo al momento y quedó meditabundo.
Dos voces infantiles (Stepán Arkádich reconoció las de Grisha, que era el pequeño, y Tania, que era la mayor) se oyeron tras la puerta. Llevaban algo, que se les cayó.
–Te dije que no debías poner pasajeros en el techo –gritó la muchacha en inglés–. ¡Hala, cógelos!
«Todo anda revuelto –pensó Stepán Arkádich–. Ahí van los niños corriendo solos.» Y, llegándose a la puerta, los llamó. Ellos soltaron la caja que hacía las veces de tren y se acercaron al padre.
La cría, que era la favorita de éste, vino corriendo atrevida y, riendo, se colgó del cuello de él, respirando con placer, como siempre lo hacía, el aroma de los perfumes que despedían las patillas. Después de besarle en la cara, colorada por la inclinación del cuerpo y brillante de ternura, la muchacha separó los brazos y quiso irse corriendo otra vez, pero el padre la retuvo.
–¿Cómo está mamá? –preguntó, pasando la mano por la tierna y suave mejilla de la hija–. Buenos días –dijo sonriendo al niño que se acercaba a saludarle. Dábase cuenta de que quería menos al muchacho y trataba siempre de ser imparcial; pero el chico, que se percataba de ello, no contestó con una sonrisa a la fría sonrisa del padre.
–¿Mamá? Está levantada –respondió la niña.
Stepán Arkádich suspiró. «Lo que significa que una vez más no ha dormido en toda la noche», pensó.
–¿Y qué? ¿Está contenta?
La muchacha sabía que el padre y la madre estaban reñidos, que la madre no podía estar contenta, que el padre debía saberlo, y que si se lo preguntaba de manera tan despreocupada era para disimularlo. Y se ruborizó por su padre. Él también se dio cuenta de ello y se ruborizó a su vez.
–No lo sé –dijo la niña–. No nos ha mandado estudiar las lecciones, pero ha dicho que vayamos a ver a la abuela dando un paseo con miss Hoole.
–Bueno, anda, Tania, preciosa. ¡Ah, sí, espera! –dijo, reteniéndola todavía y acariciando la mano tierna de la niña.
Tomó de la repisa de la chimenea, donde la víspera la había puesto, una cajita de bombones y le dio dos, escogiendo los que a ella le gustaban más, uno de chocolate y otro de crema.
–¿Para Grisha? –preguntó la muchacha señalando el de chocolate.
–Sí, sí. –Y acariciando una vez más el hombro de la pequeña, le besó la raíz del pelo y la nuca y la soltó.
–El coche está listo –dijo Matvéi–. Pero hay una señora que ha venido a solicitar algo –agregó.
–¿Lleva aquí mucho tiempo? –preguntó Stepán Arkádich.
–Media hora.
–¿Cuántas veces te tengo dicho que me lo anuncies en seguida?
–Hay que dejarle tomar el café en paz –contestó Matvéi en ese tono toscamente afectuoso con el que no cabía enfadarse.
–Bueno, hazla entrar en seguida –dijo Oblonski frunciendo enfadado el entrecejo.
La solicitante, viuda del capitán ayudante Kalinin, venía con una petición imposible e inmoderada; pero Stepán Arkádich, según costumbre suya, le hizo tomar asiento, escuchó atentamente hasta el final, sin interrumpirla, lo que tenía que decir, y le dio un consejo detallado sobre a quién dirigirse y el modo de hacerlo; más aún, con su letra grande, de rasgos abiertos, claros y legibles, le escribió una notita vigorosa y elocuente para la persona que podría ayudarla. Tras quitarse de encima a la viuda del capitán ayudante, Stepán Arkádich cogió el sombrero y se detuvo un momento para pensar si había olvidado algo. Resultó que no había olvidado nada, salvo lo que quería olvidar: su mujer.
«¡Ah, sí!» Inclinó la cabeza y en su agraciado rostro apareció una expresión angustiada. «¿Ir o no ir?», se preguntaba. Y una voz interior le dijo que no era preciso ir; que nada, salvo falsedad, podía resultar de ello; que reparar y rectificar las relaciones con su esposa era imposible, porque era imposible devolverle sus atractivos y hacerla digna de ser amada, o hacer de él un viejo incapaz de amar. Salvo falsedad y mentira, nada podía ahora resultar de ello; y la falsedad y la mentira eran contrarias a su carácter.
«Sin embargo, habrá que hacerlo alguna vez, porque las cosas no pueden seguir así», se dijo tratando de envalentonarse. Hinchó el pecho, sacó un cigarrillo, lo encendió, le dio un par de chupadas, lo arrojó a un cenicero de madreperla, cruzó con paso rápido el oscuro salón y abrió la otra puerta que daba acceso a la alcoba de su mujer.
4
Daria Aleksándrovna, en peinador y con el pelo –en un tiempo abundoso y luciente, pero ahora escaso– sujeto por horquillas en la nuca, con rostro sumido y enjuto y ojos grandes y asustados que la delgadez hacía parecer saltones, se hallaba de pie, entre un montón de cosas desparramadas por la habitación, ante un armario del que estaba sacando algo. Al oír los pasos de su marido, dejó lo que hacía y miró hacia la puerta, procurando en balde dar a su semblante un aspecto severo y despreciativo. Se daba cuenta de que le temía y de que temía la entrevista que se avecinaba. Intentaba hacer en ese momento lo que ya había intentado hacer diez veces en los últimos tres días: apartar las cosas de los niños y las suyas propias para llevarlas a casa de su madre; pero una vez más no se resolvía a hacerlo. No obstante, ahora, como en las anteriores ocasiones, se decía que el asunto no podía quedar así, que debía dar algún paso, castigar a su marido, abochornarle, vengarse de él siquiera en mínima medida por el sufrimiento que le causaba. Seguía diciéndose que debía abandonarle, pero sabía que era imposible; y era imposible porque no podía perder el hábito de considerarle como marido ni dejar de quererle. Comprendía, por añadidura, que si aquí, en su propia casa, se las veía y se las deseaba para cuidar de sus cinco niños, la situación sería todavía peor en el lugar adonde quería llevarlos a todos. Más aún, durante esos tres días el menor había estado malo por haber tomado un caldo en malas condiciones, y los otros casi no habían comido la víspera. Sabía que era imposible irse; pero se engañaba a sí misma, seguía apartando cosas y haciendo como si efectivamente se fuera.
Al ver al marido, metió las manos en el cajón del armario como buscando algo y le miró sólo cuando estuvo junto a ella. Pero su rostro, al que quería dar expresión dura y resoluta, delataba sólo turbación y sufrimiento.
–¡Dolly! –dijo él con voz apagada y tímida, inclinando la cabeza sobre el hombro y queriendo parecer dolorido y humilde, a pesar de que rebosaba lozanía y salud.
Con mirada fugaz ella escudriñó de pies a cabeza la figura rebosante de vigor y salud. «¡Sí, feliz y contento! –pensó–, mientras que yo... Y ese repulsivo buen talante por el que tantos lo quieren y admiran; yo aborrezco ese buen talante.» Comprimió los labios y contrajo los músculos de su mejilla derecha, pálida y nerviosa.
–¿Qué quiere usted? –dijo con una voz rápida y profunda que no era la suya.
–¡Dolly! –repitió él con voz temblorosa–. Anna llega hoy.
–¿Y eso a mí qué me importa? Yo no puedo recibirla –exclamó ella.
–Pero debes hacerlo, Dolly...
–¡Váyase, váyase, váyase! –gritó sin mirarle, como si el grito fuera causado por un dolor físico.
Stepán Arkádich podía mantener la calma cuando pensaba en su mujer, podía esperar que todo se «enderezaría», según expresión de Matvéi, y podía con tranquilidad leer su periódico y tomar su café; pero cuando vio ese semblante descompuesto y torturado y oyó el tono de esa voz, desesperada y sumisa al destino, se le cortó el aliento, se le hizo un nudo en la garganta y en sus ojos brillaron las lágrimas.
–¡Dios mío! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Dolly! ¡Por amor de Dios!... Pero si... –No pudo continuar. Un sollozo se lo impidió.
Ella cerró de un golpe el armario y le miró.
–Dolly, ¿qué puedo decir?... Sólo que me perdones, que me perdones... Recuerda: ¿es que nueve años de mi vida no pueden redimir un instante... un instante...
Ella bajó los ojos y escuchó, esperando lo que él diría, como si le implorase que de algún modo la hiciese cambiar de parecer.
–... un instante de pasión?... –continuó él, y hubiera querido seguir, pero al oír esa palabra, como en un acceso de dolor físico, la boca de ella se comprimió de nuevo y de nuevo se le contrajeron los músculos de la cara.
–¡Váyase, váyase de aquí! –El grito fue aún más agudo–. ¡Y no me hable de su pasión y su desvergüenza!
Ella trató de salir de allí, pero se tambaleó y se agarró al respaldo de una silla para apoyarse. Se le distendió la cara, se le relajaron los labios y se le arrasaron los ojos de lágrimas.
–¡Dolly! –dijo él, ya sollozante–. ¡Por amor de Dios, piensa en los niños, que no tienen culpa de nada! Yo soy el que la tiene; castígame, hazme expiar mi culpa. ¡Cualquier cosa, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa! ¡Yo soy el culpable; no hay palabras que puedan expresar cuánto lo soy! ¡Pero, Dolly, perdóname!
Ella se sentó. Él escuchaba su respiración ronca y penosa, y sintió una lástima indecible. Ella intentó hablar varias veces, pero no pudo. Él aguardó.
–Tú te acuerdas de los niños para jugar con ellos; pero yo me acuerdo de ellos y sé que lo que esto significa es su perdición –dijo ella con frase que sin duda se había repetido varias veces en los últimos tres días.
Le había tuteado y él la miró con gratitud; trató de cogerle una mano, pero ella la retiró con repugnancia.
–Yo pienso en los niños y por eso haría cualquier cosa en este mundo para salvarlos; pero ni yo misma sé cómo voy a salvarlos: si arrebatándolos al padre o dejándolos con un padre libertino..., sí, con un padre libertino... Dígame: ¿es que después de... lo ocurrido podemos vivir juntos? ¿Es posible tal cosa? Dígame, ¿es posible tal cosa? –repitió, alzando la voz–. ¿Después de que mi marido, el padre de mis hijos, se ha liado amorosamente con la institutriz de sus propios hijos?
–¿Pero qué hacer? ¿Qué hacer? –preguntó él en tono lastimero, sin saber lo que decía e inclinando cada vez más la cabeza.
–¡Me es usted asqueroso, repugnante! –gritó ella, enardeciéndose cada vez más–. ¡Sus lágrimas no son más que agua! ¡Usted nunca me ha querido; usted no tiene ni corazón ni dignidad! ¡Me es usted odioso, repulsivo, extraño, sí, totalmente extraño! –Con ira y dolor pronunció esa palabra, extraño, tan terrible para ella.
Él la miró, y la furia que delataba su rostro le asombró y asustó. No comprendía por qué la lástima que por ella sentía la enfurecía tanto. Lo que ella veía en él era compasión, pero no cariño. «No, ella me odia. No me perdonará», pensaba.
–¡Esto es horrible, horrible! –dijo.
En ese momento, probablemente por haberse caído, empezó a llorar un niño en la habitación vecina. Daria Aleksándrovna aguzó el oído y su semblante se endulzó de pronto. Pareció volver en su acuerdo durante algunos segundos, como si no supiese qué debía hacer, y levantándose deprisa se acercó a la puerta.
«Pues bien, si quiere a mi hijo –pensó él, notando el cambio en la cara de ella al oír llorar al niño–, si quiere a mi hijo, ¿cómo puede odiarme a mí?»
–Dolly, una palabra más –dijo yendo tras ella.
–¡Si me sigue usted, llamo a los criados, a los niños! ¡Que sepan que es usted un canalla! ¡Yo me voy ahora, y usted puede vivir aquí con su amante!
Y salió dando un portazo.
Stepán Arkádich suspiró, se enjugó la cara y con paso quedo salió de la habitación. «Matvéi dice que la cosa se enderezará, ¿pero cómo? No veo la menor posibilidad. ¡Ay, qué horror! ¡Y qué manera tan vulgar de gritar! –se decía, recordando el grito de ella y las palabras canalla y amante–. Y quizá las criadas estaban escuchando. ¡Horriblemente vulgar! ¡Horrible!» Stepán Arkádich permaneció solo algunos segundos, se secó los ojos, suspiró y, sacando fuera el pecho, salió de la habitación.
Era viernes, y el relojero alemán daba cuerda al reloj del comedor. Stepán Arkádich recordó un chiste suyo acerca de este relojero calvo y puntual, a saber, «que al alemán le habían dado cuerda para toda la vida a fin de que diera cuerda a los relojes», y se sonrió. A Stepán Arkádich le gustaba un buen chiste. «¡Y puede ser que la cosa se enderece! Bonita expresión: se enderece. Tengo que repetirla.»
–¡Matvéi! –gritó–. Arréglalo todo con Maria en el gabinete para Anna Arkádievna –dijo a Matvéi cuando éste entró.
–Sí, señor.
Stepán Arkádich se puso el gabán y salió al escalón de entrada.
–¿No va a comer en casa? –preguntó Matvéi acompañándole.
–Depende. Pero toma esto para los gastos de la casa –dijo, sacando diez rublos de la cartera–. ¿Será bastante?
–Bastante o no, habrá que conformarse –contestó Matvéi cerrando de golpe la portezuela del coche y volviendo al escalón.
Mientras tanto, Daria Aleksándrovna, habiendo tranquilizado al niño y adivinado por el ruido del coche que su marido se había marchado, volvió de nuevo a su alcoba. Ésta era su único refugio contra los quehaceres domésticos, que venían a asediarla en cuanto salía de ella. Incluso ahora, durante el breve rato que había estado en el cuarto de los niños, la institutriz inglesa y Matriona Filimónovna habían conseguido hacerle algunas preguntas que no podían aplazarse, a las que sólo ella podía contestar: ¿Qué iban a ponerse los niños para ir de paseo? ¿Se les daba leche? ¿No deberían mandar a buscar a otro cocinero?
–¡Ay, déjenme en paz, déjenme! –exclamó volviendo a su alcoba. Tomó asiento en el mismo sitio donde había estado hablando con su marido, estrujándose las manos flacas de cuyos dedos huesudos se deslizaban las sortijas, y empezó a repasar en la memoria la reciente conversación. «¡Se ha ido! ¿Pero ha roto con ella? –pensaba–. ¿Es posible que la siga viendo? ¿Por qué no se lo he preguntado? No, no, la reconciliación es imposible. Aun si permanecemos en la misma casa somos extraños. ¡Extraños para siempre! –dijo, repitiendo con intención especial la palabra para ella tan terrible–. ¡Y cuánto le quería, Dios mío, cuánto le quería!... ¡Cuánto le quería! ¿Pero es que ahora no le quiero? ¿Es que no le quiero más que antes? Lo más horrible es...», empezó a decir, pero no dio remate a su pensamiento porque Matriona Filimónovna asomó la cabeza por la puerta.
–Deme licencia para decirle a mi hermano que venga –dijo–. Él puede preparar una comida; de lo contrario, los niños no tendrán nada que comer hasta las seis, igual que ayer.
–Bueno, sí. Ahora saldré y dispondré lo que convenga. ¿Ha mandado usted por leche fresca?
Y Daria Aleksándrovna se enfrascó en los quehaceres del día y por algún tiempo ahogó su pena en ellos.
5
Merced a sus excelentes dotes, Stepán Arkádich aprendió bastante en la escuela, pero había sido perezoso y travieso y, en consecuencia, había terminado entre los últimos de su clase. Pero a pesar de su vida siempre disoluta, su baja categoría en el escalafón y su relativa juventud, ocupaba el respetable y lucrativo cargo de director de uno de los negociados del Estado en Moscú. Ese empleo lo había conseguido por mediación del marido de su hermana Anna, Alekséi Aleksándrovich Karenin, ocupante de uno de los principales cargos del ministerio al que pertenecía el negociado de Moscú. Pero aun si Karenin no hubiera colocado de ese modo a su cuñado, éste hubiera obtenido ese empleo u otro semejante por mediación de un centenar de otros personajes –hermanos, hermanas, primos, tíos, tías–, con un sueldo de seis mil rublos que le era absolutamente imprescindible, ya que sus asuntos, no obstante la considerable hacienda de su esposa, sufrían grave quebranto.
La mitad de los habitantes de Moscú y Petersburgo eran parientes o amigos de Stepán Arkádich. Había nacido en medio de aquellos que han sido y son los poderosos de este mundo. Un tercio de los gobernantes, los viejos, eran amigos de su padre y le habían conocido a él desde que llevaba babero; el segundo tercio le tuteaba, y el tercero lo componían sus compinches íntimos. Por consiguiente, los repartidores de los bienes de este mundo, en forma de cargos, rentas, concesiones y cosas por el estilo, eran sus amigos y no podían dejar de atender a uno de los suyos; y Oblonski no tenía que esforzarse mucho para obtener un cargo lucrativo; lo único que necesitaba era no rehusar, no mostrarse celoso, no reñir, no ofenderse, nada de lo cual hacía, dado su buen talante natural. Si alguien le hubiese dicho que no le darían un cargo con el sueldo que precisaba, le habría parecido absurdo, pues tampoco él esperaba nada del otro jueves. Sólo quería lo que se les daba a los individuos de su misma edad, y no desmerecía de cualquier otro en el cumplimiento de sus deberes.
A Stepán Arkádich no sólo le estimaban cuantos le conocían por su buen humor, carácter placentero e indudable honradez, sino también porque en su porte atrayente y lozano, ojos brillantes, cejas y cabellos negros, blancura de tez y mejillas sonrosadas, había algo que producía en quienes le veían un efecto físico y gozoso. «¡Ajá! ¡Stiva! ¡Oblonski! ¡Aquí lo tenemos!», decían casi siempre, con sonrisa de puro gusto, los que tropezaban con él.
Tras ocupar durante tres años el cargo de director de una de las oficinas del Estado en Moscú, Stepán Arkádich se había ganado el respeto, junto con la estima, de sus colegas, sus subordinados, sus jefes y todos los que tramitaban asuntos con él. Las cualidades de Stepán Arkádich que mayormente le habían merecido ese respeto en la administración pública eran, en primer lugar, su extraordinaria indulgencia para con otros, fundada en el conocimiento de sus propios defectos; en segundo lugar, su perfecto liberalismo, no el que leía en los periódicos, sino el que llevaba en el tuétano, que le permitía tratar a todo el mundo, cualquiera que fuese su oficio o condición, de una misma y equitativa manera; y, en tercer lugar –y ésta era la cualidad más importante–, la completa indiferencia con que trataba los asuntos que traía entre manos, por lo que nunca se acaloraba ni cometía equivocaciones.
Al llegar a las dependencias de su negociado, Stepán Arkádich, escoltado por un respetuoso conserje portador de una cartera, entró en su pequeño gabinete particular, se puso el uniforme y pasó a las oficinas. Los empleados y escribientes se pusieron todos de pie, saludándole cortés y jovialmente. Stepán Arkádich, como de costumbre, se dirigió con rapidez a su sitio, estrechó la mano a sus colegas y tomó asiento. Dijo un par de chistes, habló sólo lo preciso para mantener el decoro y comenzó a trabajar. Nadie mejor que Stepán Arkádich sabía trazar ese límite entre la libertad, la sencillez y la rigidez oficial necesario a la tramitación apacible de los asuntos. Un secretario, con el buen humor y el respeto propios de cuantos trabajaban en el negociado de Stepán Arkádich, se acercó a él con unos papeles y empezó a hablar en el tono familiar y desembarazado que él mismo había introducido:
–Hemos logrado obtener los informes del departamento provincial de Penza. Aquí están. ¿Querría usted...?
–¿Se han recibido por fin? –dijo Stepán Arkádich, poniendo un dedo sobre el papel–. Bueno, señores... –Y empezó la sesión de la junta.
«¡Si supieran –pensaba, inclinando la cabeza con aire de interés mientras escuchaba el informe– que hace media hora su director era un arrapiezo culpable!» Y sus ojos reían durante la lectura del informe. La sesión se alargó hasta dos horas, sin interrupción, y a las dos de la tarde hubo una pausa para el almuerzo.
Todavía no eran las dos cuando se abrió de pronto la gran puerta de cristales de la oficina y alguien entró. Todos los empleados que estaban sentados bajo el retrato del zar y el espejo, contentos de cualquier distracción, dirigieron la vista a la puerta; pero el portero, plantado junto a ella, ahuyentó en seguida al intruso y cerró la puerta de cristales tras él.
Cuando se hubo leído el informe en su totalidad, Stepán Arkádich se levantó, se desperezó y, rindiendo pleitesía al liberalismo de los tiempos, sacó un cigarrillo en la oficina y pasó a su despacho particular. Dos de sus colegas, el veterano funcionario Nikitin y el Kammerjunker Grinévich, entraron con él.
–Tendremos tiempo de acabar después del almuerzo –dijo Stepán Arkádich.
–¡Claro que sí! –respondió Nikitin.
–¡Valiente bribón será ese Fomín! –dijo Grinévich, refiriéndose a uno de los participantes en el asunto que estaban examinando. Stepán Arkádich arrugó el entrecejo al oír las palabras de Grinévich, dando a entender con ello que era improcedente emitir un juicio prematuro, y no contestó.
–¿Quién era el que entró? –preguntó al portero.
–Alguien que se coló sin permiso, excelencia, cuando yo estaba de espaldas. Preguntaba por usted. Le dije que cuando salieran los señores de la junta, entonces...
–¿Dónde está?
–Quizá haya salido al pasillo, pero aquí viene ahora. Ese de ahí –respondió el portero, apuntando a un individuo de complexión recia, ancho de hombros y barba rizada, que, sin quitarse el gorro de piel de carnero, subía veloz y ágil los gastados peldaños de la escalera de piedra. Uno de los miembros de la junta (un oficial delgado que llevaba una cartera) se detuvo, miró con reproche las piernas del que así corría y luego dirigió una mirada inquisitiva a Oblonski.
Stepán Arkádich se hallaba en lo alto de la escalera. Su rostro, que relucía de bondad sobre el galonado cuello del uniforme, resplandeció aún más al reconocer al individuo que subía.
–¡Vaya, hombre! ¡Pero si es Liovin! ¡Por fin! –exclamó con sonrisa amistosa y burlona, escudriñando a Liovin que se le acercaba–. ¿Cómo es que no te da asco venir a buscarme en esta guarida? –dijo Stepán Arkádich, quien no contento con estrechar la mano de su amigo le besó también–. ¿Llevas aquí mucho tiempo?
–Acabo de llegar y tenía muchas ganas de verte –repuso Liovin con encogimiento a la vez que miraba en torno suyo con inquietud y enojo.
–Bueno, vamos a mi despacho –dijo Stepán Arkádich, que conocía la timidez orgullosa e irritable de su amigo; y cogiéndole de la mano se lo llevó tras sí, como si lo guiara a través de una zona peligrosa.
Stepán Arkádich se tuteaba casi con todos sus conocidos: con los viejos de sesenta años, con los mozos de veinte, con actores, ministros, comerciantes y generales-ayudantes; así, pues, muchos de los tuteados se hallaban en extremos opuestos de la escala social y se hubieran sorprendido mucho al enterarse de que, a través de Oblonski, tenían algo en común. Llamaba de tú a todos aquellos con quienes bebía champaña, y bebía champaña con todos; y, por lo tanto, cuando en presencia de sus subalternos tropezaba con algún «tú afrentoso»,como llamaba jocosamente a muchos de sus amigos, sabía, con su tacto característico, atenuar la enojosa impresión que ello causaba a sus subordinados. Liovin no era un «tú afrentoso», pero Oblonski, con su tacto habitual, pensó que Liovin podía creer que no le agradaba revelar su intimidad en presencia de sus subordinados, y por eso se apresuró a llevárselo a su despacho.
Liovin era casi de la misma edad que Oblonski y éste le tuteaba, aunque no sólo por el champaña. Liovin era su amigo y camarada desde la temprana mocedad. A despecho de la diferencia de caracteres y gustos, se querían como se quieren los amigos que han estado juntos desde la primera juventud. No obstante, como a menudo sucede con quienes han escogido carreras diferentes, cada uno de ellos menospreciaba cordialmente la carrera del otro, aunque, de pensarlo un poco, podía justificarla. A cada uno se le antojaba que la vida propia era la única auténtica y que la del otro era sólo espectral. Oblonski no podía reprimir una ligera sonrisa burlona cuando ponía los ojos en Liovin. ¡Cuántas veces le había visto llegar a Moscú desde su finca rural, donde hacía algo! Pero Stepán Arkádich nunca había podido entender a derechas qué era precisamente lo que Liovin hacía, aunque tampoco le interesaba entenderlo. Liovin siempre llegaba agitado y deprisa a Moscú, un tanto encogido al par que irritado por ese encogimiento y, por lo común, con una nueva e inesperada manera de ver las cosas. Stepán Arkádich se reía de ello y le gustaba. De modo igual, Liovin despreciaba de todo corazón el estilo de vida urbano de su amigo, así como el trabajo oficial de éste, del que se reía considerándolo trivial. Pero la diferencia estaba en que Oblonski hacía lo que hacían todos los demás y se reía bonachón y complacido, en tanto que Liovin se reía sin complacencia y a veces con irritación.
–Te esperábamos desde hacía tiempo –dijo Stepán Arkádich, entrando en su despacho y soltando la mano de Liovin como para indicar que había pasado el peligro–. ¡Cuánto me alegro de verte! –prosiguió–. Pero, bueno, ¿cómo estás, eh? ¿Cuándo has llegado?
Liovin no contestó; miraba las caras desconocidas de los dos colegas de Oblonski y, en particular, la mano del elegante Grinévich, con sus dedos largos y blancos, sus uñas largas, amarillas y delicadamente recortadas y los enormes y brillantes gemelos en los puños de la camisa, que al parecer absorbían toda su atención y no le dejaban libertad para pensar. Oblonski lo notó al instante y se sonrió.
–¡Ah, sí! Permítanme presentarles –dijo–. Mis colegas: Filipp Iványch Nikitin, Mijaíl Stanislávich Grinévich –y, volviéndose a Liovin–: un consejero de distrito, un moderno consejero de distrito, atleta capaz de levantar cinco puds1 con una mano, criador de ganado, cazador y amigo mío, Konstantín Dmítrich Liovin, hermano de Serguéi Ivánovich Koznyshev.
–Mucho gusto –dijo el viejo.
–Tengo el honor de conocer a Serguéi Ivánovich, el hermano de usted –apuntó Grinévich, alargándole su mano delgada de uñas largas.
Liovin arrugó el ceño, estrechó la mano que se le alargaba y al instante se volvió a Oblonski. Aunque sentía el mayor respeto por su hermanastro el escritor, conocido en toda Rusia, no podía sufrir que lo trataran, no como a Konstantín Liovin, sino como al hermano del famoso Koznyshev.
–No, ya no soy consejero de distrito. He reñido con todos ellos y no voy más a las sesiones –agregó dirigiéndose a Oblonski.
–¡Pues te has dado prisa! –dijo Oblonski, sonriendo–. ¿Pero cómo? ¿Por qué?
–Es largo de contar. Ya te lo contaré alguna vez –respondió Liovin, pero empezó a contarlo sobre la marcha–. Bueno, en pocas palabras, quedé convencido de que no se hace nada, ni se puede hacer nada, en los consejos de distrito –prosiguió, como si alguien acabara de insultarle–. Por una parte, es un juego: juegan a ser un parlamento, y yo no soy lo bastante joven ni lo bastante viejo para divertirme con juguetes; y, por otra parte –añadió tartamudeando–, es un medio que emplea la coterie del distrito para hacer dinero. Antes había tutorías, tribunales, pero ahora lo que hay es el consejo del distrito, no en forma de soborno, sino en forma de salario inmerecido –dijo acaloradamente, como si alguno de los presentes se opusiera a su opinión.
–¡Ajá! Ya veo que estás en una nueva fase, conservadora esta vez –contestó Stepán Arkádich–. Pero ya trataremos de eso más tarde.
–Sí, más tarde. Pero tenía necesidad de verte –dijo Liovin, mirando con odio la mano de Grinévich. Stepán Arkádich se sonrió al percatarse de ello.
–¿No decías antes que no volverías a ponerte trajes europeos? –preguntó, escudriñando el nuevo traje de Liovin, obra evidente de un sastre francés–. ¡Ah, ya veo! Una nueva fase.
Liovin se ruborizó de pronto, pero no como se ruborizan las personas adultas, ligeramente y sin darse cuenta de ello, sino como lo hacen los niños cuando notan que su timidez les pone en ridículo; por consiguiente, se avergüenzan de ella, con lo que se sonrojan todavía más, casi hasta el extremo de llorar. Y era tan extraño ver a este individuo inteligente y viril en ese trance pueril que Oblonski apartó los ojos de él.
–¿Pero dónde vamos a vernos? Porque me es absolutamente preciso verte –dijo Liovin.
Oblonski pareció reflexionar.
–Oye. Vamos a almorzar al restaurante Gurin y allí podemos hablar. Estoy libre hasta las tres.
–No –replicó Liovin tras pensarlo un momento–. Tengo que ir ahora a otro sitio.
–Bueno, entonces podemos comer juntos.
–¿Comer? Pero si no hay nada especial, sólo decirte dos palabras y preguntarte algo, y después podemos hablar.
–Pues bien, dime ahora mismo esas dos palabras y luego charlamos después de la comida.
–Pues óyelas –dijo Liovin–... Pero no es nada de particular.
En su rostro se dibujó de pronto una expresión de enojo, nacida del esfuerzo que hacía por dominar su timidez.
–¿Qué están haciendo los Scherbatski? ¿Va todo como antes?
Stepán Arkádich, sabiendo que desde hacía tiempo Liovin andaba enamorado de su cuñada Kitty, sonrió casi imperceptiblemente y sus ojos brillaron de regocijo.
–Tú me has dicho dos palabras, pero yo no puedo contestarte con otras dos tan sólo, porque... Perdona un instante...
Entró un secretario y, con respetuosa familiaridad y la modesta convicción, común a todos los secretarios, de su superioridad sobre su jefe en el conocimiento de los asuntos, se acercó a Oblonski con unos papeles y, so pretexto de hacerle una pregunta, empezó a explicarle alguna dificultad. Stepán Arkádich, sin dejarle terminar, puso amablemente la mano en la manga del secretario.
–No. Hágalo como yo le dije –objetó, suavizando la objeción con una sonrisa; y, explicando brevemente cómo entendía el caso, apartó la vista de los papeles, diciendo–: Hágalo así, por favor, Zajar Nikítich.
El secretario se retiró confuso. Liovin, que durante la consulta del secretario se había repuesto por completo de su turbación, estaba apoyado de codos en el respaldo de una silla, con una sonrisa irónica en el semblante.
–No lo comprendo, no lo comprendo.
–¿Qué es lo que no comprendes? –preguntó Oblonski con la misma alegre sonrisa, sacando un cigarrillo. Esperaba oír de Liovin alguna salida extraña.
–No comprendo lo que haces –dijo Liovin, encogiéndose de hombros–. ¿Cómo puedes hacerlo con seriedad?
–¿Por qué no?
–Porque no tiene ninguna sustancia.
–Eso es lo que tú crees, pero estamos abrumados de trabajo.
–Papeleo. Pero la verdad es que tú tienes talento para eso –agregó Liovin.
–O sea, que a tu parecer me falta algo.
–Puede que sí –contestó Liovin–. Pero, en todo caso, admiro tu grandeza y estoy orgulloso de tener a un amigo tan importante como tú. Ahora bien, todavía no has contestado a mi pregunta –añadió, mirando a Oblonski de hito en hito y con esfuerzo vehemente.
–Bueno, bien. Espera un poco y tú mismo llegarás a ello. A ti te va bien eso de tener tres mil desiátinas2de tierra en el distrito de Karazinski, músculos que hay que ver y una piel tan fresca como la de una muchacha de doce años; pero tú también serás de los nuestros algún día. ¡Ah, sí, tu pregunta! No hay cambio alguno, pero es lástima que hayas estado tanto tiempo sin venir.
–¿Por qué? –preguntó Liovin con temor.
–Por nada –repuso Oblonski–. Ya hablaremos luego. Pero, vamos a ver, ¿para qué has venido?
–Ah, de eso también hablaremos luego –contestó Liovin, volviendo a enrojecer hasta las orejas.
–Bien. Entiendo –dijo Stepán Arkádich–. Ya sabes que te invitaría a quedarte con nosotros, pero mi mujer no está bien del todo. Pero oye: si quieres verlos a ellos, estarán de seguro ahora en el Parque Zoológico, de cuatro a cinco. Kitty está patinando. Ve allá, yo te recojo luego y comeremos en algún sitio.
–Magnífico, hasta la vista, pues.
–¡Cuidado con no olvidarte, que te conozco bien y eres capaz de volverte corriendo al campo! –le gritó Stepán Arkádich cuando ya se iba.
–¡No, qué va!
Y sólo en la puerta, cuando ya salía del despacho, se acordó de que no se había despedido de los colegas de Oblonski.
–Debe de ser un señor muy enérgico –dijo Grinévich cuando Liovin hubo salido.
–Sí, amigo mío –asintió Stepán Arkádich con un movimiento de cabeza–. ¡Ahí tienen a un hombre feliz! Tres mil desiátinas en el distrito de Karazinski y con toda su vida por delante. ¡Y vaya lozanía la suya! No es como nosotros.
–¿Y usted de qué tiene que quejarse, Stepán Arkádich?
–¡Ah, mis cosas van mal, pero que muy mal! –respondió Stepán Arkádich con un hondo suspiro.
6
Cuando Oblonski preguntó a Liovin que por qué había venido, éste se ruborizó al par que se irritó por haberse ruborizado, ya que no podía contestarle: «He venido a pedir la mano de tu cuñada», aunque había acudido sólo con tal fin.