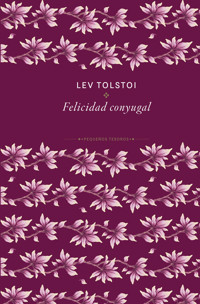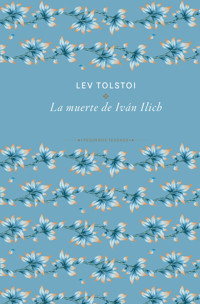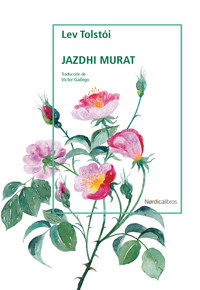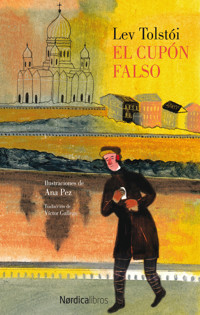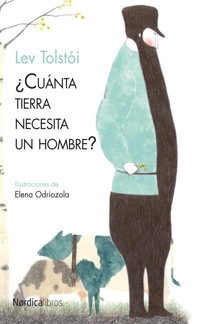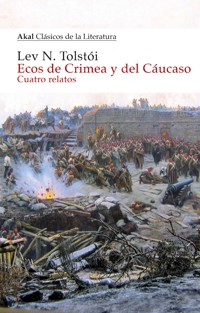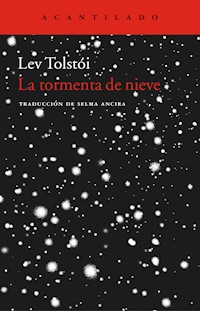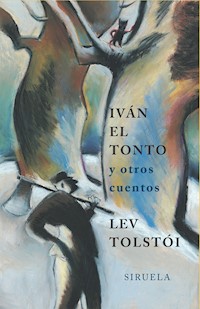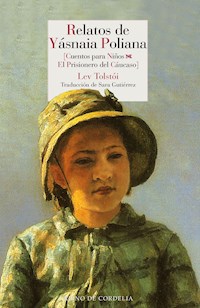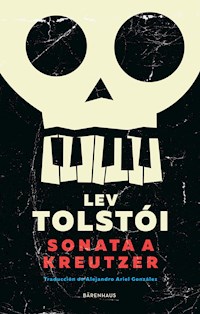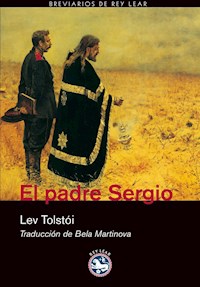Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Tolstoi
- Sprache: Spanisch
"La esclavitud de nuestro tiempo" surgió cuando Lev Tolstói se enteró por un conocido de que los cargadores de la línea de ferrocarril Moscú-Kazán trabajaban por norma unas treinta y seis horas seguidas, así que quiso ir a hablar con ellos y a comprobar con sus propios ojos esas condiciones miserables. Entonces llevaba ya más de dos décadas reflexionando sobre la violencia organizada del Estado y de la propiedad privada, y había abrazado un ideal anarquista de inspiración evangélica orientado, precisamente, a la no violencia. Para preparar este corto ensayo, que vio la luz en 1900, Tolstói escribió más de mil ochocientas páginas a mano, prueba de que lo consideró su gran aportación a la causa de la libertad, la justicia y la felicidad humanas. Traducción de Esther Gómez Parro
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lev Tolstói
La esclavitudde nuestro tiempo
Traducción del ruso deEsther Gómez Parro
Índice
Introducción
1. Los cargadores trabajan treinta y siete horas seguidas
2. Indiferencia de la sociedad ante la muerte de personas
3. Justificación de la actual postura de la ciencia
4. La ciencia económica afirma que los trabajadores del campo deberían pasar a ser obreros en las fábricas
5. Por qué los economistas afirman lo que no es cierto
6. Falta de base del ideal socialista
7. ¿Cultura o libertad?
8. La esclavitud está entre nosotros
9. Causas de la esclavitud
10. Leyes fiscales sobre la propiedad de la tierra y su justificación
11. Las leyes originan la esclavitud
12. ¿Cuál es la esencia de la legislación? La violencia organizada
13. ¿Qué es un gobierno? ¿Es posible la existencia sin gobiernos?
14. ¿Cómo acabar con los gobiernos?
15. ¿Qué debe hacer cada persona individualmente?
Conclusión
Créditos
Introducción
Hace casi quince años el censo de población de Moscú suscitó en mí toda una serie de pensamientos y sentimientos que manifesté como pude en el libro titulado ¿Qué podemos hacer? A finales del año pasado, 1899, volví a reflexionar de nuevo sobre las mismas preguntas y respuestas a las que había llegado en ese libro, aunque me da la impresión de que en estos quince años he podido, de manera más tranquila y detallada, gracias a la actual difusión del conocimiento, repensar el tema que desarrollé en la citada obra. Pienso que mis conclusiones pueden ser de utilidad para las personas que desean verdaderamente aclarar su postura en la sociedad y definir las responsabilidades morales derivadas de ella. Ésa es la razón por la que he decidido publicarlas. La idea principal de aquel libro y de este tratado es el rechazo a la violencia, un rechazo que comprendí y conocí a través del Evangelio, donde con mayor transparencia se halla puesto en palabras: «Se os dijo ojo por ojo…». Es decir, os enseñaron a utilizar la violencia contra la violencia. «Pero yo os enseño: poned la otra mejilla cuando os agredan»; que significa: Soportad la violencia, pero vosotros mismos no la utilicéis. Sé muy muy bien que estas grandes palabras, por causa de la superficial y perversa interpretación acordada entre los liberales y la Iglesia, serán para la mayoría de las así llamadas «personas cultas» motivo para no leer este artículo o para leerlo con prejuicios. A pesar de todo ello, deseo incluirlas en el epígrafe del presente artículo. No es mi intención molestar a los que se definen a sí mismos como ilustrados y consideran que la enseñanza evangélica es retrógrada y ha conseguido sobrevivir desde antaño gracias a la manera en que la humanidad ha sabido dirigir su vida. Mi única intención es mostrar aquella fuente de la que yo mismo he bebido el conocimiento de una verdad que está muy lejos de haber sido percibida conscientemente por las personas, y la única que puede redimirlas de sus desgracias. Eso es lo que hago.
28 de junio de 1900
1. Los cargadores trabajan treinta y siete horas seguidas
Un conocido mío, que trabaja como pesador de mercancías en la línea férrea Moscú-Kazán, hablando entre otras cosas, me contó que los obreros que llevan los bultos a su báscula tienen turnos de trabajo de treinta y seis horas seguidas. Aun sin dudar lo más mínimo de la veracidad de sus palabras, me resultó difícil creerle. Pensé que o bien se equivocaba, o exageraba, o había algo que yo no acababa de entender. Pero el hombre me contó con tal lujo de detalles las condiciones en las que se llevaba a cabo este trabajo que al final resultaba difícil dudar. Según él, en la línea férrea Moscú-Kazán trabajan un total de doscientos cincuenta cargadores. Están distribuidos en cuadrillas de cinco y trabajan a destajo. A cambio reciben un rublo o un rublo y quince cópecs por cada mil puds1 de mercancía cargada o descargada. Llegan por la mañana, trabajan todo el día y la noche descargando y, en cuanto acaba esa noche, de madrugada, empiezan con la carga y trabajan de nuevo el día entero, así que en el plazo de cuarenta y ocho horas duermen solamente una noche. Su trabajo consiste en echarse a la espalda y acarrear fardos de siete, ocho y hasta diez puds cada uno. Dos los cargan a hombros de los otros tres, y éstos los llevan encima de sus hombros de un lado a otro. Por este trabajo ganan para su sustento menos de un rublo al día. Trabajan sin descanso, para ellos no hay festivos.
El relato del pesador fue tan detallado que resultaba imposible dudar de él, pero aun así decidí comprobar de primera mano lo que me había contado y me dirigí al andén de carga y descarga de mercancías. Allí encontré a mi conocido y le dije que había ido a ver con mis propios ojos todo lo que me había dicho.
–A cualquiera que se lo digas no te va a creer –dije yo.
–¡Nikita –exclamó sin responderme, dirigiéndose a alguien que estaba en la garita–, ven pacá!
Por la puerta salió un obrero alto, delgado, vestido con un blusón largo y ancho desastrado.
–¿A qué hora has venido a trabajar?
–¿A qué hora? Ayer por la mañana.
–¿Y dónde has estado esta noche?
–Pues ya se sabe, aquí, descargando.
–¿Trabajan también de noche? –me decidí a intervenir yo.
–Pues claro que trabajamos.
–Y hoy, ¿a qué hora han empezado?
–Pues por la mañana, ¿cuándo, si no?
–¿Y cuándo acaban la jornada?
–Anda, cuando nos despachen. Entonces acabaremos.
Se acercaron entonces otros cuatro obreros que, junto con el primero, formaban la cuadrilla de cinco. Iban todos sin abrigo de piel, vestidos solamente con blusones harapientos, a pesar de que estábamos a casi veinte grados bajo cero.
Empecé a preguntarles sobre los detalles de su trabajo, sorprendidos claramente por el interés que yo mostraba por algo tan simple y natural, en su opinión, como su jornada de treinta y seis horas. Todos ellos eran hombres venidos de algún pueblo, la mayoría de mi zona, la región de Tula; otros eran de Oriol, y algunos, de la provincia de Vorónezh. Viven en Moscú de alquiler, algunos con su familia, la mayor parte solos. Estos últimos mandan sus salarios a casa. Dejan aparte lo que les cuesta la comida que pagan a sus arrendatarios. En esto se les van diez rublos al mes. Siempre comen carne, ya que no observan los ayunos. Permanecen en el lugar de trabajo, no treinta y seis horas seguidas, sino más, ya que el camino al trabajo y de vuelta a casa los lleva más de media hora, y, además, con frecuencia les hacen trabajar más tiempo del estipulado. Por este trabajo de treinta y siete horas continuas, sin contar lo que gastan en comida, perciben veinticinco rublos al mes.
–¿Por qué hacéis este trabajo tan duro? –pregunté yo.
–¿Y qué otra nos queda? –respondieron.
–Pero ¿para qué trabajar treinta y seis horas seguidas? ¿Acaso es imposible establecer algunos turnos de descanso?
–Es lo que nos ordenan.
–¿Y por qué lo aceptáis?
–Que por qué lo aceptamos, dice. Pues porque hay que comer. Si no estás de acuerdo, te vas a la calle. Llegas una hora tarde y en cuanto apareces, te dan el pase y andando, y en la calle hay diez dispuestos a ocupar tu puesto.
Los obreros eran jóvenes, excepto uno, que debía de pasar ya de los cuarenta. Todos tenían el rostro enjuto, agotado, ojos cansados, seguramente bebían. El flaco, el primero con el que había hablado, me sorprendió especialmente por esa extraña mirada de cansancio. Le pregunté si había bebido.
–No bebo –me contestó sin pensar, como suelen responder a esta pregunta las personas que verdaderamente no beben.
–Y tampoco fumo –añadió.
–¿Y los otros beben?
–Beben. Se lo traen aquí.
–El trabajo es muy duro. Ayuda a recuperar las fuerzas –dijo el obrero más mayor, que estaba ebrio, aunque lo disimulaba muy bien.
Después de conversar un rato más con los obreros, me acerqué a la estación de descarga. Caminando a lo largo de extensas hileras de todo tipo de mercancías, llegué hasta un grupo de trabajadores que empujaban lentamente un vagón cargado de ellas. Como supe después, desplazar los vagones y limpiar los andenes de nieve era algo que estaban obligados a hacer sin remuneración alguna. Era una de las cláusulas escrita en sus contratos. Estos obreros eran tan flacos y andrajosos como aquellos con los que había hablado anteriormente. Cuando consiguieron llevar el vagón hasta el lugar requerido y se detuvieron, me acerqué a ellos y les pregunté a qué hora habían empezado su jornada y cuándo habían almorzado. Me contestaron que habían empezado a trabajar a las siete de la mañana y que iban a comer algo sólo en ese momento. El trabajo no les había permitido hacerlo antes.
–¿Y cuándo acabáis la jornada?
–Eso depende, a veces trabajamos hasta las diez –contestaron los obreros, como jactándose de su resistencia.
En vista del interés que yo mostraba por su situación, me vi rodeado por ellos y, hablando varios al mismo tiempo, probablemente tomándome por algún jefe, me informaron de que su principal motivo de queja era que el lugar donde a veces pasaban el tiempo para calentarse entre la jornada de día y el comienzo de la nocturna, y en el que a veces echaban una cabezadita de una hora, era muy pequeño y angosto.
–A veces nos juntamos hasta cien hombres y no hay donde acostarse… Podemos hacerlo bajo las bancas de madera, pero apenas cabemos –dijeron varias voces descontentas–. Venga a verlo usted mismo, está aquí al lado.
La nave era realmente estrecha. En una cámara de unos siete metros2 podían acoplarse en las bancas hasta cuarenta hombres. Unos cuantos obreros entraron conmigo y, compitiendo entre sí por que se oyera su voz, se quejaron enojados de la estrechez del lugar.
–O bajo las bancadas o no te tumbas –dijeron.
Al principio me pareció extraño que estos hombres, que faenaban a veinte grados bajo cero sin abrigo, cargando costales de diez puds a su espalda durante treinta y siete horas, a los que sólo se les permitía comer o cenar cuando les venía en gana a sus jefes, que se encontraban en una posición mucho peor que los animales de carga, se quejaran solamente de la estrechez de algo parecido a un vagón donde se amontonaban para entrar en calor. Como he dicho, en un principio sus quejas me parecieron extrañas, pero, al reflexionar sobre su situación, comprendí cuán triste debía de ser lo que sentían estas personas que nunca podían dormir lo suficiente, heladas de frío, para que, en lugar de descansar y entrar en calor, se vieran obligadas a arrastrarse por un suelo inmundo para acurrucarse bajo una bancada y, una vez dentro, seguir sometiendo su cuerpo a fatigas y debilitarse aún más respirando un aire denso y viciado. Probablemente sólo en esa angustiosa hora de vano intento por dormir y descansar sentían dolorosamente todo el horror de sus jornadas de trabajo de treinta y siete horas que devoraban su existencia, y por eso mismo se quejaban de una circunstancia aparentemente tan insignificante como la estrechez de ese lugar. Tras observar a unas cuantas cuadrillas en sus distintas faenas y tras hablar también con algunos obreros más, de todos los cuales escuché lo mismo, volví a casa con la absoluta certeza de que lo que me había dicho mi conocido era la pura verdad. Y era verdad que por un dinero que sólo alcanzaba para comer, personas que se consideraban libres creían que era necesario someterse a ese trabajo, al cual no hubiese sometido a sus propios esclavos ni el amo más cruel en los tiempos de la esclavitud. Y ya no sólo un dueño de esclavos. Ni un solo cochero de punto sometería a ese esfuerzo a sus caballos, porque éstos cuestan dinero y no le saldría a cuenta abreviar la vida de un valioso animal haciéndolo trabajar a la fuerza treinta y siete horas seguidas.
1. Pud: antigua medida de peso rusa, prohibida en la Unión Soviética, pero que se siguió utilizando en los medios rurales. Equivale a 16,38 kilos. En la actualidad sólo se usa en algunos deportes de carga, como por ejemplo en las pesas de los atletas, y su peso redondo es de 16 kilos. (N. de la T.)
2. El autor menciona una antigua medida rusa de longitud, arshín, equivalente a 0,7 metros. (N. de la T.)
2. Indiferencia de la sociedad ante la muerte de personas
Obligar a unas personas a trabajar treinta y siete horas sin interrupción y sin dormir no sólo es cruel, sino también poco ventajoso. Y a pesar de eso, tal abuso a riesgo de la pérdida de vidas humanas lo vemos constantemente a nuestro alrededor. Enfrente de la casa moscovita en que vivo hay una fábrica de tejidos de seda que cuenta con los últimos adelantos de la técnica más moderna. Trabajan en ella tres mil mujeres y setecientos hombres. Sentado aquí ahora, escucho el ruido ininterrumpido de las máquinas y sé, porque yo mismo he visitado las instalaciones, lo que significa ese ruido. Esas tres mil mujeres permanecen de pie durante doce horas inclinadas sobre los telares, en medio de un ruido ensordecedor, devanando, enrollando y separando los hilos de seda para fabricar las telas. Todas estas mujeres, a excepción de aquellas que acaban de llegar de las aldeas, tienen un aspecto insano. La mayor parte de ellas lleva una vida desordenada e inmoral. Casi todas, estén casadas o solteras, poco después del parto mandan a sus hijos a la aldea o al orfelinato, donde muere el ochenta por ciento de estos niños. Para evitar que las despidan, ellas mismas se incorporan al trabajo al día siguiente o, como mucho, al tercer día después del parto. Así pues, por lo que sé, en un periodo de veinte años han muerto decenas de miles de mujeres-madres jóvenes y sanas, y ahora continúan sacrificando su propia vida y las de sus hijos para fabricar telas de terciopelo y seda.