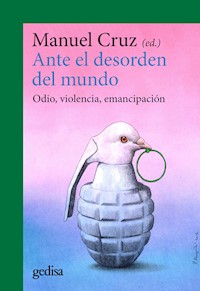
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En los últimos años, hemos asistido a una proliferación colectiva de polarizaciones en muchos contextos cotidianos, países y culturas. Resulta una evidencia incontrovertible que se odia (al igual que se teme) demasiado y a demasiadas cosas. No podemos seguir pensando que tales sentimientos son un asunto estrictamente privado. Tanto es así, que ha habido quien ha llegado a definir la sociedad actual como una auténtica sociedad del odio. De ahí la necesidad de ponerlo en conexión, en tanto que «sentimiento social», con otros factores de la esfera colectiva que son la violencia y la (expectativa de) emancipación. ¿Qué función desempeñan hoy en día estas tres categorías? Varios pensadores y pensadoras de renombre internacional reflexionan en torno a este interrogante con el fin de hacer visibles las problemáticas anexas, fomentar el debate de ideas y alcanzar una vida en común mínimamente buena a escala planetaria. Con contribuciones de Néstor García Canclini, Carlos Thiebaut, Beatriz Sarlo, Amelia Valcárcel, Aurelio Arteta, Alicia García Ruiz, Rosa María Rodríguez Magda, Javier de Lucas y Daniel Gascón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manuel Cruz (ed.)
ANTE EL DESORDEN DEL MUNDO
ANTE EL DESORDEN DEL MUNDO
Odio, violencia, emancipación
Manuel Cruz (ed.)
© Manuel Cruz y de los autores, 2023
Montaje de cubierta: Juan Pablo Venditti
De la imagen de cubierta: Paweł Kuczyński
Primera edición: marzo de 2023
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
www.gedisa.com
Preimpresión: Fotocomposición gama, sl
ISBN: 978-84-18525-48-3
Queda prohibida la reproducción parcial o total por cualquier
medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada
de esta versión castellana de la obra.
Índice
Nota previa: sobre la importancia de esta conversación, Manuel Cruz
PRIMERA PARTE. ODIO
Los odios en la desglobalización, Néstor García Canclini
Un odio que siempre nos acompañará..., Carlos Thiebaut
El odio como imposible cemento social, Beatriz Sarlo
SEGUNDA PARTE. VIOLENCIA
Violencia queer, Amelia Valcárcel
Terrorismo local y responsabilidad ciudadana (el caso vasco), Aurelio Arteta
La vida de la historia: más allá de la violencia, Alicia García Ruiz
TERCERA PARTE. EMANCIPACIÓN
De la emancipación al empoderamiento, Rosa María Rodríguez Magda
Emancipación sin exclusión, Javier de Lucas
Emancipación sin revolución, Daniel Gascón
Sobre los autores
Nota previa: sobre la importancia de esta conversación
Manuel Cruz
Odio, violencia y emancipación son, sin duda, categorías heterogéneas que, en principio, remiten a esferas nítidamente diferenciadas de la vida humana. Así, la primera —el odio— ha tendido tradicionalmente a ser recluida en la esfera de lo privado, esto es, a ser considerada como un sentimiento estrictamente individual. En consecuencia, se interpretaba que de su estudio debían ocuparse determinadas disciplinas y saberes (en particular la psicología, aunque no sólo), especializados en el conocimiento de los diversos aspectos de la individualidad.
Ahora bien, de un tiempo a esta parte se ha hecho evidente que la generalización (y diversificación) del odio (junto con alguna otra categoría complementaria, como es el miedo) no puede seguir siendo analizada en tan restrictiva clave. Se odia (al igual que se teme) demasiado (y demasiadas cosas) como para seguir pensando que tales sentimientos son asunto de cada cual. Tanto es así que no ha faltado quienes se han atrevido a definir a nuestra sociedad actual precisamente como una sociedad de odio. Sin duda estamos ante un fenómeno inducido, cuyos antecedentes y cuya intención se pretende ayudar a esclarecer en lo que sigue.
¿Qué función se hace desempeñar en nuestras sociedades al odio? Sin perjuicio de los desarrollos que se puedan desplegar a lo largo de las diversas colaboraciones del volumen, un elemento fundamental ya puede ser señalado: dicho sentimiento desempeña el papel de un auténtico cemento cohesionador en determinado tipo de sociedades. ¿En cuáles? Tal vez (es sólo una hipótesis) en aquéllas que han asistido al declive de otras formas de cohesión, como las representadas, por ejemplo, por las viejas creencias religiosas o por un determinado tipo de proyectos colectivos, fuertemente unificadores de la comunidad.
Pues bien, es esta última sospecha la que abre paso, de pleno derecho en el discurso, a las otras dos categorías analizadas en la presente compilación. La sospecha, por cierto, se declina de diferentes maneras: no es, por así decirlo, una sospecha de paso universal. La paralizadora, obsesiva, función del odio va adoptando diversas formas, de acuerdo con el momento y el lugar, lo que es como decir según la coyuntura y la concreta formación social de que se trate. Es este particular juego o articulación entre lo que permanece y lo que varía lo que constituyó el detonante, el estímulo inicial que se encuentra en el origen del libro que el lector tiene en sus manos.
La primera versión de este libro (publicada con el título que en esta nueva edición hemos conservado como subtítulo, a modo de recordatorio, esto es, Odio, violencia, emancipación) tuvo su origen en un pequeño ciclo de conferencias celebrado en noviembre de 2005 en el Centro de Cultura de España en Buenos Aires, con el apoyo entusiasta de su entonces directora, Lidia Blanco. Bajo este mismo título se le propuso en aquel momento a un pequeño grupo de filósofos argentinos y españoles (tres y tres, para ser exactos, número que luego, a efectos de publicación, aumentó hasta alcanzar un total de nueve) que dialogaran alrededor de cada uno de los conceptos con vistas a poner a prueba la hipótesis, tanto acerca de la cambiante naturaleza de las categorías como de su íntima articulación, que tutelaba el proyecto. La hipótesis se mantiene, qué duda cabe, pero precisaba de actualización. No sólo por lo que respecta a las dimensiones teóricas de los diversos asuntos que hoy resulta forzoso introducir (y que a principios de este siglo no tenían la notoriedad que luego han alcanzado), como a la necesidad de incorporar nuevas voces que sustituyeran a algunas de las presentes en aquel momento.
En todo caso la hipótesis en cuestión también admite ser enunciada en positivo. Se diría entonces que tanto el odio, como cualquier otro sentimiento social, resultan del todo ininteligibles si no son puestos en conexión con esos otros vectores, absolutamente básicos de la vida en común que son la violencia y la expectativa de emancipación. La insistencia en la conexión resulta particularmente importante a efectos de diferenciar, con la mayor nitidez posible, el planteamiento seguido aquí del defendido por quienes, simplificando su posición, consideran la violencia como una constante, de carácter histórico-antropológico, presente desde siempre en la especie humana —también una especie animal, no se olvide—, constante que le lleva de modo inexorable, casi fatal, a resolver sus conflictos por esos medios violentos.
Quienes argumentan así suelen aportar como prueba el hecho incontestable, de que, hasta donde disponemos de información, tenemos noticia de que siempre se han producido sucesos violentos, no ya sólo de orden individual, sino también colectivo. A fin de cuentas, la historia de la humanidad es la historia de sus guerras. Todo esto es verdad, aunque habría que añadir de inmediato que no es toda la verdad. Porque no resulta menos cierto, si vemos las cosas con mirada histórica en gran angular, que a lo largo del tiempo nuestras sociedades han ido inventando y desarrollando instituciones para encauzar esa hipotética tendencia natural a la violencia. Así, el principio de que el Estado tiene el monopolio de la violencia sustrae a los individuos particulares ese recurso, de la misma forma que la justicia intenta evitar la ley del Talión, el ojo por ojo y diente por diente, o el tomarse la justicia por la propia mano.
Pero hay otro orden de respuestas, al que se allegan en general los colaboradores del presente volumen, que tendería a señalar los rasgos propios de esta sociedad en la que vivimos como rasgos generadores, ellos mismos, de violencia. Tales rasgos pueden tener un grado variable de profundidad o, si se prefiere, pueden estar relacionados con dimensiones diferentes de la estructura social, de la más coyuntural a la más constituyente. Según la dimensión con la que se vinculen, podremos hablar de violencias de diversa naturaleza (violencia machista, violencia política, violencia económica...). Cabría aludir entonces a elementos que, en cierto modo, enlazan críticamente con lo señalado en el párrafo anterior: en muchas ocasiones el recurso a la violencia constituye la expresión de una frustración por la impotencia o la presunta inutilidad de las instituciones.
Para evitar malentendidos valdrá la pena explicitar que esta última constatación no implica, por sí sola, un juicio de valor. Así, la violencia terrorista sufrida en este país durante años, a la que se dedica el capítulo titulado «Terrorismo local y responsabilidad ciudadana», no merece un ápice de benevolencia por el hecho de que sus protagonistas recurrieran a aquella justificación al no ver alcanzables sus objetivos por otros medios. El recurso por parte de aquéllos tiene bien poco de extraño. En realidad, la experiencia histórica certifica que el grueso de los protagonistas de los comportamientos que, vistos con distancia temporal, juzgamos hoy como inequívocamente condenables (incluso monstruosos en más de un caso), estaban convencidos de disponer de buenas razones para llevarlos a cabo. En ese sentido, el hecho de que el propio autor del capítulo, a diferencia del resto de colaboradores que permanecen de la primera edición y que han modificado en alguna medida sus aportaciones originales, haya preferido mantener su texto tal y como se publicó en su momento, puede servir para evitar el ventajismo del presente, siempre al acecho en asuntos tan sensibles como éste.
Porque es cierto que, en efecto, en casos como las revueltas colectivas (o que aspiran a serlo), el argumento de la inutilidad de cualesquiera otras vías, distintas a la de la violencia, suele ser muy utilizado. Pero, como decíamos hace un instante, la frecuencia del uso no lo convierte en más o menos atendible. A este respecto habría que añadir, para ser precisos, que en muchos otros casos —especialmente en aquellos que han obtenido mayor repercusión en los últimos años (pienso en los subsumibles bajo el rubro terrorismo global, aunque ya hemos visto que no serían los únicos)— da la sensación de que la reacción de los protagonistas de acciones violentas no es tanto una reacción desengañada, como más bien primitiva. Con otras palabras, está más cerca del dogmatismo que de la desesperación.
Pero, aunque así fuera, ello no eximiría de la necesidad de pensar acerca del tercer concepto abordado en el presente volumen, el de emancipación, concepto por lo demás hoy tan severamente cuestionado, por lo menos en lo tocante a sus determinaciones más tradicionales. Con todo, sus avatares recientes, lejos de invitar a un definitivo abandono, constituyen más bien, a juicio de quienes aquí escriben, el más poderoso estímulo para su revisión. Probablemente para iniciar tal proceso habrá que empezar por una profunda reconsideración autocrítica, que deje claro no ya sólo lo que la emancipación no puede ser bajo ningún concepto en las presentes circunstancias históricas, sino, tal vez sobre todo, lo que nunca fue, por más que se nos asegurara, con insistencia, lo contrario.
También ésta es una tarea para la que no disponemos de indicaciones previas. Apenas disponemos de un convencimiento que, casi más que eso, constituye una intensa percepción. La de que es mucho lo que nos falta, la de que es excesivo aquello de lo que carecemos como para aceptar sin rechistar, incluso con gesto complacido, la invitación, de matriz inequívocamente conservadora, a aceptar lo que hay, a convertirnos en mero espejo a lo largo de un camino que, en el mejor de los casos, no sabemos a dónde conduce, y, en el peor, lleva precisamente al lugar al que nunca quisimos ir a parar.
En todo caso, convendrá resaltar que, por más que el tono parezca sugerirlo, no estamos ante un destino o fatalidad inexorable. Se supone que aquello de lo que aquí se trata —en definitiva: qué hacer con la generalizada pulsión de odio, cómo enfrentarse a los diversos rostros de la violencia o en dónde ubicar nuestro irreductible anhelo de emancipación— debería poder ser dilucidado en aquellos ámbitos en los que se somete al escrutinio de todos lo que a todos concierne. Y a este respecto una última consideración resulta obligado introducir. En nuestros días, a qué engañarnos, las posibilidades de que en el espacio público se produzca un debate basado en la argumentación racional están próximas al cero. Las cuestiones que últimamente tienden a plantearse de manera prioritaria en dicho espacio (sexualidad, lenguajes inclusivos, identidades nacionales, creencias religiosas...) obtienen su mayor eficacia en la identificación emotiva que generan. El resultado a la vista está. Se diría que ha terminado por generalizarse el convencimiento de que el grueso de cuestiones relevantes depende del sentimiento. Así, por poner unos cuantos ejemplos al azar, se nos prescribe que el sexo depende del sentimiento (y no de la biología), la nacionalidad depende del sentimiento (y no del derecho o de la historia), las creencias religiosas dependen del sentimiento (y no de ninguna evidencia)... e incluso abundan los que piensan que la política misma se sustancia en una gestión de la empatía.
Ahora bien, parece claro que la aceptación de que el espacio público se constituya en el escenario privilegiado en el que librar ese tipo de combates que se dirimen en términos de sentimientos (lo que algunos denominan «guerras culturales») responde a una diferente motivación en el caso de la derecha y de la izquierda. En tanto que para aquélla tales guerras le resultan idóneas para mantener el antagonismo político y la polarización en momentos en los que el sistema económico en cuanto tal no se ve impugnado, para ésta parece constituir el clavo ardiendo al que agarrarse ante el agotamiento de las alternativas propias que trae causa última en la crisis de las grandes visiones del mundo y de la historia que venimos arrastrando desde las últimas décadas del pasado siglo.
De ahí tanto la comodidad con la que una apela a la gestión como la incomodidad que le genera a la otra, temerosa de que un amplio sector de la ciudadanía (y, en consecuencia, de los votantes) pueda terminar concluyendo que derecha e izquierda resultan por completo indistinguibles y acabe por rechazar el argumento del en nombre de qué se toman determinadas medidas si, a fin de cuentas, las mismas podrían ser tomadas tanto por unos como por otros. Esta situación explicaría lo que Éric Fassin denominaba hace no demasiado la depresión militante de los votantes de izquierda en Francia: desarmados por la derecha y traicionados por los socialdemócratas, a fuerza de tantos fracasos y desilusiones pueden acabar resignándose a la idea de que no habría ninguna alternativa política.
Nosotros no nos encontramos todavía ahí, pero corremos el peligro de estar acercándonos a ese mismo punto sin (querer) darnos cuenta, o, peor aún, incluso pensando que nos alejamos de él. No parece que sea muy aventurado afirmar que el votante de izquierdas de nuestro país ha abandonado su condición de votante ideológico en el sentido fuerte de la palabra y ha hecho (o le han hecho) una apuesta de carácter estratégico por las guerras culturales. El balance final de la operación parece claro. Dicha apuesta teórico-política no sólo estaría resultando fallida (así se explica en gran medida el espectacular crecimiento de la extrema derecha) sino que, lejos de permitirle a la izquierda reconfigurar y ampliar su base, reformulándose en unos nuevos términos y con unos nuevos protagonistas, habría terminado por constituir uno de los mayores obstáculos para su regeneración y crecimiento. No es casualidad, por plantear la cosa en términos demoscópicos, que ningún sondeo anuncie esta última posibilidad.
De ser cierto todo lo anterior, nuestro problema sería entonces no sólo de carácter conceptual, referido a las categorías y discursos con las que aprehendemos nuestra realidad, sino también metodológico, esto es, relacionado con los procedimientos que acordamos para debatir entre todos aquellas cuestiones que a todos conciernen. El presente volumen pretende intervenir en el primer aspecto, aunque sin perder de vista que el grave deterioro del debate público al que llevamos tiempo asistiendo, volcado hacia la agitación inane de las emociones colectivas, condiciona seriamente la posibilidad de que consigamos sacar agua clara en el debate de ideas. Se me va a permitir que intente resumir lo anterior con una formulación acaso excesivamente rotunda, pero no por ello del todo inexacta. Si hace pocas décadas la pregunta que mejor expresaba nuestra perplejidad ante lo humano se podía formular en términos de «¿alguien entiende lo que nos pasa?», acaso hoy el mismo interrogante haya virado hacia este otro: «¿a alguien le importa entender lo que nos pasa?».
PRIMERA PARTE
ODIO
Los odios en la desglobalización
Néstor García Canclini
Una vía que limita hoy la comprensión del avance del odio es indagarlo como sentimiento sin situarlo en la trama de conflictos multiculturales acumulados. La pregunta psicologista que interroga por qué los individuos odian o, estudiada por la psicología social, por qué odia una comunidad étnica o nacional, una manifestación feminista que derriba monumentos, unos jóvenes encapuchados que destruyen negocios, requiere abarcar la multiplicidad de indignaciones y cómo se interconectan. La complejidad mundial alcanzada por esta trama vuelve difícil, a menudo, entender contra quiénes se dirigen las iras.
Las filosofías individualistas y el psicologismo preguntan qué es lo contrario del odio. El lenguaje coloquial suele oponerlo al amor. Fernando Savater, en un ensayo sobre la ira, sostiene que del otro lado están la paciencia y el humor: convoca a la espera que ayudará a «intervenir en el cambio de circunstancias», y a aligerarse con una «representación humorística de las cosas» (Savater, 2005). En el Diccionario de los sentimientos, José Antonio Marina y Marisa López Penas definen el odio en el territorio de los deseos, sobre todo el de «hacer daño», debido a «un temperamento frío» o al resentimiento acumulado con rencor (Marina y López, 2009).
Veo útil explorar la proliferación colectiva de odios y polarizaciones a partir de esta hipótesis: examinar esos estallidos como resultado de la desaparición o agotamiento de instituciones y relatos nacional y globalmente organizados. El odio no es sólo un sentimiento individual, que suele manifestarse en conductas sectoriales (misoginia, machismo, xenofobia). Estas formas binarias y polares, milenarias como sostiene André Glucksmann, refiriéndose a las dirigidas contra las mujeres y los judíos, no se reproducen ahora, como dice él, sólo por esa costumbre antigua de fanatizarse con un dios o querer serlo. La contemporaneidad nos da el espectáculo diario de rabias que se suman, se potencian, sin lograr articularse en movimientos por la transformación estructural de la sociedad. Es una situación distinta de la vivida en el siglo XX cuando las injusticias y las injurias, en los lejanos tiempos de las revoluciones, aspiraban a ofrecer soluciones integrales para un pueblo, o sea para todos.
En esta dirección, necesitamos ocuparnos de tres problemas: a) ¿por qué el odio, que nunca se había ido, regresa con más fuerza? b) ¿por qué necesitamos examinar la disolución del pensamiento moderno para hacer visible la problemática actual del odio? c) ¿por qué las ruinas que quedan del mundo y del pensamiento modernos son insuficientes para encarar los dramas contemporáneos exasperados por los odios?
Globalización de los conflictos
Desde la historia de Abel y Caín, miles de relatos bíblicos y profanos nos recuerdan que el odio era un asunto premoderno. Luego, en la modernidad, las batallas por la emancipación de los hombres y las mujeres, la formación de naciones y las disputas entre Estados nacionales, las empresas colonizadoras y la resistencia contra ellas son evidencias de que el odio tampoco escaseó en esta época. Sin embargo, desde la Ilustración el furor y la crueldad vienen combinándose, más que nunca, con teorías dedicadas a explicarlos y contenerlos: la interpretación hegeliana de la historia como conflictos entre amos y esclavos, la marxista como lucha de clases, y las que trataron de explicar por qué colonizadores y colonizados, hegemónicos y subalternos, hombres y mujeres, se llevaban tan mal.
En esta acumulación de intentos modernos por conjurar el odio, quizá el relativismo antropológico fue su elaboración más sofisticada. Ni bien terminada la matanza de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, la Asociación Antropológica Norteamericana, teniendo en cuenta «el gran número de sociedades que han entrado en estrecho contacto en el mundo moderno y la diversidad de sus modos de vida», presentó a las Naciones Unidas un proyecto de Declaración sobre los Derechos del Hombre que aspiraba a responder a esta pregunta: «¿cómo la declaración propuesta puede ser aplicable a todos los seres humanos y no ser una declaración de derechos concebida únicamente en los términos de los valores dominantes en los países de Europa occidental y América del Norte?». A partir de «los resultados de las ciencias humanas», propusieron tres puntos de acuerdo: «1º) El individuo realiza su personalidad por la cultura; el respeto a las diferencias individuales implica por lo tanto un respeto a las diferencias culturales; 2º) El respeto a esta diferencia entre culturas es válido por el hecho científico de que no ha sido descubierta ninguna técnica de evaluación cualitativa de las culturas» [...] «Los fines que guían la vida de un pueblo son evidentes por ellos mismos en su significación para ese pueblo y no pueden ser superados por ningún punto de vista, incluido el de las seudoverdades eternas»; «3º) Los patrones y valores son relativos a la cultura de la cual derivan, de tal modo que todos los intentos de formular postulados que deriven de creencias o códigos morales de una cultura deben ser en esta medida retirados de la aplicación de toda Declaración de los Derechos del Hombre a la humanidad entera».
Hay algo curioso en este proyecto: tiene por fin evitar el etnocentrismo e incurre en él. El punto de partida es el individuo —colocado en ese lugar por el liberalismo clásico— y no la estructura social o la solidaridad o igualdad entre los hombres, como sostendrían otras concepciones científicas, políticas o religiosas. El ataque despectivo al mito y la religión («las seudoverdades eternas»), aparte de negar el proclamado respeto a lo que cada cultura juzga valioso para sí, revela en qué grado esta declaración depende de una concepción empirista que ni siquiera es generalizable a todas las epistemologías occidentales. Por último, ¿cómo edificar un conocimiento científico, que supere las verdades parciales, etnocéntricas, de cada cultura desde este escepticismo relativista? ¿Cómo diseñar una política adecuada a la interdependencia ya existente en el mundo y a la homogeneización planetaria si sólo contamos con un pluralismo basado en un respeto voluntarista o declarativo, indiferente a las causas concretas de la diversidad y desigualdad entre culturas?
Durante algunas décadas los antropólogos y algunos políticos altruistas creyeron que con el relativismo cultural se superaría el etnocentrismo y se bajaría el volumen del odio intercultural. Los relativistas imaginaron, aún en las décadas finales del siglo XX, que cada sociedad podía existir con independencia de las otras, como si el mundo fuera un museo de economías de autosubsistencia, cada una en su vitrina, imperturbable ante la proximidad de las otras. La pobre utilidad del relativismo cultural se evidencia en que suscitó una nueva actitud hacia algunas culturas remotas, pero influye poco cuando los «primitivos» son los sectores «atrasados» de la propia sociedad, las costumbres y creencias que sentimos extrañas en los suburbios.
La antropología contemporánea ya no busca las diferencias y los antagonismos sólo en tierras alejadas. En nuestra misma ciudad el relativismo cultural es cotidianamente negado cuando las personas deben elegir entre costumbres y valores antagónicos. Migrantes que vienen de tantos países, mensajes y objetos que organizan nuestras conductas y a veces no sabemos dónde se fabricaron. La disputa por el acceso a repertorios materiales y simbólicos tan heterogéneos desbarata las aspiraciones modernas a la igualdad del género humano, la relatividad de las culturas y el derecho de cada una a darse su propia forma. Los Estados nacionales, a los que se les encomendó volver gobernables las violencias y los odios, pueden hacer poco si se reducen a ser gestores de la economía y la cultura sólo de su país.
El pensamiento posmoderno, que logró deshacerse de varias ilusiones de la modernidad, como el evolucionismo y los megarrelatos de emancipación, fracasó al encarar los conflictos interculturales. Al mismo tiempo que la tecnología y la economía se globalizaban y nos volvían a todos más interdependientes, los posmodernos predicaban la discontinuidad de lo social. A las grandes narrativas sobre el destino de la humanidad o de las naciones o del proletariado opusieron una mirada fragmentada que celebraba la heterogeneidad del mundo. De hecho, extremaron el relativismo antropológico al sostener que no había épocas históricas superiores, que todas las culturas, los estilos y las modas eran igualmente legítimos. Desde los años setenta a los noventa del siglo pasado festejaron y promovieron la diversidad mientras iba consolidándose un sistema transnacional de concentración monopólica de la propiedad y de control de los medios de producción material y simbólica que la negaba. Mejor dicho: una reestructuración globalizada de la economía y las industrias comunicacionales que se expanden marcando algunas diferencias y sometiendo o silenciando a las demás. El posmodernismo fue una mirada distraída sobre lo diferente y lo alternativo en un mundo donde los poderosos se organizaban para sofocarlo o quitarle importancia. El mundo parecía fragmentarse y los posmodernos lo celebraron, mientras las grandes empresas transnacionales lo organizaban entrelazando las economías nacionales, las industrias audiovisuales y últimamente las redes sociales.
En el presente siglo, la literatura posmoderna ha perdido su protagonismo y la reemplazan los estudios y debates sobre globalización. El odio, que no se había ido, reaparece con nuevas presentaciones. Sigue entorpeciendo las interacciones entre individuos o entre etnias que se niegan a compartir la ciudad o la nación con extraños. Pero la novedad es que la pulsión de muerte, que Freud identificó en el núcleo de este sentimiento, ahora irrumpe sin rostro y contra blancos inesperados. En el 11S de Manhattan y el 11M de Madrid, en los trenes estallados en Londres, en las guerras alejadas que los medios y las redes acercan, y en decenas de ciudades alejadas de los focos del rencor, hombres y mujeres sin uniforme, confundidos con pasajeros de un avión o del metro, lanzan contra poblaciones desarmadas y contra sí mismos la destrucción final. También el odio se globaliza, se transterritorializa y se vuelve nómada.
Pese a que las escenas predominantes del encono sociopolítico sean nacionales —entre partidos y facciones de partidos, entre movimientos sociales, entre regiones de un mismo país— el agravamiento de este estilo exasperado de competencia política ocurre en todos los continentes. Puede adoptar nombres específicos (en Argentina, la grieta), pero su performance agresivo se parece al que ocurre en Brasil entre bolsonaristas y lulistas o en México entre lopezobradoristas y oposición. Una palabra compartida se vuelve central en el vocabulario político: polarización. En varios países latinoamericanos, después de las dictaduras de los años setenta y ochenta del siglo pasado, el modelo de acuerdos españoles para ordenar la transición al posfranquismo sirvió como referencia. Un analista argentino, José Natanson, se preguntaba en noviembre de 2021 por qué se frustran en su país todos los intentos de hallar una «avenida del medio», «así sea tímidamente moncloísta». Destaca este autor la necesidad de un enfoque transdisciplinar; no quedarse en el determinismo económico (la grieta como reflejo de la desigualdad social y el estancamiento económico), ni en el de la ciencia política (¿el sistema de partidos contribuye a la polarización?), ni en el sociológico (¿es la sociedad la que genera la grieta o la dirigencia la impone?).
Este texto de Natanson prologa un libro colectivo, Polarizados, que, bajo la coordinación de Luis Alberto Quevedo e Ignacio Ramírez, reúne a expertos de esas tres disciplinas para desentrañar la centralidad y los efectos inmovilizadores de odios y enfrentamientos en la política argentina. Cito un párrafo del artículo en el que los coordinadores dimensionan la cuestión:
«Así, la polarización no es un elemento más en el mapa de fuerzas que están presentes en el campo de la política, sino que es su vector decisivo dotado del poder de lo inevitable: ningún posicionamiento puede sustraerse a su fuerza. También actúa como pilar que sostiene los debates mediáticos, académicos, políticos: se revela como el cimiento cultural de una época. Le da firmeza y durabilidad a un tipo de ordenamiento político; la polarización sostiene, resignifica y resiste a las novedades discursivas y a la creación voluntarista. Todo sueño de instalar «una nueva política» tendrá antes que derribar las firmes columnas en las que se sostiene y alimenta a diario la polarización» (Quevedo y Ramírez, pág. 12).
Quiero detenerme un momento en un tipo de organizaciones sociales del odio con singular impacto, que crece rápido: las luchas globalizadas entre las mafias. Se ha comprobado, por ejemplo, que los cárteles mexicanos operan en 52 países. No sólo compiten con métodos crueles para ocupar territorios y negocios lícitos e ilícitos dentro del propio país, sino que instalan sus tácticas destructivas —secuestros de migrantes, tráfico de personas y drogas, ataques masivos a poblaciones, escuelas, hospitales— en redes internacionales. En contraste, los gobiernos nacionales y los organismos internacionales —ONU, OEA, Unión Europea— se muestran incapaces de contener esa expansión de acciones destructivas dentro de cada país y en los escenarios continentales y mundiales.
¿Cómo intervienen en estos escenarios internet y las redes sociales, al principio vinculadoras horizontales entre culturas y auspiciantes de alternativas políticas? En la última década se revelaron ladronas de datos personales e institucionales. Al intervenir en procesos electorales como fanatizadoras de tendencias y comunicadoras entre los que coinciden en creencias semejantes, agravan la fragmentación de lo que teníamos en común y la furia de indignados: las corporaciones electrónicas son lugares útiles para conversar coincidencias, pero casi nunca las discrepancias. Además del uso siniestro que las derechas hacen de Facebook, Twitter y otras redes, estas polarizaciones multidireccionales conducen a la búsqueda de «salidas» autoritarias, exaltan a líderes y procedimientos mágicos, como únicos recursos —desesperados— frente al desorden y el sufrimiento.
La irracionalidad de estos actos elude la convivencia conflictiva entre relatos, interpretaciones y esperanzas del humanismo iluminista con otras narrativas sobre el sentido social. Tampoco contamos con nuevas visiones de esta historia que sean globalmente aceptadas. Ante la inoperancia del relativismo moderno y posmoderno ¿a qué categorías intelectuales recurrir? Filósofos, científicos sociales y escritores europeos intentaron responder a esta pregunta, desde Theodor W. Adorno y Jürgen Habermas a Imre Kertész y W. G. Sebald, impactados por las dos guerras que los europeos llaman mundiales, las cámaras de gas y los furores racistas. En América Latina, otras guerras, dictaduras y campos de tortura han suscitado reflexiones semejantes, por ejemplo, de Norbert Lechner, Jesús Martín-Barbero, Nelly Richard y Beatriz Sarlo. También crecen trabajos originales de antropólogos, esta disciplina que se organiza a propósito de la dificultad de entender a los otros y convivir con ellos.
Explicar los odios en la desglobalización
Apenas iniciado el siglo XXI, la globalización, que parecía irreversible, comenzó a deconstruirse. Las guerras multiplicadas entre países y entre regiones, la erección de nuevos muros fronterizos, los atentados yihadistas en Occidente y los bombardeos de Estados Unidos y Estados europeos en Irak, Afganistán, Siria y el Estado Islámico son algunas muestras elocuentes de nuestras dificultades para convivir en un mundo intensamente interconectado. También evidencian este proceso desglobalizador la descomposición de muchos Estados nacionales y los secesionismos: entre otros, el Brexit, el catalanismo, el rechazo masivo en Austria, Francia, Holanda y Hungría a la integración europea, la pérdida de poder de los organismos internacionales.
¿Vivimos en una época de globalización o de desglobalización? Para responder a esta pregunta retomo brevemente la historia de las discontinuidades en las formas de concebir lo local y lo deslocalizado o translocalizado. Lo local solía asociarse con la afirmación de comunidades tradicionales y, en la modernidad, con el nacionalismo y el regionalismo. En contraste, la globalización se imaginó como cancelación de esas dos formas de lo local: fin de las naciones y dilución de las identidades particulares en una interconectividad generalizada.
Al mismo tiempo, una visión menos ingenua de la interdependencia y las desigualdades en la globalización ha fortalecido, también en naciones periféricas, los discursos identitarios, el proteccionismo económico y emprendimientos culturales que intentan posicionar con marca propia a ciudades y países subestimados en los mercados materiales y simbólicos.
El desconcierto ante los conflictos de los últimos años aparece al ver la distancia entre quienes agreden y quienes son agredidos. «¿Por qué nos odian?» fue el interrogante de tantos estadounidenses después del atentado a las torres y varios autores de artículos y libros encabezaron sus textos con esa frase. Una parte de la respuesta es, como la dieron sectores estadunidenses de izquierda, que «nos odian porque somos imperialistas y las acciones del 11 de septiembre son representativas del odio que sienten por nosotros los pueblos oprimidos». Si bien pueden acumularse muchos datos en favor de esta interpretación, es difícil quedarse en ella porque la mayor parte de la sociedad estadounidense —aun conociendo las prácticas atroces o apoyadas por su gobierno en otros países— se muestra incapaz de corregir el rumbo de su política exterior. En América Latina no somos ajenos a esta incapacidad de comprensión. Martín Plot, al examinar la bibliografía posterior al 11S, incluye esta frase: «La experiencia de la dictadura argentina nos indica que el mero conocimiento de violaciones a los derechos humanos puede no ser suficiente para que un gobierno sea forzado a sufrir las consecuencias de haber actuado como una organización criminal, sino que a veces una crisis de legitimidad de otro origen abre las puertas de la resignificación retrospectiva de las acciones extralegales del estado» (Plot, 2005: 7).
Desde el punto de vista político, sabemos que se necesita, a veces, una crisis de legitimidad de otro origen para que la sociedad asuma contradicciones que no logra entender. Me interesa aquí averiguar cómo emerger de la crisis de legitimidad del pensamiento moderno para alcanzar cierta comprensión de la relación estructural entre hechos aparentemente inconexos que originan los odios globalizados y la globalización de odios locales.
Se trata, ante todo, de salir de las explicaciones causales. Algunas relaciones de causalidad podrían establecerse plausiblemente entre la brutalidad imperial y las explosiones generadas por la impotencia de los oprimidos: desde Irak hasta las indignaciones urbanas en los estallidos urbanos de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, México, y en las violentas marchas de feministas, indígenas o estudiantes en esos y otros países. Pero también sería productivo postular relaciones de correspondencia estructural, no causal, entre las manifestaciones actuales de odio y el modo en que funciona económica y culturalmente la globalización.
Un proceso clave: la desconexión entre los lugares donde se trabaja, los países en los que ese trabajo se utiliza, dónde pagan las empresas transnacionales y dónde se gestionan. Un caso relatado por Ulrich Beck: «Son las veintiuna diez, en el aeropuerto berlinés de Tegel una rutinaria y amable voz comunica a los fatigados pasajeros que pueden finalmente embarcarse con destino a Hamburgo. La voz pertenece a Angelika B., que está sentada ante su tablero electrónico de California. Después de las dieciséis, hora local, la megafonía del aeropuerto berlinés es operada desde California, por unos motivos tan sencillos como inteligentes. En primer lugar, allí no hay que pagar ningún suplemento por servicios en horas extracomerciales; en segundo lugar, los costes salariales (adicionales) para la misma actividad son considerablemente mucho más bajos que en Alemania» (Beck, 1998: 38-39).
En estudios sobre la «interacción» entre corporaciones y consumidores o usuarios, todos los días hallamos ejemplos de las distancias entre «servidores» y usuarios que convierten las redes tecnológicas en sitios de frustración. «Nuestras líneas están ocupadas; lo atenderemos en un momento», dice una voz grabada cuando queremos pedir una información o expresar una queja. Cada vez es más arduo encontrar a un fabricante que venda el producto, incluso al mismo empleado que nos lo vendió o nos dio una información. Detrás de los empleados que rotan de una empresa a otra, de las voces anónimas que se reemplazan según el azar de los turnos, hay «cadenas» de tiendas, «sistemas» bancarios, «servidores» de internet. Cuando algo no funciona es porque «se cayó el sistema» o «se desconectó el servidor». La digitalización de los servicios, aliada con la precarización laboral, está propiciando una desresponsabilización de los sujetos individuales y colectivos. Entre las consecuencias de este proceso, según Richard Sennett, encontramos mayor vulnerabilidad de los individuos y un sentimiento creciente de impotencia (Sennett, 2000).
¿No habrá una correspondencia siniestra entre esta reestructuración despersonalizada de la comunicación en los circuitos de poder empresarial y el despliegue anónimo del odio contra desconocidos? Insisto en no hablar de una relación causal, sino estructural, y, ante la descomposición de las estructuras, el furor crece debido a la imposibilidad de comprender lo que sucede y sus efectos en cada persona, familias o grupo social. En vez de hechos indignantes que produzcan odios puntuales y precisos, estamos inmersos en interacciones difusas que favorecen, más que explicaciones racionales, creencias colectivas sobre la urgencia de atacar para defenderse. Si lo vemos de este modo, tal vez no consideremos tan excepcionales y extraños los delirios fundamentalistas, la confianza ilimitada puesta por los adeptos en sus estrategias o en el poder visionario de sus líderes.
El reverso del furor fundamentalista es el nihilismo escéptico y desorientado. Todavía la globalización genera reacciones más o menos violentas por temor a que seamos colonizados, americanizados, islamizados o sometidos a cualquier otra dependencia. Es decir, a algún tipo de aplanamiento extraño y homogeneizador. Varios autores advierten que los nuevos riesgos son la «explosión y dispersión de las referencias culturales» (Warnier, 2002: 108). ¿Cómo focalizar nuestras admiraciones y rabias en ciudades donde se hablan más de cincuenta lenguas, donde se duda de la democracia, de la medicina científica y del laicismo por motivos dispares, cuando la opulencia multicultural de la televisión, y de las redes, de la gastronomía y de las creencias es administrada por corporaciones, Estados, oenegés y movimientos estéticos cuyas sedes e intenciones últimas parecen esconderse? ¿A dónde dirigir el malestar en medio de esta abundancia dispersa? En otro lugar, me pregunté si aún es posible actuar como ciudadanos o estamos siendo reemplazados por algoritmos (García Canclini, 2019).
La pandemia, pese a su irrupción desconcertante y novedosa, parece exasperar tendencias preexistentes: precariedad, impotencia de los Estados, desigualdades crónicas e incapacidad de los organismos internacionales para atenuar las injusticias. Además, este ejemplo trágico de la globalización mostró variaciones súbitas que hacían sentirse viviendo cada mes una globalización distinta. En enero de 2020, la noticia de que en un pueblito





























