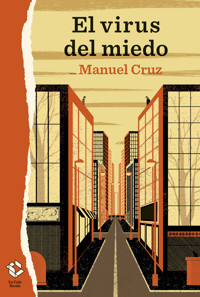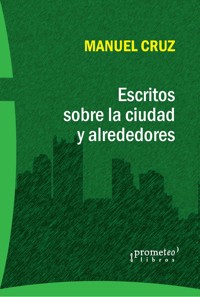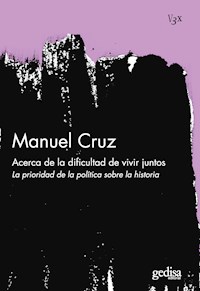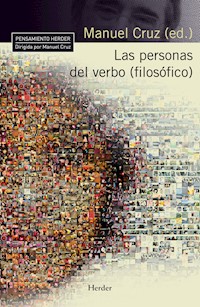Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Herder
- Sprache: Spanisch
En el mundo actual la experiencia de la temporalidad ha sufrido una notable mutación, hasta el punto de que podría hablarse de un ocaso de la misma. Hemos perdido la experiencia de la duración, de la demora, que ha sido sustituida por la sucesión ininterrumpida de intensidades puntuales. Según Cruz, todo ello es consecuencia del triunfo de un modelo de vida en el que el tiempo es un obstáculo, algo que se debe reducir al máximo hasta, de ser posible, hacerlo desaparecer. Así, de nuestro imaginario colectivo se ha eliminado la idea de los proyectos a largo plazo, quedando ocupado su lugar por el cortoplacismo más riguroso. Pero con un matiz importante: si el hombre contemporáneo se ha quedado sin ningún telos por el que apostar, ha sido precisamente porque dispone de demasiados, lo cual ha acabado por generar en él un atolondramiento esterilizador.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manuel Cruz
Ser sin tiempo
El ocaso de la temporalidad en el mundo contemporáneo
Herder
El presente trabajo ha sido realizada en el marco del proyecto de investigación FFI2012-30644, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
Diseño de la cubierta: Camila Marinone
Edición digital: José Toribio Barba
© 2016, Manuel Cruz
© 2016, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3862-2
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN. LA TEMPORALIDAD: UNA VIVENCIAQUE ES EXTINGUE
PRIMERA PARTE. PENSAR (EN GENERAL)
¿En qué se reconoce a un filósofo?
SEGUNDA PARTE. PENSAR EL PRESENTE
La actualidad, un presente exasperado
TERCERA PARTE. PENSAR EL TIEMPO
I. Manual de instrucciones para vivir el tiempo
II. Nostalgia de la nostalgia
ÚLTIMA REFLEXÓN. ¿ADIÓS, MEMORIA, ADIÓS?
El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan; pero para quienes aman, el tiempo es eternidad.
WILLIAM SHAKESPEARE
Ay el tiempo! Ya todo se comprende
JAIME GIL DE BIEDMA
INTRODUCCIÓN LA TEMPORALIDAD: UNA VIVENCIA QUE SE EXTINGUE
I. Hace ya unos cuantos años, cuando mi hija todavía iba al colegio, plantearon en su clase la consabida pregunta acerca de a qué se dedicaban los respectivos padres. Cuando le llegó su turno, ella contestó que su padre era filósofo. Su compañero de pupitre, algo sorprendido por el exotismo de la respuesta, le reclamó mayor concreción: «¿Y qué hace tu padre?», a lo que mi hija respondió: «Mi padre piensa». Respuesta ante la cual el niño reaccionó como un autómata, exclamando: «¡Pues mi padre también piensa y no le pagan!».
He recordado muchas veces esa anécdota, bien representativa de una mentalidad, por desgracia, demasiado frecuente. En su candor (la verdad es que la criatura era bastante repelente), aquel niño manejaba dos supuestos que le parecían obvios. El primero, que la valoración económica de cualquier actividad está en función de la oferta y la demanda y, en consecuencia, algo que todo el mundo es capaz de hacer no debería merecer apenas retribución. El segundo supuesto era el de que eso que denominamos «pensar» hace referencia a una actividad homogénea, esto es, una actividad que no solo todo el mundo hace, sino que lo hace de la misma manera.
Tal vez resida aquí el quid de la cuestión, aquello que el angelito que compartía pupitre con mi hija daba absolutamente por descontado, y que resultaba todo menos obvio. Porque si otro niño de la clase hubiera contestado a la misma pregunta acerca de a qué se dedicaba su progenitor diciendo «Mi padre es cantante», probablemente a nadie en el aula se le hubiera ocurrido apostillar «Pues mi padre también canta en la ducha y no le pagan», porque de inmediato el resto de la clase se le hubiera echado encima haciéndole notar la diferencia abismal entre la calidad profesional de uno y el amateurismo del otro.
Se supone, pues, que lo que concede sentido a la actividad de los filósofos profesionales (al margen de que, además, puedan ser profesores de filosofía y, por tanto, se dediquen a transmitir la herencia recibida), aquello que les concede un plus sobre el homogeneizador «todo hombre es filósofo» gramsciano, es una presunta especificidad en su forma de pensar. Destaco la palabra forma para subrayar que no se trata de que el filósofo aplique su pensamiento a un objeto propio, al margen de los objetos de otros saberes particulares, como gustaba de pensar una rancia metafísica. Como tampoco se trata de que disponga de unas herramientas propias, de un utillaje teórico-conceptual exclusivo que le permita acceder a dimensiones escondidas o secretas de aquellos objetos. Con la palabra y la razón —sus únicos instrumentos de trabajo—, el filósofo no puede pretender el acceso a estratos de lo real inalcanzables por otros discursos. El filósofo, pues, no piensa en cosas distintas a aquellas en las que piensa el común de los mortales, sino que, pensando en las mismas cosas, lo hace de otra manera.
¿De qué manera?, se preguntará de inmediato cualquier lector. La que bien pudiéramos llamar «radicalidad filosófica», esto es, esforzándose por ir hasta el límite mismo de lo que estamos en condiciones de pensar. Para intentar visualizar la naturaleza de esta forma de pensar podríamos invocar en nuestra ayuda a las figuras de Michel Foucault y de Ortega. El primero señalaba en su celebrado opúsculo Nietzsche, Marx, Freud,1 en el que sintetizaba las líneas mayores de lo que Paul Ricœur había llamado «la escuela de la sospecha», que lo característico de estos tres autores era la crítica a la conciencia como punto de partida; esto es, la impugnación del convencimiento —burgués, optimista y bienpensante en el fondo— de que el planteamiento cartesiano había legitimado de manera irreversible la racionalidad humana, cuando en realidad lo que a este le había sucedido, como también observaron los tres, es que había sido incapaz de tematizar la metaduda (es decir, la existencia de un lugar desde el que poder criticar la propia conciencia).
Por su parte, Ortega, en su texto Ideas y creencias,2 planteaba la distinción, también muy citada, entre ideas y creencias. No hará falta reconstruir con detalle, por ser de sobra conocido, el trazado de la línea de demarcación que separa ambas nociones: mientras que las ideas son pensamientos que se nos ocurren (de ahí que en algún momento Ortega las denomine también «ocurrencias»), lo más característico de las creencias es precisamente el hecho de que no desembocamos en ellas a través de actos específicos de pensamiento que, por el contrario, se hallan ya en nosotros y constituyen el entramado básico de nuestras vidas. Dicho con la proverbial rotundidad orteguiana: las ideas se tienen, en las creencias se está.
Pues bien, es precisamente en la intersección de ambas aportaciones donde debemos ubicar la especificidad de la tarea filosófica. El contenido de ese pensar al que se aplica el filósofo consiste en la permanente sospecha de lo que damos por descontado, de aquello que no ponemos en cuestión porque apenas lo alcanzamos a percibir, esto es, a visualizar como idea porque se ha mimetizado con lo real al mutar en creencia y, por tanto, nos resulta imposible de someter a crítica. La radicalidad filosófica no consiste en otra cosa a la que antes se aludió: llegar hasta el límite de lo que estamos en condiciones de pensar. No es, por tanto, ninguna reivindicación de lo inefable o ningún reconocimiento, derrotado, de nuestras limitaciones. Los hay, qué duda cabe, pero, evocando a Wittgenstein, están para ser forzados, ampliados, ensanchados.
Por formularlo de una manera algo rotunda, el filósofo inicia su andadura cuando el resto abandona, algo que casi siempre suele hacerse con un argumento del tipo «hasta aquí podíamos llegar». Pues bien, cuando los demás se retiran, creyéndose cargados de razón (aunque solo acarreen tópicos en la mochila) y dejando como frase de despedida un tan solemne como pretencioso «apaga y vámonos», el filósofo enciende su modesto candil y se pone a pensar sobre aquello que el resto querría condenar a la oscuridad de lo impensable.
2. Tal vez uno de los tópicos filosóficos que mayor fortuna ha tenido fuera del ámbito académico sea el acuñado por san Agustín para explicar sus dificultades a la hora de definir el tiempo. Alguien podría considerar que, en su aparente carácter paradójico, la formulación agustiniana expresa bien el vínculo que a menudo mantenemos con algunas creencias. Seguro que la recuerdan: «¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé; si me lo preguntan, no lo sé». Probablemente haya sido la segunda parte de la afirmación del obispo de Hipona la que más ha merecido la atención de los intérpretes,3 en cierto modo por lo que tenía de reconocimiento de una impotencia para definir por parte del filósofo o de una dificultad de la cosa misma para ser definida. Pero quizá se haya reparado menos, como si fuera una obviedad, en la primera parte, dando por descontado que no representa el menor problema, cuando no está claro en absoluto que sea así.
Todos tenemos alguna experiencia del tiempo, pero ni es la misma a lo largo de nuestra vida ni permanece igual en todas las épocas y sociedades.4 Lo primero es cosa sabida: al niño, un año de su existencia se le hace una eternidad, mientras que el anciano entiende sin necesidad de explicación alguna el verso «veinte años no es nada» del famoso tango. Pero tal vez lo segundo merezca ser pensado con algo más de atención, entre otras cosas porque los efectos de los cambios en la temporalidad colectiva también repercuten, además de en su ámbito, el de la historia y la sociedad, sobre los individuos.5
Durante largos períodos de la historia de la humanidad (y todavía hoy, en sociedades más atrasadas), la imagen con la que se pensaba tanto el tiempo colectivo como el individual era la del círculo. El retorno de todo parecía una evidencia fuera de discusión: la vida y la muerte, la noche y el día, el ritmo de las estaciones... Sin embargo, llegó un momento en el que ese dibujo de la reiteración dejó paso, con la secularización del concepto de providencia en la modernidad y su sustitución por el concepto de progreso, a la idea de una linealidad ascendente.6
Ello modifica la experiencia del tiempo de los propios individuos, que empiezan a percibirse a sí mismos en términos teleológicos, y a valorar la intensidad y el ritmo de cuanto les va pasando en función de la consecución o no de los fines que se habían propuesto. La vida de cada cual deja de ser pensada en términos de acompasamiento a unos ciclos (lo que corresponde en función de la propia edad), sino de recorrido de un camino orientado hacia un proyecto. En materializar o no dicho proyecto, en alcanzar o no los objetivos programados, se juega algo tan importante como el sentido de la vida. Un sentido que ya no se puede continuar interpretando en términos de abandono al ritmo de los ciclos, al devenir de la naturaleza, sino como la conquista, urgente, de lo anhelado. Fuera de eso, no solo es que no haya sentido, sino que, más aún, ni siquiera hay vida propiamente dicha. Por eso todo corre tanta prisa.
PRIMERA PARTEPENSAR (EN GENERAL)
¿EN QUÉ SE RECONOCE A UN FILÓSOFO?
La filosofía no es más que nostalgia, la necesidad de sentirse en casa en cualquier sitio.Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Siempre a casa.
NOVALIS
Una definición apresurada de filósofo, que al tiempo pudiera servir de respuesta tentativa a la pregunta que da título al presente capítulo, acaso podría ser la siguiente: «Filósofo es alguien a quien todo el tiempo le andan formulando la misma pregunta: “¿para qué sirve la filosofía?”». Cabría afinar más la definición, claro está, e incorporar matices que perfilaran mejor la idea, aunque fuera a costa de su contundencia. Así, también se podría enunciar esto mismo —intentando el difícil ejercicio de mirar de reojo, a la vez, a Jorge Luis Borges y a Thomas S. Kuhn— con más palabras: «Filósofo es alguien tenido por tal en su sociedad, que, en cuanto alcanza un determinado nivel de visibilidad o notoriedad pública, empieza a recibir sistemáticamente la pregunta «¿para qué sirve la filosofía?». Nada sustancial cambiaría en la versión extendida, salvo que, tal vez, permitiría comprender con facilidad el contenido de lo que se estaba intentando expresar.
Posiblemente no constituya una definición de una gran potencia heurística, esto es, es posible que no sirva para avanzar en el conocimiento, descubrir aspectos insospechados de los asuntos que nos conciernen o proporcionar soluciones de ningún tipo a nuestros problemas más importantes. Pero sí posee valor descriptivo, como lo prueba el simple hecho de que, sin duda, los profesionales de la filosofía se reconocerán en la experiencia de haber sido reiteradamente preguntados en el sentido indicado. Y ya se sabe que con una buena descripción, tenemos buena parte de nuestras dificultades teóricas resueltas o, por lo menos, bien encaminadas hacia su resolución.
Constatemos, por lo pronto, que, a pesar de su apariencia, la pregunta (en sus dos versiones) está lejos de ser obvia o trivial. Ni al más bisoño de los periodistas se le ocurre preguntarle al físico nuclear para qué sirve la física, al médico para qué sirve la medicina o al arquitecto para qué sirve la arquitectura. Y si alguien objetara que los ejemplos seleccionados son tendenciosos (y, en la misma medida, irrelevantes) porque en esos casos la aplicación práctica de tales saberes resulta del todo evidente, podríamos replicar aportando ejemplos análogos del ámbito de las humanidades. Ciertamente, no se le suele preguntar al historiador para qué sirve la historia, al novelista para qué sirven las novelas o al músico para qué sirve la música.
Superando la mera perplejidad, ensayemos alguna hipótesis, aunque sea modesta, para intentar avanzar un poco. Podría ser que, en realidad, la pertinaz pregunta significara no tanto lo que manifiestamente declara como lo que subyace y no termina de enunciar, esto es, algo que quizá se parece más a esto otro: ¿de qué nos sirve la filosofía? Nótese al respecto que, con independencia de que el artista, por ejemplo, a menudo se soliviante y se rebele contra el uso (mercantil, especulativo, ornamental o como símbolo de prestigio) que la sociedad de consumo hace de sus obras, lo cierto es que esta parece saber qué hacer con ellas (y por eso no se interroga al autor por dicha cuestión), mientras que la pregunta con la que empezábamos este artículo parece indicar lo contrario respecto de los filósofos.
Ahora bien, que nuestra sociedad no sepa muy bien qué hacer con la filosofía no prueba en modo alguno que esta no pueda servir de nada, sino más bien revela nuestra falta de destreza para servirnos de ella. En términos menos generales, el desinterés de nuestra sociedad por toda actividad que no guarde relación directa con la producción de beneficio económico desvela una severísima limitación conceptual y un empobrecimiento radical de los imaginarios colectivos hegemónicos, que probablemente nadie expresó con mayor tino que Antonio Machado en sus Proverbios y Cantares: «Todo necio confunde valor y precio».
Pero esta primera aproximación al asunto (sobre la que se regresará al final del capítulo), centrada en la recurrente cuestión de la utilidad del discurso filosófico, soslaya aquello que tal vez deba centrar más nuestra atención: la naturaleza del discurso filosófico en cuanto tal o, si se prefiere, la especificidad de la tarea del filósofo. Delimitadas ambas dimensiones, acaso estemos ya en condiciones de abordar de verdad la pregunta que da título al presente parágrafo. La pregunta admite respuestas diversas y múltiples. Con todo, ahora se trata de plantear la cuestión anunciada de la manera más ordenada y clara posible. Empezaré por proponer una solución, que nos coloque en un raíl discursivo capaz de permitirnos clarificar el asunto.
Una respuesta a la pregunta del título (¿en qué se reconoce…?) me la proporcionaba un familiar, con el que recuperé contacto tras largos años sin saber de él. En un mensaje de correo electrónico me refería que iba sabiendo de mí a través de los artículos que, de tanto en tanto, me leía en la prensa. Respecto a estos artículos, él —ingeniero de telecomunicaciones, por cierto— me escribía el siguiente comentario: «No los entiendo ni pá atrás, pero supongo que en eso consiste la filosofía». Yo me apresuré a apostillar el comentario con lo siguiente: «En efecto, querido primo, has acertado de pleno. Lo que caracteriza a un artículo de filosofía es que no se entienda —o, en su defecto, que se entienda lo menos posible—, pero que transmita al lector la sensación de que eso que no se está entendiendo es un asunto de una enorme profundidad e importancia».
Bromas aparte, algo había en la percepción de mi pariente que no resultaba del todo equivocado. En efecto, uno de los rasgos más característicos de los profesionales de la filosofía es el lenguaje del que se sirven, la terminología que manejan con desenvoltura (repleta de seres, entes, trascendencias, contingencias, ontologías, gnoseologías y noúmenos