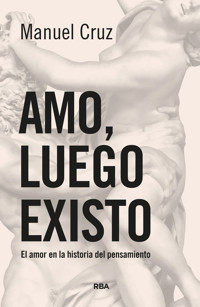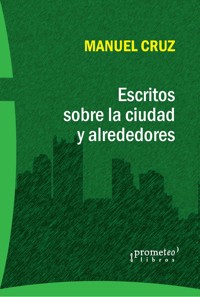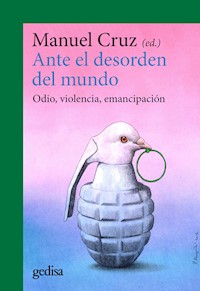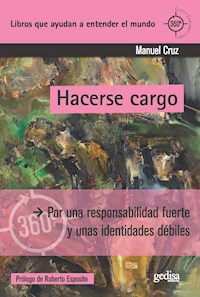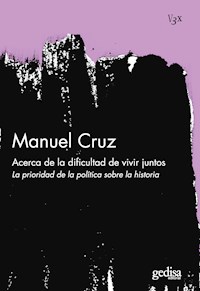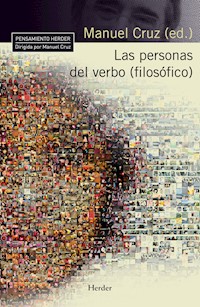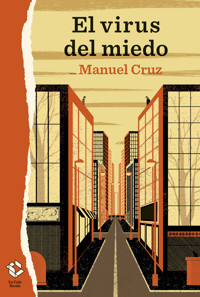
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Caja Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Cada siglo tiene sus propios temores y cada uno moldea a su manera la sensibilidad colectiva. El miedo se aloja tras sus símbolos, sus discursos e imágenes. Cala hasta el tuétano de su realidad. Manuel Cruz se ha detenido a reflexionar sobre los temores que amenazan el presente. A pensar en la enfermedad y en la soledad del encierro, pero también en aquellas pesadillas que son menos palpables. El miedo al otro, el miedo como reclamo de otros miedos, el miedo a que el miedo mute en rabia. El miedo al miedo. Este libro es un viaje intelectual y emocional por los últimos meses de la pandemia. En sus páginas, el autor despliega una mirada amplia y cercana que se aleja del catastrofismo de los medios de comunicación. El virus del miedo es un alegato a favor de la filosofía, no como fuente de respuestas absolutas, sino como invitación al pensamiento y a la templanza. La filosofía como un lugar para todos desde el que hacernos preguntas que desactiven la sensación de irrealidad y desconcierto que impone la actualidad. Al ensayo sobre el miedo, le siguen once conversaciones con escritores, analistas y periodistas cuya edición y revisión corre a cargo de Antonio García Maldonado. Allí Manuel Cruz nos habla de su paso por la política. Manuel Cruz nos habla de su paso por la política. Del transitar de un Catedrático de Filosofía por el cargo de diputado en el Congreso y de presidente del Senado. En ellas dialogan sobre la nueva y la vieja política. Sobre el equilibrio entre la libertad de pensamiento y la lealtad al partido. Sobre el procés y las posibilidades del federalismo en un país como España.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Si queréis no temer nada, pensad que todo es temible.
SÉNECADe la tranquilidad del alma
El virus del miedoSiete aproximaciones a una pasión triste
IntroducciónEl miedo camina hacia la angustia
El miedo es algo tan natural que lo raro es no tenerlo. Tanto es así que es uno de los rasgos que compartimos con otras especies animales. Si definimos miedo como esa emoción que nace en nosotros a causa de la percepción o incluso de la imaginación de un peligro, es fácil encontrar esa misma emoción en otras especies que parecen reaccionar de manera idéntica ante las amenazas. Ahora bien, dicha coincidencia tiene un recorrido limitado. A partir de un determinado momento, en el que la especie humana va creando su propio mundo, el tipo de amenazas varía, y emergen aquellas que son específicamente humanas y, por tanto, los miedos irrenunciablemente sociales. Lo que nos define como seres humanos no es, pues, que tengamos miedo, sino ante qué tenemos miedo.
En la medida en que se trata de un mecanismo de defensa, puede entenderse también como una de las dimensiones básicas de la fragilidad o la vulnerabilidad humanas. Las amenazas, reales o imaginarias, forman parte de su universo simbólico y, en consecuencia, de su proceso de socialización. Educar a un niño implica también traspasarle un repertorio de miedos que actúen a modo de mecanismos automáticos mientras no pueda utilizar su capacidad deliberativa. De no obrar así, el niño no experimentaría el más mínimo temor ante lo que nosotros sabemos que son amenazas objetivas, como tantas veces hemos visto en esas fotografías en las que un bebé juega feliz con serpientes u otras alimañas peligrosas.
La cosa no acaba aquí. Porque, como, a su vez, uno de los rasgos constitutivos de los seres humanos es su dimensión histórica, lo propio de nuestra especie es que sus miedos, además, varíen a lo largo del tiempo. En ese sentido, se podría afirmar, sin el menor temor a incurrir en error ni en exageración, que la historia de la humanidad se deja leer en clave de la historia de sus cambiantes miedos.1 Hasta tal punto que no nos costaría ampliar el foco de la eficacia de este registro y, haciendo una lectura interesada del Koselleck de Futuro pasado,2 sostener que lo que diferencia unos momentos de otros en la Modernidad es la diferente dirección en la que apuntan nuestros miedos. Habría, de acuerdo con esta interpretación, épocas caracterizadas fundamentalmente por el temor a regresar al pasado, frente a otras cuya especificidad sería el temor a enfrentarse al futuro.
Pero, si no queremos remontarnos muy atrás y nos ceñimos a lo más próximo para poder ir aproximándonos a lo que más nos interesa, no creo que constituya una gran aportación teórica la afirmación de que, en el plazo de poco tiempo, hemos pasado de definir a nuestra sociedad como la sociedad del riesgo, según proponía Ulrich Beck en el libro del mismo título, a hacerlo como la sociedad del miedo, según la teorización de diversos autores (como el sociólogo alemán Heinz Bude entre otros).3
Precisemos, antes de continuar, que definir significa algo más, mucho más que señalar la presencia de un determinado elemento: significa afirmar que dicho elemento se ha convertido en hegemónico. El matiz resulta fundamental, precisamente porque es el que permite determinar la diferencia entre épocas, no porque en una esté presente un elemento y en otra no se encuentre en absoluto. En el caso del registro del miedo del que venimos hablando, hubo muchos momentos en el pasado, incluso no muy lejano históricamente, en que estaba muy presente. Así, durante la Guerra Fría, el miedo a la destrucción nuclear recíproca parecía ocupar casi por completo el imaginario colectivo de las sociedades occidentales. Sin embargo, no era el mismo tipo de miedo, por su naturaleza y por su eficacia, que hoy está tan extendido. Cada época, en ese sentido, tiene su propio miedo, que, en cierto modo, al trasluz, nos informa de sus mudables características.
Probablemente los rasgos de los miedos de la hora presente se venían prefigurando en alguna de sus manifestaciones recientes, en concreto en el miedo provocado por el terrorismo en sus momentos más álgidos, en la primera década del presente siglo. Este puso de manifiesto dos aspectos que no solo han continuado más tarde, sino que incluso se han agravado. Por un lado, la imposibilidad de predecir en todo su espectro los actos terroristas, y, por otro, la imposibilidad de obtener una victoria absoluta, en términos clásicos, sobre dichas amenazas.4 El resultado, señalaban los especialistas en estos asuntos del Ministerio de Defensa hace ya un tiempo,5 es que se ha incrementado enormemente la percepción de vulnerabilidad en nuestras sociedades.
El miedo que hoy ha terminado por imponerse tras la pandemia posee una tonalidad inédita. Sigue siendo tan impredecible e invencible como el anterior, pero incorpora un rasgo nuevo, y es que parece haberlo invadido todo por completo. Es un miedo del que, por su propia naturaleza, nadie está a salvo. Ha dejado de estar localizado en una instancia exterior (fuera esta una potencia extranjera que nos amenazaba con un armamento extremadamente destructor, como en la Guerra Fría, o fuera un grupo de fanáticos dispuestos a inmolarse por sus convicciones políticas o religiosas, como en el terrorismo yihadista) para ubicarse cerca de nosotros mismos, en ocasiones en nuestro propio interior. Se trata, por tanto, de una doble novedad o diferencia respecto a miedos anteriores que bien podríamos calificar como cuantitativa y cualitativa, y ambas dimensiones están íntimamente ligadas.
Porque, en efecto, si este registro ocupa la totalidad de nuestra experiencia, hasta el punto de que podemos tener la sensación de que no hay manera de escapar de él, es precisamente porque, en cierto sentido, lo generamos todos. No hay un otro al que endosarle la responsabilidad por crear ese miedo. Si todos estamos amenazados es porque todos constituimos en alguna medida una amenaza para los demás. Es esa condición difusa y universal con la que se muestra el miedo la que podríamos afirmar que define la especificidad del mismo en nuestros días.
Alguien podría objetar que esta variante del miedo no es tanto la propia de nuestra época en general como la de una particular coyuntura, y que, en el momento en el que la amenaza dejara de ser tal porque un determinado avance (especialmente en forma de vacuna, aunque también de medicamento) desactivara su poder atemorizador, el miedo en cuanto tal se desvanecería. Pero aceptar la objeción equivaldría a incurrir en el error de aquel que, distraído por los árboles, es incapaz de darse cuenta de la existencia del bosque. Lo que en este caso significa ignorar que la situación de crisis en todos los órdenes provocada por el coronavirus representaba el último episodio hasta ahora de una serie de amenazas en forma de epidemias (gripe aviar, crisis de las vacas locas, SARS, ébola…) que llevaban poniendo sobre aviso desde hace tiempo a nuestras sociedades.
La situación actual es consecuencia inevitable de la acción humana y no una mera contingencia más o menos azarosa. La cosa va más allá de que las condiciones materiales que han elevado la epidemia a su potencia como pandemia las haya propiciado el desarrollo tecnológico al hacer posible la circulación global del personas. Más importante que eso es el hecho de que las nuevas enfermedades humanas de las últimas décadas tengan origen animal, algo que está relacionado con la destrucción de hábitats llevada a cabo por la actividad humana; destrucción que causa una extinción masiva de especies y que, como es sabido, está en el origen de las enfermedades infecciosas provocadas por bacterias, virus, hongos o parásitos que se transmiten de los animales a los humanos: la denominada zoonosis.
De ser esto cierto, el hecho de que en las pandemias cada uno de nosotros constituya una amenaza para los demás podría considerarse una genuina metáfora de lo que, como especie, constituimos para nosotros mismos: la mayor de las amenazas posible. Por supuesto que, también en esto, estábamos avisados, y de bien antiguo, por cierto. Pero cuando tiempo atrás se nos avisaba, el asunto todavía no parecía preocupante. Adoptaba la forma de aquellos miedos particulares a los desvaríos concretos de un científico loco o de un gobernante con delirios de grandeza, enraizados, en realidad, en un ancestral miedo al conocimiento que nos acompaña desde los orígenes de nuestra cultura. Ese miedo va desde la Biblia, donde Adán y Eva son castigados por Dios al morder el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, a Frankenstein, producto monstruoso del desarrollo del conocimiento, pasando por el Quijote, loco de tanto leer libros de caballerías «que le sorbieron el seso» y tantos otros ejemplos.
Se trata, en puridad, no tanto de un miedo al conocimiento en sí mismo (aunque el miedo a la rebelión de las máquinas no ha dejado de ganar terreno desde hace tiempo),6 sino a que podamos perder el control sobre él y, por ejemplo, cometamos errores de consecuencias desastrosas en el manejo de artefactos de una enorme capacidad destructiva. Eso, que hasta hace no tanto era una posibilidad que se creía bajo control y apenas se contemplaba como una hipótesis poco verosímil y alarmista para alimentar relatos catastrofistas de ciencia ficción, hoy tiende a ser visto como una realidad que, por añadidura, ha venido para quedarse. Fundamentalmente porque el desarrollo de ese conocimiento que nos atemoriza (porque se nos pueda escapar de las manos en cualquier momento y de cualquier manera) es extraordinario y aceleradísimo. Pero es que, además, en la medida en que el complejo científico-técnico se ha convertido en irreversible, al constituirse en una formidable fuerza productiva en la actual fase del capitalismo, el miedo a dicho conocimiento ha devenido un miedo estructural y, en esa misma medida, hegemónico.
Ello no quiere decir, claro está, que no continúen vigentes las viejas lógicas productoras de este registro. Así, en la medida en que, como decíamos al principio, gran parte de los miedos son miedos inducidos, se mantiene el conocido y criticado peligro de que la sociedad (sea a través de los padres, de los educadores, de los medios de comunicación, etc.) induzca miedos tendenciosos, interesados, paralizadores o, quizá todavía peor, miedos patológicos, como el miedo al miedo, que actúa a modo de cautela previa, bloqueante, e impide el análisis y cualquier toma de decisión ante una situación nueva. De la misma manera que sigue siendo válida la consideración de que los regímenes autoritarios resultan los principales beneficiarios de la extensión del miedo, en la medida en que lo utilizan para que los ciudadanos solo presten atención a todo aquello que supuestamente se lo genera. Todo eso continúa vigente en muchos lugares, pero con una clara tendencia a convertirse en residual.
El miedo que se ha extendido como una mancha de aceite y que, como una mancha de aceite, lo empapa todo ha terminado por convertirse en un miedo difuso.7 Parte de esa condición difusa no es específica de nuestro presente, sino que tiene que ver con el reciclado social y cultural que los seres humanos llevan a cabo de las amenazas que sufren. O, mejor, con el modo en que dicho reciclado termina por sedimentar en una específica conciencia del miedo. Hugues Lagrange8 ha denominado «miedo derivativo» a este sentimiento de ser susceptible al peligro, esto es, a la doble sensación de inseguridad y de vulnerabilidad con la que los seres humanos terminan mediando su relación con el mundo.
Precisamente por ello, porque se trata de una mediación, cabe la posibilidad de que se produzca una disociación entre el miedo y los peligros que en efecto lo causan y que sea incluso frecuente que las personas se confundan y terminen atribuyendo su sensación de inseguridad y vulnerabilidad a factores cuya presencia no explica dicha reacción (o la medida de la misma). De hecho, una de las formas más frecuentes utilizadas por el poder para instrumentalizar el miedo es precisamente la de orientarlo hacia una determinada dirección, convirtiendo, por ejemplo, a un determinado grupo o sector (judíos, inmigrantes, musulmanes…, o élites de diverso tipo: disponemos de una amplia gama de ejemplos entre los que escoger)9 en el falso objeto de los temores de los ciudadanos. En todo caso, equivocado o no, cabe afirmar que, finalmente, el objeto del miedo es siempre algo determinado.
Pero el miedo del que estamos hablando ahora, el miedo que nos envuelve en este presente que nos ha tocado vivir, no es difuso porque equivoquemos su objeto, sino porque, en cierto sentido, no conseguimos dar con él. No atinamos a determinar qué lo causa, y cabe la posibilidad de que las personas lo acaben experimentado como una fatalidad, como un destino o, peor aún, como una maldición con la que se ha visto castigada la especie humana como consecuencia de sus actos. Aunque no hay que descartar otra posibilidad, y es que el miedo se generalice tanto, se convierta de tal manera en la atmósfera en la que vivimos, en aquello que respiramos, que acabe por desvincularse por completo, en nuestras representaciones, de ningún objeto definido. El mundo entero, creado por nosotros, se ha convertido todo él en una amenaza. Una amenaza cuya materialización depende de nosotros. Hemos pasado a ser cómplices necesarios del propio peligro que nos amenaza. Ya no cabe seguir centrifugando el miedo. De llegar a ese extremo, no nos encontraríamos ante una modalidad de miedo propiamente, sino ante una auténtica angustia. La misma angustia que Heidegger había definido, de manera premonitoria, como un miedo indeterminado o sin objeto. Un miedo a estar en el mundo, a fin de cuentas. Justo lo que empieza a pasarnos ahora.
1. Que el miedo no mute en rabia
Muchos recordarán que, tras los primeros días del estado de alarma de la primavera del 2020 en los que la solidaria reacción de la ciudadanía de este país ocupaba las portadas y titulares de la mayoría de los medios de comunicación, poco a poco empezó a resultar visible la otra cara de esa misma moneda. Me refiero a la reacción de rechazo contra todo aquel que supuestamente nos ponía en peligro. Que tanto podía ser el inconsciente runner que desoía las órdenes de confinamiento dictadas por las autoridades y se lanzaba a corretear por las calles, por lo que era increpado con dureza desde los balcones, como los pobres ancianos cuyo autocar se veía apedreado por quienes los consideraban como un peligro por su condición de potenciales portadores del virus.
Pero esta reacción frente a la mera anécdota ampliamente publicitada por algunos medios de comunicación para escandalizar de manera eficaz al ciudadano biempensante constituía el indicador de corrientes de fondo que circulaban en una misma dirección, contraria a la que parecía dominante y resultaba más visible en los primeros días de aquel confinamiento. Tales corrientes cuestionaban con severidad esa bondad generalizada que algunos andaban profetizando que se extendería por todas partes el día que terminara la crisis. Por supuesto que era evidente que una convulsión colectiva de tamaña magnitud iba a provocar muchos cambios en el futuro, pero en lo que resultaba forzoso pensar era, precisamente, en el tipo de cambios que se avecinaban. Y no resultaba muy difícil anticipar que las cosas que con mayor probabilidad iban a cambiar eran aquellas que resultaran susceptibles de ser instrumentalizadas en beneficio de intereses, de uno u otro tipo. Lo que, en todo caso, carecía por completo de sentido era, a mi juicio, como el tiempo se encargó de demostrar fehacientemente, la idea de que, cuando la pandemia quedara atrás, los individuos y grupos sociales dejarían de buscar, como, por lo demás, siempre han hecho, la mejor manera de defender sus diversos y, a menudo, contrapuestos intereses.
Algo en este sentido ya se pudo empezar a percibir enseguida. Pasadas las iniciales reacciones, que en unos fueron genuinamente solidarias y en otros, a qué ocultarlo, autocomplacientes (de puro postureo solidario podríamos calificarlas sin demasiado miedo a equivocarnos: ¿o es que solo aplaudían desde los balcones las buenas personas, y las malas se convertían en buenas por aplaudir?), empezó a cundir la preocupación ya no tanto por la situación de ese momento como por la del día después. Para unos, ese día después se leía en clave puramente político-electoral. Se trataba, parecían pensar, de salir de aquello con los menores daños posibles, en condiciones o de revalidar o de alcanzar el poder. De una parte, el Gobierno estaba en su afán de resolver el gravísimo problema sanitario provocado por el virus y de que la ciudadanía valorara de forma positiva su gestión. De otra, la oposición se aplicaba a la tarea de debilitar al Gobierno solo en la justa medida. No tanto como para provocar que pudiera entrar en crisis, pues siempre supo que no podría hacerlo mejor y que se hubiera desgastado lo mismo o más que él si se hubiera visto obligado a sustituirlo, ni tan poco como para renunciar a extraer rédito alguno de la situación. Su fantasía probablemente era la de poder mantenerlo con respiración asistida, y tener el control de la llave del oxígeno.
Pero tal vez en el contexto de lo que estamos pretendiendo plantear, convenga más llamar la atención sobre otros sectores sociales que no disponen de un único portavoz autorizado y cuya perspectiva se iba filtrando, como en un lento goteo, en diversas opiniones que uno podía ir encontrando aquí y allá. A quienes tenemos la costumbre cotidiana de hacer catas en medios de comunicación de diverso signo ideológico-político para intentar componernos una imagen lo más de conjunto posible de lo que se está opinando, la cosa nos resultaba evidente. Un peligro parecía cernirse en el horizonte, y era el de que el miedo mutara en rabia. No habría que precipitarse en condenar el signo de esta evolución del registro emotivo, porque resulta de todo punto comprensible. Dicho con una cierta brutalidad —un tanto desagradable, por lo que me disculpo de antemano—, era como si no faltaran quienes, superado el primer miedo, ya hubieran empezado a pensar: «Tal vez me salve, tal vez consiga esquivar la bala de este mortífero virus, pero ¿en qué situación objetiva me voy a quedar luego?».
Sin embargo, por comprensible que pudiera resultar una reacción así, no hay duda de que merecía la calificación de altamente peligrosa, como el tiempo se encargó, desafortunadamente de demostrar, y no solo entre nosotros. Porque anunciaba que los vínculos sociales podían quedar seriamente dañados tras la epidemia y no garantizaba en modo alguno que se consiguiera evitar la fractura social. Valdrá la pena recordar a este respecto la afirmación, de un cinismo memorable, del millonario norteamericano Warren Buffett: «Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando», planteada en el contexto posterior a la crisis del 2008. Si aplicamos la misma lógica, habría que decir, saltando al presente, que esa misma guerra no va a dejar de existir porque pueda cambiar el signo de una batalla.
Así, tardaron poco en empezar a escucharse voces de sectores sociales y económicos, tradicionalmente más sensibles a los discursos conservadores, que manifestaban su extrema preocupación por la ruina económica o, como mínimo, los severos perjuicios que, según ellos, se les avecinaban debido a la excesiva atención gubernamental a los sectores más desfavorecidos. Sería absurdo o, tal vez directamente farisaico, declararse escandalizado por ello. Era de prever. Semejante reacción solo puede sorprender a quienes, confundiendo de forma abierta sus deseos con la realidad, hablaban en aquellos primeros compases como si de pronto la totalidad de la sociedad hubiera tomado de común acuerdo, y sin fisuras, la decisión de caminar por otro rumbo atendiendo a razones de bien común. No solo no era así, sino que el calado de la crisis era mayor del que se preveía. Y cuando, tras el fugaz espejismo veraniego, el virus volvió a la carga, ya no fueron solo los sectores mencionados los que manifestaron sus quejas, en algún momento airadas, sino que estas empezaron a extenderse como una mancha de aceite.
Pero, como no se trata de dejarse vencer fácilmente por el derrotismo, finalicemos esta primera aproximación dejando claro que aceptar un cierto principio de realidad no implica en modo alguno renunciar por completo a transformarla. Tal vez, en el contexto de devastación poscrisis en el que estamos inmersos, se trate de hacer propuestas útiles, viables, que ayuden, aunque sea en pequeña medida, a paliar los duros momentos por los que están pasando muchos. Propuestas solidarias, en definitiva. Por supuesto que lo ideal sería poder proponer, sin más, la suspensión de la lucha de clases, sobre todo habida cuenta de cómo le está yendo a una de ellas desde hace un tiempo (como «lucha de clases sin clase [obrera]», ha definido la situación en nuestra época E. P. Thompson). Pero, visto el fracaso de la propuesta de suspender momentáneamente el capitalismo para refundarlo sobre nuevas bases que ya hiciera Nicolas Sarkozy en la crisis de 2008, quizá ahora, que estamos inmersos de lleno en la onda expansiva de esta nueva crisis provocada por la pandemia, deberíamos conformarnos con otra propuesta, mucho más modesta, la de suspender por un tiempo los enfrentamientos entre sectores sociales.
Acaso sea esta la forma que hoy deba adoptar, para ser realmente eficaz, la tan manoseada invocación a la solidaridad. En todo caso, podría ser un comienzo. Que puede contrariar a quien no tenga más lógica para regir su vida que la maximización del beneficio, no lo dudo, pero que no tiene por qué repugnar a quien no haya renunciado al horizonte de una sociedad más justa e igualitaria. Cosa que, en los momentos más duros de la historia, siempre ha significado una sociedad con menos dolor.
2. Cuando dejamos de aplaudir
Empecemos por señalar que una parte de las reacciones más generalizadas que se produjeron con ocasión de la pandemia del coronavirus se comprenden precisamente por la excepcional dureza de la situación. En concreto, ese cierto optimismo de los primeros compases, al que hemos hecho referencia en el epígrafe anterior, referido a las cualidades humanas que algunos veían proliferar por doquier y a la oportunidad que supuestamente se nos brindaba para rediseñar nuestro futuro bajo una nueva y mejorada clave. Califico de comprensible la situación porque supongo que no eran pocos los que necesitaban pensar que todo aquello no era en vano, que nosotros mismos saldríamos de la experiencia mejores en algún sentido, que aprovecharíamos la oportunidad de ese trauma colectivo (universal en realidad) para cambiar el mundo en la dirección de la que siempre habíamos hablado, etcétera. Nada que objetar a la bondad de tales expectativas. Pero sin una consideración atenta y adecuada de lo que había habido hasta ese momento, no resultaba fácil que tan piadosos deseos se pudieran materializar.
Porque, de no llevar a cabo semejante reflexión, en cierto sentido previa, podría terminar sedimentándose la idea de que estábamos como estábamos (de la manera que en los primeros compases de la crisis tanto se repetía que se corregiría una vez acabada) porque sí, por casualidad o por culpa de quienes no se pone en cuestión si son los mayores responsables o los únicos (los políticos, claro está). Dicho de una forma mucho más sencilla, a modo de principio general: si no se atina con las verdaderas causas, difícilmente se podrá acertar a la hora de corregir sus efectos.
En nuestros días, una apelación así va mucho más allá de una genérica invitación a intentar prevenir los errores, para transformarse en un aviso, extremadamente serio, acerca de la gravedad que pueden llegar a alcanzar en el mundo actual determinados efectos.10 Por eso, conviene no distraerse con planteamientos engañosos o falaces. Aludamos de forma concisa a uno de los más extendidos. Se habló mucho en los primeros compases de la pandemia de la explosión de solidaridad que se había producido en este país, y no faltó quien la contrapuso con la mala imagen que, aunque con sordina, daban también por aquel entonces buena parte de los representantes políticos, que no renunciaban por completo a la posibilidad que les ofrecía la situación para mejorar posiciones en el tablero.
La contraposición permitía perseverar en un tópico que ha hecho fortuna y que se despliega en dos momentos, uno de pasado y otro de futuro. El de pasado es el más conocido: los políticos (así, siempre en general) son los responsables de todos nuestros males prácticamente sin excepción. A esta afirmación se le unió más tarde, como consecuencia sobre todo de la pandemia que nos ha tocado sufrir, una consideración de futuro: visto que la expectativa de renovar a la clase política se ha revelado por completo fallida (no porque no haya habido relevo de personas, sino porque el mismo no ha supuesto la renovación anunciada: tanto es así que la expresión «nueva política» ha devenido un anacronismo absoluto), mejor nos iría si nos pusiéramos en manos de expertos que, a la hora de tomar decisiones, atendieran en exclusiva a motivos justificados científicamente.
El planteamiento funcionaba sobre todo porque la primera parte del tópico, sin duda, ha cuajado en nuestra sociedad. Y lo ha hecho no solo porque la acerba censura a los políticos, amén de legítima, estuviera justificada en una enorme medida, sino también porque cumplía la función de convertirlos en chivos expiatorios de todos los males de nuestra sociedad y, en esa misma medida, exculpar a esta de la menor responsabilidad sobre dichos males. La operación argumentativa no debería venirnos de nuevas. Baste con recordar el caso de las innumerables ocasiones en un pasado no tan lejano en las que la crítica a los políticos corruptos omitía o rebajaba la importancia de los ciudadanos y las empresas corruptoras, y regalaba de hecho a este último grupo, con tan insólita benevolencia, un auténtico indulto social.
Pues bien, tanto en los días álgidos de la crisis de la primavera del 2020 como cuando el virus reanudó su ataque al siguiente otoño, volvimos a tener abundantes muestras de esta misma actitud. Quienes censuraban —valdrá la pena reiterarlo: con toda la razón del mundo— a los políticos que intentaban extraer de la situación algún rédito partidario y se dedicaban a crispar el ambiente, parecían olvidar o restar importancia a todas esas otras instancias que, a veces actuando como correa de transmisión de determinados partidos, a veces por cuenta propia, en busca de captar a cualquier precio la atención de los ciudadanos, se habían convertido en los más eficaces altavoces de la crispación. Para confirmarlo, basta con asomar la nariz por determinados medios digitales o tener noticia de algunos de los virulentos mensajes que andaban circulando por las redes sociales.
Con estas consideraciones no pretendo trasladar un mensaje pesimista, sino solo cauto. Es obvio que la expectativa de mejoría a la que aludimos poco antes no era, en sí misma, reprochable. Pero convendría plantear la posibilidad de que cumpliera una función meramente balsámica, esto es, la de hacer más llevadero un trance difícil. Porque constituiría un grave error que el hecho de no estar dispuestos a atacar las auténticas causas por las que nuestra sociedad había venido funcionando de una determinada manera hasta el momento de la crisis diera lugar a que, superada esta, se perpetuaran los efectos de siempre.11
Al igual que constituiría un error, conceptual y práctico, que confundiéramos la solidaridad con el mero postureo solidario, al que también aludimos antes. La observación de Kundera en La insoportable levedad del ser respecto a la experiencia kitsch parece de clara aplicación a este caso. La experiencia kitsch empezaría con una imagen básica que debe grabarse en la memoria de la gente: «La hija ingrata, el padre abandonado, los niños que corren por el césped, la patria traicionada, el recuerdo del primer amor». Ante esta imagen, continúa Kundera, «el kitsch provoca dos lágrimas de emoción, una inmediatamente después de la otra. La primera lágrima dice: «¡Qué hermoso: los niños corren por el césped!». La segunda: «¡Qué hermoso es estar emocionado junto con toda la humanidad al ver a los niños corriendo por el césped!». Según nuestro autor, es esta segunda lágrima, que resulta de la complacencia en una primera emoción real o fingida, la que convierte el kitsch en kitsch