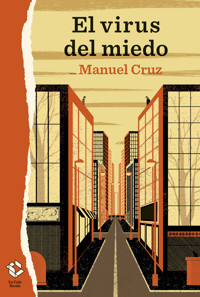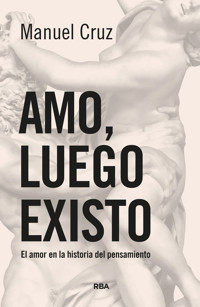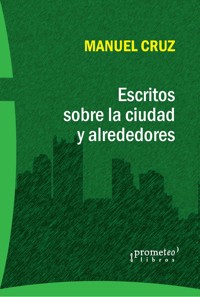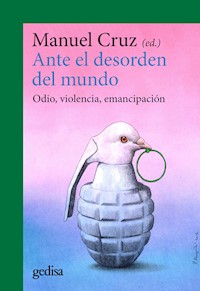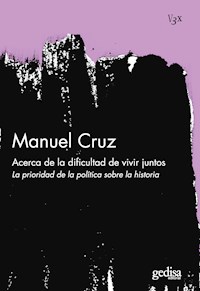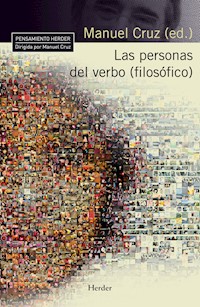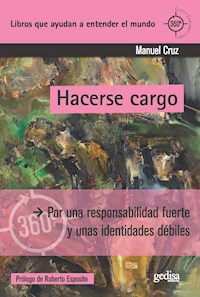
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: 360o Claves Contemporáneas
- Sprache: Spanisch
Uno de los pilares sobre los que se sostiene la visión del mundo hegemónica en la actualidad es el de la importancia fundamental atribuida a los individuos, entendidos como seres libres y soberanos, y, en consecuencia, responsables. Sin embargo, no está claro que semejante defensa de la libre responsabilidad sea la actitud realmente más extendida en nuestra sociedad, en la que lo que parece generalizado en creciente medida es la sistemática búsqueda de argumentos exculpatorios que minimicen la aceptación de responsabilidad por parte de los individuos (el ambiente familiar, el contexto económico, la inestabilidad emocional...). Desde el punto de vista teórico, estaríamos ante una paradoja. De tanto exculpar al individuo a base de responsabilizar a las estructuras, hemos terminado por convertirle en el eslabón más débil de la cadena. La misma modernidad que en un principio pretendía hacer descansar el sentido del mundo sobre el ser humano, convirtiéndolo en la nueva clave para justificar lo real, al final ha terminado por considerarlo un elemento incapaz de sostener nada ni hacerse cargo de acción alguna a poco que ésta tenga consecuencias negativas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manuel Cruz
HACERSE CARGO
La nueva razón del mundo
Ensayo sobre la sociedad liberal
Christian Laval y Pierre Dardot
Autodeterminación y secesión
Allen Buchanan, David Copp,
George Fletcher y Henry Shue
Nacionalismo: a favor y en contra
Jeff McMahan, Thomas Hurka,
Judith Lichtenberg y Stephen Nathanson
En la frontera
Sujeto y capitalismo
Jorge Alemán
Pensar la mezcla
Un relato intercultural
Yolanda Onghena
Buscando desesperadamente el paraíso
Ziauddin Sardar
¿Tiene porvenir el socialismo?
Mario Bunge y Carlos Gabeta (comps.)
Común
Ensayo sobre la revolución en el sigloXX
Christian Laval y Pierre Dardot
HACERSE CARGO
Por una responsabilidad fuerte y unas identidades débiles
Manuel Cruz
Prólogo de Roberto Esposito
©Manuel Cruz, 2015
©Del prólogo, Roberto Esposito, 2015
Diseño de cubierta:Juan Carlos Venditti
Imagen de cubierta:Adriaan Korteweg, 1914
Corrección: Marta Beltrán Bahón
Primera edición:noviembrede 2015, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avda. Tibidabo, 12, 3º
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
Correo electrónico:[email protected]
http://www.gedisa.com
Preimpresión:
Moelmo,S.C.P.
Girona53,principal –08009Barcelona
ISBN: 978-84-9784-977-7
El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2012-30644 financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión,en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
Prólogo de Roberto Esposito
Visto lo visto (Reflexiones preliminares)
I. Un marco en el que situar la cuestión
II. El problema que nos concierne: responsabilidad e identidad
III. Hacia una responsabilidad inocente
IV. Nostalgia del horizonte
V. La ocasión para una identidad diferente (A vueltas con la tolerancia)
Epílogo. Meditación del insomne
Prólogo
No hacen faltas muchas presentaciones para el prestigioso filósofo Manuel Cruz, pues es sobradamente conocido entre el público español. Baste con decir que muchos de sus últimos libros —deAdiós historia,adiósaUna comunidad ensimismada—han abierto un debate que supera las fronteras de los países de habla hispana. Las razones de su éxitoresiden tanto en la riqueza como en la articulación de una propuesta filosófica que se mueve en distintos ámbitos, desde la filosofía de la historia pasando por la filosofía moral y política, con una singular capacidad de plantear cuestiones que hoy en día resultan ser cada vez máscruciales. En las páginas que siguen a continuación (que reúnen algunoscapítulos ya publicados e incluyen partes inéditas) se muestra tal disposición, una disposición muy próxima a lo que Foucault definió como«ontología de la actualidad». Por medio de esta fórmula, que bien seadapta al trabajo filosófico de Cruz, Foucault se refería a una atenciónal presente que no fuese aplastada en su superficie si no que fuese capazde ejercer una profunda mirada crítica sobre la actualidad, sobre susposibilidades, sus límites, sus recursos y sus riesgos. En esta operación,descriptiva y normativa a la vez, Cruz relaciona con la máxima eficacia eventos y conceptos, referencias a la historia del pensamiento y sugerencias contemporáneas, utilizando los instrumentos del lenguaje filosófico pero también de la antropología. Cruz desemboca así en una libre reflexión que le conduce hasta la médula de nuestro tiempo y de sus contradicciones.
La categoría a través de la cual el autor cuestiona el mundo contemporáneo es la de la responsabilidad. En la introducción, escrita especialmente para esta nueva edición, Cruz apela a las oscilaciones culturalesque, en función de las diferentes situaciones, redimensionan las categorías sobrelas cuales se concentraba anteriormente la atención, y las sustituye conotras. Sin embargo, diría que el tema de la responsabilidad nocorre elriesgo de perder su propia relevancia en un mundo que se está volviendo cada vez más problemático, debido a la creciente capacidadque tenemoslos los seres humanos de alternar las dinámicas, históricas y naturales,conlos instrumentos de una técnica cada día más potente.Indudablemente, la cuestión de la responsabilidad está lejos de agotarel arco deproblemas expuestos en este libro. Ésta se debe entender másbien como el baricentro alrededor del cual convergen, y se articulan,otrosconceptos y problemas como el de la libertad, la tolerancia o la igualdad,puestos, por así decirlo, a prueba de la responsabilidad.
Las cuestiones que se deshojan frente al lector son muchas y todas degran relieve, como por ejemplo la difícil relación entre la igualdad yladiferencia; la compleja relación entre el individuo y la comunidad ola complicada tensión entre lo posible y lo necesario. Sin embargo, el elemento que más llama la atención en el desarrollo del ensayo es la capacidad del autor para para mantener una dialéctica constante entre polos opuestos sin acudir a unas respuestas preconcebidas o tomas de partido preestablecidas. Después de presentar las cuestiones más candentes, Cruz las analiza cada una en su especificidad, presentando las diferentes opciones que estas mismas engendran, sin incurrir en prejuicios. Esto se debea que los problemas a los que se refieren los términos del discurso nosiempre tienen una solución, por lo tanto sólo es posible profundizar enellos o analizarlos según una nueva perspectiva que permita ver otrosaspectos). Por ejemplo, tanto los puntos de contacto como el choqueentreel universalismo y el relativismo multicultural no admiten hoy en díauna toma de posición univoca, sino que obligan el filósofo a realizar un paciente trabajo de evaluación de situaciones especificas. Es evidente que, más allá de un cierto límite, una defensa correctamente formulada de las diferencias conduce a definir su esencia de la misma manera que lo hace la reivindicación de las identidades. Por la misma razón, asumir el principio de la tolerancia más allá de un determinado límite conduce a laventaja del más fuerte y no del más débil. ¿Cómo es posible conjugar entonces principios aparentemente opuestos como el de la igualdad y dela libertad? La solución, si es que existe, nunca se debe buscar en losextremos, pero tampoco en una débil mediación entre las instancias contrapuestas. Si acaso reside en la capacidad de poner estas últimas en tensión entre ellas respetando toda su radicalidad. Un ejemplo es buscar la igualdad no tanto en la homogeneidad, sino más bien en la misma diferencia que nos une los unos a los otros. La noción de responsabilidad, enel centro del interés de Cruz desde hace tiempo, expresa al máximogrado esta complejidad y esta tensión interna. Si quisiéramos trazar una genealogía de la palabra deberíamos remontar a su relación etimológica con el termino latinospondeoy con el griegospendo, entendido como el sacrificio a Dios a sigilo de un vínculo solemne. La misma raíz resuena en elverbosposarey, con un significado totalmente secularizado, en el vocablosponsor. Respecto de aquel origen lejano, el uso jurídico del término resulta bastante reciente. El término apareció primero en Inglaterra durante el sigloXVIIIy se utilizó posteriormente en elCódigo Napoleónicopara referirse a la obligación que tiene una persona de responder delante de la ley por su comportamiento. Desde entonces, se distingue una responsabilidad civil relativa a los daños producidos y a su indemnización, y una responsabilidad penal relativa a las violaciones de la ley y a la pena que puede seguir. Mientras que la primera se refiere exclusivamente a la objetividad de los hechos ocurridos, la segunda tiene en cuenta las intenciones subjetivas del actor, es decir, de la intencionalidad o de la involuntariedad de su acción. En este sentido, una persona puede ser responsablede algo sin ser culpable de ello, pero puede ser también subjetivamente culpable de algo sin ser objetivamente responsable de ello.
En este sentido, destaca la posición de John Locke —el primero en relacionar la categoría de la responsabilidad con la de la identidad personal, según la conexión presente en el subtítulo del libro de Cruz—. EnelEnsayo sobre el intelecto humano,Locke defiende la teoría de que unsujeto puede atribuirse el título de persona si puede demostrar, a sí mismo y a los demás, que es el autor de sus propios pensamientos, así como de sus propias acciones presentes y pasadas. De aquí la relevancia de la memoria —sólo a través de ésta el hombre mayor puede sostener que es la misma persona que el joven que ha sido, y por lo tanto autoidentificarse. De esta manera, un juez, o incluso el tribunal de su conciencia, podránasignarle las acciones, imputándole la responsabilidad. El significadomoderno de la responsabilidad nace precisamente de la unión semánticaentrelos verbosto attributeyto impute, ambos son posibles traducciones delverbo griegokategorein.Este pasaje conceptual es decisivo para la emancipación del concepto de responsabilidad de su fuente sacra.
A partir de aquel momento el sujeto no necesitará una legitimacióntranscendente. Será al mismo tiempo imputado y juez de sus propiasacciones —sujeto y objeto de justicia, «justificable y justiciable»—. Todoaquello que se había imputado hasta entonces al azar o, según la concepción cristina, al pecado original, termina así en la esfera secular de lasdecisiones humanas.
Sin embargo, a pesar de que el origen teológico quede lejos y eludido del significado moderno de responsabilidad, no se puede afirmar que haya sido completamente ocultada, tal y como demuestra la conexión simbólica que sigue conectando la responsabilidad a la culpabilidad también después de la secularización. De todos modos, es importante noconfundir la secularización con la laicización. Mientras que la primeraimplica una eliminación del núcleo sagrado original, la segunda hacealusión a una derivación hacia un significado diferente pero que no cancela del todo el primordial, pues conserva más de una resonancia. Paraconfirmar todo esto se puede asumir el carácter inconcluso del proceso de individualización de la responsabilidad, sobre el que se detiene también Cruz. Bajo el perfil estrictamente jurídico no existe una responsabilidad colectiva —pues siempre es sólo individual. Los colectivos—como los partidos políticos o las organizaciones sindicales— puedenpagar como mucho por los daños causados pero no pueden sufrir unapena que, como tal, afecta solamente al individuo juzgado culpable.
Sin embargo, todo esono resuelve las problemáticas inherentes a la cuestión por la relación, aunque sea solo simbólica, que mantiene unidas la responsabilidad y la culpabilidad dentro del mismo horizonte. El caso del nazismo es típico de esta problemática. Por un lado, es verdad que un país entero como Alemania no habría podido ser procesado —como, por el contrario, lo fueron los jefes nazis en Núremberg—. Es tambiénverdad que la responsabilidad penal del genocidio recayó finalmentesobre los que lo proyectaron, organizaron y ejecutaron. Por el otro, ha sido necesario un largo período de tiempo antes de que Alemania, entendida como una entidad colectiva, pudiera liberarse de un sentimientode culpabilidad asociado al de responsabilidad. También aquellos queparticiparon directamente en las atrocidades nazis quedaron implicadosen los acontecimientos, hasta tal punto que, una vez terminada la guerra, Karl Jaspers pudo hablar de «culpabilidad metafísica», aludiendo a la mera pertenencia al pueblo alemán e incluso al hecho de haber sobrevivido en un momento en el que se quitó el derecho de existir a lavida misma.
De todos modos, un concepto como el de responsabilidad siempre se queda expuesto a una serie de antinomias implícitamente asociadas a su propio estatuto. Destacados escritores y filósofos se han referido notoriamente a ellas: de Kafka a Camus, pasando por Adorno o Lévinas. En un texto sobre la responsabilidad del escritor, redactado poco antes de que estallase la guerra, Elias Canetti afirma, de manera evidentemente paradójica, que el compromiso de un verdadero escritor sería el de evitar laguerra y enfrentarse a la muerte para sí mismo y para a los demás. Apesar de que se trata de un deber evidentemente imposible, esto no le sitúa fuera del horizonte de la responsabilidad, dado que para Derrida el imposible es su espacio privilegiado, en el sentido de que el ser humano se encuentra a menudo frente a la obligación de dar respuestas a exigencias, tal vez contradictorias, todas igualmente legítimas, pero incompatibles entre ellas. En todo caso, como recuerda Cruz también, Weber ya afirmóen su momento que para llegar a lo posible es necesario mirar alimposible, casi a apelar al carácter de por si antinómico del «hacersecargo». El conflicto entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad es para Weber expresión de tal insuperable antinomia. Para el filósofo, el verdadero político es aquel individuo que logra conciliar ambas éticas, pero considera que solamente un héroe —ser del que hoy en día apenas quedan rasgos— podría conseguirlo).
La dificultad de resolver estas aporías, que parecen arraigarse en elcorazón mismo de la responsabilidad, se atienen a la creciente desproporción entre la posibilidad de intervención en los procesos históricos a lavez que en los naturales —por lo menos en lo que concierne la naturaleza humana— y la dificultad de hacerlo en un contexto global marcado por unos contrastes irreductibles, como aquellos relativos a los choques interétnicos, el desarrollo desigual de las poblaciones o los desequilibrios ambientales.
Hans Jonas es probablemente quien mejor ha abierto el horizonte de estas problemáticas al extender la cuestión de la responsabilidad a todos los seres vivientes —incluyendo a los no humanos y a las generacionesdel porvenir—. La que según Max Weber, o Hannah Arendt, era laresponsabilidad del político concierne a problemas que exceden largamente su ámbito y su lenguaje porque, junto con el cuerpo del ser humano, interesan al mundo en su complejidad. Es el pasaje que algunos filósofos quisieron definir con la categoría de biopolítica, entendiendo con este término el ingreso, cada vez más inmediato, de la vida biológica en losobjetivos del poder. Sin extendernos cuanto quizás deberíamos en lasnovedades que tal proceso engendra, baste con mencionar por un lado las cuestiones ecológicas y por el otro las nuevas biotecnologías. A partir del momento en que entran en juego el nacimiento y la muerte, la salud yel desarrollo, tanto de los individuos como de poblaciones enteras, lamisma categoría de responsabilidad parece estallar bajo la presión de problemas indecidibles. Tiene razón Cruz cuando concluye que detrás deuna amenaza de desresponsabilización general y de ampliación de losámbitos en los que los hombres están llamados a intervenir de forma responsable, la responsabilidad no se mesura tanto en criterios generalesabstractos cuanto en la capacidad de crear sentido en un panorama donde el futuro está llamando a la puerta del presente.
ROBERTOESPOSITO
Visto lo visto (Reflexiones preliminares)
Los editores (gente que se supone que entiende del asunto) suelen afirmar que los libros sobre Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación caducan a gran velocidad. Deben tenerlo comprobado, desde el momento en el que con tanta seguridad se pronuncian. En todo caso, esa acelerada caducidad de una temática particular probablemente constituya una ilustrativa metáfora de algo que ocurre también en materia de pensamiento en general, donde las ideas con frecuencia parecen sufrir un proceso de desgaste de parecido signo al de cualquier otro producto omercancía. Pensemos, por ejemplo, en el desinterés actual hacia una categoría como la de tolerancia, central en cambio en los debates de los años noventa (y a la que nosotros mismos prestamos atención en aquelmomento),1o como la de utopía. El caso es que, sin que se termine de conocer muy bien la razón, nos encontramos hoy en día con que acaban siendo legión los que repiten la misma frase: «no surgen nuevas ideas».
A este convencimiento (sin justificar) parece subyacerle una intuición o creencia apenas verbalizada, la de que la realidad va mucho más deprisa que nuestro pensamiento, de tal manera que lo que va ocurriendo es tan inédito e imprevisible que no hay forma humana de aprehender con los instrumentos del espíritu disponibles la vertiginosa irrupción de novedades. Probablemente esta generalizada actitud se encuentre muy lejos de ser obvia. Analizada con un poco de atención, se comprueba que viene apoyada en una concepción de lo nuevo extremadamente ligera e insustancial. Porque una cosa es que al ignorante todo lo que le viene de nuevas le parezca nuevo, y otra que ello merezca realmente dicha calificación. Pensemos en cualquiera de los acontecimientos y situaciones que en los últimos tiempos los medios de comunicación se iban apresurando, a medida que tenían lugar, en calificar como auténticos puntos de inflexión que nos colocaban en un escenario histórico que nada tenía que ver con todo lo precedente.
¿Efectivamente era así o cuando entramos a analizar el contenido de tales acontecimientos y situaciones resulta que lo que ocurre y las categorías con las que lo pensamos siguen siendo en buena medida las que veníamos utilizando hasta ahora (revolución, soberanía, identidad, violencia, representación...)? No se pretende en modo alguno, claro está, refugiarse en el tópico cobijo del «no hay nada nuevo bajo el sol», tan confortable y cálido como paralizante e inane. Se trata más bien de llamar la atención sobre el peligro que supondría para nuestra capacidad de ir dando cuenta de lo que nos pasa ceder a la tentación de precipitarnos a declarar obsoleto —sin crítica ni argumentación: por el mero hecho de haber sido propuestos en una etapa anterior— el instrumental argumentativo y categorial que tan buenos resultados de inteligibilidad nos proporcionó.
Nuestro voto de confianza en lo ya pensado tiene un fundamentoinre (lo que en modo alguno puede confundirse con un cheque en blanco). La afirmación de la complejidad de lo real, en apariencia tan abstractaycasi metafísica, muestra su concreta determinación al hablar de estos asuntos. ¿Es nuestro mundo igual al del momento en el que apareció la primera edición de este libro, hace algo más de tres lustros, de modo que conserve sentido continuar reivindicando las categorías que entonces se manejaban? Responder sí o no, sin más, equivaldría a manejar una concepción ontológicamente simple de lo real. Lo único que puede responder quien asuma de manera consecuente el principio de la complejidad de lo existente (en conjunto y en cualquiera de sus parcelas, por cierto) es que habrá que examinar qué aspectos permanecen, qué otros han caducado por completo y qué terceros, en fin, han sufrido profundas transformaciones. Sin olvidar una dimensión fundamental, que es la del marco mayor interpretativo (eso que en algunos momentos del pasado dio en denominarse visión del mundo) en el que los tres tipos de aspectos mencionados se incluyen y que solo puede ser adecuadamente comprendido atendiendo a su profundidad histórica.
En todo caso, lo que sin el menor género de duda se puede afirmar es que ninguna transformación, por radical que pueda parecernos a primera vista, consigue hacer por completo tabla rasa de lo precedente o, si se prefiere decir de otra forma, es siempre únicamente de grado (de grado más alto cuanto más radical sea, pero de grado al fin). En el bien entendido de que el elemento de continuidad que esta frase pueda contener en ningún caso debe interpretarse en clave conservadora o negativa. No siempre la mejor versión de algo es la primera. Pero lo que es seguro es que si no conocemos bien ésta nunca estaremos en condiciones de juzgar si las que han venido después han mejorado o no lo que ya hubo.
Tal vez una anécdota personal sirva para dejar más claro lo que estoy pretendiendo señalar. No vi por vez primera la películaSolo ante el peligro de niño, sino ya mayor, con veintitantos. Cuando llevaba un rato empezada, pensé que la memoria me había jugado una mala pasada y que la había visto en algún momento remoto de mi infancia. Hasta que entendí el origen de mi confusión. Es tal la cantidad de películas posteriores que se han inspirado en ella, que el espectador de sus mil imitaciones no puede evitar la sensación del dejà vu. Un amigo me comentaba que lo mismo le sucedió la primera vez que asistió a una representacióndeElmercader de Venecia, copiada por Hollywood en mil películas de abogados.
Recuperemos ya el motivo inicial de la presente reflexión. Probablemente se puedan afirmar respecto de las ideas cosas parecidas a las que acabamos de señalar respecto a dos narraciones clásicas (una cinematográfica y otra teatral), y lo que ocurra con las más importantes de aquellas es que resuenan, reverberan o, simplemente, se repiten en textos y voces posteriores que desconocen hasta tal punto el origen de las mismas que en ocasiones incluso se atreven a denominarlas con otras palabras (un par de ejemplos que sólo podemos dejar apuntados pero que pueden resultar de utilidad para ilustrar esta ignorancia que todo lo confunde: el de quienes afirman que el nombre actual del viejo valor revolucionario de la fraternidad es el de solidaridad, o el de quienes creen que la ejemplaridad convierte en superflua la rendición de cuentas). Vayamos con cuidado, pues, no vaya ser que lo que celebramos como nuevo —en cualquier ámbito, por cierto— esté informando más de nuestra ignorancia que de lo que estamos celebrando.
1. El problema de dilucidar quiénes somos
En efecto, de algunas de las categorías y discursos que mayor fortuna parecen haber alcanzado en los últimos tiempos bien podríamos decir que se han constituido en auténticos obstáculos epistemológicos para la inteligibilidad de lo que nos está pasando. Tal es el caso de todos esos planteamientos que quizá podrían ser subsumidos bajo el rubro, más o menos académico, de comunitarismo pero que, desde el punto de vista del debate político, también podrían englobarse bajo la etiqueta de populismo (en lo que tiene de «ficción de comunidad»). Probablemente no sea este el momento de detenernos a analizar con detalle el contenido de este últimoismo. Bastará con señalar ahora que su condición de «significante vacío» (remitimos a los análisis de Ernesto Laclau al respecto),2 permite su utilización en muy variados contextos teórico-políticos,3 incluidos algunos que parecen alejados en principio de los planteamientos populistas. Pienso, en el concreto contexto del debate territorial español, en el que el discurso nacionalista-soberanista tiende a hacer uso de uno instrumental categorial que se deja interpretar en la clave comunitarista-populista señalada.
1.1. Si, para fijar el terreno terminológico en el que se debe plantear el asunto, conviniera explicitar un contenido de la noción de nacionalismo que pudiera ser aceptable por todos, tal vez resultaría de una inicial utilidad señalar las acepciones de la misma que aparecen en el Diccionario de la RAE:
1.m.Apego de los naturales de una nación a ella y a cuanto le pertenece.
2.m.Ideología que atribuye entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, y en la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas.
3.m.Aspiración o tendencia de un pueblo o raza a tener una cierta independencia en sus órganos rectores.
¿Qué es, en primera instancia, lo más específico del discurso nacionalista? El hecho de que insiste en la existencia de una comunidad nacional, amasada por elementos variables (en unos casos, la lengua; en otros, la religión; en terceros, aspectos supuestamente étnicos, etc.) y cohesionada por estrechos e intensos sentimientos de pertenencia. Definido así —si es que sirve la definición—, lo primero que se hace evidente es que, como han acreditados reiteradamente los especialistas en este asunto, hay nacionalismos de diversos tipos. No tiene el mismo carácter el nacionalismo europeo del sigloXIX, que legitima el surgimiento de Estados-nación de impronta fuertemente liberal y democrática que pretendenromper con los restos de estructuras sociales y políticas feudales, que elnacionalismo alentado en países latinoamericanos por las burguesías criollas para independizarse de la metrópoli española, que, en fin, el nacionalismo, fuertemente antiimperialista, que surge en esos mismos paísesdurante el sigloXX. Incluso, para no descuidar ningún elemento de lacomplejidad, habría que añadir que un mismo nacionalismo puede variar su tonalidad política en diversas etapas de la historia (en el caso de España, durante el franquismo y en la actualidad).
En todo caso, si a alguien le llamara la atención el presunto auge del nacionalismo en tiempos de globalización, tal vez habría que decir que esa circunstancia, lejos de provocar sorpresa, es precisamente la que explica tal auge. Sería, en efecto, la sensación de vértigo, de desamparo, de pérdida de cobijo que representaban las viejas comunidades fuertemente trabadas por vínculos ancestrales de todo tipo, la que explicaría el intento imaginario de reconstruir la vieja comunidad perdida.
¿Significa esto que quedamos abocados a un antagonismo entre cosmopolitismo y nacionalismo, que vendría a constituir una variante del antagonismo entre universalismo y particularismo? Tiendo a pensar que es una disyuntiva mal planteada, que contrapone elementos de diferente naturaleza. Uno se puede sentir miembro de una comunidad, pero no de cualquier manera (o, tal vez mejor, no a cualquier cosa se le puede denominar comunidad). Así, uno se sabe ciudadano del mundo, pero no se siente ciudadano del mundo.4 ¿Significa eso que, como suelen repetir los nacionalistas, no existen los no nacionalistas, sino que todo el mundo es nacionalista de alguna nación, sólo que desigualmente consciente?
A mí esta tesis siempre me ha parecido chocante y peligrosa (para quienes la defienden). Chocante porque coloca a quien la formula en un lugar de superioridad paternalista, diciéndole a quien niega ser nacionalista de ningún tipo: «tú no lo sabes, pero yo sí sé que lo eres en lo más íntimo de tu corazoncito» (¿tiene rayos X del alma el que afirma tal cosa?). Y peligrosa porque si todo el mundo es nacionalista, y el nacionalismo es definido por un sentimiento de pertenencia, entonces la conclusión parece clara: un nacionalista catalán o vasco y un nacionalistaespañol resultan perfectamente intercambiables en su nacionalismo (encárguese el propio lector de poner los nombres y rostros a lo que estamos diciendo y constatará de inmediato lo chocante de la afirmación). Porque, ¿por dónde pasa, para un nacionalista, la diferencia entre ambos? ¿Cómo asignar diferente valor político a un mismo sentimiento (en este caso, de pertenencia)?
He aquí el principal peligro que acecha a los nacionalismos (obviamente, de cualquier tipo): vaciar de racionalidad el debate político, fiándolo todo a la intensidad del sentimiento. Pero esto no es exportable a cualquier ideología. La izquierda, tradicionalmente, no ha sido nacionalista (ni lo ha fiado todo a la carta de la emotividad, pero eso queda para el siguiente epígrafe). Y ello por un doble motivo: en primer lugar porque tenía una perspectiva de clase. Para ella lo importante no era la comunidad nacional, sino determinados sectores de la misma (los sectores populares, para simplificar). De lo que se desprendía el segundo rasgo: el internacionalismo (emblemáticamente expresado en la consigna histórica «proletarios de todos los países del mundo, ¡uníos!»).
Como este rodeo por el nacionalismo sólo tiene como fin ilustrar una de las derivas más características del pensamiento actual respecto a determinados asuntos, no nos detendremos en una cuestión, de carácter táctico, que sin duda ha tenido su influencia en el auge de determinadosplanteamientos. En efecto, merecería una consideración aparte, en la que no tiene caso detenerse aquí, el hecho de que la izquierda en determinadas comunidades autónomas en España se haya sumado al discurso nacionalista. De cualquier forma, a la vista de lo que le ha costado recuperar el poder, acaso debería reflexionar acerca de aquella apuesta estratégica, que la ha tenido —y la sigue teniendo— dependiente de la iniciativa política nacionalista.
1.2. Regresemos a lo que aquí importa. Lo más grave de la apelación a la sentimentalidad es que hurta el debate político, cortocircuitado (o, peor aún, bloqueado) en cuanto alguien declara que las sagradas esencias de la patria están en peligro. Sin embargo, a pesar de la rotundidad de las afirmaciones anteriores, conviene no apresurarse a la hora de descalificar algunos de los conceptos en los que se basan los convencimientos anteriores, en particular el concepto de identidad. Está en la mente de todos el aprovechamiento, por no decir manipulación, que los nacionalismos de todo tipo han hecho del concepto —sobre todo en su variante de identidad nacional— como instrumento para homogeneizar artificial y tendenciosamente las conciencias de la ciudadanía, apelando a la sentimentalidad. Pero resultaría engañoso reducir la identidad a esta única función.
Planteada la cosa de una manera algo apresurada y sintética, cabríadistinguir entre dos tipos de elementos identitarios, que merecen una diferente valoración. Unos tienen que ver con la mínima cohesión social necesaria en cualquier país. Tal vez por medio de ejemplos quede algo más claro lo que se pretende señalar. Argentina es un país con elementos nacionalistas fuertemente identitarios por motivos que resultan fáciles de comprender. A principios del siglo pasado, cuando se producen unas oleadas migratorias masivas procedentes sobre todo de lugares muy diversos de Europa, las clases dirigentes creen percibir que, o se argentinizaa toda esa ingente cantidad de inmigrantes, o el país corre el peligro de desestructurarse severamente. El gran impulso dado a la educación pública, cuyo prestigio se mantuvo hasta hace pocos años, debe entenderse en este marco explicativo.
Otro ejemplo en cierto sentido en la misma línea, sería el de los Estados Unidos durante el mandato de Bill Clinton. Algún asesor del presidente detectó que la proliferación de historias particulares (de las mujeres, de los afroamericanos, de los indios americanos, de los gays y lesbianas...) proporcionaba a estos sectores una fuerte identidad y a sus miembros un intenso sentido de pertenencia al grupo, pero también observó que ello redundaba en perjuicio de la identidad norteamericana en cuanto tal, y de esta supuesta constatación surgió la iniciativa del gobierno federal de potenciar la enseñanza de la historia de la nación americana en los niveles educativos básicos.
Un segundo supuesto, por completo distinto, lo constituye el empleo de lo identitario para causas u objetivos políticos particulares (por más que legítimos). Apelar, pongamos por caso, alsentimentes un recurso que nunca han dejado de utilizar los soberanistas catalanes, es de suponer que por su comodidad y enorme eficacia. En efecto, los que comparten el sentimiento en cuestión no precisan el menor razonamiento de refuerzo y se suman automáticamente a lo sentido por sus iguales, en tanto que quienes no comparten el referido sentimiento se encuentran con interlocutores que no aportan argumento alguno sobre el que debatir.
Pues bien, yo creo que a este segundo uso de los elementos identitarios hay que contraponerle, en lo fundamental, argumentos racionales.Pero entiéndaseme bien: no porque quiera recaer en una contraposición, tan tópica como estéril, entre razón y sentimientos, o porque vaya a defender un cosmopolitismo abstracto, tan impecable en el plano del discurso como escasamente realista (decíamos poco antes que uno se sabeciudadano del mundo pero nose sienteciudadano del mundo), sino precisamente porque creo que hay que encontrar la correcta articulación entre ambas instancias.5 Por más respetuosos que seamos con los sentimientos, tanto ajenos como propios, hay que reconocer que nada garantiza el acierto de los mismos.
Así, si pensamos en uno de los que más relevancia política ha alcanzado en Cataluña desde hace un tiempo, es indudable que muchos catalanes se sienten profundamente agraviados por el supuesto expolio fiscal que sus gobernantes autonómicos no cesaban de repetirle que existía por parte de España. Pero ahora resulta que sabemos que, en todo caso, no es Cataluña la comunidad peor tratada fiscalmente. Lo lógico sería entonces en cualquier persona razonable —hooligans y fanáticos al margen, claro está— reconsiderar dicho sentimiento, una vez confirmado que se basaba en un error (por cierto, inducido por quienes pusieron en circulación el eslógan «España nos roba», todos los cuales en este momento parecen desaparecidos, sin que ninguno reivindique no ya la paternidad sino ni tan siquiera el empleo de tan reiterada frase).
No creo que este planteamiento le resulte muy difícil de admitir a cualquier persona que se sienta, valga la paradoja, cargada de razón por sus sentimientos, esto es, que considere que del hecho de que un determinado sentir esté muy generalizado entre la ciudadanía6 se sigue la necesidad de que las autoridades proporcionen una respuesta que dé satisfacción al sentir o, en su defecto, lo alivie. Bastará con que esa misma persona haga el pequeño esfuerzo de pensar en esta otra situación, por lo demás nada imaginaria: ¿aceptarían el argumento inverso, esto es, que algo hay que hacer cuando tantos españoles comparten el sentimiento de irritación ante unos catalanes a los que consideran unos aprovechadosdetomo y lomo, siempre chantajeando al gobierno central de turno e insaciables en sus reivindicaciones?
Doy por descontado que no, y que descalificarían la irritación de esos otros con el argumento de que se basa en el engaño y la manipulación. Les alabo el gusto, pero me atrevo a sugerirles que se apliquen el cuento, dejen de considerar el propio sentimiento como la instancia última indiscutible sobre la que se puede fundar una propuesta política y se planteen por un momento en qué medida el propio sentir se encontraba justificado por los hechos.7 De no hacerlo, tendremos derecho a sospechar acerca del carácter ideológico de tales registros, presuntamente espontáneos. Porque si aceptamos, de acuerdo con la definición propuesta por Eagleton,8 que las ideologías son patrones de creencias y de prácticas que persiguen que determinadas actitudes y disposiciones, social y políticamente inducidas, aparezcan como «naturales» e inevitables, los mencionados sentimientos constituirían un caso claro de construcción ideológica cuya principal eficacia derivaría precisamente de no aparecer como tal construcción sino como poco menos que como una evidencia incontrovertible (¿qué habría, en efecto, más obvio que irritarse ante lo que viene presentado como una flagrante injusticia?).
Todo lo anterior podría parecer que constituye una mera discusión académica (variante epistemología política) si no fuera porque no faltan quienes están dispuestos a extraer de una determinada manera de entender la identidad conclusiones políticas específicas. Tal es el caso de todos aquellos que, a partir de haber elaborado el dibujo imaginario del propiogrupo en términos de minoría oprimida, proceden a continuación a exigir los mismos derechos que en otros lugares se les conceden a los grupos que efectivamente lo son. El problema que este enfoque plantea es el de que si los catalanes constituyen una minoría oprimida, como suelen repetir algunos lectores locales del filósofo político canadiense Will Kimlicka,9 para luego poner en línea sus reivindicaciones con las de pueblos indígenas, afroamericanos, gitanos, judíos y minorías étnicas varias, junto con mujeres, gays, lesbianas y transexuales (alineamiento que a algunos nos parece ciertamente pintoresco, por no decir disparatado), entonces lo que se sigue es que los catalanes discrepantes con el soberanismo hegemónico en algún aspecto (por ejemplo, los castellanoparlantes que discrepan de las políticas lingüísticas de la Generalitat) también constituyen un grupo minoritario respecto a éste, y deberían mereceridéntico respeto y reconocimiento en tanto que minoría dentro de la minoría.
El reconocimiento, en efecto, parece ser la piedra filosofal que algunos parecen haber descubierto como argumento legitimador de lo que de otro modo resultaría de casi imposible justificación. Amparándose en la autoridad de pensadores y pensadoras que han utilizado la categoría para otros propósito —¡ay, si Nancy Fraser supiera lo que están haciendo con sus ideas!—10 reclaman el derecho al reconocimiento... de la identidad previamente fabulada a voluntad, cuando no a capricho. La secuencia queda así completada: uno es realmente aquello que imagina (puesto que se supone que cada cual es lo que siente, sin que resulte aceptable que la realidad pueda arruinar una buena fabulación) y a continuación reclama el reconocimiento de lo imaginado. El regreso a la tribu disfrazado de postmodernidad: puro pensamiento mágico con el sentimiento configurando la realidad e incluso, más allá, fundando derecho.
En todo caso, no deja de ser llamativa la prisa que se han dado quienes fugazmente alardearon de estar más allá de la sentimentalidad nacionalista en regresar al confortable calor de las identidades, apenas maquilladas con un ligero toque de color multiculti en las mejillas. Nunca debimos salir de ahí, parecen decirse para sus adentros. Y no les falta razón: fuera, en la plaza pública en la que se contrastan argumentos y propuestas, hay que someterse al implacable escrutinio de la racionalidad y la inteligencia. En definitiva, ahí hace mucho frío y, claro, como en casa, al abrigo de los nuestros, en ningún sitio.
1.3. En todo caso, se observará que a lo largo de lo precedente no se ha procedido a una descalificación completa de lo identitario. Al contrario, me he intentado limitar a señalar lo que consideramos un uso sesgado, unilateral y, en esa misma medida, tendencioso, por deformante, de los elementos identitarios. El sentido de tanta prudencia debería estar claro: a mi juicio, resulta poco menos que inevitable que dichos elementos tengan presencia en el debate político y social. La cuestión no es que existan o no (que no hay modo de evitar que existan, y tampoco sería deseable que así fuera) sino qué hacemos con ellos, qué tratamiento e importancia les concedemos.