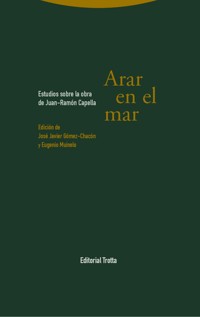
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y Procesos. Derecho
- Sprache: Spanisch
La obra de Juan-Ramón Capella (Barcelona, 1939-2024) constituye una referencia imprescindible en el filosofar sobre el derecho y la política en España. Las contribuciones reunidas en este libro, realizadas desde la admiración y la experiencia de la relación personal, expresan el compromiso moral de Capella con la emancipación y ponen de relieve que su indagación está llamada a seguir encontrando resonancia en las discusiones político-culturales tanto del presente como del incierto futuro que se avecina. El lector encontrará una diversidad de temas con los que forjarse una imagen amplia de las preocupaciones del pensador, pero sobre todo de nuestra propia situación histórico-política. «Arar en el mar» recoge y actualiza lo esencial del legado de Capella: invita a sembrar la esperanza allá donde en apariencia solo quedan ruinas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arar en el mar
Arar en el mar
Estudios sobre la obra de Juan-Ramón Capella
Edición de José Javier Gómez-Chacón y Eugenio Muinelo
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Derecho
© Editorial Trotta, S.A., 2024
http://www.trotta.es
© José Javier Gómez-Chacón
y Eugenio Muinelo, edición, 2024
© Los autores, sus colaboraciones, 2024
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-265-9
CONTENIDO
Introducción: José Javier Gómez-Chacón y Eugenio Muinelo
Bibliografía de Juan-Ramón Capella
PENSAR EL DERECHO, PENSAR LA SOCIEDAD
El derecho de autodeterminación en la obra de Juan-Ramón Capella: José Luis Gordillo
La desmesura posesiva. La expansión del derecho de propiedad mediante el ensanchamiento de la noción de expropiación: José A. Estévez Araújo
La filosofía moral como fruta prohibida: Manuel Atienza
CONTRA LA BARBARIE
Construcción del concepto de barbarie contemporánea: Joaquim Sempere
Del tiempo de progreso al tiempo de barbarie: prosperidad, conformismo y regresión. Pensar con Juan-Ramón Capella: Cristina Catalina
¿Una vuelta al cuerpo?: Iker Jauregui
HACIA UNA CULTURA DE LA EMANCIPACIÓN
Un pelotari fuera de palacio. La idea de la democratización política en la obra de Juan-Ramón Capella: Antonio Giménez Merino
Sobre el eticismo de la propuesta gramsciana: Jorge Álvarez Yágüez
Un progreso otro. Acordes y desacuerdos con el Gramsci de Juan-Ramón Capella: Anxo Garrido Fernández
Gennariello encuentra a Juan-Ramón Capella. La diagonal de una práctica política: Julián Sauquillo
Sobre filosofía política. Una conversación: Juan-Ramón Capella y José Luis Gordillo
Índice de nombres
Nota biográfica de los colaboradores
INTRODUCCIÓN
José Javier Gómez-Chacón y Eugenio Muinelo
El presente volumen tuvo su germen en un encuentro con el profesor Juan-Ramón Capella (1939-2024) que, bajo la modalidad distendida y cordial de un seminario de discusión, quienes firmamos estas breves páginas introductorias tuvimos el placer de coordinar y disfrutar en la Universidad Complutense de Madrid el día 26 de abril de 2019. Se trató para nosotros, en aquel entonces, de propiciar un espacio para el diálogo con el profesor Capella en el que poder contrastar con él mismo en qué medida algunas de las preocupaciones (no solo académicas) que animan nuestro grupo de investigación («Historia y ontología de presente. La perspectiva hispana», adscrito al Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense) se hallaban en una sintonía tan íntima con sus propuestas teóricas como la que nosotros detectábamos.
En efecto, los principales temas y problemas que aquel día debatimos siguen siendo los mismos que vertebran los textos recogidos en este libro: la apuesta por una comprensión no autorreferencial ni determinista del derecho, el intento de esclarecimiento de la genealogía del presente neoliberal desde una historia de las instituciones jurídico-políticas y de las manifestaciones culturales, el diagnóstico de la aporía histórica a la que se han visto abocados desde hace décadas los movimientos emancipadores..., entre otros. Tales fueron los ejes sobre los que giraron las intervenciones que conformaron aquel seminario, y tales son también los que estructuran esta publicación, que se ha enriquecido por añadidura con la contribución de otros excelentes textos sobre dichas áreas temáticas. Debemos su autoría a figuras muy destacadas dentro del panorama académico español en ciencias jurídicas y sociales, que conocen exhaustiva y profundamente la obra del profesor Capella, y que han sabido hacernos ver lo relevante que esta puede llegar a ser en nuestro contexto actual.
Desde luego, la vocación de Capella nunca fue —afortunadamente— la de un «intelectual» puro, y es gracias a ello por lo que su voz sigue llegando cálida y cercana a las nuevas generaciones que hoy se acerquen a ella. En ese sentido, el propósito que Capella acometió en aquel pequeño gran libro de 1996 titulado El aprendizaje del aprendizaje atraviesa de manera oblicua el resto de su obra: a saber, invitar al estudiante universitario a no conformarse con la adquisición de competencias y contenidos, y a atreverse a involucrarse en la dimensión inextricablemente moral y política de la experiencia educativa. Ni que decir tiene que es esta una manera de entender la actividad docente por completo a contracorriente de las tendencias pedagógicas imperantes, dentro de las cuales supone un verdadero soplo de aire fresco. Por decirlo apretadamente: del mismo modo que la sedicente autorreferencialidad del derecho, otro de los principales blancos de sus críticas fue en no menor medida el de la autorreferencialidad del «trabajo intelectual». El profesor universitario (máxime en un ámbito como en el jurídico), si es que quiere permanecer fiel a la decencia que su oficio exige, no puede tornarse un mero transmisor de destrezas y recursos simbólico-culturales que capaciten al alumno nada más que para una optimizada inserción en el mercado laboral. Tampoco puede su trabajo, en lo que hace a la relación con sus colegas, volverse un ejercicio inane de discusión endogámica e idiota (en el más estricto sentido de la palabra). Si no está abierto a la realidad social y, sobre todo, si no está movido por una firme convicción de que su aportación a la misma no es de índole técnica, la frustración y la apatía en que se sumirá el noble arte de enseñar y aprender solo podrán ser compensadas por una descarada ambición plutocrática.
Debido a todo lo anterior, y no (como podría pensar algún lector apresurado) por prurito propagandístico alguno, en Capella la actividad docente e intelectual es indisociable de la militancia política, de su compromiso con un proyecto de transformación social emancipador del que formaría parte, en sí misma, esa renovada manera de entender la docencia y, en general, toda transmisión intergeneracional, toda «cultura».
Glosemos, para hacernos cargo de manera más cabal de dicha imbricación entre teoría y praxis, los principales hitos de su periplo biográfico e intelectual:
Catedrático emérito de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad de Barcelona, Capella es sin duda, aunque su obra no haya obtenido el reconocimiento académico que le corresponde, una de las referencias indiscutibles del panorama académico español dentro del campo de la Filosofía del Derecho. Su formación inicial, que buscaba rebelarse contra la ideologización esterilizante que los estudios jurídicos padecieron en la universidad franquista, tuvo un marcado cuño analítico (su tesis doctoral, publicada posteriormente como libro en 1968, llevará justamente el título de El derecho como lenguaje), cuño que irá aunando, andando el tiempo, con un creativo enfoque de corte marxista que proponía una comprensión del derecho y de su interrelación recíproca con el resto de factores sociales (economía, política, etc.) ajena por completo al esquema reduccionista del determinismo económico, e íntimamente emparentada con la que desarrollará en paralelo la escuela italiana del «uso alternativo del derecho» abanderada por Pietro Barcellona y Umberto Cerroni. Decisiva al respecto fue su estancia en París, en donde tuvo la oportunidad de aproximarse a Nicos Poulantzas, Charles Eisenmann y Lucien Goldmann, y que impulsó a Capella a ensanchar su horizonte de inquietudes hacia los aspectos más culturales de los procesos sociales, no exclusivamente vinculados con la técnica jurídica. Asimismo, dejaron en él una impronta indeleble y afianzaron dicha tendencia Manuel Sacristán y Giulia Adinolfi, a cuyo magisterio acudió Capella —como consta en su obra La práctica de Manuel Sacristán, de 2005, y en su libro de memorias, Sin Ítaca, de 2011— en busca de una forma de entender el trabajo académico e intelectual como una contribución práctica y activa a la emancipación, y no como mera reproducción ideológica. Desde entonces, no dejó de consolidar dicha vocación crítica asimilando las influencias, entre otros muchos, de Antonio Gramsci, Pier Paolo Pasolini, Simone Weil, Walter Benjamin, Pierre Bourdieu o Cornelius Castoriadis. En la estela de tales espíritus libertarios, Capella supo siempre enfrentarse, con rigor e inteligencia, ya fuese a la genealogía histórico-teorética de las instituciones jurídicas occidentales (cuya mejor muestra es indudablemente su magnum opus Fruta prohibida, de 1997), ya al análisis político de la actualidad, tal y como atestiguan sus numerosas colaboraciones en la revista mientras tanto, de la cual fue miembro fundador.
Las contribuciones aquí recogidas, aun hechas desde la admiración y, en algunos casos, desde la experiencia de la relación personal con Capella, no pretenden ser únicamente un «homenaje» al uso. Ante todo, pretenden poner de relieve que el talante y la indagación de Capella están llamados a seguir encontrando una resonancia en las discusiones político-culturales hoy en curso, y en las que todo indica que va a depararnos el incierto futuro que se avecina. Ante la relevancia creciente de ese «poder político privado» ejercido por un «soberano supraestatal» cada vez más «difuso» —por utilizar los términos acuñados y empleados por Capella—, la necesidad de proveernos de un utillaje conceptual adecuado para dar cuenta de nuestra situación epocal no puede por menos de presentársenos como acuciante.
Así pues, el lector encontrará una amplia diversidad de temas, abordados desde distintos puntos de vista (no siempre concordantes, huelga decirlo, con los del propio Capella), recorriendo todos los cuales podrá forjarse una imagen bastante completa, no solo del propio periplo intelectual de nuestro autor, sino de nuestro propio lugar histórico-político actual. En apoyo de ese recorrido, y por su utilidad para penetrar directamente en la obra de Capella, se incluye preliminarmente una bibliografía elaborada por Antonio Giménez Merino.
Pocas cuestiones revisten mayor interés y son tan candentes en el debate público español actual, como el nacionalismo, la plurinacionalidad y las dificultades de su encaje dentro del pacto constitucional del 78. Precisamente este es el problema que examina José Luis Gordillo tomando como punto de partida algunos de los textos de Capella al respecto —desde aquellos escritos en un registro más teórico hasta aquellos otros más deliberadamente orientados a la intervención política— y abogando por una articulación democrática del conflicto catalán.
A continuación, el lector hallará un minucioso análisis jurídico de las mutaciones de los derechos de propiedad que está acelerando la deriva neoliberal, desembridándolos de todo corsé político-democrático y constitucional. Para ello, el autor del capítulo, José Antonio Estévez, desmenuza el debate entre juristas norteamericanos posteriores a la ruptura que supuso el reaganismo, aduciendo ejemplos de procesos judiciales concretos y denunciando las tendencias oligarquizantes que subyacen a dichos fenómenos de desregulación irrestricta.
En el último texto del primer bloque, pareciera que nos saldríamos fuera del ámbito circunscrito por su título («Pensar el derecho, pensar la sociedad»), en tanto en cuanto Manuel Atienza reflexiona en él sobre el lugar paradójico de la filosofía moral dentro del conjunto del pensamiento de Capella. No obstante, cabe matizar que si, como argumenta Atienza, no encontramos una dimensión normativa explícita en aquel, ello no excluye que la manera en que para Capella el estudio del derecho ha de conjugarse con el estudio de la sociedad en cuyo seno está vigente presuponga, si no una «teoría» moral sustantiva, sí al menos un espacio de reflexividad crítica que resista a las tentaciones relativistas o nihilistas a las que en ocasiones sucumben los «positivismos» jurídicos.
El segundo bloque («Contra la barbarie») rastrea una de las facetas en que más denodadamente se ha prodigado Capella: la de implacable crítico del giro consumista, conformista y destructor del medio ambiente que ha caracterizado el ingreso en el capitalismo tardío, tanto, primero, en su versión fordista como, luego, posfordista. Joaquim Sempere nos ofrece una visión sinóptica de dicha faceta, haciendo especial énfasis en sus implicaciones ecológicas. Cristina Catalina se centra en sus repercusiones en las formas laborales y en los marcos de socialización y de subjetivación, mientras que, por último, Iker Jauregui desentraña, recurriendo a literatura muy actualizada sobre el tema, cómo dicho proceso cristaliza en ese ámbito de subjetividad vivida e irreductible que es la propia corporalidad, viendo en la constitutiva ambivalencia propia de ella tanto el lugar de formas de opresión sutil como de posibles estrategias de resistencia.
El último bloque («Hacia una cultura de la emancipación») aglutina algunas propuestas de construcción de un paradigma civilizatorio alternativo a la barbarie, con la atención puesta tanto en su aspecto institucional como en el cultural. En la primera contribución que lo integra, Antonio Giménez Merino expone con pulcritud y detalle la visión de la democracia como proceso inacabado que Capella siempre defendió, cotejándola con el anquilosamiento al que parece haberse visto reducida la idea de representatividad política. Jorge Álvarez y Anxo Garrido analizan una de las figuras más determinantes en el devenir intelectual, político y vital de Capella, y una de las más discutidas y actuales en el pensamiento político contemporáneo: Antonio Gramsci. Mientras que Jorge Álvarez se detiene en mostrar lo pertinente que sería pasar la propuesta gramsciana por un filtro más procedimental, y menos axiológico-sustantivamente connotado, para hacerlo más asimilable (y, por ende, más fructífero) a la cultura política contemporánea, Anxo Garrido pasa revista, por su parte, a ciertas valoraciones de la obra gramsciana que, como la que ha difundido el propio Capella, tienden a poner demasiado peso en su inspiración «productivista», haciendo patente que la admiración confesa de Gramsci por el ethos racionalizador y disciplinador del taylorismo no es incompatible, sino todo lo contrario, con su concepción republicana de la libertad y la vida en común. Cierra el bloque una personal semblanza que Julián Sauquillo nos brinda de Capella, en la cual se nos presenta su movimiento oscilante perpetuo entre la militancia política y la vocación pedagógica, al que hemos aludido, como una consecuencia de su experiencia como «discípulo» (en un sentido casi clásico de la palabra) de Manuel Sacristán.
Por último, hemos incorporado una enjundiosa conversación entre José Luis Gordillo y el propio Capella, en la que ambos consiguen destilar lo esencial de la obra de Capella, dejar constancia de las inquietudes históricas, políticas y morales de las que brota, y conectarla con nuestro contexto social actual. Y lo hacen de una manera tan certera y amena que bien puede considerarse, por consiguiente, como un inmejorable broche de oro al presente volumen.
No podemos, sin embargo, concluir esta presentación sin manifestar nuestro agradecimiento a quienes han hecho posible la iniciativa de este proyecto. Como no podía ser de otro modo, queremos mostrar nuestro agradecimiento a la propia Editorial Trotta, tanto por haber apoyado y promovido la labor del propio Capella como por acoger en su prestigioso catálogo la presente compilación de textos. No podría haber, desde luego, un espacio editorial más adecuado para que el ámbito académico hispanohablante tratase de satisfacer en alguna medida la deuda que tiene con Capella todo aquel que quiera, entre nosotros, reflexionar críticamente sobre el derecho, la sociedad y la cultura. De la misma manera, no podemos sino agradecer al Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense, y a su entonces director José Luis Villacañas, por su disposición a colaborar en todo lo posible (y más) para que, en un primer momento, los investigadores que trabajamos en el marco de dicho departamento tuviésemos ocasión de confrontar nuestras ideas en vivo con el propio Capella, y para que, ahora, el lector tenga entre sus manos esta fehaciente prueba de la fecundidad de su pensamiento. La publicación ha contado con una ayuda del mencionado Departamento de Filosofía y Sociedad.
Por último, en nombre de todos los autores queremos dedicar este volumen a la memoria del propio Juan-Ramón Capella, por desgracia fallecido poco antes de que estas páginas vieran la luz. Que sirvan, pues, como reivindicación agradecida de su genio y de su entereza.
BIBLIOGRAFÍA DE JUAN-RAMÓN CAPELLA*
Sin ánimo de exhaustividad, se recoge a continuación la producción más destacada de Juan-Ramón Capella. Se incluye la bibliografía citada en este libro, aunque ampliada con otros títulos significativos. Su producción científica puede localizarse a través de buscadores como jstor o Dialnet. Otra fuente en la que bucear es la página web de la revista mientras tanto (https://mientrastanto.org/), cuyo buscador permite rastrear las abundantes publicaciones del autor en este medio.
LIBROS
Autor
El derecho como lenguaje, Ariel, Barcelona, 1968.
Sobre la extinción del derecho y la supresión de los juristas, Fontanella, Barcelona, 1970; reimpr. en Materiales para la crítica de la filosofía del estado; trad. port., Centelha, Coímbra, 1977.
Fragmentos de un discurso libertario (pseudónimo: Max Abel), Anagrama, Barcelona, 1975; reimpr. en Entre sueños.
Materiales para la crítica de la filosofía del Estado, Fontanella, Barcelona, 1976.
Entre sueños. Ensayos de filosofía política, Icaria, Barcelona, 1985.
Sobre el discurso jurídico, I, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona, s.f.; Signo, Barcelona, 51988.
Dos lecciones de introducción al derecho [1981], Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona; Signo, Barcelona, 51989.
Los ciudadanos siervos [1993], Trotta, Madrid, 32005; trad. port. de L. Rosa de Andrade, Os citadãos servos, Fabris Editor, Porto Alegre, 1998.
El aprendizaje del aprendizaje [1995], Trotta, Madrid, 52009, 1.ª reimpr., 2017.
Grandes esperanzas. Ensayos de análisis político, Trotta, Madrid, 1996.
Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado [1997], Trotta, Madrid, 52008; trad. port. de G. Nunes da Rosa y L. Rosa de Andrade, Fruto Proibido, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002.
Elementos de análisis jurídico [1999], Trotta, Madrid, 52008.
La práctica de Manuel Sacristán. Una biografía política, Trotta, Madrid, 2005.
Entrada en la barbarie, Trotta, Madrid, 2007.
Con M. A. Lorente, El crack del año ocho. La crisis. El futuro, Trotta, Madrid, 2009.
Sin Ítaca. Memorias 1940-1975, Trotta, Madrid, 2011.
Impolíticos jardines. Ensayos sobre política y cultura, Trotta, Madrid, 2016.
Un fin del mundo. Constitución y democracia en el cambio de época, Trotta, Madrid, 2019.
Editor
Marx, el derecho y el estado, Oikos-Tau, Barcelona, 1969.
Para una democracia socialista, Anagrama, Barcelona, 1976.
Transformaciones del derecho en la mundialización, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999.
Las sombras del sistema constitucional español, Trotta, Madrid, 2003.
COLABORACIONES
«Cien años después de Gotha», en L. Colletti, Z. Mlynáø y X. Akademos, Para una democracia socialista, Anagrama, Barcelona, 1976, pp. 109-134 (firmado «X. Akademos»).
«La crisis actual de la enseñanza del derecho en España», en AA.VV., La enseñanza del derecho, Instituto Fernando el Católico, Zaragoza, 1985, pp. 23-42.
«Crisis del Estado del bienestar y crisis de civilización», en E. Olivas (ed.), Problemas de legitimación en el Estado social, Trotta, Madrid, 1991, pp. 177-188.
«Una lectura de americanismo y fordismo de Antonio Gramsci», en J. Trías Vejarano (coord.), Gramsci y la izquierda europea, FIM, Madrid, 1992, pp. 141-158.
«Introducción» a AA.VV., En el límite de los derechos, Ediciones Universitarias de Barcelona, 1996, pp. 9-25.
«Las raíces culturales comunitarias», en AA.VV., Los nacionalismos: globalización y crisis del estado-nación, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1998, pp. 253-270.
«Estado y derecho ante la mundialización: aspectos y problemáticas generales», en Transformaciones del derecho en la mundialización, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pp. 83-121.
«Globalization, a fading citizenship», en N. C. Burbules y C. A. Torres (eds.), Education and globalization. Critical Perspectives, Routledge, Nueva York, 2000, pp. 227-251.
«Mundialización e instituciones jurídico-políticas», en F. Quesada (ed.), Cambio de paradigma en la filosofía política, Fundación Juan March, Madrid, 2001, pp. 93-106.
«La ciudadanía de la cacotopía. Un material de trabajo», en F. Quesada (ed.), Naturaleza y sentido de la ciudadanía hoy, UNED, Madrid, 2002, pp. 193-220.
«Un apunte sobre la responsabilidad de los intelectuales», en AA.VV., Como el paisaje cuando muere el día... Escritos en recuerdo de Patxi Díaz-Otero, Reus, Madrid, 2003.
«La Constitución tácita», en Las sombras del sistema constitucional español, Trotta, Madrid, 2003, pp. 17-42.
«Pasolini, un intelectual ‘fuera de Palacio’», en P. P. Pasolini, Palabra de corsario, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2005.
«Barcellona visto desde Barcelona», en M. De Candia y P. Ferri (eds.), Pietro Barcellona raccontato dai suoi amici, Gangemi, Roma, 2006.
«Análisis y realidades de la crisis global», en Las caras de la crisis. Primera Escuela de Octubre de CC.OO. de Asturias, Fundación Juan Muñiz Zapico, Oviedo, 2010, pp. 25-53.
«Derechos, deberes: la cuestión del método de análisis», en J. A. Estévez Araújo (ed.), El libro de los deberes. Las debilidades e insuficiencias de la estrategia de los derechos, Trotta, Madrid, 2013, pp. 39-57.
«Simone Weil o la visión del desarraigo moderno», texto de presentación de S. Weil, Echar raíces, Trotta, Madrid, 22014.
ARTÍCULOS
«Notas sobre la definición legal»: Anuario de Filosofía del Derecho, X (1963), Barcelona, pp. 37-50.
Con M. M. Escrivá de Romaní, «Sociología jurídica (1950-1960)»: Revista del Instituto de Ciencias Sociales, 1 (1963), Barcelona, pp. 217-225.
«Justicia y argumento. Nota sobre el pensamiento de Perelman»: Revista del Instituto de Ciencias Sociales, 3 (1964), Barcelona, pp. 255-263.
«La philosophie d’orientation analytique»: Archives de Philosophie du Droit, XI (1966), París, pp. 255-259.
«MacPherson y el ‘individualismo posesivo’»: Revista del Instituto de Ciencias Sociales, 7 (1966), Barcelona, pp. 332-337.
«Una investigación lógica acerca de la ontología presupuesta por la teoría general de la norma: la cuestión de la norma permisiva»: Anuario de Filosofía del Derecho, XV (1970), Barcelona, pp. 219-247.
«Homenaje a Hans Kelsen»: Sistema, enero (1974), Madrid, pp. 109-116.
«Sobre las perspectivas de la filosofía del derecho»: Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 15 (1975), Granada, pp. 23-24.
«Sobre la reforma universitaria en España»: Sistema, 24-25 (1978), Madrid, pp. 119-121.
«Sobre la burocratización del mundo»: mientras tanto, 3 (1980), Barcelona; reimpr. en Entre sueños, pp. 63-97.
«Karl Marx ante la Bestia»: mientras tanto, 16-17 (1983), Barcelona, pp. 109-126, reimpr. en AA.VV., Marxismo hoy, Revolución, Madrid, 1983.
«El trabajo como dato prejurídico»: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 2 (1985), Alicante, pp. 117-128.
«Un comentario a la lectura de Entre sueños por M. Atienza»: Anuario de Filosofía del Derecho, nueva época, t. III (1986), Madrid, pp. 649-653.
«No es posible vivir sin Gramsci»: El Ciervo, 437-438 (1987), Barcelona, pp. 29-30.
«Malos tiempos para la ética»: Anuario de Filosofía del Derecho, nueva época, t. VI (1989), Madrid, pp. 399-408; trad. cat.: «Ètica i salvació», en AA.VV., L’Ética del Present, Fundació Caixa de Pensions, Barcelona, 1989; trad. al. en E. Garzón Valdés (ed.), Spanische Studien zur Rechtstheorie und Rechtsphilosophie, Duncker & Humblot, Berlín, 1990, pp. 235-246.
(Con J. A. Estévez y J. L. Gordillo), «Los derechos un poco en broma: las razones de Peces-Barba sobre obediencia, desobediencia y objeción»: Anuario de Filosofía del Derecho, nueva época, t. VI (1989), Madrid, pp. 479-486.
«Falacias de la ética de la responsabilidad»: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5 (1989), Alicante, pp. 313-317.
«Pesos y medidas»: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5 (1989), Alicante, pp. 323-324.
«Apuntes sobre la muerte de W. Benjamin»: mientras tanto, 43 (1990), Barcelona, pp. 101-119.
«El Tiempo Mesiánico en el último Benjamin»: mientras tanto, 44 (1991), Barcelona, pp. 39-59; trad. cat. en Jordi Llovet (ed.), Walter Benjamin i l’esperit de la modernitat, Barcanova, Barcelona, 1993.
«Una revolución pasiva»: Sistema, 100 (1991), Madrid.
«Democracia parasitada»: cuatroSemanas (1994), Barcelona; versión ampliada y titulada «La hydra»: mientras tanto, 58 (1994), Barcelona, pp. 24-32.
«Voluntariado con idealidad emancipatoria»: En pie de paz, 32 (1994), Barcelona, pp. 7-13.
«La problemática medioambiental: notas para una cultura ecosocialista»: Utopías, 160-161 (1994), Madrid, pp. 123-131; trad. it.: «Per una cultura ecosocialista», en AA.VV., La strategia democratica nella società che cambia, Datanews, Roma, 1995, pp. 115-125.
«La ambivalencia de la democratización contemporánea»: Signos. Teoría y práctica de la educación, 6/15 (1995), Gijón, pp. 34-42.
«La opulencia miserable en la Unión Europea: un catálogo de problemas y un apunte estratégico»: Utopías, 168/2 (1996), Madrid, pp. 29-50; trad. it. en B. Amoroso, J. R. Capella, S. Latouche, B. Mortellaro, Morire per Maastricht?, Ediesse, Roma, 1996.
«Democratización y neonaturalismo»: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 17-18 (1996), Alicante, pp. 167-188.
«¿De Grandes esperanzas? Respuesta a las críticas»: Revista Internacional de Filosofía Política, 9 (1997), Madrid, pp. 156-163.
«Las transformaciones de la función del jurista en nuestro tiempo» [1994]: Crítica Jurídica, 17 (2000), México, pp. 51-69.
«Laudatio de Pietro Ingrao» con ocasión de su investidura como Doctor honoris causa de la Universidad de Barcelona, Universitat de Barcelona, 2002; reimpr. en Papeles de la FIM, 19 (2002), Madrid, pp. 73-77.
«La globalización: ante una encrucijada político-jurídica. Hobbes o la República de Platón»: Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 39 (2005), Granada, pp. 13-24.
«Dimensiones de una ausencia. Memoria de Giulia Adinolfi»: mientras tanto, 94 (2005), Barcelona, pp. 13-14 (firmado «La Redacción»).
«La crisis universitaria y Bolonia»: mientras tanto, 110-111 (2009), pp. 53-66.
«Filosofar sobre el derecho en España: una aportación personal al margen»: Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 44 (2010), pp. 509-522.
«El fin del toreo en Cataluña»: Olvidos. Revista de acciones culturales (2011), Granada (ed. digital).
«Federalismo republicano»: mientrastanto.e, 108 (2012), Barcelona.
«Autocríticas»: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 39 (2016), Alicante, pp. 372-373.
«Libre determinación»: cuartopoder, 10 de enero de 2016; reimpr. en mientrastanto.e, 143 (2016), Barcelona.
«Del happening secesionista a la más absoluta miseria»: mientrastanto.e, 167 (2018), Barcelona.
«A partir de un proceso»: mientrastanto.e, 178 (2019), Barcelona.
«Un futuro para nosotros»: mientrastanto.e, 179 (2019), Barcelona.
ENTREVISTAS
García Santesmases, A. y Martínez Martínez, F. J., «Juan Ramón Capella (I) El aprendizaje del aprendizaje: una introducción al estudio del Derecho y Fruta prohibida»: Canal UNED (1998), https://canal.uned.es/video/5a6f8c90b1111f25778b4579.
García Santesmases, A. y Martínez Martínez, F. J., «Juan Ramón Capella (II). ‘Situación actual de la Filosofía del Derecho’»: Canal UNED (1998), https://canal.uned.es/video/5a6f8c91b1111f25778b457e.
García Santesmases, A., «Juan Ramón Capella: Las sombras del sistema constitucional español (I)» : Canal UNED (2004), https://canal.uned.es/video/5a6f6b1db1111fe5468b45a7?track_id=5a6f6b1eb1111fe5468b45aa.
García Santesmases, A., «Juan Ramón Capella: Las sombras del sistema constitucional español (II)» : Canal UNED (2004), https://canal.uned.es/video/5a6f6b1eb1111fe5468b45ad?track_id=5a6f6b1fb1111fe5468b45af.
Benach, J., Juncosa, X. y López Arnal, S. (coords.), Integral Sacristán, 4 DVD, El Viejo Topo, Vilassar de Dalt, 2007.
García Santesmases, A. y Martínez Martínez, F. J., «Fruta prohibida: keynesianismo y crisis»: Canal UNED (2009), https://canal.uned.es/video/5a6f9cd4b1111f0b4c8b4bdf?track_id=5a6f9cd4b1111f0b4c8b4be2.
García Santesmases, A., «Juan Ramón Capella: Sin Ítaca, 1.ª parte»: Canal UNED (2011), https://canal.uned.es/video/5a6f9c9db1111f0b4c8b4a4d?track_id=5a6f9c9eb1111f0b4c8b4a50.
García Santesmases, A., «Juan Ramón Capella: Sin Ítaca, 2.ª parte»: Canal UNED (2011), https://canal.uned.es/video/5a6f9c9cb1111f0b4c8b4a47?track_id=5a6f9c9db1111f0b4c8b4a4a.
Arroyo, F., entrevista en el canal de YouTube Philosophytogo en torno a las voces: «La moral», «El futuro», «El poder», «El conocimiento», «El libre albedrío», «Dios», «Sobre la naturaleza humana», «La muerte y el sentido de la vida», 2011, www.youtube.com/@philosophytogo.
Logiudice, E., «Juan Ramón Capella entrevistado por Edgardo Logiuduce»: Herramienta (2012), Buenos Aires, https://www.herramienta.com.ar/?id=1740.
Atienza, M., «Entrevista a Juan-Ramón Capella»: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 39 (2016), Alicante, pp. 427-445.
Arroyo, F., «La burguesía es una enfermedad contagiosa»: Ahora (2016), https://www.ahorasemanal.es/%C2%ABla-burguesia-es-una-enfermedad-contagiosa%C2%BB-.
Lladó, A., entrevista para el suplemento Culturas de La Vanguardia, 15 de enero de 2017.
García Santesmases, A. y Martínez Martínez, F. J., «Juan Ramón Capella: Una vida dedicada a la Filosofía del Derecho y a la Filosofía Política»: UNED Radio (2019), https://www.youtube.com/watch?v=iMxyCVckl6k.
Rodríguez Rojo, J., «Socialismo y derecho», discusión con Carlos Fernández Liria y Juan Ramón Capella, canal de YouTube de Jesús R. Rojo (2022), https://www.youtube.com/watch?v=-9UFL7XIvNc&list=PLzPA32XHOskZ3hsv4kIdZO4WfuVVSlpqL&index=5.
TRADUCCIONES DE LIBROS
Berman, Harold J., Justicia en la Urss. Una interpretación del derecho soviético, Ariel, Barcelona, 1967, 480 pp.
Bernal, John D., Historia social de la ciencia (2 vols.), Península, Barcelona, 1967, 542 y 520 pp.
Goldmann, Lucien, El dios oculto (titulado por la empresa editorial El hombre y lo absoluto), Península, Barcelona, 1968, 532 pp.
Russell, Bertrand, Ensayos filosóficos, Alianza, Madrid, 1968, 236 pp.
Duverger, Maurice, La democracia sin el pueblo, Ariel, Barcelona, 1968, 266 pp.
Stucka, P. I., La función revolucionaria del derecho y el estado (vers. cast. y pról.), Península, Barcelona, 1969, 356 pp.
AA.VV., Marx, el derecho y el estado, Oikos, Barcelona, 1969, 134 pp.
Gurvitch, Georges, Dialéctica y sociología, Alianza, Madrid, 1969, 334 pp.
(Con F. Fernández Buey), Touraine, Alain, La sociedad postindustrial, Ariel, Barcelona, 1969, 238 pp.
Chomsky, Noam, La responsabilidad de los intelectuales, Ariel, Barcelona, 1969, 369 pp.
Deutscher, Isaac, Ironías de la Historia, Península, Barcelona, 1969, 311 pp.
Lefebvre, Henri, Sociología de Marx, Península, Barcelona, 1969, 184 pp.
(Pseudónimo: C. Muntaner), Blakeley, Thomas J., La escolástica soviética, Alianza, Madrid, 1969, 234 pp.
Geymonat, Ludovico, Galileo Galilei, Península, Barcelona, 1969, 235 pp.
Guillermaz, Jacques, Historia del Partido Comunista Chino, Península, Barcelona, 1970, 509 pp.
Cavendish, P. y Gray, J., La revolución cultural y la crisis china, Ariel, Barcelona, 1970, 244 pp.
Marcuse, Herbert, Ensayos sobre política y cultura, Ariel, Barcelona, 1970, 211 pp.
Storr, Anthony, La agresividad humana, Alianza, Madrid, 1970, 223 pp.
(Con otros trads.), Carr, Raymond, España, 1808-1939, Ariel, Barcelona, 1970, 825 pp.
Le Corbusier, Principios de Urbanismo, Ariel, Barcelona, 1971, 151 pp.
Chappell, V. C., El lenguaje común, Tecnos, Madrid, 1971, 145 pp.
(Con A. Pastor y A. Bosch), Malefakis, Edward, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1971, 513 pp.
(Con A. Broggi), Lynch, John, España bajo los Austrias, II, Península, Barcelona, 1972, 400 pp.
Nadeau, Maurice, Historia del surrealismo, Ariel, Barcelona, 1972, 259 pp.
Gramsci, Antonio, Pequeña Antología, Fontanella, Barcelona, 1974, 200 pp.
(Con J. Cano), Johnson, E. L., El sistema jurídico soviético, Península, Barcelona, 1974, 326 pp.
(Con A. Alfonso Bozzo), L. Colletti, Ideología y sociedad, Fontanella, Barcelona, 1975, 324 pp.
Kalinowski, Georges, Lógica del discurso normativo, Tecnos, Madrid, 1975, 167 pp.
Barcellona, Pietro y Cotturri, Giuseppe, El estado y los juristas, Fontanella, Barcelona, 1976, 271 pp.
AA.VV., Para una democracia socialista, Anagrama, Barcelona, 1976.
AA.VV., La guerra económica mundial, Fontanella, Barcelona, 1978, 287 pp.
Woodcock, George, El anarquismo, Ariel, Barcelona, 1979, 505 pp.
Rizzi, Bruno, La burocratización del mundo, Península, Barcelona, 1980, 248 pp.
Marramao, Giacomo, Poder y secularización, Península, Barcelona, 1988, 301 pp.
(Con H. Silveira y J. A. Estévez), Barcellona, Pietro, Postmodernidad y comunidad. El regreso de la vinculación social, Trotta, Madrid, 1993, 31999.
(Con J. C. González Pont), Weil, Simone, Echar Raíces, Trotta, Madrid, 1996, 22014, 240 pp.
(Con J. Torrell y A. Giménez Merino), Pasolini, Pier Paolo, Cartas luteranas, Madrid, Trotta, 1997, 32017, 184 pp.
Rossi, Rosa, Juan de la Cruz. Silencio y creatividad, Trotta, Madrid, 1997, 22010, 176 pp.
Rossi, Rosa, Tras las huellas de Cervantes, Trotta, Madrid, 2000, 128 pp.
Castoriadis, Cornelius, La insignificancia y la imaginación. Diálogos, Trotta, Madrid, 2002, 144 pp.
MacPherson, C. B., La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, Trotta, Madrid, 2005, 320 pp.
Canfora, Luciano y Zagrebelski, Gustavo, La máscara democrática de la oligarquía. Un diálogo al cuidado de Geminello Preterossi, Trotta, Madrid, 2020, 118 pp.
(Con A. Giménez, J. L. Gordillo y J. Ramos), Barcellona, Mario, Entre pueblo e imperio. Estado agonizante e izquierda en ruinas, Trotta, Madrid, 2021, 280 pp.
Ciaramelli, Fabio, La ciudad de los excluidos. La invivible vida urbana en la globalización neoliberal, Trotta, Madrid, 2023, 160 pp.
Bazzocchi, Marco Antonio, Alfabeto Pasolini, Trotta, Madrid, 2023, 204 pp.
(Con A. Giménez Merino y F. González García), Pasolini, Pier Paolo, Los guiones no filmados, Trotta, Madrid, 2024 (en prensa).
* La elaboración de este repertorio bibliográfico ha corrido a cargo de Antonio Giménez Merino.
PENSAR EL DERECHO, PENSAR LA SOCIEDAD
EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN EN LA OBRA DE JUAN-RAMÓN CAPELLA
José Luis Gordillo
1. Introducción
En una lectura apresurada de la obra de Juan-Ramón Capella, sus reflexiones sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos pueden parecer un tema menor. Los trabajos en cuyo título se menciona dicho asunto se reducen a cuatro textos cortos1. Sin embargo, una lectura más sosegada de su producción ensayística y, en especial, de sus textos de intervención política de los últimos diez años2 permite comprender que esta cuestión tiene que ver con una antigua y honda preocupación suya, así como con tres temas muy relevantes en su producción intelectual y en sus compromisos sociopolíticos: la idealidad emancipatoria, la democracia y la vertebración constitucional de España. Este último es, de hecho, el motivo inicial por el cual Capella comenzó a ocuparse del derecho de continua referencia.
Él mismo nos lo sugiere en «Autodeterminación sin autodeterminación», el primer trabajo en el que trata específicamente este asunto, cuando en su comienzo reflexiona acerca de lo prescrito en la Constitución de 1978 sobre la nación española, las nacionalidades y las regiones. Por otra parte, en el mismo texto nuestro autor afirma con claridad: «No se defiende el derecho de autodeterminación por una interesada búsqueda de aliados: se defiende por principio, con la pretensión de basar un proyecto emancipatorio de la vida común en el respeto de la dignidad y de los derechos de todas las personas»3. Su relación con la idealidad emancipatoria la justifica porque, sin necesidad de adherirse a ninguna clase de nacionalismo, Capella considera éticamente inaceptable la tolerancia con cualquier «variante nacional de la opresión»4.
Asimismo, en el texto citado, también se nos dice: «El derecho de autodeterminación asumido por la idealidad emancipatoria se inserta en el proyecto de llevar más lejos que hasta ahora el proceso de democratización real de la sociedad»5, con lo cual Capella relaciona de forma muy directa la autodeterminación con el avance de la democracia. A lo que cabe añadir que la autodeterminación está intensamente relacionada con conceptos tan centrales de la filosofía política moderna como son «soberanía popular», «nación», «nacionalismo» o «Estado», los cuales obviamente también aparecen profusamente en la obra de Juan-Ramón Capella. Por último, Capella ha defendido la posibilidad de ejercer en España el derecho de autodeterminación antes y después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, lo cual lo convierte en una rara avis de la filosofía del derecho hispánica.
Todo ello induce a pensar que no estamos ante un asunto tan lateral como de entrada pudiera parecer. Además, es obvio que este es un tema de una gran actualidad, en especial si se observa desde Barcelona y con los ojos de una persona que, como sería el caso de nuestro autor, se ha implicado y ha tomado partido seriamente en los conflictos de la sociedad catalana. Por eso, examinar su manera de concebir este derecho puede contribuir a entender mejor la verdadera dimensión de su obra dicha y hecha.
2. El antifranquismo y la autodeterminación
Como se ha dicho, el motivo inicial —aunque no el único6— que indujo al profesor Capella a ocuparse del derecho a la libre determinación de los pueblos fue su valoración crítica de la solución constitucional que se le dio en 1978 al problema de la plurinacionalidad de España. Lo cual, a su vez, guarda relación con las reivindicaciones formuladas por la resistencia antifranquista de la que Capella formó parte activa en tanto que militante del clandestino PSUC (Partido Socialista Unificado de Catalunya) entre 1965 y 1975.
En efecto, el derecho de autodeterminación para las llamadas naciones históricas estuvo de forma un tanto ambigua en las listas de exigencias de la oposición antifranquista para alcanzar la ruptura con la dictadura, al menos hasta que comenzaron las negociaciones para la elaboración de la Constitución de 1978.
Así, por ejemplo, entre las peticiones formuladas por la Plataforma de Convergencia Democrática, entidad creada el 11 de junio de 1975 por iniciativa del PSOE7, se incluía un «derecho al autogobierno y a la autodeterminación» de las nacionalidades y regiones que formaban parte de España8.
Un requerimiento cosméticamente más radical, en principio, que el defendido por la Junta Democrática de España, que se había presentado en sociedad un año antes, el 29 de julio de 1974, impulsada, entre otras fuerzas políticas y sociales, por el PCE, Comisiones Obreras, el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván o por personalidades que se consideraba próximas a Juan de Borbón, como Rafael Calvo Serer o Antonio García Trevijano. En el punto nueve de su manifiesto se exigía el «reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente»9, pero sin una mención explícita del derecho a la autodeterminación.
Tampoco se hacía una mención expresa al mismo en el Manifiesto de Coordinación Democrática (conocida popularmente como la Platajunta), el organismo unitario surgido de la fusión en 1976 de la Plataforma de Convergencia Democrática y de la Junta Democrática. En dicho Manifiesto, hecho público el 26 de marzo de 1976, se demandaba: «El pleno, inmediato y efectivo ejercicio de los derechos y de las libertades políticas de las distintas nacionalidades según las exigencias de una sociedad democrática»10. Como se puede ver, se trata de una frase lo suficientemente genérica como para dar cabida, si se quiere leer así, al derecho a la autodeterminación, pero sin citarlo de forma clara y explícita.
No obstante, en 1971, el PSUC, el partido de los comunistas catalanes hermanado con el PCE, había promovido la formación de la Asamblea de Cataluña, primer organismo unitario de la oposición antifranquista, la cual, entre otras reivindicaciones, había exigido el restablecimiento provisional del Estatuto de Autonomía catalán de 1932 como vía para llegar «al pleno ejercicio del derecho de autodeterminación»11.
La Asamblea de Cataluña fue el resultado de la iniciativa de otra entidad unitaria anterior, la Comisión Coordinadora de las Fuerzas Políticas de Cataluña, de la que formó parte Juan-Ramón Capella en representación del PSUC12. Como tal, Capella había hecho motu proprio propuestas para celebrar la Diada del 11 de septiembre de 1970, que fueron asumidas por el resto de fuerzas políticas, y había intervenido como único representante de dicho organismo en un acto público de reivindicación catalanista13.
En el PCE y el PSUC de aquellos años se había ido perfilando una posición mucho más favorable a la autodeterminación que en épocas anteriores. Buena muestra de ello es un informe político presentado por Dolores Ibárruri ante el Comité Central del Partido Comunista de España, en septiembre de 1970, titulado significativamente: «España, Estado multinacional», en el cual se proclamaba el derecho de las nacionalidades a la libre determinación para conseguir que, tras el españolismo católico impuesto manu militari en los cuarenta años de dictadura, se pudiera alcanzar una unión libre en una España federal y multinacional. Entre otras cosas, en dicho informe se decía:
La República fue excesivamente tímida con el problema nacional. El miedo al fantasma separatista cerró el camino a una reestructuración políticoadministrativa de España, imperativamente exigida por la herencia recibida de la monarquía. El Partido Comunista lucha por el reconocimiento, sin reservas mentales, del derecho a la libre determinación de las nacionalidades, y por una amplia y democrática descentralización regional. Y considera que, con la condición de que sea libre y democráticamente establecida, la unidad de los pueblos de España es la solución que mejor se corresponde con sus intereses, los intereses de clase del proletariado y de la revolución democrática y socialista14.
Como ha apuntado el periodista Enric Juliana15, en estas palabras de 1970 se refleja un cambio generacional del que emanan ecos de un cierto antiestatismo, puesto de moda en Europa tras los hechos de mayo de 1968 en Francia, y de las ondas largas de simpatía y solidaridad que había suscitado el independentismo vasco a raíz del llamado Proceso de Burgos (un juicio celebrado en la jurisdicción militar) contra dieciséis miembros de ETA, después de que dicha organización armada fuera objeto de una feroz represión llevada a cabo como respuesta a sus primeros asesinatos políticos.
En dicho Proceso actuaron como abogados defensores personas que se habían significado como miembros de los principales partidos o grupos antifranquistas. Ejercieron de letrados de la defensa, por ejemplo, Gregorio Peces-Barba, que procedente de la democracia cristiana pronto entraría en la órbita del PSOE, Juan María Bandrés, Miguel Castells o Francisco Letamendía, vinculados a diversas corrientes del nacionalismo vasco, o Josep Solé Barberà del PCE-PSUC. El Proceso de Burgos acabó con el indulto de los condenados a la pena de muerte, lo que fue interpretado de forma generalizada como una derrota del régimen franquista en un momento en que el dictador ya daba muestras claras de senilidad.
En Cataluña, en un contexto general de movilización nacional e internacional de solidaridad con los independentistas vascos, la protesta se concretó en un encierro de intelectuales y artistas en el monasterio de Montserrat llevado a cabo entre el 12 y el 14 de diciembre de 1970, en el cual también participó Juan-Ramón Capella16. En la declaración que los encerrados hicieron pública, ampliamente reproducida en la prensa extranjera, se reclamaba entre otras reivindicaciones la instauración de un «Estado auténticamente popular que garantice las libertades democráticas y los derechos de los pueblos y naciones que forman parte del Estado español, incluido el derecho a la autodeterminación»17.
La solidaridad con el independentismo vasco se incrementaría con motivo del exitoso atentado contra Carrero Blanco de tres años después, el cual generó, sobre todo entre el nacionalismo catalán y entre la extrema izquierda, la vasquitis, esto es, la fascinación por todo lo relacionado con el nacionalismo vasco radical.
Manuel Sacristán, maestro, amigo y compañero de militancia de Juan-Ramón Capella (y también de encierro en Monserrat), haría una síntesis muy redonda unos años más tarde de esta renovada aproximación al problema nacional en España. En la que fue su última entrevista, publicada en Mundo Obrero en febrero de 1985, Sacristán argumentaba:
A mí me parece que los nacionalismos ibéricos están más vivos que nunca, los tres. Paradójicamente el menos vivo es el español —por eso no he dicho los cuatro— en el sentido siguiente: en el caso de la nacionalidad española, los nacionalistas son de derechas, incluida mucha gente del PSOE, pero de derechas de verdad; en cambio, en los otros tres nacionalismos, por razones obvias, por siglos de opresión política y opresión física, el nacionalismo no es estrictamente de derechas, sino que hay también nacionalistas de izquierda, como dice el mismo nombre de una formación política catalana [Nacionalistes d’Esquerra], y a mí me parece que la vitalidad de los tres nacionalismos no españoles de la Península es tanta que, aunque pueda parecer utópico, yo no creo que se clarifique nunca la situación mientras no haya un auténtico ejercicio del derecho a la autodeterminación. Mientras eso no ocurra, no habrá claridad ni aquí ni en Euskadi ni en Galicia. Solo el paso por ese requisito aparentemente utópico de la autodeterminación plena, radical, con derecho a la separación y a la formación de Estado, y viendo lo que las poblaciones dicen enfrentadas con una elección tan inequívoca, tan clara, solo eso nos podría permitir un día reconstruir una situación limpia, buena, ya fuera la de un Estado federal, ya fuera la de cuatro Estados. Pero en todo caso con claridad.
A mí me parece que por más vueltas que se le dé, por más técnicas políticas y jurídicas con las que se intente organizar algo que no sea eso, no saldrá nunca un resultado satisfactorio. Eso siempre será una justificación del mayor mal que sufre España, que es tener un Ejército político como el que tenemos. Este es el problema fundamental de este país18.
La posición expresada por Manuel Sacristán era también la de Capella y, más en general, la de buena parte de los militantes comunistas y socialistas de esos años. En el caso de Capella, es importante entender que para él —como para Sacristán—, la reivindicación de la autodeterminación fue, antes que nada, el resultado de una meditada reflexión acerca de la manera más democrática posible de solucionar un problema central en la historia de España de los dos últimos siglos19. En Fruta prohibida, una obra mayor en su producción intelectual, afirma: «[...] hay ‘Estadosnación’ formales que han desactivado duraderamente su naturaleza multinacional (tal es el caso de Francia) y otros que son, lisa y llanamente, un maldito embrollo que solo puede resolverse mediante un cuidadoso y pacífico proceso democrático del derecho de autodeterminación»20. La alusión a España parece clara.
La reivindicación de la autodeterminación fue, pues, característica de la izquierda antifranquista. La poca derecha que se opuso a la dictadura, que fue mayoritariamente de alguna de las nacionalidades periféricas y que lo hizo a partir de planteamientos claramente nacionalistas, reivindicaba básicamente el restablecimiento de los estatutos de autonomía aprobados en los años de la Segunda República. En cambio, dicha derecha mencionaba con la boca pequeña o directamente se distanciaba del derecho a la autodeterminación, en algún caso con el argumento de que se trataba de una «virguería marxista», como lo calificó en los años ochenta Xabier Arzalluz, presidente del PNV entre 1980-1984 y entre 1987-200421.
3. Una Constitución para una nación de nacionalidades y regiones
Como es sabido, el atentado contra Carrero Blanco se produjo el 20 de diciembre de 1973. Ese mismo día debía dar comienzo la vista oral del llamado Proceso 1001 contra los principales dirigentes de las clandestinas y perseguidas Comisiones Obreras. Obviamente, el magnicidio perpetrado por ETA eclipsó la atención mediática a un juicio que hubiera podido dar mucha visibilidad nacional e internacional a los acusados en él, en su mayoría destacados militantes del PCE. Para decirlo de forma gráfica y sintética: ese día, mediáticamente hablando, la cuestión nacional pasó por delante de la cuestión social. En las cuatro décadas posteriores, a medida que la contrarrevolución neoliberal iba avanzando posiciones, esa sustitución simbólica se fue afianzando en el imaginario colectivo de muchas sociedades occidentales, entre ellas la española.
De entrada, en los años inmediatamente posteriores al Proceso de Burgos e inspirándose en el ejemplo de ETA, surgieron varios grupúsculos en distintas partes de España que también recurrieron a las bombas y a las pistolas para intentar alcanzar objetivos similares a los perseguidos por los independentistas vascos. Lo hicieron invocando una amalgama ideológica semejante a la difundida por la organización vasca acerca de la supuesta —y, en su opinión, aproblemática— compatibilidad entre la lucha por la liberación nacional y la lucha por el socialismo. En esa línea irrumpieron desde el MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario), hasta Loita Armada Revolucionaria en Galicia, antecedente del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, pasando por la OLLA (Organització de la Lluita Armada, con vínculos con el Partit Socialista d’Alliberament Nacional de Catalunya fundado en 1968) o el EPOCA (Exèrcit Popular Català, antecedente inmediato de Terra Lliure y responsable de los asesinatos de Joaquín Viola y Josep M.ª Bultó). O bien aparecieron diversos grupos políticos que, sin compartir los métodos de ETA, estaban de acuerdo con todos o algunos de sus fines. Piénsese, por ejemplo, en el Partido Socialista de Andalucía, la Asemblea Nacional-Popular Galega, antecedente inmediato del Bloque Nacionalista Galego, o los diversos grupos y grupúsculos independentistas catalanes (de los Països Catalans) surgidos en Valencia o en las Islas Baleares.
Todo ello contribuyó a extender una nueva sensibilidad social respecto a la multiculturalidad y la plurinacionalidad de España en el tardofranquismo y en la etapa posterior a la muerte de Franco, sin que en ningún momento esa nueva sensibilidad cristalizase sin embargo en el ejercicio de la autodeterminación. Esa extendida atención a la multiculturalidad se acabó concretando en el llamado Estado de las Autonomías, implantado con la Constitución de 1978, que se puede calificar como la medida política más rupturista de cuantas se adoptaron en el proceso de transición entre la dictadura franquista y la actual monarquía parlamentaria22. Pero, como subrayó Capella23, el nuevo Estado autonómico fue también una fórmula de compromiso para evitar la posibilidad de autodeterminarse de los pueblos de España.
De hecho, el reconocimiento de las autonomías se fundamentó en la indisoluble unidad de la nación española, como se proclamó con mucho énfasis en el artículo 2 de la Constitución de 1978, el cual fue redactado directamente por los mandos militares y aceptado sin rechistar por los llamados padres de la Constitución24. Un hecho que le daba la razón a Manuel Sacristán sobre el problema que suponía tener que convivir y negociar con un actor político armado como era el Ejército de entonces25.
La Constitución de un Estado y una sociedad que afirma perseguir el ideal de la democracia se debería haber fundamentado en la libre voluntad popular, y no en el hecho fáctico de una unidad nacional conseguida a sangre y fuego con la victoria en una guerra civil desencadenada por un golpe militar, y con una dictadura que se alargó cerca de cuatro décadas. La cosa se complica más, al menos desde una perspectiva democrática, cuando el artículo 8 de esa misma Constitución asigna a las fuerzas armadas la función de defender el ordenamiento constitucional, la soberanía y la integridad territorial de España, y cuando el mando supremo de esa institución es un cargo no electo —el rey— que constitucionalmente no le debe obediencia al gobierno26, y es, además, jurídicamente irresponsable.
Desde luego, otro dato que no se puede obviar, también desde una perspectiva democrática, es que esa Constitución fue aprobada por la población española en un referéndum nacional y que tuvo su origen en un gran pacto entre los reformistas de derechas procedentes del franquismo, las principales fuerzas de la izquierda, la iglesia, el ejército, los sindicatos y las asociaciones empresariales, con el visto bueno añadido de EE.UU. (aunque en este caso con la exigencia de entrada inmediata en la OTAN) y de sus principales aliados de la Europa occidental.
En ese gran pacto también participaron los nacionalismos conservadores de Euskadi y Cataluña. Las fuerzas políticas que los representaban, el PNV y CIU, dieron su apoyo a las grandes decisiones estratégicas que configuraron lo que en la actualidad muchos denominan el régimen del 78, que no se reduce ni equivale simplemente a la Constitución porque también incluye, por ejemplo, la decisión de entrar precipitadamente en la OTAN después del 23-F, la adhesión primero al Mercado Común y después a la neoliberal Unión Europea, la entrada en la Europa del euro, las políticas de privatización de empresas públicas, las sucesivas reformas laborales que han ido reduciendo el alcance de los derechos de los trabajadores, las sucesivas amnistías fiscales, etc. Con frecuencia, dicho sea de paso, esos nacionalistas conservadores han recibido el apoyo político en momentos decisivos de aquellos nacionalistas de izquierdas a los que se refería Manuel Sacristán en los primeros años ochenta27.
4. La autodeterminación según Juan-Ramón Capella
En «Autodeterminación sin autodeterminación» Capella da muestras de un llamativo optimismo doctrinal. En ese texto de 1990, el profesor barcelonés estimaba que, a pesar de que la Constitución española no reconocía explícitamente un derecho a la autodeterminación, sí reconocía otras cosas de interés desde un punto de vista democrático como, por ejemplo, que la soberanía residía en el pueblo, que España estaba integrada por nacionalidades diversas, y que los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos debían interpretarse de acuerdo con una serie de normas jurídicas internacionales que sí reconocían el derecho de autodeterminación de los pueblos28.
De ahí Capella extraía una conclusión doctrinal que destilaba una cierta euforia política y jurídica: aunque los pueblos de España no tenían reconocido un derecho a la autodeterminación en la Constitución, lo podían ejercer igualmente porque así lo reconocían las normas internacionales aludidas y, en consecuencia, para poder hacerlo, no era necesaria una reforma constitucional29.
Curiosamente, esa fue la argumentación que utilizaron los independentistas catalanes en el otoño de 2017 para intentar fundamentar jurídicamente la aprobación de las llamadas leyes de desconexión, aunque de esa coincidencia, que puede ser perfectamente casual, no hay que concluir ninguna clase de simpatía por parte de Capella a los fines y, sobre todo, a los métodos (las vías de hecho) de los independentistas catalanes. Su rechazo del putsch de opereta30, protagonizado por los dirigentes independentistas catalanes en el otoño de 2017, es claro y diáfano31.
No obstante, es cierto que el 6 de septiembre de 2017 el Parlamento de Cataluña aprobó por una exigua mayoría la llamada Ley 19/2017 del referéndum de autodeterminación de Catalunya y que en su preámbulo se justificaba su aprobación en lo prescrito en unos Tratados internacionales firmados y ratificados por España, con lo cual estos textos legales también formaban parte del ordenamiento jurídico español. Dichos Tratados eran, en lo fundamental, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobados en 1966, que habían entrado en vigor en 1976 y que España había ratificado en 1977, en cuyo articulado se reconoce un derecho a la libre determinación de los pueblos. Fue toda una novedad, pues hasta entonces los nacionalistas catalanes mayoritariamente no se habían referido de forma explícita a él, sino a un ignoto derecho a decidir.
El problema desde un punto de vista jurídico es que el Derecho internacional también prescribe la defensa de la integridad territorial de los Estados si estos reúnen una serie de requisitos. Así, en la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional, anexa a la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, se establece:
Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes [entre las cuales se encuentra el derecho a la libre determinación de los pueblos] se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color.
No hay contradicción, pues, entre la defensa de la libre determinación de los pueblos y la defensa de la integridad territorial de los Estados, porque, como se dice en el texto citado, un gobierno representativo, basado en la igualdad de todos ante la ley, ya hace efectivo el derecho a la libre determinación de los pueblos al permitir que las poblaciones elijan libremente a sus representantes y al no discriminarlos por motivos racistas o ideológicos32. A partir de este razonamiento jurídico, por tanto, invocar el derecho a la libre determinación tenía sentido político y jurídico en los tiempos de la dictadura franquista, pero no en el contexto de la actual monarquía parlamentaria, puesto que esta garantiza, mediante la protección de derechos y libertades para todos, la celebración periódica de elecciones libres y el Estado autonómico, el autogobierno de la población y el respeto a su pluralidad cultural. Entre los juristas33, esta es la interpretación ampliamente mayoritaria sobre la (no) aplicación en España del derecho objeto de este escrito.
De ahí que el preámbulo de la ley mencionada provocara algo bastante insólito en la historia reciente de nuestro país: una respuesta colectiva de más de 350 profesores de Derecho internacional, los cuales, a raíz de una iniciativa impulsada por la Asociación Española de profesores de Derecho internacional y Relaciones internacionales, hicieron pública el 19 de septiembre de 2017 una Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña. En esa declaración, los 350 profesores afirmaban:
1. Según la doctrina de las Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional, las normas del Derecho Internacional General relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos solo contemplan un derecho a la independencia en el caso de los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras.
2. A la luz de la práctica internacional, no puede excluirse un derecho de separación del Estado a comunidades territoriales cuya identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural es perseguida reiteradamente por las instituciones centrales y sus agentes periféricos, o cuyos miembros son objeto de discriminación grave y sistemática en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, de forma que se produzcan violaciones generalizadas de los derechos humanos fundamentales de los individuos y de los pueblos.
3. Nada en los Pactos Internacionales de 1966, o en ningún otro tratado sobre derechos humanos, ni en la jurisprudencia internacional apunta a la consagración de un derecho de las comunidades territoriales infraestatales a pronunciarse sobre la independencia y separación del Estado.
4. Las normas generales del Derecho internacional no prohíben que los Estados soberanos, atendiendo al principio de autoorganizacioìn, dispongan en sus propios ordenamientos jurídicos supuestos y procedimientos de separación de sus comunidades territoriales. La inmensa mayoría, lejos de hacerlo, proclaman la unidad e integridad territorial como principios básicos de su orden constitucional.
5. La Unión Europea respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno de sus Estados. Además, el Derecho de la Unión exige de estos que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales.
6. Como Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho internacional, el derecho de libre determinación no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referéndum previsto en la Ley 19/2017 del Parlament, actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional34.
He aquí, pues, un primer problema doctrinal de tipo técnico-jurídico, el cual sorprende a todos aquellos que tienden a equiparar exigencias morales o políticas con derechos, lo que les convierte en iusnaturalistas sin ser muy conscientes de ello. Desde una perspectiva positivista o pospositivista, que es la nuestra, no hay más derechos que los reconocidos en algún texto jurídico vinculante35. Otra cosa, obviamente, sería hablar de una aspiración justa o injusta a la autodeterminación de esta o aquella comunidad, lo cual sería filosófica y jurídicamente correcto.
Consciente de ello, Capella ya había diferenciado en 200336 entre un derecho a la autodeterminación para poblaciones colonizadas o sometidas a ocupación extranjera, imposible de aplicar en España porque a ninguna de las nacionalidades o pueblos integrados en ella se les puede considerar así, y un futuro derecho a la libre determinación ejercitable en el plano interno de un Estado si se llevaran a cabo las reformas legales oportunas y cuyos precedentes en el derecho comparado se pueden encontrar en la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá del 20 de agosto de 1998, que perfilaba y justificaba doctrinalmente los dos referéndums de autodeterminación llevados a cabo en Quebec en 1980 y en 1995, así como en los acuerdos entre los gobiernos de Reino Unido e Irlanda de abril del mismo año en los que se preveía la posibilidad de la reunificación de Irlanda si así lo deseaba una mayoría de la población de Irlanda del Norte. A estos casos se podría añadir, aunque Capella no lo hiciera entonces por razones obvias, el referéndum sobre la independencia de Escocia de 2014.
5. A vueltas con las naciones y los nacionalismos
Otra cuestión controvertida, no muy extensamente tratada por Capella, es la delimitación del sujeto de la autodeterminación: ¿a qué colectivo de personas se puede considerar una unidad soberana con derecho a autodeterminarse? La respuesta más extendida a esa pregunta, en especial en Europa a partir de la propagación de las tesis de Woodrow Wilson y Lenin tras el final de la primera guerra mundial, sería que el sujeto de la autodeterminación debería ser un colectivo de personas que constituyen una nación. Ya, pero ¿y qué es una nación?
La primera vez que tomé consciencia del carácter endiablado de esta cuestión fue a raíz de lo escuchado en las clases de lo que entonces se llamaba Derecho político, en la Universidad Autónoma de Barcelona de hace cuarenta años. El profesor que nos impartía la asignatura, Isidre Molas, nos advirtió que lo más honesto que se podía decir al respecto es que esa era una de las cuestiones más controvertidas y confusas del saber sobre la política. Y añadía con sorna que, si ya resultaba difícil definir lo que era una nación, «imagínense lo que puede suponer intentar definir lo que sean las nacionalidades mencionadas en el artículo 2 de la Constitución».
Siendo esta una cuestión tan polémica y dado que no tengo mucho espacio para desarrollarla, voy a proceder un poco esquemáticamente apoyándome en la que me parece que es la síntesis más actual y brillante de ese debate que se ha escrito entre nosotros. Me refiero al libro de José Álvarez Junco, Dioses útiles. Naciones y nacionalismos, en especial al primer capítulo titulado «La revolución científica sobre los nacionalismos». Diferencia ahí este autor entre dos grandes corrientes de tratamiento y análisis de las naciones y los nacionalismos: la que denomina «primordialista», «naturalista», «esencialista», «etnicista» o «perennialista» y la que se puede agrupar bajo rotulaciones como «historicista», «modernista» o «constructivista».
La primera sería la de todos aquellos autores que conciben las naciones como una realidad tan vieja como la humanidad porque equivaldrían a las agrupaciones, grupos raciales, étnicos, lingüísticos y/o culturales, en sentido amplio, en los que se han integrado los seres humanos desde la noche de los tiempos. En el seno de dichos grupos surgieron, se supone, sentimientos de pertenencia, identidad, solidaridad y diferenciación que, más pronto que tarde, acabaron cristalizando en alguna forma de organización política propia.





























