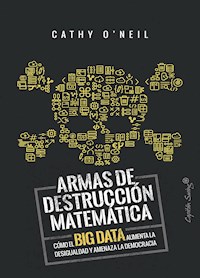
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ESPECIALES
- Sprache: Spanisch
Vivimos en la edad del algoritmo. Las decisiones que afectan a nuestras vidas no están hechas por humanos, sino por modelos matemáticos. En teoría, esto debería conducir a una mayor equidad: todos son juzgados de acuerdo con las mismas reglas, sin sesgo. Pero en realidad, ocurre exactamente lo contrario. Los modelos que se utilizan en la actualidad son opacos, no regulados e incontestables, incluso cuando están equivocados. Esto deriva en un refuerzo de la discriminación: si un estudiante pobre no puede obtener un préstamo porque un modelo de préstamo lo considera demasiado arriesgado (en virtud de su código postal), quedará excluido del tipo de educación que podría sacarlo de la pobreza, produciéndose una espiral viciosa. Los modelos apuntalan a los afortunados y castigan a los oprimidos: bienvenido al lado oscuro del big data. O'Neil expone los modelos que dan forma a nuestro futuro, como individuos y como sociedad. Estas "armas de destrucción matemática" califican a maestros y estudiantes, ordenan currículos, conceden (o niegan) préstamos, evalúan a los trabajadores, se dirigen a los votantes, fijan la libertad condicional y monitorean nuestra salud.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agradecimientos
Quiero dar las gracias a mi marido y a mis hijos por su increíble apoyo. Gracias también a John Johnson, Steve Waldman, Maki Inada, Becky Jaffe, Aaron Abrams, Julie Steele, Karen Burnes, Matt LaMantia, Martha Poon, Lisa Radcliffe, Luis Daniel y Melissa Bilski. Y también gracias a las personas sin las que este libro no existiría: Laura Strausfeld, Amanda Cook, Emma Berry, Jordan Ellenberg, Stephen Baker, Jay Mandel, Sam Kanson-Benanav y Ernie Davis.
Este libro está
dedicado a todos los
desamparados
01
Partes de una bomba
¿Qué es un modelo?
Era una calurosa tarde de agosto de 1946. Lou Boudreau, el jugador y director técnico del equipo de los Cleveland Indians, llevaba un día terrible. En el primer partido de un doble juego, Ted Williams, que jugaba con el adversario, casi había logrado aniquilar a todo su equipo él solito. Ted, quien tal vez fuera el mejor bateador de la historia hasta el momento, había anotado tres jonronesy llevado a ocho jugadores al home. Los Indians acabaron perdiendo 11 a 10.
Lou Boudreau tenía que hacer algo. De modo que, cuando Ted Williams apareció por primera vez durante el segundo partido, los jugadores de los Indians cambiaron de posición. Lou, el campocorto, corrió hasta donde solía colocarse el jugador de segunda base y este se retiró al campo exterior derecho. El jugador de tercera base se fue hacia la izquierda, al agujero del campocorto. Resultaba obvio que Lou Boudreau, quizá por pura desesperación,[18] estaba cambiando toda la orientación de su defensa para intentar poner a Ted William out cada vez que bateara.
En otras palabras, Lou Boudreau estaba pensando como un científico de datos. Había analizado los datos primarios, en general mediante observación: Ted Williams normalmente bateaba la pelota al campo derecho. Así que Lou se adaptó a eso. Y funcionó. Los jardineros consiguieron interceptar más veloces líneas de Williams que antes (aunque no pudieron hacer nada contra los jonrones que volaban sobre sus cabezas).
En cualquier partido de béisbol de una liga importante en la actualidad, los defensores tratan a casi todos los jugadores como Lou Boudreau trató a Ted Williams. Mientras que Lou simplemente observó dónde solía batear la pelota Ted Williams, los directores técnicos de hoy en día saben exactamente dónde ha bateado la pelota cada jugador durante la última semana, en el último mes, a lo largo de su carrera, contra lanzadores zurdos, cuando lleva dos strikes, etc. Utilizan estos datos históricos para analizar cada situación y calcular el posicionamiento de los jugadores que está asociado a la mayor probabilidad de éxito, lo que en ocasiones implica colocar a los jugadores en posiciones alejadas.
Cambiar a los defensores de posición es solo una parte de una pregunta mucho más amplia: ¿qué medidas pueden tomar los equipos de béisbol para maximizar la probabilidad de ganar? En su búsqueda de respuestas, los estadísticos del béisbol han desmenuzado cada una de las variables que han podido cuantificar y le han adjudicado un valor. ¿Qué diferencia de valor hay entre un doble y un sencillo? ¿Cuándo merece la pena dar un toque de bola para que un jugador pase de primera a segunda base? ¿Tiene algún sentido hacerlo?
Las respuestas a todas estas preguntas se mezclan y combinan en los modelos matemáticos de este deporte. Estos modelos constituyen universos paralelos del mundo del béisbol, y cada uno de ellos es un complejo tapiz de probabilidades. Incluyen todas las relaciones medibles entre los distintos componentes del béisbol, desde las bases por bolas hasta los jonrones, pasando por los propios jugadores. La finalidad del modelo es ejecutar diferentes escenarios en cada coyuntura para dar con las combinaciones óptimas. Si los Yankees ponen a un lanzador diestro para enfrentarse a Mike Trout, el bateador de los Angels que batea con más fuerza, en lugar de dejar al lanzador que tenían, ¿tendrán más probabilidades de eliminarlo? ¿Y cómo afectará eso a sus probabilidades de ganar el partido?
El béisbol es el entorno ideal para probar los modelos matemáticos predictivos. Tal y como explicó Michael Lewis en su best seller de 2003, Moneyball,[19] este deporte ha atraído a empollones obsesionados con los datos a lo largo de toda su historia. Hace décadas, los aficionados leían con atención las estadísticas que aparecían en el reverso de las cartas de béisbol para analizar los patrones de jonrón de Carl Yastrzemski o comparar los strikes totales de Roger Clemens y Dwight Gooden. Sin embargo, desde la década de 1980, algunos estadísticos profesionales empezaron a investigar lo que significaban realmente todas estas cifras, junto con una avalancha de nuevos datos: cómo estas cifras se traducían en victorias y cómo los directivos podían maximizar el éxito con una pequeña inversión.
«Moneyball» es ahora sinónimo de cualquier enfoque estadístico aplicado a terrenos que han estado tradicionalmente dominados por el instinto. El béisbol es un caso práctico sin efectos perniciosos, y nos servirá de ejemplo positivo con el que comparar los modelos tóxicos o ADM que están aflorando en tantísimas áreas de nuestra vida. Los modelos del béisbol son justos, en parte, porque son transparentes. Todo el mundo tiene acceso a las estadísticas y todos entienden más o menos bien cómo interpretarlas. Es cierto que el modelo de un equipo puede conceder más valor a los bateadores que batean jonrones, mientras que tal vez otro reduzca un poco su valor, porque los bateadores suelen hacer muchos strikeouts. En cualquier caso, el número de jonrones y strikeouts está ahí y todo el mundo tiene acceso a esas cifras.
El béisbol tiene también rigor estadístico. Sus gurús cuentan con un inmenso conjunto de datos, la inmensa mayoría de los cuales están directamente relacionados con la actuación de los jugadores en los partidos. Además, sus datos son muy relevantes para los resultados que intentan predecir. Esto puede parecer obvio, pero, como veremos en este libro, es muy habitual que los que construyen ADM a menudo no dispongan de datos relativos a los comportamientos que más les interesan, por lo que los reemplazan por datos sustitutivos o proxies. Establecen correlaciones estadísticas entre el código postal de una persona o sus patrones de uso del lenguaje y su potencial para devolver un préstamo o realizar un trabajo. Estas correlaciones son discriminatorias y algunas de ellas incluso ilegales. Los modelos del béisbol, en su mayoría, no emplean datos sustitutivos porque utilizan datos relevantes como bolas, strikes y hits.
Y, lo más importante, estos datos se acumulan de manera constante, gracias a las nuevas estadísticas que generan una media de doce o trece partidos diarios durante la temporada, que va de abril a octubre. Los estadísticos pueden comparar los resultados de estos partidos con las predicciones de sus modelos e identificar en qué se han equivocado. Quizá predijeron que un relevista zurdo perdería muchos hits frente a bateadores diestros, y, sin embargo, arrasa. En ese caso, el equipo de estadística tiene que retocar el modelo e investigar por qué se equivocaron. ¿Afectó la nueva bola de tornillo del lanzador a sus estadísticas? ¿Lanza mejor por la noche? Cuando descubren algo nuevo, lo introducen en el modelo para perfeccionarlo. Así es como funcionan los modelos fiables. Mantienen un constante ir y venir con los elementos del mundo real que intentan comprender o predecir. Y cuando las condiciones cambian, el modelo debe cambiar también.
En este punto podríamos preguntarnos cómo se nos habrá podido ocurrir comparar el modelo del béisbol, que incluye miles de variables cambiantes, con el modelo utilizado para evaluar a los docentes de los centros educativos de Washington D. C. En el primer caso se modelan todos y cada uno de los elementos del deporte hasta el más mínimo detalle y se incorpora información actualizada de forma continua. Mientras que el otro modelo, rodeado de misterio, parece basarse en gran medida en la comparación de los resultados de un puñado de pruebas de un curso al siguiente. ¿Podemos considerarlo realmente un modelo?
Y la respuesta es sí. Un modelo, al fin y al cabo, no es más que una representación abstracta de ciertos procesos, ya se trate de un partido de béisbol, de la cadena de suministro de una petrolera, de las acciones de un Gobierno extranjero o de la asistencia del público a un cine. Independientemente de que se ejecute en un programa de ordenador o en nuestra cabeza, el modelo coge lo que sabemos y lo utiliza para predecir respuestas en distintas situaciones. Todos nosotros tenemos miles de modelos en la cabeza. Nos dicen qué esperar y nos guían al tomar decisiones.
Veamos un ejemplo de un modelo informal que yo empleo a diario. Tengo tres hijos, y soy yo la que cocina en casa —mi marido, bendito sea, ni siquiera se acuerda de echar sal al agua cuando cuece pasta—. Cada noche, cuando me pongo a cocinar para toda la familia, de manera interna e intuitiva, modelo el apetito que tendrá cada uno de los miembros de mi familia. Sé que uno de mis hijos se comerá solo la pasta (con queso parmesano rallado) y que a otro le encanta el pollo (pero odia las hamburguesas). Pero también tengo que tener en cuenta que el apetito de una persona varía de un día a otro, por lo que si se produce un cambio, la nueva situación podría pillar a mi modelo por sorpresa. Siempre hay una inevitable cantidad de incertidumbre.
Los datos de entrada de mi modelo interno para cocinar son la información que tengo sobre mi familia, los ingredientes que tengo a mano o disponibles y mi propia energía, tiempo y ambición. El resultado es lo que decido cocinar y cómo lo cocino. Evalúo el éxito de una comida en función de lo satisfecha que queda mi familia, de cuánto han comido y de lo saludable que era. Ver cómo se la han comido y cuánto han disfrutado de ella me permite actualizar mi modelo para la próxima vez que cocine. Las actualizaciones y los ajustes lo convierten en lo que los estadísticos denominan un «modelo dinámico».
Estoy orgullosa de poder afirmar que con el paso de los años he mejorado mucho y ahora se me da muy bien cocinar para mi familia. Pero ¿qué pasa si mi marido y yo nos vamos de viaje una semana y quiero explicarle a mi madre el sistema que utilizo para que ella pueda sustituirme? ¿O qué pasa si una de mis amigas con hijos quiere aprender mis métodos? Ese será el momento en el que empezaré a formalizar mi modelo y a convertirlo en un modelo mucho más sistemático y, en cierto sentido, más matemático. Y, si me sintiera con ánimos, tal vez incluso me lanzaría a expresarlo en un programa informático.
Idealmente, el programa informático incluiría todas las opciones de comida disponibles, su valor nutricional y su coste, así como una base de datos completa sobre los gustos de mi familia: las comidas que prefieren y lo que no le gusta a cada uno de ellos. Aunque lo cierto es que me costaría bastante ponerme delante del ordenador y recordar toda esa información de repente. Tengo miles de recuerdos de los miembros de mi familia sirviéndose espárragos por tercera vez o dejando las judías verdes en el borde del plato, pero todos esos recuerdos están mezclados y resulta difícil formalizarlos en una lista exhaustiva.
La mejor solución sería ir construyendo el modelo a lo largo del tiempo, introduciendo cada día los datos de lo que he comprado y cocinado y anotando las respuestas de cada miembro de la familia. Incluiría también algunos parámetros y limitaciones. Podría limitar las frutas y verduras a los productos de temporada y autorizar una cantidad restringida de dulces, aunque sería justo la cantidad suficiente para evitar que estalle una rebelión. También añadiría una serie de reglas. Al mayor le encanta la carne, al mediano le gustan el pan y la pasta, y el pequeño bebe mucha leche e intenta untar de Nutella todo lo que pilla.
Si me dedicara a introducir todos estos datos de manera sistemática a lo largo de muchos meses, podría conseguir un buen modelo. Habría convertido toda la gestión de la comida que guardo en la cabeza, mi modelo informal interno, en un modelo formal externo. Al crear mi modelo, expandiría mi poder e influencia sobre el mundo. Habría creado un yo automatizado que otros podrían ejecutar cuando no estoy.
No obstante, el modelo seguiría cometiendo errores, ya que todo modelo es, por su propia naturaleza, una simplificación. Ningún modelo puede incluir toda la complejidad del mundo ni los matices de la comunicación humana. Es inevitable que parte de la información importante se quede fuera. Puede que se me pasara informar a mi modelo de que podemos saltarnos las reglas sobre la comida basura en los cumpleaños o que mis hijos prefieren comer las zanahorias crudas en lugar de cocidas.
Al crear un modelo, por tanto, tomamos decisiones sobre lo que es suficientemente importante como para incluirlo en el modelo, y simplificamos el mundo en una versión de juguete que pueda ser fácil de comprender y de la que se puedan deducir hechos y acciones importantes. Esperamos que el modelo realice una única tarea y aceptamos que en ocasiones se comportará como una máquina que no tiene idea de nada, una máquina con enormes puntos ciegos.
A veces los puntos ciegos de un modelo no tienen ninguna importancia. Cuando pedimos a Google Maps que nos indique cómo llegar a un lugar, modela el mundo como una serie de carreteras, túneles y puentes. Ignora los edificios, porque no son relevantes para la tarea. Cuando el software de aviónica guía a un avión, modela el viento, la velocidad del avión y la pista de aterrizaje en tierra, pero no las calles, los túneles, los edificios, ni las personas.
Los puntos ciegos de un modelo reflejan las opiniones y prioridades de sus creadores. Mientras que las decisiones que se han tomado en Google Maps o en el software de aviónica parecen claras y sencillas, otras son mucho más problemáticas. El modelo de valor añadido de los centros educativos de Washington D. C., volviendo a nuestro ejemplo, evalúa a los docentes basándose fundamentalmente en las puntuaciones de las pruebas de los alumnos e ignora el hecho de que los docentes motiven a los alumnos, trabajen competencias específicas, hagan una buena gestión del aula o ayuden a los alumnos con sus problemas personales y familiares. Es excesivamente simple, renuncia a la precisión y la comprensión detallada de las situaciones y se centra únicamente en la eficiencia. A pesar de todo, desde la perspectiva de los administradores, este modelo es una herramienta eficaz para descubrir cientos de docentes aparentemente de bajo rendimiento, incluso a riesgo de equivocarse con algunos de ellos.
Vemos, pues, que los modelos, a pesar de su reputación de imparcialidad, reflejan objetivos e ideologías. Cuando eliminé la posibilidad de tomar dulces en todas las comidas, estaba imponiendo mi ideología en el modelo de las comidas. Son cosas que hacemos sin pararnos a reflexionar. Nuestros propios valores y deseos influyen en nuestras elecciones, desde los datos que decidimos recopilar hasta las preguntas que hacemos. Los modelos son opiniones integradas en matemáticas.
El hecho de que un modelo funcione bien o no también es cuestión de opiniones. Al fin y al cabo, un componente clave de todos los modelos, tanto de los formales como de los informales, es cómo se define el éxito del modelo. Este es un punto importante al que volveremos cuando exploremos el oscuro mundo de las ADM. En cada caso, deberemos preguntarnos no solo quién diseñó el modelo, sino también qué es lo que la persona o la empresa en cuestión intentan lograr con él. Si el Gobierno de Corea del Norte construyera un modelo de comidas para mi familia, por ejemplo, es posible que estuviera optimizado para mantenernos por encima del umbral de la inanición al menor coste y en función de las existencias de alimentos disponibles. Las preferencias de cada uno no contarían apenas o quizá nada en absoluto. Por el contrario, si mis hijos fueran los que crearan el modelo, el éxito podría consistir en tomar helado en cada comida. Mi propio modelo intenta mezclar parte de la gestión de recursos de los norcoreanos con la felicidad de mis hijos, junto con mis propias prioridades sobre la salud, la comodidad, la diversidad de experiencias y la sostenibilidad. Como consecuencia de todo esto, mi modelo es mucho más complejo, aunque sigue reflejando mi propia realidad personal. Y un modelo construido para hoy en día funcionará peor en el futuro. Se quedará obsoleto en seguida si no se actualiza constantemente. Los precios cambian, así como las preferencias de las personas. Un modelo construido para un niño de seis años no funcionará con un adolescente.
Esto es cierto también en el caso de los modelos internos. Con frecuencia vemos que surgen algunos problemas cuando unos abuelos visitan a una nieta a la que no han visto desde hace tiempo. En su visita anterior, los abuelos recopilaron datos sobre lo que la niña sabía, lo que le hacía reír y el programa de televisión que le gustaba y, de manera inconsciente, crearon un modelo para relacionarse con esa niña de cuatro años en concreto. Cuando la vuelven a ver un año más tarde, se sienten incómodos durante unas horas porque sus modelos se han quedado anticuados. Resulta que Thomas la Locomotora ya no tiene interés alguno. Los abuelos tardan un tiempo en recoger nuevos datos sobre la niña y ajustar sus modelos.
Esto no significa que un buen modelo no pueda ser rudimentario. Algunos de los modelos más efectivos dependen de una única variable. El modelo más comúnmente utilizado en los sistemas de detección de incendios en hogares y oficinas pondera una única variable con una fuerte correlación: la presencia de humo. Eso suele ser suficiente. Sin embargo, los creadores de modelos se meten en problemas —o nos meten a nosotros en problemas— cuando aplican modelos tan sencillos como el de la alarma de humo a sus congéneres humanos.
El racismo, a escala individual, puede ser considerado un modelo predictivo que runrunea en miles de millones de mentes humanas en todo el mundo. Se construye a partir de datos imperfectos, incompletos o generalizados. Independientemente de que provengan de la experiencia propia o sean de oídas, los datos indican que ciertos tipos de personas se han comportado mal. Eso genera una predicción binaria de que todas las personas de esa raza se comportarán del mismo modo.
Evidentemente, los racistas no dedican mucho tiempo a buscar datos fiables para desarrollar sus retorcidos modelos. Y cuando este modelo se transforma en creencia, queda profundamente arraigado. El modelo genera entonces supuestos perniciosos, aunque rara vez los verifica, y elige datos que parecen confirmarlos y reforzarlos. Es un modelo alimentado por datos recogidos al azar y por correlaciones espurias, reforzado por desigualdades institucionales y contaminado por sesgos de confirmación. De este modo, aunque parezca extraño, el racismo opera como muchas de las ADM que describiré en este libro.
* * *
En 1997, un jurado del condado de Harris (Texas) tenía que decidir la condena de Duane Buck, un afroamericano condenado por asesinato.[20] El acusado había matado a dos personas y el jurado debía decidir entre la pena capital y la cadena perpetua con la posibilidad de acceder a la libertad provisional en algún momento. La abogada de la acusación presionaba para conseguir la pena de muerte y argumentaba que si el acusado salía de la cárcel podría volver a matar.
El abogado defensor de Duane Buck trajo a un experto para que declarara durante el juicio, el psicólogo Walter Quijano, que no ayudó en absoluto a su cliente. Walter Quijano, que había estudiado los índices de reincidencia en el sistema penitenciario de Texas, hizo una referencia a la raza de Duane Buck[21] y la abogada de la acusación fue a por él durante el interrogatorio.
—Ha determinado que el…, el factor de la raza, negra, incrementa la peligrosidad futura por varias razones complejas. ¿Es eso correcto? —preguntó la abogada de la acusación.
—Sí —contestó Walter Quijano.
La abogada de la acusación recordó este testimonio en sus conclusiones finales y el jurado condenó a Duane Buck a muerte.
Tres años más tarde, el fiscal general de Texas, John Cornyn, descubrió que Walter Quijano había hecho este mismo tipo de referencias a la raza en sus declaraciones como experto en otros seis casos de pena capital, en la mayoría de los casos contratado por la acusación. John Cornyn, que fue elegido senador en 2002, ordenó que se repitieran los juicios de estos siete reclusos en un nuevo proceso en el que no se hiciera distinción alguna por la raza. En un comunicado de prensa, el fiscal general declaró: «Es inaceptable permitir que la raza sea tratada como un factor a tener en cuenta en nuestro sistema de justicia penal […] El pueblo de Texas desea y se merece un sistema que imparta la misma justicia para todos».[22]
Se repitieron seis juicios y los seis presos volvieron a ser condenados a muerte. El tribunal dictaminó que la declaración discriminatoria de Walter Quijano no había sido decisiva. Duane Buck no ha vuelto a ser juzgado,[23] tal vez porque fue su propio testigo el que mencionó el factor de la raza. Sigue en el corredor de la muerte.
Independientemente de si la cuestión de la raza surge de forma explícita en un juicio o no, durante mucho tiempo ha sido uno de los factores más influyentes a la hora de determinar las condenas. Un estudio de la Universidad de Maryland demostró que en el condado de Harris, al que pertenece Houston, es tres veces más probable que la acusación pida la pena de muerte cuando el acusado es afroamericano y cuatro veces más probable si el acusado es hispano que cuando un blanco es juzgado por los mismos cargos.[24] Este patrón no es exclusivo de Texas. Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, las condenas de cárcel impuestas a hombres de color en el sistema federal son casi un 20 % más largas que las impuestas a hombres blancos por delitos similares.[25] Y aunque los presos de color representan solo el 13 % de la población, el 40 % de las celdas de Estados Unidos está ocupado por reclusos negros.[26]
Por lo tanto, podríamos pensar que la utilización de modelos de riesgo informatizados nutridos con datos debería reducir la influencia de los prejuicios en las condenas y que contribuiría a que el trato impartido sea más imparcial. Esa es la esperanza que ha impulsado a los tribunales de veinticuatro estados del país a recurrir a los denominados modelos de reincidencia,[27] que ayudan a los jueces a evaluar el peligro que representa cada convicto. Y en muchos aspectos estos modelos suponen una mejora. Hacen que las condenas sean más congruentes y reducen la probabilidad de que dependan del estado de ánimo y de los sesgos de los jueces. También ayudan a ahorrar fondos, ya que reducen la duración de la condena media (mantener a un recluso cuesta una media de 31.000 dólares al año,[28] y el doble en los estados más caros como Connecticut y Nueva York).
La cuestión que debemos considerar, no obstante, es si hemos eliminado el sesgo humano o si simplemente lo hemos camuflado con tecnología. Es cierto que los nuevos modelos de reincidencia son complicados y matemáticos, pero hay multitud de supuestos incrustados en sus entrañas, y algunos de ellos son discriminatorios. Y mientras que las palabras de Walter Quijano quedaron reflejadas en el acta, con lo que posteriormente podía ser leída y denunciada ante los tribunales, el funcionamiento de un modelo de reincidencia está bien guardado en algoritmos que solo son inteligibles para una élite muy reducida.
Uno de los modelos más populares, conocido como LSI-R, o Inventario de Nivel de Servicio Revisado, incluye un extenso cuestionario que el detenido debe rellenar. Una de las preguntas —«¿Cuántas condenas previas ha tenido?»— es particularmente relevante para determinar el riesgo de reincidencia. También hay otras preguntas claramente relacionadas con ese riesgo: «¿Qué papel tuvieron otras personas en el delito? ¿Qué papel tuvieron las drogas y el alcohol?».





























