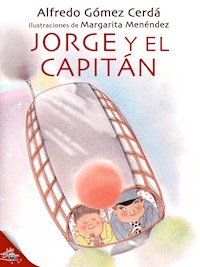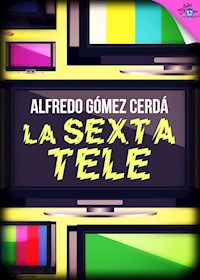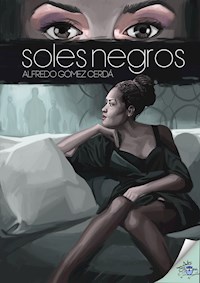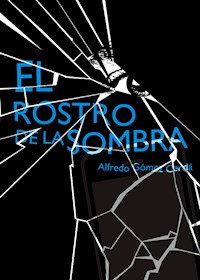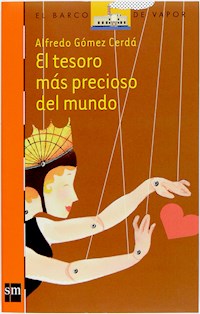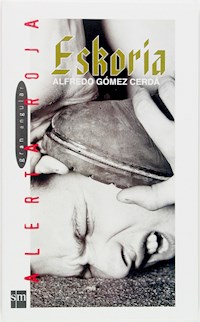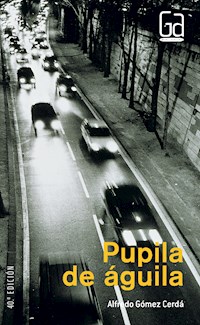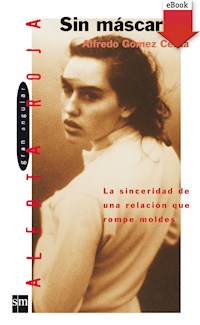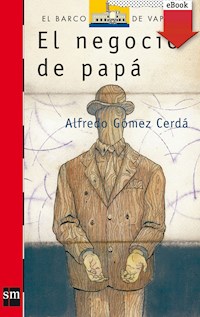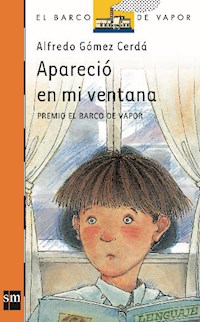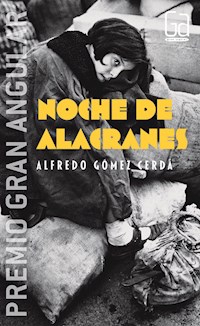Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Alerta roja
- Sprache: Spanisch
¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por tus amigos? ¿Harías cualquier cosa que te pidieran? ¿Estás seguro? Edu pensaba que sí y por eso, ahora, está en un callejón oscuro, con un bastón en la mano, esperando a que lleguen esos chavales peruanos a los que, junto a sus amigos, deberá dar una paliza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AUTOBIOGRAFÍA DE UN COBARDE
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
Contenido
Portadilla
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Créditos
1
Dicen que no sé escribir. Ni falta que me hace. Pero estoy harto de que me lo repitan. No sabes escribir. Creo que me lo han dicho todos los profesores del instituto. No sabes escribir. Mis padres no se quedan atrás a la hora de darme la lata. No sabes escribir. No sabes escribir. No sabes escribir. Todos se equivocan. Soy estudiante. Llevo toda mi vida estudiando. Y lo primero que se le enseña a un estudiante es a leer y a escribir. La jota con la o jo. La de con la i di. La de con la o do. Jodido. Cosas por el estilo. Eso se aprende a los seis años y hace diez que yo dejé de tenerlos. Sería un tarugo si no hubiera aprendido a escribir desde entonces. Yo sé escribir y no sé escribir. Tendré que explicarlo. Sé juntar letras para formar palabras y completar frases. Lo que no sé es escribir bonito. Redactar. Redactar suena a colegio. ¿Se dice redactar? ¿Qué es redactar? Me estoy refiriendo a escribir pensamientos e ideas que dan vueltas por mi cabeza. Lo que siento y lo que me pasa. Son dos cosas que siempre van juntas. Te pasa una cosa y sientes algo. Te pasa otra cosa y sientes algo distinto. No se puede evitar. Es así. No sé redactar. ¡No me gusta la palabra redactar! Quiero decir que no sé escribir bonito. ¿Queda claro? Pero lo voy a intentar. El ordenador se encargará de corregirme las faltas de ortografía. Lo malo serán las comas. ¡Que les den por saco a las comas! No voy a poner ni una coma. Usaré solo puntos. Me gustan los puntos. Un punto es como una cagarruta de mosca. Las comas son como una cagarruta de mosca con diarrea. Y nada de punto y coma. ¿A qué descerebrado se le ocurrió inventar el punto y coma? Para un punto y coma se necesita una cagarruta de mosca con diarrea y otra normal. Complicado. Dos moscas tendrían que ponerse a cagar una al lado de la otra. Muy complicado. Miro el teclado del ordenador y me doy cuenta de los signos que no pienso utilizar. Nada de paréntesis. Nada de guiones. Nada de comillas. ¿Para qué servirán el asterisco y ese acento que parece el tejado de una casa? Nada de flechas ni de barras. Usaré solo puntos. Sin darme cuenta he utilizado ya los signos de interrogación y admiración. Creo que me serán útiles. Pero nada más. Solo puntos. Punto y seguido y punto y aparte.
El punto y aparte me gusta. El punto y aparte es lógico. Me gustan las cosas que tienen lógica. Aunque también me gustan las cosas que no tienen lógica. Estoy loco. Me gusta una cosa y lo contrario. Como una cabra. No. No es cierto. No estoy loco. Eso no es suficiente para estar loco. He visto a varios locos en mi vida. Unos parecían estar muy locos. Otros parecían normales y corrientes. Todos estaban locos. Eran locos. ¿Estaban locos o eran locos? Ser. Estar. ¿Es lo mismo? Están locos. Son locos. No sé si un loco se dará cuenta de que está loco. Yo no estoy loco y me doy cuenta de que no lo estoy. A veces se dice en broma. Estás loco. O te lo llamas a ti mismo. Estoy loco. Pero es distinto.
No soy un loco. Lo sé. Soy una cosa distinta. Soy un cobarde. De eso sí que estoy seguro. ¿Es mejor ser loco o cobarde? Preferiría ser loco. No sé si de los que lo parecen o de los que no lo parecen. Loco. Así todo tendría sentido y justificación. Está loco. Es loco. Y ya está. Explicado. Pobre loco. Es solo un pobre loco. Los locos no son cobardes. Hacen lo que les sale de las pelotas. Por eso están locos. Los cuerdos nunca hacen lo que les sale de las pelotas. Sí. Preferiría ser loco. Estar loco. Soy joven. Estoy a tiempo de volverme loco. Tengo toda la vida por delante. A lo mejor lo consigo a los veinte. O a los treinta. O a los cincuenta. ¡Cincuenta tacos! Creo que a los cincuenta no merecerá la pena. ¿Merecerá algo la pena a los cincuenta? Ni mis padres tienen cincuenta.
Creo que debo comenzar cuanto antes. Tendré que dejar las cosas claras desde el principio. Soy un cobarde. Una rata. Una rata cobarde. Una asquerosa rata cobarde. Yo lo sé. Pam lo niega una y mil veces. Ella no puede entenderlo. Lo saben todos. Lo saben mis amigos y lo saben los de la jodida peña de Wilson. Pero esos no deberían importarme. Esos no cuentan. No cuentan ni como personas. ¿De qué me va a servir su opinión? Se lo he oído repetir siempre al Oruga.
¡Una mierda! ¡Son todos una puta mierda! ¡Si no se largan de aquí nosotros los echaremos a patadas!
Eso decía el Oruga una y otra vez. Y a mí lo que me importaba era lo que pensase el Oruga. Él era mi amigo desde que nacimos. Y Pacomio. Y Jonatan. Él lo escribe con hache detrás de la te. Jonathan. Lo escribiré así. Jonathan. Me importaban ellos. Solo ellos. Mis amigos. Mis colegas.
Ahora estoy en medio de ninguna parte. Veo a unos y veo a otros. Luego me veo yo. Y yo cuento también. Cuento más que nadie porque soy el protagonista. No soy el bueno. Quizá sea el peor de todos. Pero yo escribiré la historia. Solo por eso seré el protagonista. ¡Algún privilegio debo tener por meterme en este lío de escribir! Me gustaría no ser protagonista de una historia así. La historia de un cobarde y un traidor. No hay duda. Están ellos y están los otros. Y estoy yo en medio. Tengo la sensación de que nunca más podré estar en un lado o en otro. Ya no pertenezco a ningún sitio. Me quedaré en el terreno de nadie de los cobardes. Un cobarde. No hay otra palabra más suave que pueda utilizar. Si lo hiciese estaría mintiendo. Yo sé la verdad y no puedo engañarme.
Debo dejarme de rodeos y contar lo que ha sucedido. Nunca me han gustado los libros llenos de paja que dan mil vueltas para decir una cosa. Pero ahora me siento muy inseguro y pienso que a lo mejor debería dar rodeos para explicar mejor las cosas y que se entiendan bien. No. No caeré en la tentación. Yo sería el primero en reprocharme que mi libro estuviera lleno de paja. Lo mejor será ir al grano. Lo mejor será cerrar los ojos y tirarse a la piscina. Por instinto empezaré a nadar.
Me llamo Eduardo. Mi familia siempre me ha llamado así. Eduardo. Para los amigos del barrio soy Edu. Edu. Me da igual que me llamen Eduardo o Edu. Pero ella siempre me llamó Edi. Edi. Lo escribía con y griega. Edy. Quizá suene un poco ridículo Edy. Pero en sus países son un poco ridículos con los nombres. A veces juntan nombres que no pegan ni con cola. Tania Pamela. Nunca la llamé así. En su peña todos la llamaban Tania Pamela. Le dije el primer día que si me llamaba Edy yo usaría también tres letras para llamarla a ella. ¿Tan o Pam? Me quedé con Pam. Me dijo que era la única persona que la llamaba así. Me alegró saber que era la única persona que la llamaba así.
Pam.
Me gustaría dejar de pensar en ella a todas horas. Me gustaría dejar de pensar en ella. Pero creo que las cosas que hago van en dirección contraria. ¿Qué sentido tiene ponerse a escribir ahora? ¿No será una forma de seguir pensando en ella? ¿O será una manera de tratar de consolarme? No imaginaba que la literatura pudiera ser un consuelo para el que escribe.
Hechas las presentaciones me tiraré a la piscina de una vez. Si no lo hago pronto caeré sobre un montón de paja. Y no quiero paja en mi libro. ¡Lo he llamado libro! Me doy risa. ¿Cómo va a ser un libro esto? Sea lo que sea no quiero paja. La quemaré para que quede solamente el esqueleto chamuscado.
Contaré hasta tres y contendré la respiración.
Una.
Dos.
Tres.
Prefiero cerrar los ojos en el momento de saltar al vacío. La caída se hace más larga y te da tiempo a pensar en un montón de cosas. Lo sentí el verano pasado cuando me tiré desde el trampolín alto a la piscina. Pam me observaba desde la orilla. Cerré los ojos y salté. Y durante la caída pensé en Pam y en mí. Me imaginé toda la vida juntos. Sí. Me dio tiempo a pensar en todo eso. Luego me estrellé contra el agua. ¡Menudo hostión! Me preguntó Pam que si me había hecho daño y yo le respondí que no. Tenía el pecho colorado y me picaba. La abracé y comencé a besarla. Ella me rehuyó y dijo que había mucha gente mirándonos. A mí no me importaba la gente ni el hostión ni el pecho colorado.
Allá voy.
2
No recuerdo exactamente cuándo fue. El día es lo de menos. Era invierno y había pasado ya la Navidad. Me llamó Pacomio.
Que dice el Oruga que de mañana no pasa.
Yo le comenté que siempre había pensado que el Oruga no hablaba en serio cuando decía esas cosas. Pero Pacomio insistió.
Hemos quedado a las seis donde siempre y estaremos todos.
Al colgar pensé en quiénes seríamos todos. Todos éramos cuatro. El Oruga. Pacomio. Jonathan. Edu. Nadie más. Había otros amigos por ahí que iban y venían. Amigos del barrio y amigos del instituto. Pero cuando Pacomio me dijo que estaríamos todos yo sabía que se refería solo a los cuatro. Para un asunto así solo podía confiar en los amigos de verdad.
A pesar de que fui puntual llegué el último. Los tres se me quedaron mirando. El Oruga me preguntó que si pensaba ir con las manos vacías. Yo me miré las manos y me encogí de hombros. Entonces me di cuenta de que Johathan llevaba un bate de béisbol y Pacomio una cadena enroscada entre las manos. El Oruga me dijo que él confiaba sobre todo en sus puños y me mostró un puño de hierro que se adaptaba perfectamente a su mano. Había oído hablar de esos puños. Impresionaba de verdad. Pensé que con eso el Oruga le podría destrozar la cara a cualquiera.
Me sentía confundido y le dije al Oruga que había pensado que no hablaba en serio cuando nos dijo que teníamos que darles una paliza. Él pareció incomodarse un poco y me dirigió una mirada despectiva.
Y luego el Oruga empezó a largar. Cuando empieza a largar no hay quien lo pare. A mí siempre me ha encantado oírle largar. No me importa el asunto del que hable. Es un genio. No me importa no estar de acuerdo con él. Recuerdo que una vez un profesor del instituto le dijo que debería dedicarse a la política. Tienes carisma y un piquito de oro. Eso le dijo. No sé muy bien lo que significa carisma. Piquito de oro sí sé lo que significa y aquel profe tenía razón. Todos nos echamos a reír al imaginarnos al Oruga convertido en diputado. Yo me imaginé la ciudad llena de carteles con la foto del Oruga vestido con traje y corbata. Vote al Oruga. ¡Qué descojone! Pero el Oruga estaba haciendo caso a ese profesor y se estaba volviendo político. ¡Menudos mítines nos echaba! Solo a nosotros. Solo a sus amigos. Pero por algo se empieza. Jonathan se lo dijo una vez en tono de coña.
Te veo convertido en diputado y saliendo por la tele.
El Oruga se quedó un rato pensativo.
¿Por qué no?
Esa fue su respuesta.
Entramos en una tienda de chinos. Después de rebuscar por todas partes encontramos un bastón con una ridícula empuñadura que representaba la cabeza de un dragón. El Oruga dijo que eso me serviría y que si les atizaba con la empuñadura les haría más daño. Luego empezó a despotricar en voz alta contra los chinos.
Los cabrones nos están invadiendo.
Yo le hice señas para que se callase. Mis señas y la presencia de dos chinas menudas y de pequeña estatura parecieron espolearlo aún más.
Tenemos que echarlos a todos de aquí. ¿Sabéis lo que es la carcoma? Pues estos putos chinos son como la carcoma. Si los dejamos nos quedaremos sin nada. Hay que fumigar a la carcoma.
Me di cuenta de que una de las chinas no entendía nada y no dejaba de mirarnos y de sonreírnos. Pero la otra china lo entendía todo y por eso le cambió el gesto de la cara. Pagué el bastón y salí enseguida de la tienda procurando arrastrar a los demás.
En la calle el Oruga se olvidó por completo de los chinos y volvió a recordarnos el asunto que nos había reunido. No quería actuar a la ligera. Quería demostrarles que éramos más listos que ellos. Éramos más listos. Más fuertes. Más ricos. Más guapos. Además jugábamos en casa y deberíamos tener al público a nuestro favor.
El Oruga lo tenía muy pensado. Desde que unos días antes había tenido la bronca en la discoteca lo había planificado todo. Seguramente los había estado vigilando para conocer sus movimientos y sus costumbres. No quería que se le escapase ningún detalle.
Se reúnen en un bar de la plaza. Se han adueñado de ese bar. Mi padre conocía al antiguo dueño. Empezaron a meterse en el bar y la gente de aquí dejó de ir. Al final les tuvo que vender el bar. ¿Os dais cuenta? Es como si se lo hubieran robado.
A mí me parecían exageradas las palabras del Oruga. Pero él era siempre exagerado en todo. No quise replicarle. Quizá mi problema empezase por ahí. Si entonces le hubiese plantado cara al Oruga no hubiese ocurrido nada. Tampoco hubiese conocido a Pam. Pero en estos momentos viviría más tranquilo sin notar esta especie de mano gigantesca que me estruja por dentro. Podía haber tirado aquel ridículo bastón a un contenedor de basura y decírselo bien claro.
Yo no voy.
¡Qué hubieran pensado mis amigos! Se trataba de mis auténticos amigos. Todos legales. Nos conocíamos de toda la vida. El Oruga y yo incluso antes de nacer. Su madre y la mía también son amigas y cuando estaban embarazadas se iban juntas a dar un paseo. Nos han contado que a veces juntaban sus barrigas para que nosotros empezásemos a conocernos. Hay gente que no sabe lo que es un amigo de verdad. Yo sí lo sé. Un amigo de verdad es el Oruga. Y también Pacomio y Jonathan.
No tiré el bastón a la basura y continué escuchando las explicaciones del Oruga. Le oía hablar y pensaba que nos estaba contando alguna película. Todo me resultaba irreal. Me parecía que aquello no tenía nada que ver conmigo. Pero el Oruga hablaba y hablaba con su piquito de oro.
Esperaremos a que salgan del bar y se dispersen. No podemos entrar en el bar y liarnos a golpes con ellos. Allí nos machacarían. Allí se reúnen todos. Allí se hacen fuertes. Se toman unas copas y se marchan en grupos. Beben mucho. Salen medio mamados. Eso nos facilitará las cosas. Nosotros seguiremos al grupo de Wilson y Ezequiel. ¡Esos cabrones! Ellos fueron los que empezaron a liarla en la discoteca. Se creen que están en su país y pueden hacer lo que quieran. Les vamos a bajar los humos. Los atacaremos por sorpresa en la calle cortada.
El Oruga lo había planeado con meticulosidad. Nos dividiríamos en dos grupos. Jonathan y yo esperaríamos junto a la calle cortada. Él y Pacomio vigilarían el bar y seguirían a Wilson y Ezequiel cuando saliesen de él. Al llegar a la altura de la calle cortada los atacarían. Ellos reaccionarían echando a correr y entonces entraríamos en acción Jonathan y yo. La idea era arrinconarlos en la calle cortada. Un callejón sin salida. Las obras del metro la taponaban. No había escapatoria.
El Oruga repitió varias veces que les daríamos una lección para que aprendieran de una vez quiénes mandaban. Y si no aceptaban las reglas del juego que se volviesen a sus países. Colombia. Perú. Ecuador. Sitios así. Lugares llenos de muertos de hambre y de mierda. Traficantes de droga. Matones a sueldo. Ladrones. Vagos. Borrachos. Putas.
El Oruga estaba excitado. Sus palabras lo excitaban cada vez más. Era como si necesitase oírse a sí mismo para convencerse de lo que decía. Por eso no paraba de hablar. Por eso no oía a Pacomio cuando le decía que no todos eran iguales.
Yo conozco a tíos legales.
Creo que habría seguido hablando aunque lo hubiésemos dejado solo. Era una máquina sin control.
Quieren imponerse sobre nosotros. Y los cabrones lo están consiguiendo porque aquí nadie tiene narices. Ya nos chulean hasta en nuestras propias discotecas. Recordad lo que pasó el otro día con Wilson y Ezequiel. Si vienen a trabajar que trabajen. Y se acabó. Pero que no metan las narices donde no deben meterlas. Para chulos nosotros.
Jonathan siempre asentía con la cabeza cuando el Oruga hablaba. Estaba de acuerdo con él en todo. Él no sabía explicarse. Él no tenía un piquito de oro. Pensaba que el Oruga hablaba por él. Sus ojos brillaban de una manera especial cuando el Oruga comenzaba a largar. Escuchaba embelesado y lo animaba a seguir con sus gestos y con ese movimiento constante de su cabeza de arriba abajo.
Sí. Sí. Sí.
A veces incluso le hubiese gustado que el Oruga largase más. Él iba más lejos. Lo había dicho en alguna ocasión. Una vez le pregunté que hasta dónde quería llegar y me respondió con dos palabras.
A todo.
Y cuando le pregunté qué quería decir con todo se encogió de hombros y lo repitió.
Todo.
Jonathan había cambiado mucho últimamente. Desde que su padre cerró la tienda de pijamas y ropa interior no era el mismo. Decía que había tenido que cerrar porque le habían robado varias veces. Siempre los mismos. Moros. Panchitos. Rumanos. Y los putos chinos le hacían la competencia desleal. Así era imposible sacar la tienda adelante. Era como trabajar para ellos. Eso decía Jonathan.
Pacomio y yo nos limitábamos a ser amigos fieles y obedientes. A veces nos mirábamos cuando el Oruga empezaba a largar y Jonathan lo animaba. No estábamos ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Yo conozco a tíos legales.
Pacomio siempre repetía lo mismo.
Yo no decía nada. Los miraba a los tres. El Oruga. Pacomio. Jonathan. Me encantaba tener tan buenos amigos. Quería ser su amigo por encima de todo. Quería ser su amigo para toda la vida.
Formamos dos grupos. El Oruga y Pacomio. Jonathan y yo. Fue el Oruga el que hizo la distribución. Ahora me doy cuenta. Él solo confiaba en Jonathan. Por eso se quedó con Pacomio y a mí me mandó con Jonathan. Seguro que pensaba que Pacomio y yo solos no nos atreveríamos. El Oruga es muy listo. Es un genio. Un genio con piquito de oro. Si se lo propone será diputado y saldrá en la tele con traje. Pero yo no pienso votarle. No he votado nunca y no sé si votaré alguna vez. Pero jamás votaré al Oruga. Me alegraré si pierde las elecciones.
Pacomio y yo los seguiremos desde el bar. Jonathan y Edu esperarán junto a la calle cortada.
Lo tenía bien pensado. No fue por casualidad. Él arrastraría a Pacomio y Jonathan me arrastraría a mí. Buena jugada. A la altura de la calle cortada los atacaríamos y los moleríamos a palos.
Miré el bastón que había comprado en la tienda de los chinos. No era muy grueso. Parecía que podía romperse. Mi abuelo Justo usa bastón. Una vez me explicó que no todos los bastones son iguales. Hay muchos tipos de madera. Unas duras como la piedra. Otras blandas y flexibles. Él dice que tiene que usar bastón por culpa del frío de Suiza. Cuando era joven se marchó a trabajar a Suiza. Allí estuvo unos cuantos años. Dice que casi todo el dinero que ganaba lo mandaba para acá. Se volvió cuando empezó a notar que el frío de Suiza se le había metido en las articulaciones. Por eso mi abuelo Justo lleva bastón. Lo repite siempre.
Es por culpa del frío de Suiza.
A veces me ha enseñado fotos de Suiza. Montañas tan blancas que parecen estar hechas solo de nieve. Vivía en una ciudad que se llama Zurich. Tiene una foto en la puerta de su casa y la nieve de las aceras le llegaba más arriba de las rodillas. No me extraña que ese frío se te meta en las articulaciones y en todas partes.
La empuñadura del bastón parecía de piedra o un material similar. Era dura. Representaba a un dragón que daba un poco de risa. Tenía la boca abierta. Era feo con avaricia. Al agarrar el bastón le rodeabas el cuello y parecía que ibas a estrangularlo. El cuello era lo único liso.
¡Atízales con la empuñadura!
Me lo dijo el Oruga cuando me vio observar el bastón. Yo lo cogí como si fuera un palo de golf y lo balanceé de un lado para otro. Si le atizaba a alguien con esa empuñadura en la cabeza podría abrírsela.
¡Atízales fuerte!
El Oruga estaba excitado. Cada segundo que pasaba se excitaba un poco más. Jonathan se contagiaba fácilmente de su excitación. Pacomio y yo nos limitábamos a ser sus amigos.
3
Nos separamos en un cruce de calles. Como ya lo teníamos todo planeado no nos dijimos nada. Solo nos miramos. El Oruga y Pacomio se dirigieron hacia el bar donde se reunían. Jonathan y yo nos fuimos hacia la calle cortada. Jonathan me dio una palmada en el hombro y echamos a andar. Nos cruzamos con una señora que se nos quedó mirando. Se preguntaría que adónde iríamos con un bate de béisbol y un bastón. Tuve la sensación de que sobre todo me miraba a mí. Jonathan se dio cuenta.
¿La conoces?
No.
Pensé que teníamos que haber tomado algunas precauciones. Recordé a mi abuelo Justo y agarré el bastón por la empuñadura. Caminé apoyándolo en el suelo. Así la gente pensaría que tenía algún problema en las piernas. El frío de Suiza o algo por el estilo. Incluso comencé a cojear un poco sin darme cuenta. Jonathan lo notó y por eso me preguntó.
¿Qué haces?
Le expliqué que trataba de disimular y se rió de mí. Me molestó que se riera. Me molestó que se mostrase tan seguro. Me di cuenta de que yo tenía miedo y él no. Pero entonces no era un cobarde. Aún no era un cobarde. Tener miedo no significa ser un cobarde. Eso lo he tenido muy claro siempre.
Llegamos a la altura de la calle cortada. Toda la calzada estaba levantada y rodeada de vallas. Habían hecho un agujero enorme que llegaba hasta el túnel del metro. A veces nos habíamos parado a mirar. Nos gustaba ver las máquinas gigantescas perforando la calle. No podían pasar coches. Solo había una estrecha pasarela en un lateral para las personas. Era un embudo. Era una ratonera. El Oruga había elegido el sitio después de estudiar varios. Había otros mejores. Pero teníamos que adaptarnos al recorrido que Wilson y Ezequiel hacían todos los días al salir del bar. La hora nos favorecía. A última hora de la tarde ya había anochecido. Mejor en la oscuridad que a la luz del día. Una ratonera oscura.
Nos cruzamos de acera y nos colocamos detrás de unas casetas prefabricadas. Eran casetas de la obra. Allí guardaban herramientas. Allí se cambiaban de ropa los obreros. Algunos obreros salían cuando nosotros llegamos. Negros. Moros. Panchitos. Sonreían y se gastaban bromas. Unos hablaban en nuestra lengua. Otros no. Parecía que se llevaban bien entre ellos. Se les notaba cansados. Se quedarían dormidos en el trayecto hacia su casa. Los he visto muchas veces en el metro. También en el autobús. Se sientan y la cabeza se les desploma entre los hombros. Como fulminados. Las manos cruzadas sobre una bolsa de lona. Se quedan profundamente dormidos. Yo los veo. Con restos de pintura o de cemento entre las uñas. Siempre pienso que no se van a despertar cuando lleguen a su estación. Pero deben de llevar un reloj metido en sus tripas que los avisa. Justo cuando el metro o el autobús llega a su parada abren los ojos y se levantan. El verano pasado fui a Burgos a pasar unos días con mis primos. Iba mirando el paisaje y oyendo música hasta que sin darme cuenta me quedé dormido. Me pasé de estación. Eso no les ocurriría nunca a ellos. Vimos cómo se alejaban en varios grupos. Jonathan apretó el bate de béisbol con las dos manos. Dijo algo entre dientes. No lo entendí bien.
Las casetas de la obra nos ocultaban estupendamente. Había poca luz. Al levantar las aceras habían quitado varias farolas. Nosotros estábamos protegidos en la oscuridad. Ellos tendrían que venir a pecho descubierto por la claridad. Era una gran ventaja. El Oruga lo había pensado. No se le había escapado ningún detalle. Los pillaríamos en medio. Nosotros les cerraríamos el paso por delante y el Oruga y Pacomio se lo cerrarían por detrás. Si querían librarse tendrían que echar a correr por la calle cortada. La ratonera oscura.
Jonathan no perdía la concentración. ¡Menudo perro de presa! Siempre en tensión. A punto de estallar. No se distraía con nada. La mirada fija en la calle por donde deberían llegar. Yo no paraba quieto. Rodeaba la caseta y me acercaba hasta un árbol. Lo hice varias veces hasta que Jonathan se enfadó conmigo y me dijo que dejase de dar vueltas. No estaba nervioso. O sí. Ahora no podría afirmarlo ni negarlo. No lo sé. Pero estaba con mis amigos y eso me daba seguridad y confianza. Mis amigos de toda la vida. Pero a lo mejor estaba un poco nervioso. Es normal. Jonathan también lo estaba. Se le notaba. Lo conozco y sé cuándo está nervioso. El problema de Jonathan era que casi siempre estaba nervioso y tenso. Lo tocabas y saltaba. Cuando era más pequeño no era así. Yo tampoco era así. Ese es el problema. Creo que ninguno de nosotros era así. Estábamos cambiando. Nos estábamos haciendo hombres. ¡Vaya chorrada que he dicho! Estoy hablando como los viejos. Estábamos cambiando. Y punto.
Jonathan miró su reloj y empezó a maldecir. Me acerqué a él y le pregunté qué le pasaba. Me dijo que no veía la hora en su reloj por culpa de la oscuridad. El mío tiene luz. Se lo enseñé. Después de mirar la hora me sonrió de una manera extraña. A mí me pareció extraña. Aunque me miraba habló para sí.
A esta hora suelen salir del bar.
Yo me limité a afirmar con la cabeza. Todos sabíamos a qué hora salían del bar y se dirigían a sus casas. Le respondí que no tardarían en llegar y él me volvió a sonreír.