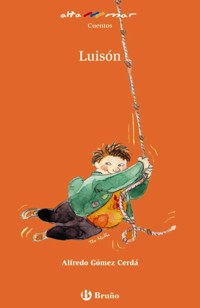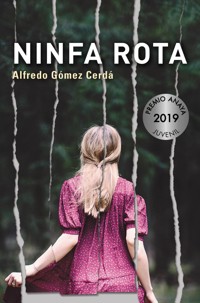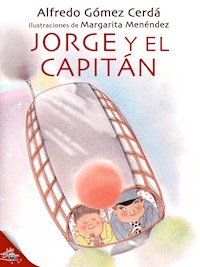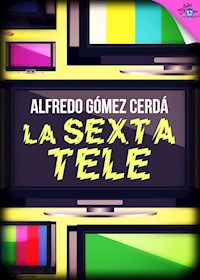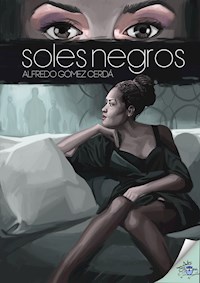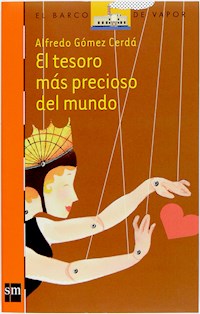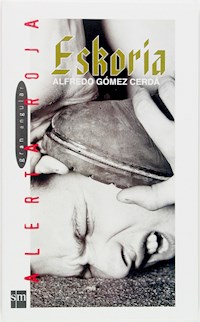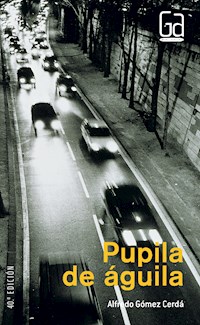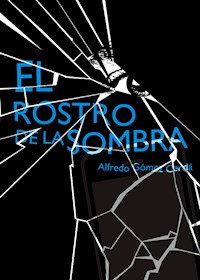
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El rostro de la sombra es una novela trepidante en la que tres chicos deciden obtener notoriedad y difusión en la red a través de una grabación hecha con su propio móvil. Sin embargo, las consecuencias de su acción son imprevisibles. Todo se complica y Adrián debe buscar una salida; a pesar de su novia, a pesar de sus amigos y, quizá, a pesar de su propia familia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
Portadilla
domingo, 04:15 horas
domingo, 05:30 horas
domingo, 06:30 horas
domingo, 08:15 horas
domingo, 15:00 horas
domingo, 18:30 horas
lunes, 08:30 horas
lunes, 17:00 horas
martes, 07:00 horas
martes, 17:30 horas
miércoles, 07:45 horas
miércoles, 19:15 horas
miércoles, 22:15 horas
jueves, 10:00 horas
jueves, 12:00 horas
Créditos
domingo, 04:15 horas
El lugar era perfecto.
El primer tramo de la carretera de Castilla, saliendo de la ciudad, se encontraba completamente a oscuras. En cuanto se dejaba atrás el puente de los Franceses se entraba de lleno en la boca del lobo. Solo los que habitualmente hiciesen ese recorrido podrían saber que a la izquierda se hallaba el bosque de pinos de la Casa de Campo, y a la derecha, las praderas onduladas del campo de golf. Y ni una sola luz. Ni siquiera se distinguía el perfil de los árboles centenarios recortando caprichosamente la noche. Todas las farolas que tachonaban la carretera estaban apagadas, sin duda por alguna avería.
Caminaban muy juntos, quizá por temor a perderse si se separaban demasiado, aunque el camino lo conocían de sobra, o quizá para poder sujetarse a algo en caso de tropezar, y no porque el suelo fuera irregular; más bien tenían dificultades para mantenerse por sí mismos en posición vertical.
Borja trataba de explicar a sus dos amigos el motivo de aquella oscuridad:
–Lo dijeron en un telediario. Una banda de rumanos se dedica a robar los cables para vender el cobre. Abren un registro, atan una soga a los hilos y desde un coche tiran a lo bestia. Destrozan todo, pero se llevan unos cuantos metros.
–¡Y nos dejan sin luz, los muy cabrones! –se lamentó Claudio.
–¡Pero a nosotros nos lo han puesto en bandeja! –rio Adrián.
Cuando llegaron a la altura de la pasarela ciclista, que cruza todos los carriles de la carretera, se detuvieron junto a una fuente. Abrieron el grifo y, uno por uno, fueron metiendo la cabeza debajo del chorro.
–¿Estáis tan pedo como yo? –preguntó Claudio, sacudiéndose como un perro mojado.
–Yo creo que estoy peor –reconoció Borja.
–Es que no sabéis beber –Adrián se pasaba las manos por el pelo una y otra vez, como si con ese gesto quisiera espantar a algún espíritu que rondase su cabeza–. Os falta práctica.
–¡Quién fue a hablar! –saltó Claudio–. Recuerda que la última vez te tuvimos que llevar en brazos hasta tu casa.
–Ese día me sentó mal.
–¡Sí! ¡Esa es la excusa que dan todos! –remachó Borja.
Los tres se rieron escandalosamente y, sin motivo, comenzaron a empujarse. Borja estuvo a punto de caer y solo un cartelón que había junto a la fuente le impidió perder el equilibrio.
De vez en cuando, de manera muy espaciada, pasaba algún coche por la carretera, a tan solo unos metros de donde se encontraban. Oían el rugido del motor abriéndose paso en el silencio envolvente de la noche y sentían el barrido de los faros, que solían llevar las luces largas conectadas. Luego, el ruido se iba apagando lentamente, muy lentamente, hasta que, por lo general, se confundía con otro que comenzaba a acercarse.
Claudio se secó la cara con la manga de la camisa.
–Tengo frío –dijo–. Vámonos a casa.
–¡Pero qué dices! –pareció molestarse Adrián–. ¿Crees que nos hemos dado esta caminata a las cuatro de la madrugada para nada?
–Entonces... –titubeó Claudio, antes de hacer la pregunta–, ¿vamos a hacerlo?
Borja se volvió de inmediato a Adrián, buscando una respuesta.
–¿Tú qué dices? –preguntó.
–¡Claro que vamos a hacerlo!
Claudio comprendió en ese momento que de nada le valdría oponerse. Adrián había dicho que seguirían adelante y nada los haría retroceder, sobre todo porque Borja siempre se ponía de su lado. Dos contra uno. Por consiguiente, solo le quedaba aguantar. Aguantarse. Eso, o marcharse. Pero no se encontraba bien, le dolía el estómago y su cabeza parecía no pertenecerle. Ni siquiera estaba seguro de poder llegar solo hasta su casa. Tendría que aguantar con sus amigos, que probablemente no estaban mejor que él. Debían de estar incluso peor, mucho peor, pues los dos habían bebido el triple, por lo menos.
–No me encuentro bien –insistió por última vez, pero sus amigos ni siquiera le escucharon.
Adrián y Borja ya habían comenzado a caminar, siempre en paralelo a la carretera. Claudio los siguió de mala gana. Sabía que no irían muy lejos, pues el sitio elegido estaba próximo. Se trataba de otra pasarela más antigua que la que utilizaban los ciclistas, totalmente metálica, pintada de gris. Recordaba a esos viejos puentes de hierro de las redes ferroviarias. La de los ciclistas cruzaba justo por donde la carretera se bifurcaba y eso les parecía un inconveniente; sin embargo, la antigua, a tan solo doscientos metros, estaba ya en plena carretera. El lugar perfecto.
Claudio observaba cómo sus dos amigos se agachaban de vez en cuando, apartaban los hierbajos más altos y daban patadas a algunas piedras. Observó también cómo usaban sus móviles para ver mejor. No tardaron en encontrar lo que andaban buscando: un par de piedras de tamaño considerable. Con ellas a cuestas, llegaron hasta la rampa de la pasarela, donde las dejaron caer. Claudio, prácticamente, ya los había alcanzado.
Adrián se sacudió las manos para librarse de algún resto de arenilla o de alguna brizna de hierba. Luego sacó su móvil y se lo mostró a sus amigos.
–¿Estáis de acuerdo en que yo lo grabe? –les preguntó.
Borja afirmó decidido con un gesto contundente de su cabeza. Claudio, resignado, asintió también.
Adrián señaló los dos pedruscos, que parecían estar montando guardia junto a la pasarela. Borja y Claudio, como si tuvieran la lección bien aprendida, se agacharon y los cargaron. Este gesto y el hecho de ver frente a él a sus dos amigos con aquellas piedras entre las manos, sumisos, dispuestos a seguirlo, le hizo sentirse el líder indiscutible del grupo, cargo que nadie le había cuestionado jamás.
–Yo me colocaré en la cuneta, tras la valla de protección, y vosotros subís a la pasarela –comenzó a elaborar el plan en voz alta, aunque en realidad sus amigos sintieron que había comenzado a dar órdenes–. Recordad que os tenéis que colocar sobre el carril derecho. ¿Quién va a tirar primero la piedra?
Borja hizo un gesto con la cabeza señalando a Claudio, que permanecía algo encogido, y dijo:
–Este.
Adrián se acercó a Claudio hasta que sus alientos pestilentes se confundieron.
–Tienes que soltar la piedra antes de que pase el coche. No tiene que impactar sobre él. Que el conductor la vea caer y que haga una maniobra para esquivarla. De eso se trata. ¿Lo entiendes?
–Estoy mareado –la voz de Claudio le llegaba a los labios entre arcadas, mezclada con un sabor agrio, muy desagradable.
–¿Lo entiendes? –repitió la pregunta Adrián, y esta vez sus palabras sonaban a amenaza.
–Sí –respondió al fin Claudio.
–¡La piedra tiene que caer antes de que pase el coche! –insistió Adrián–. ¡Que el conductor la vea y se acojone!
Borja y Claudio asintieron con la cabeza. Los dos creían haberlo entendido a la perfección. Era sencillo. Sin embargo, algo les hacía dudar, era difícil de explicar: una sensación de tener los pies sobre la tierra y flotar al mismo tiempo, no ver nada y ver muchas cosas, percibir el silencio como algo gigantesco e inquietante...
Mientras Adrián buscaba un sitio estratégico en la cuneta, Borja y Claudio ascendieron lentamente por la rampa con su pedrusco a cuestas. El camino era largo, parecido a una zeta, pues, para salvar la pendiente sin brusquedad, la pasarela tenía varios tramos.
Adrián encendió su móvil y activó la cámara. Encuadró la carretera. La imagen abarcaba la pasarela y un largo tramo de calzada, casi recto. Además, había un matorral alto que le protegía. Era imposible que le vieran, que sospecharan incluso que estaba allí, agazapado. Desde su escondite, miraba con ansiedad a sus amigos. Al fin iban a culminar el plan que se les había ocurrido aquella misma noche bebiendo en el parque. Cuando apuraron la primera botella y comenzaron con la segunda, ya lo tenían todo pensado. Primero debían conseguir una buena grabación, y después, difundirla por internet. Ahora estaban a punto de lograr el primer objetivo de su plan.
A Adrián le preocupaba sobre todo Claudio, y no por su estado físico, que evidentemente no era el mejor, sino porque siempre era el más indeciso, al que había que llevar a rastras en muchas ocasiones. Era un buen amigo, pero parecía que le costaba serlo, que tenía que hacer un esfuerzo. Estaba con ellos y, sin duda, se sentía a gusto, pero siempre ponía pegas, veía dificultades, hacía un mundo de cualquier insignificancia, lo cuestionaba todo... Adrián solía ponerle un mote, aunque tenía la delicadeza de decirlo solo en privado: Claudio el tocapelotas. Y sí, a Adrián le preocupaba que en el último momento no se atreviese a arrojar la piedra, o que reaccionase de una manera imprevista.
Habían elegido con premeditación los carriles de entrada a la ciudad, y lo habían hecho, sobre todo, pensando en la huida, pues siempre podrían escabullirse con facilidad por la Casa de Campo, un lugar que conocían muy bien, pues a menudo iban allí a montar en bicicleta; casi se sabían de memoria todos sus caminos, y la oscuridad no sería un obstáculo para encontrarlos y escapar a toda prisa.
La noche era muy oscura. Adrián levantó la cabeza y buscó la luna. No la encontró. Seguía con el móvil preparado, activo. Apenas veía nada, solo contornos difusos; pero confiaba en que el coche que se acercase iluminara la escena con sus faros. Ese era el plan.
No tuvieron que esperar mucho tiempo. Un resplandor lejano los avisó de que se acercaba un vehículo. En lo alto de la pasarela, Borja alertó a Claudio. Él debía tirar la primera piedra. Este afirmó con la cabeza, como dando a entender que se había dado cuenta. Colocó la piedra sobre el pretil de la barandilla y esperó, con la mirada fija en el asfalto, que se iba aclarando a medida que el coche se acercaba. Recordó las indicaciones de Adrián: la piedra tenía que caer justo antes de que llegase el coche. Calculó mentalmente la distancia y, cuando creyó que había llegado el momento, la lanzó.
Adrián, desde su escondrijo, no pudo ocultar un gesto de alegría al comprobar que Claudio lo había hecho a la perfección. Lo estaba grabando todo. La piedra estalló contra la calzada unos metros antes de que el coche llegase a ella. Para no perder detalle, seguía con el móvil los faros del vehículo. Esa debía ser siempre su referencia. El coche viró bruscamente hacia la izquierda y, por un momento, dio la sensación de que el conductor perdería el control, pero se rehízo y continuó la marcha por el carril izquierdo. Vieron cómo, una vez controlada la situación, se encendían las luces de frenado y, luego, las de alarma. Pensaron que el coche se detendría, y en ese caso el plan era echar a correr. Pero el coche no llegó a detenerse del todo, quitó las luces de alarma y reanudó finalmente la marcha.
Los tres amigos eran conscientes de que el conductor de ese vehículo habría avisado de inmediato a la policía, lo que significaba que no podían entretenerse mucho tiempo. Arrojarían la segunda piedra y se marcharían a toda prisa.
Tuvieron suerte, pues el siguiente vehículo pasó casi a continuación. Emocionado, pensando en las imágenes que había grabado, Adrián volvió a dirigir su móvil hacia la calzada. Las luces se aproximaban. Ahora le tocaba el turno a Borja, seguro que él no iba a fallar. Además, ya tenía la referencia de la piedra anterior, cuyo lanzamiento había resultado perfecto.
Y Borja tampoco falló. Arrojó la piedra en el momento adecuado y, como la vez anterior, está se estrelló contra el asfalto unos metros antes de que el coche llegase.
Adríán ya lo estaba grabando. Esta vez el coche hizo una maniobra distinta. En vez de girar a la izquierda y tratar de esquivar la piedra por ese carril, giró con brusquedad a la derecha, tratando de salvarlo por el arcén; pero lo que consiguió fue golpearse contra el protector de hierro y salir despedido sin ningún control. Cruzó todos los carriles y se estrelló contra la mediana. Como consecuencia del nuevo impacto, volcó hacia un lateral y dio dos vueltas sobre sí mismo, quedando panza arriba, con las ruedas girando, envuelto en una nube de humo.
El ruido del accidente fue espeluznante, pero a Adrián no le tembló la mano y lo grabó todo. Borja y Claudio descendieron como locos por la pasarela. Se reunieron los tres junto a la fuente.
–¡Alucinante! –exclamó Adrián, que se sentía muy agitado.
–¡Qué pasada! –Borja negaba con la cabeza, como si no se lo pudiera creer.
Claudio solo repetía una y otra vez la misma palabra, mientras negaba con la cabeza:
–¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!
Adrián agarró con fuerza el móvil y se lo mostró a sus amigos. No podía disimular un gesto de orgullo.
–¡Aquí esta todo! –les dijo.
Oyeron la sirena de la policía. Estaba claro que algún coche patrulla ya se acercaba a toda velocidad hacia el lugar del accidente.
–¡Vámonos!
Y como si el mismísimo diablo los estuviera persiguiendo –y tal vez fuese así–, echaron a correr y se internaron en la oscuridad de los pinares de la Casa de Campo. Al principio, lo hicieron campo a través, desestimando el asfalto del paseo de Piñoneros, pues les parecía que debían evitar los pocos lugares por los que pueden transitar vehículos dentro del gran parque. Cruzaron las vías del tren y solo se detuvieron junto a la pendiente del Camino de Garabitas. Los tres sudaban y jadeaban como si les faltase el aire. Se miraban y parecía que iban a hablar, a decirse alguna cosa; pero la fatiga los mantenía mudos, más pendientes de encontrar el aire imprescindible para ventilar sus pulmones, para bombear sus corazones. Primero, se imponía recobrar el aliento.
En aquel lugar, el silencio era imponente, absoluto. Parecía que todos los animalillos que a buen seguro vivirían por allí se hubieran callado de repente, asustados por aquellos intrusos inesperados; incluso el viento se había calmado y había cesado el ulular de las ramas de los árboles. Adrián levantó la cabeza y miró al cielo. Volvió a buscar la luna, pero tampoco la encontró, a pesar de que el cielo estaba limpio y despejado. Por un lado, una noche sin luna era un pequeño fastidio, y por otro, una gran ventaja. Ellos verían menos, pero también sería más difícil que los vieran.
De repente, Claudio se dobló sobre sí mismo y se agarró el estómago con las dos manos.
–¡No puedo más! –exclamó justo antes de que su boca se convirtiera en un surtidor.
Borja y Adrián tuvieron que apartarse para que el vómito no les cayera encima. Pero ellos no se encontraban mejor, y quizá fue el olor profundo y desagradable que los invadió lo que precipitó el desenlace. Borja y Adrián casi se doblaron a la vez y ni siquiera pudieron pronunciar una sola palabra. Todo lo que llevaban dentro de sus aparatos digestivos comenzó a salir al exterior sin control, como cuando se abren las compuertas de un embalse y el agua se precipita enfurecida, incontenible.
Estuvieron varios minutos casi inmóviles, tratando de mantener erguidos sus propios cuerpos, que por momentos parecían convertirse en pesados sacos a punto de derrumbarse. Luego, poco a poco, se fueron recuperando e, instintivamente, se alejaron de esos charcos nauseabundos que ellos mismos habían provocado.
Bajaron toda la cuesta de Garabitas en silencio, por uno de los caminos que transcurren paralelos a la pista de asfalto. Y los tres notaron que, después de haberse liberado de la pesada carga etílica que llevaban dentro, la caminata y el aire limpio de la Casa de Campo les estaban recomponiendo el organismo.
Muy cerca de la M-30, en una plazoleta por la que se accede a un túnel que cruza la autovía de circunvalación, se detuvieron junto a una fuente. Volvieron a meter las cabezas debajo del chorro, volvieron a lavarse la cara y las manos; se enjuagaron la boca. Ya se sentían otra persona o, en realidad, se sentían las personas que eran. No obstante, ninguno se decidía a hablar, ni siquiera un comentario intrascendente.
Cruzaron la M-30. Estaban llegando a su barrio. A sus dominios. Agradecieron las farolas encendidas, los rótulos luminosos de algunos comercios y de los cartelones publicitarios. Tenían la sensación de haber vuelto a la civilización después de un largo y accidentado viaje. Y el barrio, como de costumbre, se mostraba protector, familiar, en calma, aparentemente ajeno a los sentimientos de todos sus vecinos, pero solo aparentemente.
domingo, 05:30 horas
Llegar a su barrio los tranquilizó, aunque no les devolvió la calma. Eran conscientes de que les quedaba por delante una gran parte de su plan, que no iba a ser sencilla. Grabar con un teléfono móvil cómo los coches esquivan un pedrusco en la carretera y cómo uno de ellos sufre un espectacular accidente no tenía sentido si no conseguían difundirlo. Esa era la regla número uno del juego. Lo sabían de sobra. Sus muchas horas ante una pantalla de ordenador, navegando por la red, buscando, compartiendo hallazgos con los amigos, así se lo indicaban. ¿De qué le servía a un grafitero pintarrajear un vagón de metro en plena estación si luego no colgaba las imágenes de su hazaña en internet? Eso era la salsa, la auténtica salsa, la diversión, lo emocionante... Y cuanto más arriesgado, mejor.
No era la primera vez que volcaban grabaciones a la red, aunque eran conscientes de que en esta ocasión habían dado una vuelta de tuerca que podía resultar peligrosa si no tomaban medidas de seguridad. Pero no eran tontos ni incautos, ni siquiera tan inexpertos e ingenuos como para meter la pata hasta el fondo. Ellos lo iban a hacer bien, sin cometer fallos, sin descubrir su identidad, que era lo que perdía a muchos. El afán de notoriedad, de protagonismo, podía ser lo más peligroso; por tanto, habían convertido una palabra en una especie de consigna: «anonimato».
Nadie debía saber que habían sido ellos los autores de la grabación. Ya la habían revisado y era imposible identificarlos. Solo en un par de momentos se adivinaba la silueta de Borja y Claudio, encaramados a la pasarela; pero la distancia y la noche los hacían completamente irreconocibles. No eran más que sombras lejanas, difusas. Además, habían tomado la precaución de no hablar; no solo no pronunciar sus nombres, como en alguna ocasión había hecho algún imbécil, sino permanecer todo el tiempo con la boca bien cerrada. Ni una sola palabra. El único sonido era el del coche: el motor, el frenado, el derrape, el golpe... Esa sería la banda sonora de su película. Con eso sobraba. El ruido del coche al volcar resultaba realmente espeluznante. Lo habían visto una y otra vez en la pantalla del móvil. Adelante. Atrás. Otra vez adelante. Otra vez atrás. No podían evitar una extraña sensación recorriéndoles las entrañas.
Llegaron a la verja del instituto. Su instituto, donde cursaban primero de Bachillerato. Los tres iban a la misma clase y los tres eran alumnos brillantes a los que no se conocía ningún suspenso, nunca. A veces, hasta se picaban entre sí para ver quién sacaba mejores notas. La lucha era enconada, pues ninguno llegaba a destacar. Parecía como si ellos mismos se hubiesen puesto de acuerdo para ir pasándose el testigo y fuesen conscientes de que la carrera debían ganarla los tres, en equipo.
La puerta de hierro, evidentemente, estaba cerrada, pero ellos ya sabían por dónde podían saltar con facilidad: justo en la parte trasera, había un punto en el que los barrotes eran sustituidos por una tela metálica en mal estado. Cruzaron el patio y las canchas de baloncesto donde solían dar las clases de Educación Física; bordearon los jardines que circundaban el edificio y se plantaron ante una especie de puerta de servicio. La entrada era metálica y estaba cerrada por dentro con cerrojo, lo que la hacía casi infranqueable. Pero eso no iba a detenerlos.
La misma puerta, de superficie irregular, y la ayuda de sus amigos permitieron a Borja, el más ágil y liviano de los tres, trepar como un gato hasta una ventana situada prácticamente encima. Una vez allí, bastó un empujón para que cediese una de las batientes.
Antes de perder de vista a Borja, Adrián, con la voz contenida, le recordó algo:
–¡No dejes huellas en ninguna parte!