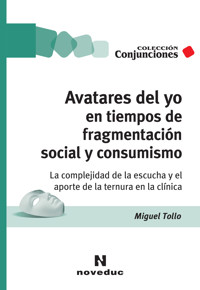
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En un mundo marcado por la fragmentación social y el consumismo, ¿qué sucede con nuestro yo? Este libro explora los avatares de la subjetividad en tiempos de incertidumbre. Miguel Tollo, con su profunda mirada de psicólogo y psicoanalista, nos señala cómo el neoliberalismo y la cultura de la inmediatez impactan en la construcción de nuestra identidad, llevando a un yo empobrecido y fragmentado. A través de un recorrido que entrelaza la clínica con la política, la ética con la ternura, las ludopatías con la violencia y los derechos de infancias y adolescencias, esta reflexión lúcida y comprometida analiza las encrucijadas del sujeto contemporáneo. Se abordan temas urgentes, como la crueldad socialmente instituida, la crisis del lazo social, el poder de la escucha y la importancia de un "nosotros" comunitario para sanar las heridas individuales y colectivas. Esta obra apuesta con valentía a la construcción de una sociedad más justa, y nos invita a pensar y a crear nuevos horizontes de sentido para nuestras vidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel Tollo
Avatares del yo en tiempos de fragmentación social y consumismo
La complejidad de la escucha y el aporte de la ternura en la clínica
Tollo, Miguel
Avatares del yo en tiempos de fragmentación social y consumismo: la complejidad de la escucha y el aporte de la ternura en la clínica / Miguel Tollo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2025.
(Conjunciones ; 90)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-6603-86-9
1. Psicoanálisis. 2. Psicología Clínica. 3. Salud Mental. I. Título.
CDD 150.195
Colección Conjunciones
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
1º edición, julio de 2025
Edición en formato digital: julio de 2025
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-631-6603-86-9
Conversión a formato digital: Numerikes
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
Índice
Cubierta
Portada
Créditos
Sobre el autor
Dedicatoria
Introducción
PARTE I. Subjetividad, cultura y lazo social
Capítulo 1. Avatares del yo en tiempos de fragmentación social y consumismo
Aportes hacia una revisión metapsicológica del Yo
La desmentida, el Yo y su situación epocal
Capítulo 2. Del análisis de la intimidad a la intimidad en el espacio analítico
¿La extimidad o la destrucción de lo íntimo?
¿Es posible la intimidad?
Capítulo 3. El poder de la ternura ante la crisis del lazo social. Aportes hacia una vida comunitaria que la haga posible
La ternura: ingredientes esenciales
Amistad y hospitalidad en su dimensión social
Algunos breves apuntes filosóficos
Hacia una política de la ternura
La deconstrucción en marcha
Abrir pistas
Capítulo 4. El trabajo de duelo personal en la cultura. La importancia del colectivo social
Los otros en el trabajo de duelo
El duelo como consecuencia de la pandemia y la necesidad de una elaboración comunitaria
PARTE II. Dimensiones ético-políticas del malestar
Capítulo 5. Cruces entre la micropolítica de los malestares y la macropolítica de los derechos
Acerca del pensar en situación
Pensar desde el psicoanálisis
La política y nuestras prácticas
Capítulo 6. Cuando la crueldad se instituye, la potencia de lo ético-político responde
Una biopolítica neoliberal
Impacto subjetivo
La potencia de lo ético-político
Capítulo 7. La complejidad de la escucha y su necesaria dimensión macropolítica
No escuchar a las infancias
Nuevos y viejos discursos sobre las infancias y adolescencias
Escuchar en nuestras prácticas
De lo micro a lo macro
La escucha y la noción de dispositivo
¿Qué entendemos por “subjetivante”?
Escucha y participación social. Una revisión sobre los modos de inclusión de infancias y adolescencias
Capítulo 8. Sufrimiento subjetivo y dolor país
Del “uno” aislado al “nosotros” constitutivo y acompañante
El “nosotros” como instancia psíquica
PARTE III. Infancias y adolescencias: desafíos actuales
Capítulo 9. El compromiso ético con el futuro de infancias y adolescencias en nuestro continente
La dimensión colectiva
Capítulo 10. El juego de apuestas online en la adolescencia. Lo pulsional ¿librado al (juego de) azar?
Capítulo 11. La colonialidad atraviesa las infancias
Pensamiento decolonial e infancias
La deconstrucción al servicio de lo decolonial
La colonización psicopatológica
Capítulo 12. Las infancias y adolescencias desde una ética basada en el “nosotros” comunitario sorofraterno
Pablo: inclusión-exclusión, alojar-destituir
De lo singular en la clínica a lo colectivo social
Ética y política desde las infancias y adolescencias
Un obstáculo: la “cultura neoliberal” en la producción de subjetividad 5
Lo colectivo como sostén de la subjetividad
¿Cómo logra la sociedad una ética en la actual cultura del malestar?
De la “maza sin cantera” o una ética sin esperanza a la construcción colectiva esperanzadora
De lo individual al “nosotros”
PARTE IV. Memoria, historia y producción de subjetividad
Capítulo 13. Lo histórico-social y las infancias
La perspectiva histórico-social y la torsión narrativa de los medios
¿Cómo nos reconfiguramos, entonces?
Sujeto singular y plural
Capítulo 14. Los monstruos nuestros de cada día o lo monstruoso en la cultura1
El psicoanálisis y los monstruos internos
¿Qué es un monstruo?
La normal anormalidad de lo monstruoso
De lo monstruoso a lo raro y espeluznante
Lo monstruoso y el discurso capitalista
Julia Kristeva y el límite monstruoso de lo abyecto
Los monstruos que produce la cultura
El otro, ¿semejante o monstruo?
Capítulo 15. Producción social de la subjetividad adolescente y las vías que conducen a la criminalización
Pensar la subjetividad de nuestros días
Los lugares y no lugares del adolescente
Pensar en situación
Capítulo 16. Psicoanálisis, sufrimiento y memoria. Una subjetividad posible bajo el amparo de la memoria, la verdad y la justicia
El secreto y la inclusión en el colectivo social
Los pactos colectivos y la subjetividad
La hipótesis de una inscripción psíquica de lo colectivo
Bibliografía
Hitos
Tabla de contenidos
MIGUELTOLLO. Psicólogo. Psicoanalista graduado en el posgrado de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Especializado en temas de políticas y legislación en Salud Pública y Salud Mental. Miembro plenario y expresidente de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (2015-2019). Expresidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (1996-2000). Exdelegado por el Forum Infancias y presidente del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, organismo creado por la ley N° 26657 (2014-2017). Miembro fundador y excoordinador general del Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires (desde abril de 1997 hasta mayo de 2001 y desde 2007 hasta 2015). Docente universitario. Titular de Salud Pública y Epidemiología y de Clínica Psicológica Infantil en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional del Chaco Austral (desde 2021). Titular de Salud Pública-Salud Mental de la carrera de Psicología de la Universidad Abierta Interamericana en calidad de profesor permanente por concurso interno (desde julio de 2002 hasta 2018). Titular de las materias Supervisión de Adolescentes y Psicopatología de la Adolescencia en la carrera de posgrado de Especialización en Psicología Clínica Infantil con Orientación en Psicoanálisis, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) (desde 2016 hasta 2023). Miembro fundador y presidente del Forum Infancias CABA (desde abril de 2025). Disertante en paneles, jornadas y congresos. Autor de diversos artículos y publicaciones de psicología.
A mis hijos Juan, Ana y Valeria, y a mi nieto, Milo.
Introducción
De manera constante, la realidad argentina y la mundial proporcionan temas para reflexionar que requieren actualizar conocimientos. A veces necesitaríamos que se atemperara la intensidad de sus dramas, que amainaran los desvaríos de tantas organizaciones y personajes dispuestos a la iniquidad. Pero es lo que nos toca vivir en estos tiempos y la producción de ideas no puede ceder ni resignarse, porque toda búsqueda honesta y ubicada en el horizonte de su época debe confiar en que algún destino en el concierto de los pensares y las acciones colectivas puede estarle reservado, a fin de modificar este panorama que es injusto y cruel para gran parte de la humanidad.
En los diversos textos incluidos en este libro daremos profundidad, anclaje contextual y compromiso subjetivo a lo pensado y escrito. Más allá del valor que se les otorgue, para mí siempre habrá una correspondencia entre lo genuino de lo trabajado y los buenos resultados que sean capaces de producir en la realidad.
Estos escritos poseen una intención y una construcción fundamentalmente colectiva, porque reconozco que cada trazo de lo aquí expuesto adquirió contextura intelectual a partir de lo compartido con otros y otras en los diversos colectivos sociales por los que transité.
Y es precisamente lo colectivo el hilo conductor que trenza y tensa las diversas temáticas. Ya sea que hablemos de crueldad, ética, ludopatías, violencia, fragmentación yoica, derechos de infancias y adolescencias, intimidad, escucha o lo monstruoso, tanto desde la clínica como en la vida cotidiana habrá una búsqueda obstinada en reconocer y evidenciar las conexiones reticulares que anudan esos fenómenos con los avatares del contexto en cada caso.
Pero, ¿cómo pensar y volcar al papel estas temáticas sin verse doblegado por el estupor, por ese “dolor país” al que se refería Silvia Bleichmar? En esa instancia, lejos de obstaculizar, cobran valor la empatía y la posibilidad de que esa vibración emocional se transcriba en conceptos y reflexiones. Casi como una elaboración de lo traumático, el padecimiento común se encarna y adquiere sublimación mediante el cuerpo narrativo desde el cuerpo vivido.
Considero que nuestra íntima corporeidad está abierta al mundo, y somos, en tanto entrelazamos los cuerpos y nos habita el “nosotros” de pertenencia. En ese sentido, nos afecta lo que le ocurre al otro, a los otros y otras, aunque la distancia y las diferencias supongan una ajenidad aparente.
Somos arrojados a la vida en sociedad como un chinchorro al mar y nos mecemos entre serenidades y tormentas en las aguas del lenguaje, atisbando las profundidades de significaciones sociales y creencias ancestrales, impulsados y sacudidos por vientos de amor y odio de diversa procedencia, junto a barcas que comparten y colisionan, aúnan horizontes comunes o prefieren aislarse, desconociéndose. De pronto, se opaca el brillo de las estrellas y la densidad de los nubarrones vela el rumbo; las brújulas hacen girar sus agujas enloquecidas y solo atinamos a sostener el timón, a confiar en la intuición, a juntar fuerzas esperanzadas y a inventar otros surcos imaginarios que nos lleven hacia un destino promisorio. Así, “golpe a golpe y verso a verso” –como describe Machado–, vamos construyendo un territorio de convivencia y aventuras que nos brinda un lugar singular en la pluralidad de próximos, semejantes y distintos. Un “nosotros” comunitario capaz de albergar este tránsito complejo y, al mismo tiempo, desde el entramado afectivo, de potenciar la lucha por un porvenir equitativo para todos y todas.
Espero que esta publicación pueda contribuir a ese desafío, ya que ha nacido de las pasiones y las ansias compartidas por pensar-hacer una sociedad más justa.
Debo un especial agradecimiento a todos aquellos con los que he trabajado y compartido experiencias en el Forum Infancias local y la Red Federal, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones. He preferido mencionar las organizaciones, con la expectativa de que cada una de las personas a las que tengo en cuenta se sienta comprendida y referenciada en ellas.
Desde luego, mi reconocimiento amoroso al pequeño gran colectivo familiar y de amigues, que me sostiene y alienta permanentemente. Y también a Daniel Kaplan y la gente de Noveduc, por su apoyo, comprensión y acompañamiento.
PARTE I SUBJETIVIDAD, CULTURA Y LAZO SOCIAL
Capítulo 1 AVATARES DEL YO EN TIEMPOS DE FRAGMENTACIÓN SOCIAL Y CONSUMISMO1
Por sí solo, cada uno de nosotros es varios, es muchos, es una proliferación de sí mismo [...] En la vasta colonia de nuestro ser hay seres de especies bien diferentes, que piensan y sienten de diversas maneras. [...] Y todo este universo mío, de gentes ajenas unas a otras, proyecta, como una multitud abigarrada pero compacta, una sombra única. [...] En un vasto movimiento de dispersión unificada, me hago ubicuo en ellos, y creo y soy, en cada momento de nuestras conversaciones, una multitud de seres, conscientes e inconscientes, analizados y analíticos, que se unen en un abanico abierto en toda su extensión. Mi alma es una orquesta oculta; no sé qué instrumentos toca y hace resonar en mí, cuerdas y arpas, timbales y tambores; solo me conozco como sinfonía.
Fernando Pessoa
El supuesto inicial es el de reconocer un estatuto social del Yo. Es decir, una representación social del Yo en el imaginario social que configura en la subjetividad una expectativa común, compartida con otres, sobre esa instancia psíquica.
¿Qué se espera que el Yo sea capaz de conocer, conquistar y dominar? ¿Qué hay en el “yo puedo, yo pienso, yo deseo” que decanta desde lo imaginario social como ideal hacia un efectivo cumplimiento individual?
La Modernidad diseñó un Yo racional, pensante, dominador, conquistador, individualista, unificado, heredero del Yo patriarcal de las culturas. Nuestros modelos han pasado por innumerables y diversos personajes que tienen algo en común: la supuesta capacidad individual para llevar adelante los propósitos.
Como sabemos, Freud asestó un duro y certero golpe al narcisismo. Pero, ¿qué ha quedado en la cultura desde entonces? ¿Ha impactado en el imaginario social? En la actualidad, en el siglo XXI, ¿el neoliberalismo y sus réplicas extremas no son acaso una vuelta de tuerca a los viejos planteos de la Modernidad que tanto tallaron en los imaginarios culturales del siglo XIX y XX?
Ciertas instituciones, como la educativa, siguen formando individuos en base a aquella idea de sujeto racional y sostienen la ilusión de alcanzar un nivel óptimo de conocimientos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Se trata de rendir más con mejor productividad? Difícil, en una sociedad que otorga menos valor a la producción y más a la especulación financiera. Y, sin embargo, los niños y niñas deambulan por cuanta institución les acredite conocimientos y habilidades, a punto tal de perder valiosas horas de juego y vida familiar. En el curso de la semana, además del colegio con doble escolaridad se agregan las más variadas opciones: aprender otro idioma, escuelita de fútbol, gimnasia artística, pileta, clases de taekwondo, taller de música, pintura, cerámica y, desde luego, psicoterapia. Todo sea por la meritocracia.
¿Estamos hablando del mismo Yo con triple servidumbre? Parecería que la humanidad no hubiese podido asimilar el legado freudiano.
El porvenir de una ilusión continúa por otros carriles que los religiosos, alimentando a un Yo todo terreno a fuerza de inflación mediática.
Sin embargo, el sueño del progreso científico y el de la tecnociencia se desintegraron hace setenta años, en Hiroshima, sepultando bajo la bomba atómica lo poco de moral que había quedado después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
Las diversas formas que adoptan los totalitarismos –como afirma Hanna Arendt– se han abatido sobre el mundo, echando un manto de oscuridad sobre las luces del entendimiento y las buenas intenciones del sujeto de la Modernidad. Y cerca de 1970, Michel Foucault asesta otro cross a la mandíbula subjetiva al advertir que no solo Dios ha muerto –como vaticinara Nietzsche– sino que el ser humano, en su pretendido poder sobre su vida, la de los demás y la planetaria, ha sucumbido ante los mecanismos de poder.
Si los determinantes de la sexualidad advertidos por Freud habían visualizado al sujeto cartesiano como un sujeto de deseo más que como un sujeto de la razón y de la conciencia, los atravesamientos del poder desterraron toda idea de omnipotencia subjetiva sobre uno mismo, la naturaleza y la sociedad.
Queda pues un Yo escindido, sin domino sobre sí ni sobre los demás. Sin embargo, los relatos posmodernos continúan repitiendo el mismo decálogo de la era precedente y le conceden al Yo una posible potestad, que, si alguna vez la tuvo, ya ha perdido. Los libros de autoayuda y algunas propuestas terapéuticas insisten en concederle al Yo esa soberanía.
Cuando ese Yo todopoderoso, ese Yo soberano –al decir de Roudinesco–, integrado, sobreadaptado e hiperproductivo inevitablemente se desmorona, se revela un Yo empobrecido y fragmentado, que solo tiene un único mandato: consumir o ser consumido.
¿Por qué razón nos encontramos con esta aporía, este camino sin salida que nos lleva a sumirnos en una resignación? Si aún preservamos la idea de no rendirnos a un destino tan fatídico, ¿no será necesario revisar algunos de los postulados desde los que venimos pensando la constitución del Yo?
Aportes hacia una revisión metapsicológica del Yo
Un prejuicio desde el que constatamos la pérdida de eficacia yoica es el de concebir al Yo como una entidad unificada. Es cierto que la teoría psicoanalítica habla a las claras de una Ichspaltung, de una escisión del Yo. Pero aquí podríamos plantearnos no solo una hendidura horizontal, sino vertical; lo que Freud –anticipándose, como siempre– denominara las “escarpaduras del Yo”. Efectivamente, en el borrador de El Yo y el Ello que recupera Juan Carlos Cosentino puede leerse el siguiente texto:
Una digresión con respecto a nuestra meta pero que no debe evitarse es dejar que nuestra atención se detenga un momento en las identificaciones de objeto en el yo. Si llegan a ser excesivas, si se vuelven súper intensas, numerosas y demasiado inconciliables unas con otras, un resultado patológico anda cerca. Puede sobrevenir una fragmentación del yo, de modo que cada yo-parte, alternativamente, arrebata para sí la conciencia. Y acaso sea este el secreto de las personalidades múltiples. Aun ahí donde esta escarpadura vertical (siguiendo una observación acertada del doctor Frink) no llega tan lejos, surge el tema de los conflictos entre las diferentes identificaciones en las que se disemina el yo, conflictos que no deberían denominarse neuróticos. (Cosentino, 2011)
Obsérvese también que ya en Psicología de las masas y análisis del Yo Freud había dejado planteada la multiplicidad yoica:
Cada individuo es miembro de muchas masas, tiene múltiples ligazones de identificación y ha edificado su ideal del yo según los más diversos modelos. Cada individuo participa así del alma de muchas masas; una raza, su estamento, su comunidad de credo, su comunidad estatal etc. y aún puede elevarse por encima de ello hasta lograr una partícula de autonomía y de originalidad. (Freud, 1921)
Entonces, sería coherente aventurar la hipótesis de una multiplicidad yoica. Ahora bien, de ser así, ¿cómo se cohesiona esa diversidad a riesgo de fragmentarse? ¿Cuál es el papel de las identificaciones? ¿Cuál es el lugar del ideal del Yo? ¿Cuál el de las masas? Esas masas humanas que, como dice Freud, “vuelven a mostrarnos la imagen familiar del individuo hiperfuerte en medio de una cuadrilla de compañeros iguales, esa misma imagen contenida en nuestra representación de la horda primordial”.
Philip Bromberg afirma que:
En la actualidad, un número creciente de psicoanalistas clínicos, investigadores y teóricos argumentan y presentan evidencia en relación a que la personalidad humana comienza y continúa como una multiplicidad de selves o de estados del self (self states), cada uno de los cuales posee su afecto dominante y conjuntos de características, y que están siempre variando tanto en su configuración como en la accesibilidad, momento a momento, de uno respecto del otro. (Bromberg, 2011)
En la misma línea, Gustavo Lanza Castelli sostiene que:
Muchos autores consideran al self como una entidad polifacética y no unitaria o monolítica, de modo tal que postulan que en cada persona encontramos diferentes voces (Stiles, 1999) o facetas (Dimaggio, Stiles 2006), cada una de las cuales posee diferentes emociones, modalidades vinculares, creencias, motivaciones, etcétera. (Lanza Castelli, 2014)
Podríamos avanzar con la hipótesis de que los distintos fragmentos identificatorios se reúnen o se condensan en una imagen y quedan subordinados a su hegemonía2.
¿Y qué ocurre si esa operatoria no prospera y el sujeto experimenta incertidumbre e inestabilidad, a raíz de su estado de fragmentación en el contexto del devenir de un mundo que cambia incesantemente, un escenario también fragmentado que ya no logra entregar, como otrora, una versión unificada, un discurso único que todo lo explique y a la vez tranquilice (léase Dios, grandes relatos, ideologías totalizantes, etcétera)? Quizá entonces el sujeto deba asumir identidades parciales y consolidar con ello transitoriamente personajes según lo que cada escenario le demande. Pero, ¿cómo es posible sostener identidades parciales cuando estas se muestran contradictorias?
Es entonces imprescindible recurrir a Freud. Él señala que el Yo como imagen unificada de sí permite un funcionamiento del sujeto en lo cotidiano, “pero su situación de mediador le hace sucumbir también, a veces, a la tentación de mostrarse oficioso, oportunista y falso, como el estadista que sacrifica sus principios al deseo de conquistar la opinión pública” (Freud, 1923). Sería imposible si se encontrase permanentemente con sus contradicciones y tendencias antagónicas. La represión es uno de los mecanismos que facilita este trámite, pero es la desmentida, con su consiguiente escisión del Yo, la que nos interesa investigar ahora porque, en principio, permite un despliegue organizado del sujeto, acomodado a distintas circunstancias y a pesar, como decíamos, de que subsistan tendencias subjetivas contrapuestas.
Al describir una “escisión del yo” (intrasistémica) y no una escisión intersistémica (entre yo y ello), Freud intenta poner en evidencia un nuevo proceso, que no conduce a la formación de un enlace entre dos actitudes presentes (mecanismos de represión y retorno de lo reprimido) sino que las mantiene simultáneamente (Laplanche y Pontalis, 1971).
La escisión del yo es la solución de un conflicto entre la realidad y las pulsiones. No hay contradicción en el fetichista entre estas dos corrientes, que en él transcurren una al lado de la otra, sin oponerse ni anularse (una produce la represión en el sujeto deseante; otra, la renegación de la realidad). (Borensztejn y Valenti de Greif, 1987)
Y agrega Freud:
Las dos reacciones contrapuestas frente al conflicto subsistirán como núcleo de una escisión del yo. El proceso entero nos parece tanto más raro cuanto que consideramos obvia la síntesis de los procesos yoicos. Pero es evidente que en esto andamos errados. La función sintética del yo, que posee una importancia tan extraordinaria, tiene sus condiciones particulares y sucumbe a toda una serie de perturbaciones. (Freud, 1938)
La desmentida, el Yo y su situación epocal
¿Qué ocurre con el desempeño del sujeto mediante este mecanismo, en nuestra sociedad fragmentada y consumista? Entiendo que, si antes se creía y se albergaba la ilusión de alcanzar el escenario privilegiado de individuos ricos y poderosos, ahora se agrega la creencia y la ilusión de lograr el estatus de personas plenamente satisfechas. La exclusión no toca solo al que pierde capacidad adquisitiva para el consumo, sino al que pierde capacidad de satisfacción. Será por eso que una de las características significativas de la subjetividad actual es la huida de toda forma de dolor o padecimiento psíquico. La patología se ha convertido en un signo devaluatorio.
Entonces, ¿al servicio de qué estaría la desmentida actual? ¿Cuál es la incompletud que se intenta desmentir? ¿Qué produce angustia de castración? La hipótesis es, justamente, pensar si no es esa imagen de sujeto satisfecho por completo lo que pone en situación de permanente fracaso a la subjetividad actual. Y ni la desmentida ni todos los fetiches posmodernos alcanzan para suturar la brecha abierta.
¿Cuáles serían los cambios a producir en la clínica, como consecuencia de las problemáticas que bosquejamos de modo breve? No hay aquí espacio para el desarrollo que reclama esta pregunta, pero si seguimos el concepto de Deleuze (1977) del deseo como producción, como poiesis y no originado en la carencia (en tanto para él, el deseo no se origina en ninguna carencia fundante, sino que esta es el resultado del deseo como poiesis) podríamos sugerir para nuestra clínica que no se trataría de ayudar a tolerar la falta y la angustia por ella devenida sino, precisamente, de apuntar al reconocimiento del deseo que le da origen y la elaboración que esto conlleva.
Al regresar al epígrafe de Pessoa, se me ocurre que podremos asumirnos en la multiplicidad que nos constituye, en esa orquesta interna que elabora nuestra propia música, aunque no siempre suene sinfónica y, menos aún, afinada.
Notas
1. En este capítulo se retoman algunos conceptos del trabajo presentado en 2015 en el Congreso “Narcisismo. Interrogantes clínicos, revisiones teóricas”, de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados.
2. El término “hegemonía” tomado de la política no es casual. Se trata de una cuestión erótica, lo que incluye la erótica del poder y de cómo, por ejemplo, un ídolo (imagen) se instala como ideal en el sujeto captando (o cooptando) hipnóticamente a los otros modelos identificatorios.
Capítulo 2 DEL ANÁLISIS DE LA INTIMIDAD A LA INTIMIDAD EN EL ESPACIO ANALÍTICO1
Lo que parece subjetivo e íntimo es también una manifestación del estado de una época.
Constanza Michelson
Todo el mundo tiene tres vidas: la pública, la privada y la secreta.
Gabriel García Márquez2
Los conceptos –en este caso, el de intimidad– si bien a veces parecen guardar autonomía, se encuentran determinados por la trama teórica que les provee de sentido, así como también por los avatares epocales. Y, en esos entramados discursivos propios de cada tiempo, los acontecimientos del orden de lo impensado ponen a prueba los conceptos.
La sorpresa nos gana cuando un/a adolescente decide cambiar de sexo, cuando un/a joven se plantea vivir en otro país o cuando quiere dejar la escuela secundaria por hallarla desprovista del sentido que otrora tuviera en la comunidad. La urdimbre de significaciones que nos constituye se encuentra en crisis desde hace tiempo y los cambios no dejan de precipitarse.
En estos tiempos, y por diversos motivos, la intimidad como concepto exige ser revisada, ya que percibimos cambios significativos en los fenómenos subjetivos que la comprenden, como consecuencia de las transformaciones contemporáneas a nivel social, económico y cultural.
Paula Sibilia ha llamado la atención al respecto empleando el término “extimidad” para caracterizar un fenómeno en el que las personas exponen públicamente aspectos que antes estaban reservados al secreto, el ocultamiento y la vida privada. Las redes sociales son el espacio preferido para dar a conocer aspectos íntimos: ideas, imágenes del cuerpo, emociones que se expresan allí sin pudor. “El homo privatus se disuelve al proyectar su intimidad en la visibilidad de las pantallas” (Sibilia, 2017). ¿Por qué resulta ahora un beneficio exponer lo que antes, desde el punto de vista subjetivo, fue necesario ocultar?
La pregunta parte de aceptar que lo desocultado es representativo de aspectos propios, auténticos, del sujeto. Sin embargo, podríamos preguntarnos si en esas presentaciones hay veracidad, si realmente existe un compromiso genuino por parte del sujeto o si se trata de un exponente más de los simulacros que habitan nuestra cotidianidad en las relaciones interpersonales. La misma Sibilia (2017) advierte que los sujetos muchas veces “mienten” al narrar sus vidas en la web, montando espectáculos de sí mismos, ficciones, para exhibir una “intimidad inventada”.
El carácter distintivo del término “simulacro” pertenece al filósofo francés Jean Baudrillard. Vásquez Rocca va a destacar algunos trazos de su pensamiento en los que da cuenta de las transformaciones de la época y cómo estas van calando en lo subjetivo:
Vivimos en un universo frío; la calidez seductora, la pasión de un mundo encantado es sustituida por el éxtasis de las imágenes, por la pornografía de la información, por la frialdad obscena de un mundo desencantado. Ya no por el drama de la alienación, sino por la hipertrofia de la comunicación que, paradojalmente, acaba con toda mirada o, como dirá Baudrillard, con toda imagen y, por cierto, con todo reconocimiento. (Vásquez Rocca, 2007)
¿Podríamos plantear entonces si en esas imágenes, en esas representaciones está el sujeto? ¿Acaso hay un otro que interpele desde su alteridad radical? ¿O forma parte de lo que lo que Baudrillard llama “el sistema de objetos instalado por la nueva era capitalista”? ¿Hay en la exposición de la extimidad un deseo de encontrarse con otro o un goce perdido en lo imaginario?
Guy Debord, teórico de lo que denominó “sociedad del espectáculo”, afirma que “toda la vida de las sociedades donde reinan las condiciones modernas de producción se anuncia como una acumulación inmensa de espectáculos”. Y agrega que el espectáculo “en todas sus formas específicas, como información o propaganda, publicidad o consumo directo de entretenimiento”, debe ser visto como “una relación social entre las personas, mediada por imágenes”. Como tal, la “sociedad del espectáculo” es “la realización absoluta” del “principio del fetichismo de la mercancía”. Por su parte, Vásquez Rocca (2007) señala que Baudrillard, diferenciándose de Debord, sostiene que realidad e imagen, falso y verdadero, se confunden de manera endémica en el mundo hiperreal de la simulación. Este autor enfatiza que nos hallamos en medio de una lógica de la simulación que no tiene ya nada que ver con una lógica de los hechos.
Las categorías dicotómicas empleadas comúnmente (superficial y profundo, mundo interior y mundo exterior), que sirven para definir entre otras cosas aquello que comprende lo íntimo, probablemente requieran una revisión deconstructiva. En términos de Derrida, esto implica invertir el valor del par dicotómico y encontrarnos con variaciones no incluidas. Es decir, la intimidad –y más aún en estos tiempos– reclama diversos modos que se inscriben en la subjetividad, por lo que no sería posible reservarla para un solo tipo de fenómenos.
En otros tiempos, lo que se resguardaba en la intimidad estaba también más al servicio de la hipocresía (de una falsedad) que de una verdad. La moral burguesa obligaba a esconder relatos familiares bajo el amparo del secreto. Sostiene Gérard Vincent:
La vida privada se refugiaba también en los secretos, secretos de familia, es decir, cosas que permanecían ocultas, incluso a los niños. Secretos personales: sueños, deseos, miedos, pesares, pensamientos fugitivos o tenaces, pero que generalmente no llegaban a exteriorizarse […] Los lugares y los momentos de la vida privada se abren a los ruidos del mundo y entonces el rumor del planeta llega hasta el secreto de la intimidad. (Vincent, 1987)
De hecho, el psicoanálisis nace en ese clima de época, saturado por una moral victoriana que otorga semblante de normalidad a comportamientos que hoy serían caracterizados como patológicos.





























