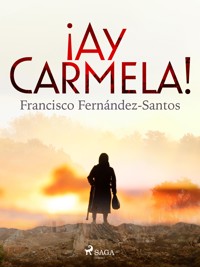
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una historia que forma ya parte del imaginario pupular español, ¡Ay, Carmela! nos lleva al corazón de la Guerra Civil Española a través de trece relatos tan descarnados como reales. Desde actores que cruzan el territorio desangrado a niños que despiertan al horror de la guerra, de maestros republicanos que contemplan el conflicto con horror a mujeres que sobreviven a toda costa. Una colección decisiva para entender nuestro pasado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Fernández-Santos
¡Ay Carmela!
AQUELLA GUERRA INCIVIL
Saga
¡Ay Carmela!
Copyright © 2016, 2022 Francisco Fernández-Santos and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374764
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A la memoria del maestro nacional Ángel Fernández-Santos Jiménez y de la maestra Petra Blázquez Zapata su esposa, que amargamente sufrieron y deploraron aquella guerra incivil
Portal
1936-2016: Hace ochenta años...
¡Ay Carmela!, sí, ¡ay Carmela!: la queja triste y nostálgica que resuena en la famosa canción de nuestra guerra llamada “civil”, la que empezaron cantando los soldados republicanos en la batalla del Ebro para extenderse luego a sus adversarios del bando rebelde, resuena aun en nuestros oídos del siglo XXI como un eco de la inmensa tragedia que hubo de vivir el entero solar del país en aquellos fatídicos años, y aun en los que les sucedieron durante largos decenios. ¡Aquella guerra incivil...! sí, ¡ay Carmela! Muchos de los españoles que, nacidos en los años veinte y treinta del pasado siglo (el siglo criminal por excelencia, y son tantos los crímenes perpetrados en su historia por la humanidad contra sí misma), aun seguimos moviéndonos a trancas y barrancas por este mundo ultramoderno electrónico y, nos parece a algunos, un poco idiotizante, vivimos un recuerdo imborrable, pero ya difuso y tambaleante, de aquel terremoto que hizo temblar brutalmente el entero ser histórico de España, a menudo con cicatrices visibles o hundidas en lo hondo de la conciencia personal y colectiva.
Esta guerra que estallaba en pleno siglo XX no era, como realidad histórica, una guerra del siglo XX, como la que casi inmediatamente la sucedió, la Segunda Guerra Mundial: sólo de manera bastante superficial conoció ramalazos de totalitarismo de tipo nazi-fascista vía la Falange de José Antonio Primo de Rivera y, en parte, bolchevique (los “obispos bolcheviques” que denunciara un gran amigo de la República, el poeta César Vallejo). No, era una guerra típica del siglo XIX, la última y la más atroz, con los mismos ingredientes agravados de la retahíla de vesánicas contiendas que hicieron del siglo XIX el siglo de las desilusiones, los desastres y la recalcitrante reacción antimoderna: militarismo, nacional-catolicismo, nación resquebrajada en facciones, odio fratricida, odio a lo extranjero, pobreza material y cerrilismo mental...
El siglo XIX había comenzado con una auténtica guerra nacional (quizá la primera de su historia moderna) originada por la descabellada invasión del país por un Napoleón Bonaparte obcecado por su sueño imperial. La nación, despertando de su modorra borbónica, recobró todo su vigor adormecido para expulsar al brutal advenedizo, pero por desgracia rechazando al mismo tiempo los ideales de la Revolución Francesa que ya habían empezado a abrir brecha en el cerril monolito monárquico-católico dominante. Y esa sí que fue una grave derrota histórica que la nación hubo de pagar durante todo el siglo XIX y, claro está, con esa última guerra civil del XIX: la de 1936, la que me tocó en desgracia a mí, niño de la guerra.
El autor de este libro que testimonia por vía de la literatura de aquella tragedia es, mejor dicho fue, uno de esos “niños de la guerra” que puso de moda en la literatura española la generación llamada “del medio siglo”. La fecha fatídica del 18 de julio de 1936 le cogió con sus siete años inocentes y campesinos en su toledano pueblo natal. Los fragores de la guerra civil —apelativo que vale por tratarse de una guerra entre hermanos pero que en puridad fue una guerra ferozmente incivil, la peor y la más destructiva que haya asolado nunca el solar hispano— le envolvieron desde el primer momento como una atmósfera maligna para no disiparse en torno suyo durante luengos años. Dejaron en él, como en millones de españoles de su generación, por no hablar de otras anteriores, una huella indeleble que moldeó su ser físico y su sustancia psíquica tan en profundidad que le es, a él como conciencia autoindagadora, imposible disociar aquel terremoto del devenir de su existencia hasta el día en que esto escribe.
Desde niño y durante largos años fue y se sintió el autor uno de los vencidos de la guerra civil, pero, aun con el peso efectivo de la derrota, sostenido siempre por el orgullo de saber con todas las fuerzas de su existencia, gracias sobre todo al ejemplo que le daban sus padres, que los vencidos éramos los mejores, los que con el trascurso del tiempo, por largo que éste fuera, al final se impondrían como tales en el momento inevitable de la restauración de sus ideales: los de la democracia que la débil República del 31 había empezado a erigir en el aun abrupto terruño histórico de España. La derrota, más pronto o más tarde, sería entonces la autora de la naciente victoria: la de la libertad y la justicia.
En mi caso ese orgullo de la derrota que había recibido de mi familia, de mis padres y de mi abuelo materno, represaliados del franquismo, se fortaleció poco a poco en aquella España del silencio y los sepulcros cuando ya adolescente, estudiante y universitario en Madrid, tuve el inmenso placer de trabar trato e incluso intimar con hijos de los vencedores de mi edad o próximos a ella que habían roto con la victoria de sus padres y se declaraban abiertamente correligionarios de los vencidos y de sus ideales. Desde ese momento el orgullo rebelde de vencido e hijo de vencidos se fue diluyendo poco a poco y empezó a instalarse en mí la idea que después se iría asentando en mi conciencia como definitiva: la de que los derrotados de la guerra no éramos los defensores e hijos de los defensores de la República sino en realidad todos los españoles, los que aun seguíamos vivos tras la hecatombe: vencedores y vencidos de aquella guerra incivil. Todos podíamos cantar la nostálgica canción del “Ay, Carmela” porque todos habíamos perdido atrozmente parte de nuestro ser de españoles y de una manera que podría ser, tal vez era, irreversible. Lo perdido se había perdido para siempre y sólo el largo porvenir podría dirimir si era posible reconstruir algo de lo perdido o, por el contrario, había que partir de cero, o de casi cero.
El hecho, tremebundo hecho, es que España había sufrido un desastre histórico sin precedentes en su dilatada historia, un verdadero terremoto que había dejado el solar hispánico en ruinas, y no sólo, ni sobre todo, en el cuerpo postrado del país sino en su vitalidad más íntima, en su alma de nación. En los desolados años de la posguerra un redivivo Larra habría corregido su fatídico epitafio de un siglo antes: “Aquí yace media España, murió de la otra media” por otro más atroz: “Aquí yace toda España, murió de su propia mano.” Era la muerte colectiva de toda una nación, incluida la mitad supuestamente vencedora. Y dejo aparte, claro está, a los aprovechados carroñeros que se apoderaron tras su “victoria” del cuerpo inerte de la nación para sacarle el poco jugo que aun le quedaba. La realidad profunda era que la mitad nacional vencedora había perdido también, además de millones de muertos, semimuertos y expulsados del solar patrio, un futuro que hubiera sido mucho más brillante y humanamente generador que la multifacética miseria de los decenios de la dictadura. ¿Y quién podría calcular lo que la nación había perdido para siempre, sin posibilidad de recuperación histórica? Esas pérdidas, esos estragos, esas ruinas no se pudieron reparar porque en gran parte eran irreparables (¿quién y cómo podría reparar la pérdida de un poeta como García Lorca o la pérdida de tantos talentos y excelencias intelectuales y profesionales desaparecidos con el multitudinario exilio?) y porque los que podían repararse no lo fueron por negarse a ello los llamados vencedores. Y aun en estos últimos años de democracia restituida se han seguido negando sus sucesores históricos, incluso con la simple y humana reparación que supone enterrar a los muertos, los republicanos ejecutados por los vencedores durante largos años en implacable aplicación de una política vengativa que no tiene parangón en la larga historia española. Sí, la guerra incivil y su prolongación en la paz de los sepulcros había sido un terremoto devastador del que sólo empezaría el país a recuperarse poco a poco por las raíces aun vivas de su vitalidad histórica.
En ese punto al que había llegado a los 25-30 años la conciencia española de quien escribe estas líneas en un julio bochornoso de este 2015, tan problemático y sombrío a nivel mundial y tan vertiginosamente alejado de la vesánica carnicería fratricida de la guerra que ya no podía ser para mí sino incivil, vuelvo mi mirada inquieta hacia esta España a pesar de todo democrática de las autonomías y del frecuente zafarrancho político-institucional, con nacionalismos que a veces se vuelven locos, o peor tontos, por ocultar rastreros intereses y un poder central que se niega tozudamente a reconocer (ay, con el aplauso de demasiados españoles), salvo de boquilla, la realidad profundamente diversa de España, nación manifiestamente plurinacional (¿qué diablo de la negación por la negación puede negar la realidad obvia y universal de que en una nación caben otras naciones de menor radio, se llamen como se llamen”: basta echar una ojeada a la realidad del mundo). Y me pregunto en qué medida muy honda la gran catástrofe histórica de la guerra que llorara la dulce Carmela de la canción guerrera sigue resquebrajando el alma colectiva de los españoles. La guerra civil está ya en gran parte olvidada, pero por debajo del subsuelo histórico del moderno país europeo siguen aun seguramente activas ciertas réplicas del terremoto histórico iniciado hace ahora casi ochenta años.
Los relatos recogidos en este volumen tienen como marco temporal los años de la guerra civil (incivil), exactamente desde julio de 1936 hasta marzo de 1940, con un año añadido de posguerra, y como marco geográfico lo que es la patria chica del autor, es decir la mitad occidental de la provincia de Toledo y, en particular, la comarca de Talavera de la Reina. Están pues todos muy ligados a su biografía familiar y personal. Con sólo dos excepciones: el relato titulado Ilusión mortal, episodio singular del fratricidio general que fue la guerra, aquí durante la toma de Málaga por las tropas franquistas en febrero de 1937, y “La Pepa”, episodio de marzo de 1940 en una cárcel franquista madrileña, es decir, ya en una posguerra que iba a presenciar una política de despiadada venganza de los vencedores contra los indefensos vencidos que se prolongaría por largos años, una guerra que ya sólo sería fratricida por parte de uno de los dos bandos, el de los vencedores que aun ignoraban que ellos o sus sucesores serían vencidos al final por los ideales y los valores de quienes ellos seguían asesinando impunemente.
Excepto esos dos relatos, los demás guardan una relación a menudo íntima con el autor: son sucesos de su vida misma o de la de su familia republicana en aquellos años de terremoto histórico en la existencia del país. Otros son hechos que conoció de cerca en aquella infausta época, siempre en el área geográfica de su patria chica, la comarca talaverana, sin que en general se indique una localización concreta, aparte la de su propio pueblo y, naturalmente, Talavera. Se trata de hechos vistos con la mirada y la sensibilidad de un niño o ya chicuelo de entre siete y doce años. Así ocurre particularmente con las narraciones en las que aparece ese chiquillo transfigurado literariamente bajo el nombre de “Azulejo”. En otros episodios el mismo niño se hace presente sin nombre o con un nombre inventado; lo que en ellos siente o piensa el chaval no es invención, es vivencia personal del autor.
Los textos aquí reunidos se escribieron a lo largo de medio siglo, varios de ellos en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, de imposible publicación por entonces en España, todavía bajo la dictadura del jefe de los “supuestos” vencedores. Otros salieron de la pluma del autor (un bolígrafo, claro, nada de ordenador) en los años noventa o ya en el presente siglo. Dos datan de la primavera de este mismo 2015, en particular el largo relato de la azarosa odisea del maestro nacional Angel Fernández-Santos, padre del autor. Aquellos en que aparece el autor bajo el heterónimo de “Azulejo” se publicaron en mi libro de 2012 Azulejo: un niño en la Gran Tormenta (Huerga y Fierro, Madrid, 2012) y se reproducen aquí a veces modificados y adaptados al tema general del libro. Los demás son inéditos, salvo dos aparecidos en revistas.
No hace falta advertir que lo que en estos textos se narra no es materia de investigación histórica ni crónica de hechos inventariables. Es materia de literatura en que la imaginación tiene un papel esencial para mostrar la verdad profunda de unos aconteceres trágicos o funestos en los que el autor pone su propia conciencia conmovida.
El trabuco del Cristo
14 de julio de 1936
En cuanto oímos estallar los primeros cohetes Mili y yo salimos corriendo cerro abajo. No nos perderíamos la procesión; ¿por qué íbamos a perdernos los cohetes?. Bah, padre no nos podría ver, él no iba a la procesión. Estaría en la Casa del Pueblo, con los del Frente Popular. Y madre tampoco iría, aun que veces va a misa. Entonces, ¿a qué perderse los cohetes? Eso ni hablar. Además, yo quería ver al Cristo Viejo, con su cara negra de barba y fiera de aspecto y sus ojos que casi no se le veían de hondos, quería volver a verlo pasar por las callejuelas y por las plazoletas e imaginar que me miraba con sus ojos negros muy hundidos y sentir un poco de miedo, como en un mal sueño. Pero no era desagradable. Era como si me temblaran ligeramente las carnes, en un cosquilleo entre angustioso y excitante.
Cogí a Mili por la mano y tiré de él, para que corriera más de prisa. Como es más pequeño que yo, tropezaba en los terrones y un par de veces tuve que sostenerle para que no se cayera. Mi hermanillo no decía nada, ansioso como yo de llegar cuanto antes a la procesión; le fascinaban los cohetes, más aun que a mí.
Además, pensé, habría también luminarias en medio de las plazas y podríamos contemplar las largas llamas enroscándose en el aire como culebras enfurecidas y saltar luego por encima de ellas, cuando se volvieran más pequeñitas.
Seguro que mi padre no se enteraría.
—No vas a la procesión, ¿entendido? Vete con tu hermano al campo— me había dicho y repetido aquella mañana—. No irán más que los fascistas y sus hijos. Y los serviles. Para gritar contra nosotros. Tú no tienes nada que hacer allí. Si quieres ver los cohetes te subes al Cerronero; desde allí seguro que se ven, incluso mejor que abajo en el pueblo.
Era inútil: desde el Cerronero (es un gran cerro situado detrás de la iglesia) no se veían los cohetes. ¿Cómo se puede ver desde lejos un cohete a las siete de la tarde de un día de julio, a pleno sol? Se oye sólo el estampido, a lo mejor se ve un poco de chisporroteo, pero... nada más. Hay que estar cerca para ver como salen disparados, silbando y despidiendo fuego como si fueran culebras de pólvora.
Y si se enteraba mi padre, bueno, que se enterase. Un par de azotes, o quizás una noche sin cenar: eso sería todo. Un precio que se podía pagar.
Salimos corriendo de entre las olivas y atravesamos el arroyo, seco. Tocaban las campanas y las palomas de la torre volaban alborotadas, sin saber dónde posarse.
Yo sudaba de la carrera, pero sin detenernos a descansar seguimos a buen paso. Detrás de la iglesia, junto al juego de pelota, vimos a Sebio y al Rana. Se habían sentado junto a la pared con cara mustia.
—¿Qué hacéis ahí? —les dije—. Venga, venirse con nosotros. ¿No oís los cohetes?
—No me deja mi padre. —El Rana, enfurruñado, se metía un dedo por la nariz y daba vueltas dentro.; es su costumbre.
—Y el mío tampoco —hizo eco Sebio.
—Ni el mío tampoco, badanas —salté yo—. Pero ¿y qué? No se enterarán. Entre tanta gente ¿quién se va a fijar en nosotros?
—Sí, pero es que va a haber jaleo —insistió aun el Rana.
—¿Quién te lo ha dicho?
—Mi padre ha dicho que los pancistas quieren ir con el Cristo Viejo delante de la Casa del Pueblo.
—¿Para qué?
—No sé, para gritar, supongo, contra el Frente Popular. Contra mi padre y tu padre y el de Sebio y Jerónimo y el tío Barrujas y todos los demás... Mi padre dice que están furiosos por el tío ese que han matado en Madrid...
—¿Qué tío?
—No sé, un pez gordo muy importante, el jefe de la derecha, creo.
—Mi abuelo —terció Sebio levantándose de un salto— dice que lo que quieren los pancistas es ponerle un trabuco al Cristo Viejo para que dispare contra la Casa del Pueblo.
—¿Un trabuco?
La cara fosca, los ojos hundidos, la negra barba, los chorretones de sangre... bruscamente volvía a mí la imagen del Cristo Viejo, con el ligero estremecimiento de temor en mi carne. ¿Un trabuco? El Cristo estaría más temible que nunca.
—¿Y cómo va a disparar el Cristo? Si es de madera... —pregunté incrédulo, pero deseando ansiosamente creer.
—Cualquiera sabe. Quizá hace un milagro. Los Cristos a veces hacen milagros, cuando se lo piden los curas.
—Se lo pedirán en latín ¿no?
—Claro, si no, no lo entienden.
—Pues don Fulgencio el cura —apoyó Ranita— le pedirá que haga un milagro. Les tiene un odio a los del Frente... Los llama réprobos, facinerosos y no sé cuantas cosas más. Los que más rabia le dan son los de la CNT. Si pudiera, los quemaba a todos, y a la Casa del Pueblo con ellos.
—Menudo pancista está hecho —sentencié yo apretando los puños—. Siempre hablando de los pobres, y ahora ¿qué? Se pone contra los pobres, como los pancistas.
—Y hará que el Cristo Viejo dispare con el trabuco, ya verás. Y que arda la Casa. Mi abuelo siempre se huele lo que va a ocurrir. ¡Y ahora que están ocurriendo tantas cosas malas, muy malas...!
Sebio hizo una mueca con su hocico sucio, mientras se rascaba el cogote.
Sentí que mi hermanillo me tiraba de la camisa.
—¡Los cohetes! ¡los cohetes!, que se van a terminar.
Su vocecilla impaciente me recordó el motivo primero de nuestra carrera cerro abajo. Me volví hacia Sebio y el Rana.
—Hala, venirse. Con jaleos o sin jaleos, yo no me pierdo los cohetes. Además, habrá luminarias, seguro. Chirre me ha dicho que van a hacer una muy grande, en la plaza. ¡Venga, chicos!
Les hice gestos con las manos. Mili me seguía tirando de mi camisa, mirándome con su carilla excitada e impaciente. Salimos corriendo hacia la plazuela de la iglesia. Al doblar la esquina miré hacia atrás: Sebio y Ranita seguían remoloneando, dando patadas en el suelo o hurgándose las narices con el dedo, sin decidirse. Ya no se veía la procesión, se habían ido, pero seguía habiendo fuego en la plaza.
—Chicos, qué luminaria veo desde aquí —les grité—. En frente de la iglesia. Ya se está apagando. Lo que os vais a perder...
Sin dudarlo más salieron galopando tras nosotros, Sebio con sus zancadas largas y desgarbadas como una mula vieja y matalona, el Rana con sus pasitos rápidos y cortos como un ciempiés. Dimos unos cuantos brincos por encima de la luminaria, aun ardía un poco. Pero la cosa resultó poco excitante: las llamas apenas si se levantaban ya a un palmo de altura y el peligro de quemarse era escaso. Mili fue quien más se aprovechó del juego; saltó como un loco por encima de las ascuas dando agudos gritos y al final tuve que agarrarle del pescuezo para que se apartara de la lumbre.
Para atajar a la procesión nos metimos por el callejón del Embudo. Se oía de nuevo el zambombeo de los cohetes. Salimos corriendo a toda prisa. Mili daba gritos y saltaba de gozo a riesgo de caerse en el empedrado. Al salir a la Calle Alta dimos con la cola de la procesión. Nos detuvimos un momento a mirar desde la esquina. En la cola iban los hombres: los patronos, los ricos y algunos “serviles”, como los llama mi padre. Todos pancistas, no cabía duda.
Le susurré a Sebio al oído:
—¿Tú crees de verdad que el Cristo Viejo lleva un trabuco?
Empezaba a no preocuparme de otra cosa. ¡Era algo tan extraño y tan terrible!
—Mi abuelo dijo que sí —repitió el testarudo Sebio—. Pero, si queréis, vamos a verlo.
—¿Vamos, Ranita?
—Hala, vamos. Pero que no nos vean mucho, que luego se enterará mi padre y... tira de correa.
El sol debía estar ya bastante bajo. a punto de esconderse tras las montañas. Aun se le veía brillar en los caballetes de las casas y en la torre. Cruzaban velozmente por el aire los vencejos, silbando como balas, asustados por el estampido de los cohetes.
Nos deslizamos con sigilo, procurando hacernos ver lo menos posible. Atravesamos por entre los hombres de la cola. Hablaban en voz baja excitados, con las caras cejijuntas y aborrascadas, como si estuvieran tramando algo malo. Me di cuenta de que algunos llevaban puesta la camisa azul. Entre ellos el hijo del médico, que estudia en Madrid. No sé por qué pero sentí un pálpito de miedo en el corazón, y esta vez no era un miedo semiagradable como el que me producía mirar al Cristo Viejo o saltar por encima de las luminarias.
Avivamos el paso deseosos de alcanzar la cabeza de la procesión. Pasamos por entre las mujeres que iban cantando los rezos de siempre, y luego junto a un grupo de chicos de nuestra edad. Vi que uno de ellos —me pareció el hijo de don Sergio el veterinario, un pancista de los peores, pero apenas si miré porque queríamos escabullirnos— uno de ellos, digo, corrió hacia nosotros amenazándonos y diciendo a media voz, con mucha rabia y tirando patadas en nuestra dirección:
—¡Fuera de aquí! ¡cochinos rojos! iros a la Casa del Pueblo. ¡So rojos! Allí os vamos a dar...
Ya te daré yo a ti, pancista desgraciado, pensé para mis adentros mientras me escabullía entre las mujeres, apretando los puños.
Llegamos por fin junto al Cristo Viejo. Viéndole de espaldas, con su gran manto morado que le cubría hasta los pies, como flotando sobre las cabezas de los de la procesión, me dio un vuelco el corazón. ¿De verdad tendría un trabuco? Me adelanté para verle de frente: la misma cara fosca, la barba negrísima, los chorretones de sangre por la cara, los ojos hundidos... Como siempre. Pero, aunque no veía por ninguna parte el trabuco, me produjo más miedo que nunca. Como si temiera que de repente se lo sacara de debajo del manto. ¿De debajo del manto...? Me acerqué al Rana y le dije al oído:
—No se ve el trabuco.
—Yo tampoco lo veo.
—¿Dónde está Sebio?
—No sé. Estaba aquí ahora mismo, conmigo.
Di la vuelta a las andas del Cristo, en su busca. Estaba detrás de don Fulgencio, mirando fijamente al Cristo. Le tiré un poco del brazo y nos salimos de entre la gente.
—No he visto el trabuco.
El era el que había hablado del tal trabuco y debía darme una explicación.
—Tú no lo verás... —Sebio hizo una pausa, mirándonos un poco de soslayo, como si quisiera sorprender mis reacciones—. Pero... yo sé dónde está.
—¿En dónde?
—Vaya si eres tonto. ¿En dónde quieres que esté? ¡Debajo del manto!
Era lo mismo que yo había imaginado un instante. Pero... Me resistía a creerlo. Se nos acercó el Rana. Mi hermanillo, me di cuenta entonces, había desaparecido... ¡los cohetes!
—¿Tú crees que está debajo del manto? —le dije a media voz.
—¿El qué?
—El trabuco, hombre.
—¿Debajo del manto?
—Claro, debajo del manto.
—¿Y por qué ahí?
Me volví hacia Sebio a ver si él sabía la razón
—Porque... porque... —Parecía no hallar la respuesta, mientras cavilaba con la cabeza gacha, según su costumbre. De repente se alzó y dijo con convicción:
—Para que no le vean.
—Para que no le vean ¿quiénes?
—Anda éste, los de la Casa del Pueblo. Tu padre y el mío y el de Rana y los otros. Si ven el trabuco, se esconden y entonces el Cristo no puede disparar contra ellos.
Parecía lógico. Pero seguía costándome trabajo creerlo.
—Además ¿cómo podría disparar desde debajo del manto? —volví a insistir.
—¿Y para qué están los milagros, tonto? Cosas más difíciles han hechos otros Cristos. Si don Fulgencio se lo pide... ¿Tú crees que un Cristo no puede disparar desde debajo de su manto?
Yo no tenía nada que oponer a tal razonamiento. Así que lo di por bueno y me callé. Además, de don Fulgencio no había por qué esperar nada bueno. De cosas peores era capaz del muy... Todavía me dolían las orejas del tirón que me dio cuando, un día, en la catequesis, él quería decirnos a todos que el Frente Popular era pecado mortal. Yo me negué a aceptarlo. Y entonces me echó de la iglesia tirándome de la oreja con todas sus fuerzas, el muy bárbaro, y llamándome “rojillo”, “hijo de maestro hereje” y yo que sé qué cosas más. Se lo dije a mi padre y tuvo una agarrada con el don Fulgencio. Yo ya no volví más a la catequesis, ni a la iglesia. Ni mi hermanillo tampoco. Incluso mi madre lo aceptó. Aunque ella iba a veces a misa.
Le miré a don Fulgencio, vestido con sus ropas de iglesia de color amarillo y cantando con su voz ronca detrás del Cristo Viejo. Me parecíó que su gran verruga, junto a la nariz, estaba más colorada y más grande que nunca y que sus cejas eran más negras y más espesas que nunca, ensombreciendo toda la cara. Viéndole andar con las manos juntas hacia arriba, con su gran cara fosca, pensé que iba pidiendo al Cristo Viejo que hiciera el milagro del trabuco. ¿Sería posible?
—Tonio, los cohetes, que se van a acabar... ¡Vente ya!
Mili apareció un momento entre los hombres, llamándome con su vocecilla. De repente me di cuenta de que había olvidado completamente los cohetes. Todo por la maldita historia del trabuco. Y a lo mejor no era más que una invención de Sebio. O de su abuelo. Me di un cachete en las nalgas y salí corriendo hacia delante de la procesión, donde iba el tío Juan el de los cohetes. Sebio y el Rana me siguieron.
* * *
—¿Pero tu crees que el Cristo Viejo le tiene hincha a los socialistas? —le dije a Sebio.
En mi incredulidad a medias volvía a insistir en la pregunta. El Cristo se destacaba negro entre las paredes de la calleja. Sebio contestó en voz baja:
—¡Psss!... ¿por qué no? Este Cristo tiene cara fosca. Mi abuelo le llama “el Bizcorro” y dice que durante la misa les guiña el ojo a las beatas, para asustarlas.
—Pero ¡si tu abuelo no ha ido nunca a misa!
—Bueno, pero él lo sabe. De buenas tinta.
—Anda tú, tu abuelo es muy bromista.
—Si, pero cuando habla de Cristos siempre dice la verdad.
Intervino el Rana, con el dedo metido en la nariz:
—¿Y va a disparar? ¿de veras?
—Yo qué sé. A lo mejor. —El tono de Sebio parecía evasivo.
—¿Contra la Casa del Pueblo?
—Este Cristo tiene muy malos ojos. Además tirará donde le pida don Fulgencio.
—Sí, pero yo...
—Bueno, lo vamos a ver pronto.
Llegábamos a la Plaza Chica, que es la plaza más grande del pueblo, qué historia, ¿quién le pondría ese nombre? Allí estaba la Casa del Pueblo. El misterio se iba a resolver dentro de unos minutos. La excitación ahogaba en mí el miedo. ¿Qué iba a ocurrir? ¿Estaba de verdad el trabuco debajo del manto, entre las piernas del Cristo? ¡Entre las piernas del Cristo! La cosa resultaba terrible y fascinante al mismo tiempo, sólo pensarlo ya me estremecía.
Era ya casi de noche. El sol debía haberse puesto ya tras las lejanas montañas de Gredos. Ni siquiera en la veleta de la torre quedaba un último reflejo. Adelantándonos a la procesión, Sebio, el Rana y yo corrimos hasta el medio de la plaza. Habían encendido cerca de la cruz de piedra una gran luminaria de espuertas y serones viejos de la que se levantaban llamas de hasta tres metros. Miré hacia la Casa del Pueblo que estaba junto a las escuelas y en frente del Ayuntamiento: la puerta y los balcones estaban cerrados, pero por las rendijas se veía luz. Allí debían estar mi padre y todos los del Frente. ¿Qué iba a ocurrir? Pensé, con alivio, que aunque el Cristo disparara el tiro no podría atravesar los muros de la Casa. De todos modos...
Llegaba ya la procesión. Algunas mujeres habían encendido cirios cuya luz palidecía aun en la del crepúsculo. Cuando el Cristo estuvo enfrente de la luminaria, cuyas llamas subían ahora más altas que nunca, la procesión se detuvo.
Yo miré excitado hacia Sebio y el Rana; estábamos medio escondidos en el portal del Ayuntamiento, dispuestos a ver lo que pasaba, por terrible que fuera,.
—Ya os decía yo, habrá jaleo— dijo Ranita.
Colocaron el Cristo delante de la luminaria, mirando hacia la Casa del Pueblo, enfrente de donde nosotros estábamos. El cabrilleo de las llamas dibujaba en la cara del Cristo un juego de luces y sombras que le daba un aspecto más temible e imponente que nunca.. Luego vimos que a don Fulgencio que se apoyaba en el tío Bicicleta (el sacristán) y en un monaguillo para subirse a la gran piedra redonda que sirve de base a la cruz de la plaza.
—¿Veis? ¿no os lo decía yo? Don Fulgencio está tomando posición para decir mejor al Cristo lo que tiene que hacer.
En la voz de Sebio había un tonillo de seguridad, de aplomo: las cosas iban saliendo como él había dicho.
Todos los de la procesión —habría seguramente ciento o doscientos— se apretujaron en torno a don Fulgencio y al Cristo. En la media penumbra del crepúsculo, de la luminaria y de los cirios los rostros parecían raros, ceñudos, concentrados, con un brillo malo en los ojos, al menos eso me parecía a mí. No sé qué cosa amenazadora flotaba en el suave ambiente del atardecer.
El Rana me apretó el brazo:
—Mira a tu hermano Mili. No le dejes que ande por ahí solo.
Mili seguía al tío Juan por todas partes, atento siempre a los cohetes. Corrí tras él y me lo traje en volandas, a pesar de su pataleo y de sus gritos.
—¡Déjame! ¡déjame! quiero ver los cohetes...
—Ya los verás después. Ahora te estás aquí con nosotros.
Su impotencia le calmó. Enfurruñado conmigo, se fue al lado del Rana, que como más chico de estatura le infundía menos respeto.
—¡Escuchar! ¡escuchar! —siseó Sebio.
—Hermanos míos en Cristo —empezó a decir don Fulgencio con su voz ronca y un poco temblona, poniéndose según su costumbre la mano izquierda en el pecho, donde tenía el corazón. Tosió un poco y repitió:
—Hermanos míos en Cristo, autoridades, fieles todos. —Nueva pausa—. Nos hemos detenido aquí, en la plaza de este pueblo que es de Dios Nuestro Señor para rezar un Padre Nuestro y pedir al Santísimo Cristo que proteja, en estos momentos de descarrío y de ateísmo, que proteja a su Iglesia perseguida y escarnecida y a esta España que es la tierra de la Virgen Santísima y de Cristo Rey, a esta tierra que quieren hundir en la incredulidad y el pecado todos los réprobos, todos los marxistas, todos los herejes de Sat...
Se había ido acalorando mientras hablaba, alzando el tono, y se quedó un instante parado en el Sat... como si hubiera perdido el habla. Al fin estalló:
.... tttanás.
Se limpió el sudor con la mano. Los rostros de los presentes parecían aun más encendidos, como si contuvieran la ira o las ganas de gritar.
—Veréis como le pida al Cristo que dispare contra la Casa del Pueblo.
La voz de Sebio, extrañamente segura y tranquila en medio de la tensión, me produjo un escalofrío.
—¡Cállate!
Don Fulgencio, congestionado, cada vez más negro en la noche que iba entrando, continuó:
—Hermanos míos de este pueblo, elevemos nuestra voz hasta Cristo Rey, este Cristo piadoso y triunfante que tenemos ante nosotros, recémosle para que haga el milagro...
Tal impresión me produjo la última palabra —¡como una bomba en medio del silencio!— que no oí la continuación. Un escalofrío me recorrió la espalda. Le tiré a Sebio del brazo:
—¿Has oído? Le ha pedido el milagro.
Sebio no contestó, puesta toda su atención en la plaza.
Tampoco el Rana dijo nada: tenía clavados sus ojillos de culebra en el cura, en su rostro y sus manos. Empezó el rezo.
—Padre nuestro que estás en los cielos... —recitó la voz de don Fulgencio.
—El pan nuestro de cada día... —contestó en coro toda la procesión.
Terminado el Padre nuestro, don Fulgencio, con voz aun más reconcentrada, dijo:
—Y, ahora, un Avemaría por el eterno descanso de don José Calvo Sotelo, asesinado hace dos días en Madrid por la horda satánica del Frente Popular.
Esta vez el coro de murmullos del rezo parecía aun más fuerte, más cargado de amenazas. Me fijé en el alcalde y en el médico y en el hijo de éste; parecían golpear las palabras del rezo y tenían la cara encendida y los ojos malos de ira y de odio. Vi también varias manos que se agitaban en dirección de la Casa del Pueblo, como amenazando,
Terminado el Avemaría, y sin que nadie dijera nada, el Cristo Viejo comenzó a moverse hacia la Casa del Pueblo. Vi que el cura, el sacristán y el alcalde seguían tras las andas los primeros, con los demás hombres: las mujeres las últimas. La puerta y los balcones de la Casa continuaban cerrados: ¿estarían oyendo desde dentro? Rana, Sebio y yo nos miramos sin decirnos nada. ¿Había llegado el momento que esperábamos y que temíamos al mismo tiempo?
Al llegar junto a la puerta el Cristo se detuvo. La procesión se arremolinó en torno a él. Nosotros estábamos un poco alejados, pero oímos muy bien la voz del cura que gritaba con todas sus fuerzas:
—¡Viva Cristo Rey!
Le contestó un rugido de toda la procesión:
—¡Viva Cristo Rey!
Sentí como si se me helaran las carnes. Aquel grito parecía que quisiera matar a alguien. Vi que al gritar los hombres y algunas mujeres levantaban el brazo hacia los balcones de la Casa, no sé si amenazando o haciendo el saludo pancista. Seguramente las dos cosas.
—¡Viva la Virgen Santísima!
Otro rugido contestó, vibrante de rabia y odio. Yo me preguntaba qué pasaría si salían los del Frente Popular. Deseé con todas mis fuerzas que mi padre no apareciera, que se quedara quieto dentro sin hacer ningún caso de los gritos.
—¡Viva España!
Ahora era la voz del alcalde, que levantaba el brazo extendido a cada grito.
—¡Viva el mártir Calvo Sotelo!
Aquí ya sí que fue el frenesí. Se juntaron los vivas y los mueras a yo no sé qué. Sentí que Mili se acercaba a mí y se apretaba contra mi cuerpo, asustado sin duda por los gritos, aunque él no comprendiera nada de lo que estaba ocurriendo.
—¡Viva Cristo Rey! —volvió a gritar la procesión.
Sentí que se me erizaban los pelos: era un grito de odio, de muerte, de destrucción. Y bruscamente, en medio de la noche ya cerrada, se abrió el balcón de la Casa. Sobre el fondo de luz vi aparecer una silueta.
—Es tu padre —casi gritó el Rana, con una voz como estrangulada.
Me sentí casi desfallecer. Miraba intensamente a la silueta de mi padre, como si quisiera avisarle con la intensidad de la mirada del peligro mortal que yo sabía que corría.
—¡Y mi padre también! —susurró más que dijo Sebio cuya voz había perdido todo su aplomo anterior.
Otras siluetas se habían adelantado al balcón, rodeando a mi padre.
—¿Es aquel tu abuelo, a la izquierda? —El Rana siempre había tenido buena vista—. Y mi padre también está, y tu hermano Juan, Tonio, y...
Se interrumpió al oír la voz de mi padre.
—Señor cura, puesto que usted y sus ovejitas vienen a buscarnos querella...
La voz de mi padre sonaba en la noche con un dejo de ironía fría, calmosa, como siempre que le dominaba la indignación. Qué bien la conocía yo, aquella voz. Y no sólo yo, también sus alumnos de la escuela; cuando le oíamos llamarnos “monín” o “criaturita” con aquella voz aparentemente suave, había que echarse a temblar.
—... la van a tener en toda regla.
Entre los de la procesión se había hecho un silencio tenso, para mí aun más amenazador que los gritos. Mi padre prosiguió, inclinándose ligeramente mientras hablaba sobre la barandilla del balcón:
—Griten ustedes todo lo que quieran viva Cristo Rey. Es inútil. Aquí, en España, ni Cristo ni Roque ni nadie es rey; al rey ya lo echamos para siempre los españoles el año 31. ¿Entendido? ¿O aun no se han enterado el señor cura y el señor alcalde? ¡Apañados están! España es una república; ni Cristo la cambia. Así que pueden ir haciéndole republicano. Y ustedes con él. ¿Entendido? Y, ahora, más vale que se vayan a rezar a la iglesia, que para eso está: aquí no hacen más que molestar a la gente pací...
—¡Viva Cristo Rey!
La voz ronca y cascada de don Fulgencio, interrumpiendo a mi padre, me produjo la impresión de una bomba. Como un trueno respondieron los de abajo, alzando el brazo hacia el balcón.
Yo miraba asustado al Cristo Viejo, que hacía frente a mi padre y a los del balcón. Sebio, Ranita y yo estábamos como paralizados, clavados en la puerta del Ayuntamiento. Mili se apretaba a mí con todas sus fuerzas, ocultando casi su cara en mi camisa. Del balcón y de las otras ventanas de la Casa del Pueblo, atestadas de gente, salió un grito unánime:
—¡Viva la República!
La respuesta de los de abajo no se hizo esperar ni un segundo:
—¡Viva Calvo Sotelo!
Arriba, en seguida:
—¡Viva el Frente Popular!
Abajo:
—¡Asesinos!
—Arriba:
—¡Fascistas!
Abajo:
—Ladrones, rojos, marxistas...
Arriba:
—Sanguijuelas de los pobres, pancistas, zánganos...
El cisco era enorme. A los brazos extendidos de abajo respondían los puños apretados de arriba. A los mueras y vivas del balcón los vivas y mueras de la plaza. Apenas si podía ya distinguir unas voces de otras, unas palabras de otras, en medio de aquel alboroto. Tampoco podía distinguir la silueta de mi padre,
Mili rompió a llorar, apretándose desesperadamente contra mí:
—Quiero irme a casa, quiero irme a casa...
Fascinado por la escena, yo no quitaba ojo al Cristo Viejo que se balanceaba ligeramente sobre las cabezas, como si él mismo se moviera intentado llegar hasta el balcón.





























