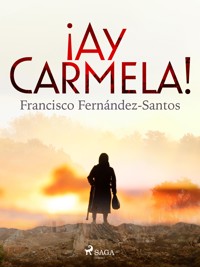Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Diez relatos de uno de los maestros del género en la actualidad, diez golpetazos en la mesa que no dejan indiferente a quien los experimenta. Un hombre se da cuenta de que dejó escapar el amor de su vida hace años, una joven ve sacudido su mundo por culpa de un amor partido en dos, un joven secuestra a su ex pareja para que presencie su muerte, un adolescente se enfrenta por primera vez al misterio del desnudo femenino... cuentos irrepetibles, a veces crueles, siempre certeros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Fernández-Santos
Talita
HISTORIAS DE AMOR Y DESAMOR
Saga
Talita
Copyright © 2015, 2022 Francisco Fernández-Santos and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374658
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Ángel, con quien se fue buena parte de mi pasado.
A mi nieta Marguerite «mirada de terciopelo», guardiana de mis años.
TALITA
HISTORIAS DE AMOR Y DESAMOR
Amor y muerte hermanos el destino gemelos engendró.
Giacomo Leopardi
El cuerpo de la mujer es un poema que a instancias del Espíritu Dios Nuestro Señor escribió en el gran álbum de la naturaleza.
Heinrich Heine
Y el deseo girará locamente en pos de los hermosos cuerpos.
Luis Cernuda
Amor es un fuego oculto, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, un alegre tormento, una blanda muerte...
Fernando de Rojas
Linda desgracia es el amor, Talita
I. TONIO
¡Natalia! ¡Natalia!... ¿Qué es lo que me está pasando? Repito y repito tu nombre llamándote a callados gritos sin que tú puedas oírme. ¡Ay de mí!, no me puedes oír. Pero yo necesito hablarte y hacerme la ilusión de que tú me escuchas. Pura quimera, ya lo sé. Es que tengo que dirigirme a ti, perdida en el tiempo y en el espacio, para, quizá así, desatar este nudo de angustia que de golpe me aprieta como un dogal invisible la garganta, me priva del aire de la vida, me hace sentirme evanescente como una pompa de jabón que fuera disolviéndose en el desierto del aire. ¿Qué me pasa, Talia, sí, qué me pasa? Sé que no me oyes, que no puedes oírme, y sin embargo siento tu morena presencia delante de mí, en torno a mí, dentro de mí, con una agudeza que me duele como un afilado cuchillo que penetrara en lo más hondo de mi ser, vaciándome de mis vísceras, dejándome momificado y yerto en medio del rumor absurdo de la vida. No puedes oírme, no: eres un fantasma, un fantasma de mí mismo que se había quedado acurrucado, inmóvil, en un rincón oscuro de mi lejano pasado y que ahora salta insospechada y abruptamente hasta la actualidad de mi vida. Me estoy hablando a mí mismo, sí, pero a través de tu imagen, Talita, de tu luminosa imagen de mujer que pasó por mi vida, creía yo, como un leve viento que apenas hubiera dejado huella en los treinta y pico años que han transcurrido, ¡santo Dios!, desde la última vez que nos vimos. Eso creía yo, me digo, te digo, pero me equivocaba, porque de súbito me asalta tu recuerdo, la visión de tus negros ojos llenos de una luz que, ahora lo veo con cegadora claridad, nacía de una delicada ternura, de algo inefable que había, que debía de haber en tu corazón. Y ese recuerdo tuyo se ha apoderado de mi ser entero, no sólo de mi memoria, dándole la vuelta como un calcetín gastado y sacándolo al aire impasible del mundo. Tengo la sensación de que súbitamente se ha producido en mí una verdadera conversión, en el mismo sentido que se entiende una conversión religiosa. O, algo aun más fuerte, de que lo que me está ocurriendo es ese vaciamiento interior por el que pasa el místico en su áspero camino hacia la contemplación de la faz divina. Aunque en mi caso sería más bien la faz de la nada, del irremediable fracaso. No sé, Nathalie, seguramente estoy exagerando, quizá te parezca todo esto melodramático; yo no me siento ahora nada religioso, tampoco lo era cuando te conocí, hace decenios que todo rastro de transcendencia divina se desvaneció de mi conciencia. Lo que siento en este momento singular de mi vida, la aguda revelación que trastoca mi ser entero, puede parecerse a una conversión religiosa, pero no se sale ni un ápice del marco intramundano de mi conciencia, de mi total irreligiosidad. Y sin embargo... No sería erróneo pensar que el viaje que esta mañana me ha llevado a Donzenac es un camino de Damasco, mi camino de Damasco, como aquel en que el Señor fulminó al viajero Saulo de Tarso el pagano convirtiéndolo en el segundo fundador del cristianismo. Pero el Dios que a mí me ha fulminado no es el adusto Señor del desierto, sino la imagen oh cuán delicada de una joven Natalia, Talita como yo te llamaba, que ha estallado en mí esta mañana como una bomba devastadora. Verás, te voy a contar por lo menudo como ha ocurrido todo; y quizá tú puedas oírme en un limbo intramundano en que los fantasmas perdidos de cada vida se juntan con los de otras vidas para contarse y lamentar las sucesivas muertes de que están hechas. Donzenac, seguro que te acuerdas muy bien de Donzenac, esta hermosa villa de aire dulcemente medieval al sur del departamento de Corrèze, a pocos kilómetros de Brive la Gaillarde la bien nombrada. ¿Cómo podrías tu olvidar Donzenac si justamente aquí viste la primera luz del mundo? Talia, escúchame................ Por un momento he sentido como un vacío, una interrupción en el fluir de mi conciencia, una especie de vahído o desvanecimiento instantáneo. No es la primera vez que me ocurre. Y es que de repente me ha asaltado una idea negra que me ha dejado suspenso: Talia, ¿no te habrás muerto y estoy yo hablando al fantasma de una muerta? ¿habrás abandonado este mundo todavía en la plena posesión de ti misma? Porque en ese caso tu fantasma no podría estar ya en ningún limbo intramundano y yo estaría hablando a un hueco en el desierto de la nada. Figúrate, han transcurrido treinta y dos años, nada menos que la friolera de treinta y dos años, desde la última vez que nos vimos. Tienes pues — o habrías tenido si es que te marchaste de esta tierra — sesenta y dos años, los mismos que yo. Tiempo más que suficiente para morirse, al margen de la mentira piadosa de las estadísticas a la que a veces nos asimos en nuestra medrosa espera. Pero no... Algo en lo más profundo de mí me dice que no puedes haber muerto; siento que, estés donde estés, estás viva, que tus negros ojos aun no han perdido su tierna y apasionada luz, que tus labios siguen siendo tan sensualmente carnosos, aunque ahora exhiban probablemente leves arrugas en sus comisuras... El recuerdo avasallador de ti que me ha asaltado esta mañana en Donzenac me garantiza, lo siento así, que estás viva, que sigues todavía gozando y sufriendo en este mundo. Llego incluso a imaginar, aventurándome en regiones del espíritu que he desdeñado siempre, que ha sido un flujo de tu ser mismo el que me ha alcanzado en el corazón a través de los desiertos del aire y del tiempo. Y me digo que es normal que me alcance en este pueblo natal tuyo, Donzenac. No, no, puedo, quiero tranquilizarme; en algún lugar de este mundo sigues respirando el aire de la vida. Y vuelvo a lo que quería contarte. Verás como pasó todo. Llegué esta mañana, ya te lo he dicho, a las once: ésa era la hora que daba al llegar yo el reloj del esbelto campanario medieval de la iglesia de Saint-Martin. Tras los más de treinta años transcurridos desde mi, nuestra anterior visita recordaba vagamente la disposición de la villa, sobre todo la iglesia y su torre. Recordaba también la place du Marché, a uno de los lados del templo. Hacia allí, sin necesidad de preguntar, dirigí el coche, que pude aparcar sin problemas. Justo en frente de tu casa natal. Al llegar la recordé con una viveza que me sorprendió. Allí estaba el viejo caserón de tres pisos en uno de los cuales viniste tú al mundo el mismo año en que yo nacía en un poblachón del interior valenciano. Contemplaba la casa con curiosidad, diciéndome que la recordaba a ella mucho más vívidamente que a ti. El recuerdo que de ti tenía al llegar a Donzenac era muy borroso, algo así como una imagen color sepia difuminada por los decenios transcurridos. Lo que dominaba en mí era esa especie de vaga curiosidad del turista que retorna descuidadamente por unos minutos a un amable rincón visitado muchos años antes. El rincón de mi turismo un poco sentimental era esta place du Marché con su iglesia de Saint-Martin y el viejísimo caserón de tu nacimiento. En mi fuero interno me repetía: Talia nació aquí y aquí vino conmigo y me señaló su casa. Pero no conseguía visualizarte, sacarte de la borrosa región de mi memoria en que tu presencia era ya al cabo de los años algo abstracto, casi mecánico o, mejor, algo subliminalmente soterrado, sofocado por una experiencia poco grata —ahora empezaba a darme cuenta de ello. El hecho es que en la actualidad consciente de mi vida te había olvidado, había olvidado la confusa, agridulce experiencia de mi viaje contigo a Donzenac hacía decenios. Ahora sentía simplemente curiosidad, esa curiosidad que había despertado en mi ánimo, rodando hacia Toulouse por la autopista A.20, la visión de un gran cartel indicando Donzenac, village-étape con que se invitaba al automovilista apresurado a hacer alto en la hermosa villa. Era la primera vez desde la inauguración de la autopista que hacía por ella el trayecto en coche hacia España. En nuestro viaje de los años sesenta la autopista aun no existía, por lo que hubimos de «descender» por la nacional 20, que entonces pasaba, y sigue pasando aun, a corta distancia de tu pueblo natal. También la autopista actual roza casi Donzenac —calculo que un kilómetro escaso la separa de la villa—. No tenía más que tomar el desvío señalado y hacer una visita... ¿a quién? Como en la mayoría de estos reencuentros con lugares por los que uno ha pasado, a mí mismo. Al Antonio que yo era a los treinta años y que pasó por aquí acompañado por... Y entonces se precisó ya claramente el pensamiento de ti, Talita, de tu morena persona casi olvidada en un rincón telarañoso de mi cerebro. Y te vi en mi interior con tu rostro moreno un poco aniñado y tus negros ojos tiernamente sonrientes. Te vi como no te había visto en el recuerdo desde nuestro último encuentro, treinta y dos años de llevar tu imagen casi soterrada en mi memoria y ahora volvía a mi vigilia envuelta en un halo amistoso, disipadas con el tiempo las sombras con que mi torpe conducta, mi absurdo empecinamiento de macho herido en su vanidad había enterrado tu recuerdo. Tomé pues esta mañana el desvío hacia Donzenac y cuando daban las once en el reloj de la gran torre aparcaba en la place du Marché, frente al caserón que tú me habías indicado tanto tiempo antes como tu casa natal. Ahora recordaba lo que me habías dicho sobre ella: que, aunque nacida allí, te marchaste de Donzenac a los cinco años porque tu familia había decidido trasladarse a Nanterre, en las cercanías de París; tu padre era médico y había obtenido una plaza de internista en el hospital de la ciudad. De modo que tu relación con Donzenac era circunstancial y casi puramente administrativa: en el libro de actas del ayuntamiento se daba constancia de tu nacimiento, y eso era todo. Tus padres eran originarios de la región marsellesa —lo que plásticamente delataba tu morena y vivaz figura de mediterránea— y no tenían ningún pariente en la villa correziana. Lo que explica que no hubieras vuelto nunca más a ella. Pero decías recordar nítidamente tu casa de la place du Marché y el gran campanario de la iglesia adyacente. La villa era para ti, treinta años después, una grata memoria de la primera infancia. Así, cuando en París me dijiste que pensabas ir a pasar unos días a Foix, junto a los Pirineos, en casa de una amiga, y yo te dije: «Mira que casualidad. Yo voy a España en coche y tengo que pasar por Toulouse, muy cerca de Foix», una idea iluminó de pronto tu rostro. «¿Y vas a pasar por Donzenac?» Yo no sabía donde estaba Donzenac: era la primera vez que oía tal nombre. «¿Vas por la nacional 20?» «Pues claro, es la carretera de Toulouse». Quedó así convenido que me acompañarías en el viaje y que haríamos una parada en tu pueblo natal, para lo cual saldríamos lo más temprano posible de París a fin de no llegar tarde a la villa correziana: cuatrocientos y pico kilómetros con mi utilitario representaban por lo menos seis horas de rodar por las carreteras de entonces, y eso parando lo menos posible. Pero vuelvo al hilo de mi relato, este relato que me hago a mí mismo mentalmente y quizá a ti si me oyes, que no me oyes, pero quién sabe si un día no llegará a tus manos, ¡qué quimera! Ahora que tu recuerdo me ha invadido, casi diría me ha sepultado como una marea incontenible, los detalles de mi breve y malhadada historia contigo se agolpan en mi memoria y se encabalgan sin orden. Te decía pues que había aparcado el coche esta mañana en la place du Marché para echar un vistazo a tu caserón natal. A la derecha había entonces, como hay ahora, un arco, el arc des Pénitents, que daba a la calle del mismo nombre y recordé una broma que se me había ocurrido hacerte treinta y dos años antes a propósito del nombre: la calle de los Penitentes. Te dije algo así como que esa calle la recorreríamos juntos los dos, pero no recuerdo qué es lo que quise decirte exactamente. Pero me estoy yendo otra vez por las ramas. Lo que yo quería ver particularmente esta mañana era la maciza iglesia de Saint-Martin que no había podido visitar contigo la tarde de nuestra llegada por estar cerrada. Hoy sí estaba abierta, aunque, como pude comprobar, no había ningún oficio ni en su interior se veía alma viviente. Había simplemente alguna iluminación artificial, además de la luz del día que penetraba por los vitrales coloreados. Completamente ajeno a las vivencias religiosas, ya te lo he dicho, desde una primera comunión a la que me obligaron las circunstancias nacional-católicas impuestas por el franquismo, a las que mis padres no supieron o no se atrevieron a resistir (estaba muy mal visto en un pueblo español de la época que una familia no hiciera recibir la comunión a sus hijos), yo he sido toda mi vida una amador de iglesias, por afición esteticista desde luego pero también por gusto del recogimiento y el silencio que me han tentado desde joven, aunque haya llevado una vida alborotada y hasta estrepitosa, o por eso mismo, como contraste y protesta contra mí mismo, según suele ocurrirles a tantas personas. Así que entré en la iglesia de Saint-Martin, tras contemplar una vez más, de abajo arriba, el campanario cuadrangular. La nave única, no sé si lo sabes, es de una bella sencillez románica, con enormes pilares que se alzan a bastante altura hasta la techumbre. Al fondo el altar mayor es también de una grata sencillez acorde con el estilo severo del templo. Me acerqué al primer pilar de la izquierda, apoyé en él la espalda y me dejé empapar, ojos y oídos atentos, por el ambiente de serenidad espiritual que se desprendía del conjunto. Y fue entonces, Talia, mi invisible y perdida Talia, cuando se operó en mí lo que antes te decía: una súbita revulsión de mi ser íntimo que me he atrevido a comparar con una conversión religiosa, yo que no lo soy sino un berroqueño increyente, como se dice ahora, para evitar, imagino, otros términos más rotundos. Verás, lo que en mí se produjo es algo que le puede ocurrir, o eso creo, a cualquiera: una revelación. Quiero decir que en cualquier momento un ser humano puede descubrir repentinamente la verdad de su vida. La intensidad de esa revelación dependerá de su capacidad espiritual o, dicho más llanamente, de su sensibilidad íntima o moral, no sé bien cono decirlo. Sí, una conversión, una revelación que me cogía desprevenido como un mazazo en la cabeza que alguien, no se sabe quien, nos asesta por detrás o en la oscuridad. Y la revelación, Talia, era ésta: mi vida ha sido y es un fracaso. Esto es algo que he pensado o, mejor dicho, experimentado más de una vez en mi tortuosa vida. La novedad, lo que prestaba a la experiencia su insólita intensidad, el vértigo de un vuelco radical de mi ser íntimo, es que ello iba ligado a tu imagen que ahora me asaltaba y se apoderaba de mí, me invadía como una riada irresistible, como un fenómeno natural, aunque ese fenómeno fuera incomprensible, aparentemente absurdo. Porque lo que ahora se me revelaba era algo que no había sentido nunca. A saber, que mi vida era un fracaso porque, treinta y dos años antes, te había perdido a ti, ¡y por mi culpa! Había pasado junto al amor en ti encarnado y no había sabido reconocerlo y estar a la altura de su promesa. ¡Qué barbaridad, Talita! Todo esto, dicho así con las pobres palabras de que dispongo puede parecer, lo parece sin duda, algo un poco ridículo y hasta teatral, en todo caso absurdo, ya lo digo, más propio de un mal dramón romántico que de la espesa y dura realidad de la vida. Esa sospecha de artificiosa teatralidad se agrava en mi ánimo porque la experiencia de la revelación o conversión que tuve o, mejor, que se apoderó de mí apoyado en un pilar de la iglesia de Saint-Martin me ha recordado de golpe, un poco incongruentemente pero era inevitable, otro suceso que a mí me había hecho reír cuando años antes lo leí no recuerdo dónde: la escena de la súbita conversión al catolicismo del poeta Paul Claudel mientras, apoyado en una de las columnas del templo, contemplaba el interior de la gran nave de Nôtre-Dame de París. Figúrate, Claudel que es mi bestia negra por su ampulosa y hueca poesía y, aun más, por su farsantería en cosas de religión y de política, ese elefantón coronado de las letras francesas que a ti también te parecía inaguantable... Pero, qué quieres, pese al malestar que esta comparación me causa, la realidad es la realidad y no despierta en mí la menor hilaridad: esa realidad es la revelación que me ha llegado con tu imagen ahora intensamente recordada y que me ha trastornado el ánimo haciéndome comprender que el gran fracaso de mi vida se produjo sin que yo me diera entonces cuenta en esta florida villa de Donzenac, hace tantos años... Te cuento todo esto, y me lo cuento a mí mismo a través del relé de tu imagen, sentado en un banco de piedra de la place de la Mairie, frente por frente de la esbelta torre, y se me llena el ánimo de imágenes de aquel viaje de hace más de treinta años que ahora tiene aquí, en tu pueblo natal, una insospechada, pienso incluso que extravagante y un poco fúnebre deriva, como si fuera de algún modo el final de mi más largo viaje, el de mi vida, que en esta «villa-etapa» hubiera encontrado la etapa de su consumación. Pero otra vez vuelvo a ponerme, sin querer, quizá artificiosamente fúnebre, cuando en realidad no sé muy bien lo que me pasa. Tendrás que perdonarme, Talita, si es que de alguna manera misteriosa me escuchas: dirás tal vez que no es para tanto y que lo que pasa es que mis más de sesenta años son normalmente propicios a estos baches en que cae el ánimo de cualquier hijo de vecino, como presentimiento de la ya cercana desaparición. Creo que es más grave, Talia, Talita, Talita... Me repito en silencio este diminutivo cariñoso que yo te di al principio de nuestro encuentro. ¿Te acuerdas? De Nathalie era fácil pasar al español Natalia, nombre que siempre me ha sonado gratamente cristalino, y de aquí a Talia y, al final, Talita. ¿Te acuerdas? Te conocí en una tertulia que teníamos unos cuantos españoles más o menos trasterrados a causa de la dictadura franquista. Nos reuníamos en un café cercano a la librería parisiense de nuestro amigo y tocayo mío Antonio Soriano, en la rue de Seine, por donde solían pasar en aquellos remotos años sesenta buen número de intelectuales y artistas españoles e hispanoamericanos de izquierda o, simplemente, demócratas. Aquella reunión de amigos se me aparecía a veces como una especie de «logia» antifranquista donde solían urdirse quiméricos e inocentes proyectos para echar por tierra al tirano de El Pardo o al menos para darle un empujoncito en esa dirección. Allí te conocí porque allí iba con frecuencia, primero a la librería y luego a la tertulia del café de al lado, José, el pintor comunista, tu pareja de entonces. Pepe era amigo mío, un muchachote de apariencia un poco aniñada y simplona, como simple era su carácter tan de pueblo, tan aldeano, y simple era su pintura llena de gritos por la justicia y por un proletariado idealizado, al estilo del más sectario realismo socialista; pero él lo sentía muy hondamente porque sus raíces de campesino pobre calentaban de pasión auténtica sus militantes pinturas. Yo le conocía y le estimaba, en parte porque tenía las mismas raíces campesinas, si no regionales, que él, pero sobre todo porque era fácil dejarse conmover, aun enternecer, tú lo sabes mejor que yo, Talia, por su inocente alegría vital que a veces le surgía de lo más hondo en auténticas tempestades de risa. Por si no lo supieras, aunque ya alguien te lo habrá contado, Pepe Flores, tu pareja de entonces, mi amigo durante muchos años, se largó de esta vida todavía muy joven, no voluntariamente sino como resultado de una cirrosis de hígado que debió de acarrearle su proclividad al alcohol que tú bien conocías. Había vuelto a España tras la restauración de la democracia, lo supe posteriormente, sin ti y unido ahora a una española de sus mismas raíces e idéntica sencillez de carácter. Supongo incluso, aunque no puedo afirmarlo, que Pepe le hizo algún hijo antes de despedirse de este mundo en el que tan a gusto se sentía, pese a su rebeldía política y moral contra la tiranía y la injusticia. Desde el principio de nuestro trato comprendí, en cambio, que Pepe y tú no vibrabais con la misma cuerda. Sospecho que lo que a ti, joven de buena familia, como se dice, con un nivel de formación intelectual bastante elevado y hasta sofisticado, muy superior al de Pepe, lo que te atraía en él, excúsame si me oyes por lo descarnado del juicio, era el macho ibérico que supongo él debía de ser, aunque también puedo suponer, dado el calor generoso de tus sentimientos, que te conmovía la ingenuidad un poco tosca pero muy «pueblo» de mi compatriota y amigo. Quizá me equivoque —y ya no podré saberlo con certeza—, pero creo que no era desentendimiento entre tú y él en el plano sexual la causa de lo que yo entreveía como alejamiento tuyo de Pepe, sino un sentimiento de decepción, incluso de irritación, por su simplonería intelectual y su infantilismo ideológico-político que tú manifiestamente no compartías. En las cuantas veces, no muchas, que había hablado contigo más o menos a solas antes de nuestro viaje al Midi francés ya había podido captar que tu talante intelectual y, desde luego, político era cualquier cosa menos simple: era complejo y muy matizado, pese a tu voluntarista activismo de izquierda. Tú eras como yo algo entonces muy corriente entre los intelectuales de izquierda: compañeros de viaje del Partido Comunista —nunca habías dado el paso de la militancia abierta, y eso te permitía conservar tu entera libertad de juicio y crítica, y tu no ocultado antistalinismo te impedía comulgar con las ruedas de molino que Pepe se tragaba alegremente a su manera sin que su ingenua conciencia política sufriera, ni siquiera a aquellas altura de la historia soviética, el menor menoscabo. Según pude saber mucho más tarde, su sana naturaleza de ingenuo hizo que abominara más tarde de la barbarie que se había presentado como «socialismo real» y se inclinara, muy lógicamente, hacia el anarquismo renaciente en España. Me asombro ahora, sentado aquí en un banco frente al alto campanario, de este análisis rememorativo de tu relación con Pepe y conmigo: nunca antes, en los treinta y dos años de separación entre tú y yo, se había apoderado de mí este prurito de querer llegar tan a fondo en el entramado de nuestra amistad, que tan desastradamente, al menos para mí, había de acabar. Es el efecto extraño de esta extraña «conversión», afectiva o moral, ciertamente las dos cosas a la vez, que me ha sacudido como una racha huracanada al llegar aquí y que me tiene aturdido y desconcertado, sin saber exactamente lo que me ocurre. Acaba de pasar ante mí, por la plaza, una pareja joven: me han mirado con ojos curiosos, casi deteniéndose, como si sospecharan que estoy enfermo o que algo no funciona bien en mi cabeza. ¿Qué aspecto debo de tener para que así me miren unos transeúntes? Me pregunto si, inadvertidamente, no estaré haciendo mientras pienso en ti, en nosotros, gestos o muecas, movimientos involuntarios expresivos de ese desarreglo profundo que se ha instalado de mí «sans crier gare», según decís los franceses, como un silencioso siux que se hubiera introducido en mi ánimo sin que nada me advirtiera de su presencia. ¿Qué hacer? ¿cómo salir de este pozo en que he caído? Y no parece que haya salida porque la única posible sería desandar lo andado, desvivir lo vivido en estos treinta y dos años que nos separan para reencontrarme contigo, Talia, Talita de mi alma condenada............ Otra vez he tenido esa especie de vahído que me sacude por dentro, dejándome como atontado, medio inconsciente. Pienso si no será efecto de una de esas crisis de mi hipertensión crónica de la que no me cuido como debiera. Pero no, siento que es algo que toca mucho más al alma, a los sentimientos, algo que atañe a ti y a mi recuerdo de ti. Talita, Talita, ¿por dónde andas, morenita perdida? De golpe, al repetir mentalmente tu nombre en diminutivo, me doy cuenta, fallo de mi memoria u olvido voluntario, que contra lo que te decía antes no fui yo quien te bautizó con el bello nombre de Talita. En realidad yo te llamaba Talia o, a veces, Lali, a la habitual manera española. Pero, ahora recuerdo, quien dejó caer sobre tu negra cabellera el agua bautismal del nuevo nombre que todos adoptamos fue... ¿recuerdas tú también?, seguramente sí, si aun estás viva y te siguen tal vez llamando así por ese nombre que tanto te gustaba quienes están cerca de ti, quizá tu marido, tus hijos, que normalmente los debes tener. Sí, Talita, con ese nombre te bautizó, con cierta risueña solemnidad que a todos los presentes nos encantó, alguien que ya no es, ¡ay!, de este mundo. ¿Te acuerdas de aquel hombre-espárrago, delgado y alto como un minarete que coronaba una cabeza desproporcionadamente pequeña para su estatura... y para su genio, en la que se abrían dos inmensos ojos azules que completaban su insólito aspecto de E.T. spielberguiano delicado e inteligentísimo? Sí, Talita, ya te acuerdas, claro: era Julio Cortázar, aquel hombre-niño a quien adorábamos todos sus amigos, y éramos cientos, al gran escritor de corazón de oro y sensibilidad siempre atenta para con los demás. Julio venía alguna vez, muy de tarde en tarde, era poco amigo de estas reuniones, a nuestra tertulia de españoles e hispanoamericanos; en una de esas ocasiones os conoció a ti y a Pepe y al oír tu nombre, en español, se inclinó hacia ti, que apenas si le llegabas al pecho —estaba yo presente—, te tomó costesanamente la mano y, a la manera porteña, te dijo: «¿Vos me dejás que te llame Talita?» Tú te alzaste hacia su rostro de E.T. barbilampiño y aniñado y le besaste en ambas mejillas con un «Gracias por el honor, Julio». Mientras tanto, Pepe, un poco cortado pero sonriendo a su manera habitual de angelote, os miraba a los dos. El no sabía, pero sí tú, que Talita era —es— el nombre de la maravillosa heroína de la novela Rayuela, que a mí me parece uno de los personajes femeninos más conmovedores de la literatura contemporánea. Claro que no puedes haber olvidado esa escena: un gran espíritu de este siglo XX te elevaba afectuosamente, a ti morena belleza meridional, a la altura de un producto de su imaginación poética. Desde entonces el E.T. porteño y universal debió de tenerte por su amiga y tú le dedicaste lo más cálido de tu corazón amistoso, ¿no es cierto? Aunque yo no estuviera ya presente como en la escena de tu literario bautizo, estoy convencido de ambas cosas. Mi recuerdo vuelve de nuevo a ti, a ti y a Pepe y de rechazo a mí en mi relación con vosotros. En las últimas ocasiones en que pudimos vernos antes de que yo te invitara a acompañarme en mi coche hasta el sur de Francia empecé a sospechar que vuestra pareja no pasaba por la mejor de las armonías; de algunos indicios se podía colegir incluso que os aproximabais al punto de ruptura. Por ejemplo, no se me escapaba, cuando estábamos juntos los tres, el tono apoyadamente afectuoso, casi insinuante, con que solías hablarme, mientras mirabas de reojo, con evidente intención, a Pepe. O el tono frío, casi despectivo, con que en ocasiones frecuentes te dirigías a él, que solía contestarte con alguna de sus características risotadas acompañada de un grueso taco o una tosca broma a la española. Yo acechaba esas señales haciéndome el sueco; ahora ya no me cuesta confesar que en mi caso el macho genérico que anida en cada hombre cuando está cerca de cualquier hembra apetecible apuntaba más o menos conscientemente los tantos en aquel juego doble que se volvía triple por mi solapada participación en él. Sin planteármela aun claramente, vislumbraba la posibilidad de un acercamiento sensual a ti. ¿Qué hombre no estará dispuesto a aprovechar la ruina de una pareja para recoger los restos suculentos en el momento oportuno? Es ésta una especie corriente de sensualidad que bien podría calificarse de carroñera. En ese terreno la libido masculina, agresiva casi por principio, está siempre dispuesta al ataque. Y desde luego tú, Talita, eras una hermosa presa para las garras sensuales de cualquier hombre o, diciéndolo más groseramente, un delicioso boccato di cardinale (fea expresión que sólo acepto por su anticlericalismo). Imaginaba, y creo que mi relativa experiencia de las mujeres no me engañaba, que lo que a ti te atraía fuertemente en Pepe, aparte del afecto protector que le tuvieras, era el macho ibérico del cliché, seguramente más cliché que realidad, en su expresión más rotunda: la exacerbación fálica dispuesta para el frenesí de los polvos sucesivos. ¿Me engaño? No lo sé, quizá sí. Te digo lo que pensaba entonces. De tu intensa presencia morena sacaba la impresión de una mujer sensualmente ardiente en permanente solicitud del ataque varonil. Y en eso Pepe debía de satisfacerte, o al menos me atrevo a suponerlo porque, como es natural, yo no podía penetrar en vuestra intimidad para cerciorarme. Pero, siendo una mujer sensual, una hembra de tomo y lomo, por decirlo en el tono castizo que a ti te gustaba, había en ti, eso intuía entonces y la experiencia que vino después entre tú y yo me lo confirmaría, una profundidad afectiva, un corazón tierno y entregado que el buen conocedor podía ver reflejado en la delicada luz de tus negros ojos y en el fino óvalo de tu rostro. A decir verdad, no sé bien si esto que te estoy diciendo ahora... De golpe me asalta una idea imprevista: te estoy hablando y finjo que me oyes gracias a una especie de telepatía fantasmal, en realidad me hablo a mí mismo; pero yo quiero que me oigas, de otro modo todo esto es absurdo, no tiene sentido. ¿Y no hay un medio para que me oigas realmente? ¿Por qué no se me ocurrió antes? En cuanto llegue a mi destino, en este viaje que ahora se ha detenido en Donzenac, escribiré punto por punto todo cuanto hoy estoy suponiendo que te digo y que de verdad me digo a mí mismo. ¿Podré conseguir que ese escrito llegue a tus manos? No veo bien cómo. Pero... Tengo que pensarlo. Y vuelvo al hilo de mis pensamientos. Te decía que no sé muy bien si esto que te estoy diciendo sobre la profundidad amorosa de tu feminidad, de tu tierno corazón, se me reveló realmente entonces o se trata más bien de una clarividencia actual, de ahora mismo, algo que me ha sobrevenido en este estado de frenesí recordatorio desencadenado por tu imagen reencontrada en Donzenac. ¿Habré descubierto la imaginada calidad de oro de tu disposición para el amor sólo ahora? ¿o tuve ya al menos una vislumbre de ella en los remotos días parisienses de nuestra amistad? En todo caso, si tuve esa premonición de tu intimidad amorosa, no fue eso lo que predominó en la muy fuerte impresión que tu belleza había hecho en mi sensibilidad siempre despierta ante lo femenino. No, no puedo ocultarlo, tampoco quiero: lo que predominaba en mí era la excitación erótica, el acecho libidinoso, la alerta sensual ante el cuerpo de la mujer. Me sorprende que pueda recordar ahora con tanta precisión estados anímicos desaparecidos completamente de mi conciencia durante tan largos años; nunca en ese tiempo se me había pasado por las mientes este que yo creía episodio efímero de mi vida sentimental. No es mi memoria precisamente una máquina infalible de recordar, a decir verdad es un colador, y, pese a ello, estoy recordando aquella aventura, o aventurilla como seguramente pensaba entonces, como si hubiera ocurrido hace unos meses o un año. Por eso te decía antes que lo que me ha ocurrido hoy en Donzenac es una conversión en el sentido religioso del término, es decir un vuelco, una revulsión o transmutación de mi ser íntimo que me deja en plena desolación y ansiedad. Mientras te sigo contanto esta situación singular en que parece que he caído, la palabra es efectivamente caer, y mi cabeza hierve por dentro como una caldera en la que estuviera cociéndose mi vida entera, me he levantado del banco de piedra de la place de la Mairie y he llegado, subiendo por la carretera, hasta el lugar en que se encontraba el Hôtel Belvédère. Digo se encontraba porque ya no se encuentra: lo demolieron sin duda y hoy se yergue en el mismo solar una reluciente gasolinera. El viejo hotel en que tú y yo, Talita, pasamos la, tengo que llamarla así al menos por lo que a mí toca, torpe noche de hace treinta y dos años. Me ha dado un vuelco el corazón al ver el cambio, como si el destino me hubiera arrebatado un hito esencial de mi existencia. Lo que es perfectamente paradójico y extravagante porque nunca antes me había ocurrido acordarme del susodicho hotel, ni siquiera recordaba su nombre, que ahora aparece nítidamente en mi memoria, aparte de que si de algo detesto acordarme es justamente de ese hotel. ¡Qué barbaridad! Desde aquí puedo contemplar la villa medieval como desde un real «belvédère», un mirador espléndido. De ahí el nombre del desaparecido hotel. Los muros y casas vetustos, la alta iglesia con su prestigioso campanario se alzan como una negra piña hacia el cielo: una imagen que parece fuera del tiempo. ¿Era así Donzenac hace treinta años? Seguramente sí: la villa está protegida como conjunto histórico-artístico, no puede haber cambiado mucho. Pero no podría asegurarlo, porque guardo un recuerdo borroso de ella cuando aquí llegamos en la tarde de aquel mes de abril tras el largo y fatigoso viaje desde París (las carreteras no eran como ahora, todo autopista hasta la frontera española). Sí, el largo viaje desde París. Ahora lo recuerdo con esa precisión que me asombra. Y no es que en él ocurriera nada particularmente notable... Salvo, sí, un sólo hecho que justamente me ayuda a precisar casi exactamente la fecha. ¿Recuerdas la impresión que nos produjo, mientras comíamos en un restaurante de, creo recordar, Limoges, ver en la televisión una noticia de última hora que nos alborozó, particularmente a ti: la detención por la policía francesa en Argelia del general Salan, uno de los jefes de la infame OAS, la organización terrorista que luchaba a bombazo limpio, mejor habría que decir sucio, contra la Argelia independiente? Recuerdo que tú te alzaste de la silla batiendo palmas con entusiasmo, cosa comprensible en ti que habías sido miembro de una red clandestina de apoyo a la rebelión argelina en los peores momentos de la represión del Estado francés, actividad que te había creado problemas con las autoridades, aunque no llegaron a encarcelarte como a otros miembros más prominentes del grupo. Bueno, pues la detención del general Salan ocurrió exactamente en abril del 62, si no me equivoco el 7 o el 8. Esa debe ser pues la fecha de nuestro viaje. Y vuelvo a él. Te había recogido muy de mañana con mi coche ante la puerta de tu domicilio. ¿En la rue Saint-Jacques? Ahí me falla la memoria, ahora tan alerta. Poco importa. Tú estabas radiante porque te ibas de vacaciones en casa de tu amiga de Foix, cerca de los altos picos pirenaicos. Y a ti te atraían, como a mí, el campo y las montañas. Me alegraba tu visible alegría, y hasta el fondo de mi cuerpo me llegaba la luz de tu sonrisa agradecida. Agradecida no tanto porque te llevara gratuitamente, no te sobraba el dinero de todos modos. No, había algo más. Ahora sentía vivamente que yo no te era indiferente, no ya como amigo, como hombre. Y eso removía profundamente mis entrañas: me sentía como esponjado de emoción. Pero tengo que ser sincero, conmigo mismo, y contigo si algún día sabes de mis pensamientos: por detrás o por debajo de esa emoción, o quizá inextricablemente mezclado con ella, persistía el acecho erótico del macho; no se trataba de una actitud consciente, o sólo muy veladamente, porque tal vez un punto de discreción moral retenía en mí la disposición diría tribal al instinto de posesión sexual sin más ni más que anida en todos o casi todos los varones. He de confesarte francamente —al cabo de tanto tiempo estas vergüenzas ya no se ocultan a uno mismo, tampoco a veces a los demás— que no me retenía un sentimiento de respeto amistoso por el bueno de Pepe, que siempre se había mostrado muy afectuoso conmigo: aun conservo dos cuadros de campesinos manchegos que me regaló por entonces. En mi fuero interno trataba de justificar mi manifiesta deslealtad con el pretexto de que de todos modos vuestra unión libre estaba desmoronándose, acaso ya en completa ruina. Justamente, aquella mañana de nuestra salida de París te pregunté por qué no te acompañaba Pepe a Foix y tú me respondiste muy secamente: «No le gustan mis amigos.» Y añadiste: «Prefiere quedarse con sus amigotes parisienses, a contarse historias groseras y a beber fuerte hasta las tantas de la noche jugando a las cartas.» Lo que remachaste en seguida con un lapidario: «Por favor, Tonio, no hablemos más de Pepe.» Y, en efecto, no volvimos a hablar de él, desde luego con gran regocijo íntimo mío: era como si un gato en mi interior se relamiera las fauces a la vista de su inminente presa. No hablamos más de Pepe, pero sí en cambio de un sinfín de cosas que nos interesaban a ambos. En el ambiente un poco facticio de intimidad que crea entre dos personas un viaje en coche, esa especie de cabina psicológicanente climatizada, nos contamos cientos de cosas que atañían a nuestras respectivas vidas y que ignorábamos uno de otro. Fueron más de seis horas de confidencias, a veces circunstanciales, otras de carácter más íntimo, que iban tejiendo entre ambos una creciente complicidad, como si nos conociéramos desde hacía años y existieran ya entre nosotros unos lazos de atracción y confianza basados en coincidencias de todo tipo. Tú me contaste con cálida espontaneidad avatares de tu vida privada, que en lo amoroso había sido complicada. Me explicaste por lo menudo por qué te habías divorciado cinco años antes de un periodista francés, Lucien Prevost, con el que justamente yo había trabajado durante algún tiempo en una agencia de noticias, aunque no llegué a conocerte por entonces. A mi vez yo te di razón de mi divorcio, más reciente que el tuyo, de Rosa María. Una historia bastante lamentable de desencuentro amoroso que era como un preludio de los otros muchos desencuentros y fiascos que mi vida privada iba a conocer en mis relaciones con las mujeres. No sé si te conté enteramente la historia durante nuestro viaje; como el asunto me desagradaba, tal vez me limité a sentenciar de modo lapidario que Rosa María y yo no nos entendíamos en nada salvo en la cama, lo que no da para mucho. Teníamos gustos e ideas muy distintos, incluso contrapuestos. Creo que ella era una mujer sencilla, diría incluso plana; demasiado para mí. Todo su mundo se centraba en el hogar, los hijos posibles (que de todos modos no hubo), velar con ahínco por el incremento de nuestra economía doméstica, multiplicar una vida de sociedad más vacía que una pompa de jabón... y pare usted de contar. De mis inquietudes intelectuales, de mis actividades políticas que tanto tiempo me ocupaban, nada, cero patatero, por decirlo con un giro español un poco chulesco que quizá no conoces pese a tu dominio del español. Me oía como quien oye llover... en Galicia donde tanto llueve y de donde era oriunda. Pero, tengo que reconocerlo, ¿qué culpa tenía ella? Era como era y yo la había escogido con pleno conocimiento de causa para formar una pareja estable. En el breve noviazgo que tuvimos no se me ocultaban sus limitaciones, su manera de ser tan típica de tantísimas españolas de mi generación, consecuencia del doble sojuzgamiento a que estaban sometidas, el de los varones y el de la Iglesia. En este punto estaba al cabo de la calle respecto de ella cuando me casé —por la iglesia porque así me lo exigió de manera concluyente, no porque fuera particularmente religiosa sino porque eso era lo acostumbrado, el rito social, y a éste no se podía faltar de ninguna de las maneras. Estaba pues avisado de lo que me esperaba. Pero... Este es el «pero» que me perdió. Porque el problema es que Rosa María me gustaba horrores, la condenada; me ponía a cien por hora cada vez que abrazaba su cuerpo de carnes firmes y que besaba sus carnosos labios tan sensuales o acariciaba sus pechos... sólo a través de la blusa, claro. Porque no vayas a imaginar, Talia, que me dejaba desnudarla y menos aun, ¡qué horror!, hacerle el amor en toda regla; eso sería para cuando estuviéramos casados; mientras fuéramos novios, «de eso nada, monada», como me soltaba ella cuando «me ponía borrico», odiosas frases hechas que exacerbaban mi feroz deseo de ella, de su cuerpo, de su sexo, de todo su rotundo físico de moza en flor. Así que no había otro remedio que casarse: casarse o huir lejos de aquella carne que me fascinaba y no me dejaba ver lo que me amenazaba detrás. Ya lo ves, Talita, fui al matrimonio por pura concupiscencia: lo único que deseaba, y cómo lo deseaba, era tirármela —ésa es la tosca expresión que conviene a mi tosco pero frenético deseo —. Yo no la amaba, ni siquiera la estimaba: lo que hubiera de virtud en ella me dejaba frío, si es que era capaz de reconocerlo, mientras que sus defectos, sus manías de burguesita, sus limitaciones intelectuales me crispaban hasta la exasperación y al final hice lo que debí hacer al principio: huir, Talita. Te cuento este mal trance con algún detalle, cosa que no debí de hacer durante nuestro viaje, probablemente porque tú te diste cuenta de que hablar de ella me incomodaba, te lo cuento, digo, porque tiene también que ver, aunque de otra manera, con el fracaso de nuestra noche en Donzenac. El hecho es que las mismas causas produjeron los mismos efectos, aunque tú no tenías nada en común, en cuanto carácter e inteligencia, con la pobre Rosa María, no sé por qué ahora me da por llamarla pobre. En cambio, yo sí era el mismo: el que se casó por simple urgencia lujuriosa y el que trató de forzar tus sentimientos y tus deseos aquella infausta noche. Te cuento ahora todo pensando en que tal vez un milagro humano pueda conseguir que estas reflexiones que aquí y a solas me hago, una vez que las ponga por escrito al final de mi viaje, lleguen un día a tus manos, a tus ojos, y sepas quien era realmente este Antonio, Tonio como tú me llamabas, al que habías empezado acaso a querer y que, desgraciado de mí, rompió el hechizo posible y venturoso con su torpe mano. Toma esto como lo que es: un ajuste de cuentas conmigo mismo, una autocrítica moral hecha más con el corazón que con la cabeza en un momento crucial de mi vida en que ya no puedo perdonarme tantas asoladoras ligerezas, tantas vilezas aceptadas si no queridas, tanta desidia moral, tanto autoengaño y tanto despilfarro de las cosas buenas que había en mí. La «conversión» de esta mañana, ese súbito fulgor del recuerdo que ha traído tu cálida imagen casi soñada a mi corazón, a mi cabeza, ha sido como el redoble de tambor de mi conciencia en el momento de proceder a una «ejecución». ¿Me pongo otra vez melodramático? No, no se trata de que vaya a pegarme un tiro —sería incapaz, me falta coraje —; es que hoy ha sido ejecutado el viejo Antonio que paseaba inanemente por la vida sin dejar ni rastro, salvo quizá, como el caracol, la baba. Eso se ha acabado, ya no me perdonaré lo que antes tan fácilmente me perdonaba, o intentaba con más o menos éxito olvidar. Olvidar como había olvidado la imagen de una morena Talita un día de abril de hace treinta y dos años que ahora me acusa, me acuso yo a través de ella, de abandono y de vacuidad. Mi pecado capital es la pereza, la pereza moral. Supongo que ése es el gran pecado de muchos hombres, de la mayoría, pero hoy se ha revelado en mí de golpe con una fuerza arrasadora y ya no puedo continuar como antes, viviendo en estado de autoceguera. Un tribunal íntimo en el que ocupa el sillón central tu imagen me acusa de vacuidad reincidente y me condena inapelablemente a pensar y sentir contra mí mismo. Acepto la sentencia: quizá ahí empiece mi liberación. Y vuelvo otra vez a nuestro viaje entre París y Donzenac. Apenas si recuerdo, ya lo he pensado antes, detalles significativos del mismo, salvo la noticia del arresto del general Salan y tu alegría al enterarte. Lo único que recuerdo nítidamente es el ambiente de cálida intimidad que se había establecido entre nosotros. A riesgo de provocar más de una vez un accidente, yo volvía constantemente mi vista hacia ti y el cuerpo entero se me esponjaba de emoción al ver en tus ojos negrísimos, en tus rojos labios, en todo tu bello rostro una cálida luz que me hablaba, eso creía yo y estoy seguro de que no me equivocaba, de la proximidad no sólo de tu cuerpo si no de tus sentimientos, de la alegría de todo tu ser por estar sentada a mi lado. Recuerdo con precisión que una vez que te dije que me dolía la espalda de tantas horas conduciendo me pusiste la mano gordezuela en el cuello, por debajo de la camisa, y me diste un suave masaje mientras me decías riendo: «Para que Fangio pueda continuar al volante.» O en otra ocasión, tal vez porque te conté un chiste verde y tú te reías a carcajadas, me cogiste la mano derecha y te la llevaste a los labios cariñosamente. Yo comprendía que esos gestos tuyos eran naturales e inocentes, que no había en ellos provocación erótica alguna: eran sólo afectuosos signos de amistad, quizá de amor naciente. Pero en mí obraban como auténticas descargas eléctricas que excitaban mi sensualidad alerta. El demonio de la concupiscencia, agazapado en el hondón de mi cuerpo, tomaba nota de esas señales como anunciadoras de un posible festín amoroso que calibraba, tosco patán como suele ser, en mí como en la mayoría de los varones, como algo muy fácil. Previsión que se fortaleció en mí cuando me diste cuenta, en términos discretos y sin el menor detalle escabroso, de la complicada vida amorosa que había sido la tuya hasta que encontraste a Pepe; durante cinco años que duraba vuestra unión tu existencia se había sosegado y casi aburguesado; esto lo dijiste tú misma, pero por tu expresiva mueca se veía que era más bien una expresión irónica: difícilmente podía aburguesarse una mujer como tú, además conviviendo con un viva la Virgen anárquico e infantil como Pepe Flores que apenas podía vivir de su pintura (y eras tú seguramente quien aportaba a la economía doméstica lo esencial de sus ingresos con tu trabajo en una editorial). Mi demonio concupiscente me decía al oído interno que a la lista de tus amantes pasados no sería difícil que se añadiera este Tonio que te acompañaba en la burbuja de intimidad de un pequeño automóvil y al que paladinamente mostrabas que no te era indiferente. No es que estas reflexiones tortuosas me las hiciera yo, se las hiciera mi demonio, con plena conciencia: dentro de mí todo era esa bruma espesa que genera la rijosidad en el macho humano, excitado por la inminencia, o al menos la proximidad, del asalto erótico. Digo esto del macho humano digamos normal y me pregunto sin miramientos si este estado psíquico de brumosa excitación, que sin duda nos viene del fondo de la prehistoria, seguramente del homínido elemental, no es hoy más bien propio de cierto tipo de varón, el que padece en mayor o menor grado de erotomanía, que al fin y al cabo es una enfermedad psíquica. Pero voy a dejar de darle vueltas a este embrollo mental porque podría pasarme horas haciendo disquisiciones más o menos gratuitas sin sacar nada en limpio de todo ello. Lo que sí quiero decirte es que esta enrevesada confesión de torpezas lascivas está dirigida a ti que nada supiste entonces de lo que pasaba en mi fuero interno; aunque tal vez tu experiencia de los hombres te insinuara alguna sospecha razonable sobre mi conducta posible en las horas siguientes; tú seguías de todos modos con tu serena sencillez, pensando acaso que el Antonio al que empezabas a... ¿querer? no podía ser un tipo tosco y torpe en cuestiones amorosas. Nunca supe de tus pensamientos secretos en aquel momento, como tú tampoco de los míos. Pero, aparte de explicarte mi estado de ánimo durante nuestro viaje, esta filípica se dirige a mí mismo, a mi conducta y a mis sentimientos, y es la primera vez que esto me ocurre en los treinta y pico años transcurridos. Imagínate el efecto del choque de esta mañana. El estado hiperestésico en que me ha sumido mi «conversión» me empuja a una especie de frenesí de autoacusación irreprimible y me pregunto una vez más si no estaré exagerando este papel de autofiscal implacable que se ha instalado en mí —como si fuera un poder ajeno— después de tan largo olvido desidiosamente construido. Cualquiera podría decirme, y no le faltaría razón, que al fin y al cabo estas vicisitudes, externas o íntimas, de que te vengo hablando, Talita ahora frenéticamente recordada, no pasan de ser materia corriente del juego erótico o amoroso y que la mayoría de los humanos pasan una u otra vez por ellas. El razonamiento exculpatorio no me sirve de nada porque no juzgo la conducta de los hombres en general, cosa que suele ser poco sólida y útil, juzgo sólo la mía propia y sopeso las consecuencias que aquel episodio quizá trivial de Donzenac tuvo para mi vida según ahora lo veo, porque lo que me llena de amargura, de pesadumbre, casi de acidia en el sentido religioso, de tedium vitae,