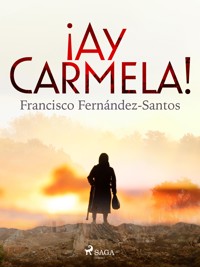Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Interesantísima colección de relatos cortos en los que el autor aborda la cotidianeidad de la vida para pasarla por un filtro fantástico, onírico y ultraterreno. Sus personajes son gente de barrio, personas normales que todos conocemos, enfrentadas de pronto a circunstancias más allá de la razón, a aquello que de tan irreal se convierte en lo más real: el ansia de trascendencia y libertad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Fernández-Santos
La verdad sobre el otro mundo
Saga
La verdad sobre el otro mundo
Copyright © 2014, 2022 Francisco Fernández-Santos and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374290
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Jeanne, compañera de más de medio siglo y resistente báculo de mis añosos días
A Santos Sanz Villanueva, gracias a cuya amabilidad y ciencia literaria he podido recuperar del olvido algunos de los relatos de este libro
NOTA EXPLICATIVA
Los relatos, algunos largos, otros cortos, que aquí se reúnen son el resultado de una larga pasión por la narración breve, el cuento o como se lo quiera llamar. Algunos datan de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo; otros tres se escribieron en 2012. Más o menos la mitad son inéditos, los restantes aparecieron en diversas revistas y periódicos de España y América; dos entraron en uno de os libros del autor. Si los ha reunido en este volumen es porque, pese a la acusada diversidad de temas y de desarrollo literario, hay un elemento unificador que los emparienta: la apertura a lo fantástico, o onírico, lo ultramundano, incluso a la locura y la revulsión trágica; en bastantes casos también al sarcasmo y, sobre todo, al luego irónico. El título del libro da ya una idea neta de esa apertura a lo irreal de estos relatos, aunque, piensa el autor, partiendo todos de la urdimbre de la vida humana misma, que es siempre la primera y última realidad.
EL PICOTAZO I
Al torcer por la esquina de mi calle algo me picó por detrás en el cuello con tal violencia que me tambaleé. Volví la cabeza y allí estaba, sombrío y esplendente al mismo tiempo, con su agudo pico de oro, sus grandes ojos redondos y fosforescentes y sus alas de color ceniza desplegadas en el aire seco de la madrugada, como un pájaro exótico de mirada magnética. Era el Ángel de la Nada. Aun me dura, muchos años después, la mancha roja que me dejó en la piel. No recomiendo a nadie que se deje picar por tan aleve criatura. Y si, pese a todas las cautelas, alguien recibe el picotazo, sobre todo que no se casque: no hará más que agravar el ardiente escozor y ensanchar la mancha roja. Lo mejor, es un consejo, es que se haga el desentendido y siga su camino sin volver la mirada hacia atrás.
EL HOMBRE Y SU OTRO
Para el retrato íntimo de una guerra incivil:
Málaga, febrero de 1937
La noche era como un grito eléctrico. Le zumbaban los oídos. Sentía ganas de vomitar. Desde el oscuro tejadillo en el que yacía el aire tenía vagos, inquietos resplandores, en un lejano horizonte de explosiones.
Tenía que bajar, seguir el brutal juego del odio. Se arrastró tejado abajo. Un musgo fresco le rozó la mejilla, como un escalofrío. Oyó el coche de abajo que arrancaba, chirriando de nuevo. Como pudo, se agarró al desaguadero de latón. Tuvo que hacer un esfuerzo angustioso para no caer. Le dolía el brazo derecho, terriblemente, bajo la camisa ensangrentada. Se dejó caer torpemente, con imposible lentitud, arañándose brazos y piernas, golpeando contra el muro.
Ya abajo, estuvo unos minutos apoyado contra la pared, a punto de desvanecerse. La calle estaba desierta y silenciosa. En la acera un objeto metálico brillaba bajo el reverbero de la esquina. Lo recogió con su mano izquierda —ahora, tras el esfuerzo, la otra no podía ni moverla— y se lo guardó en el bolsillo trasero del mono.
Tendría que buscar agua, le ardía la boca. Siguió por la callejuela en espesa sombra, apoyándose de cuando en cuando en el muro, para no caer. Odiaba la noche que le oprimía, protegiéndole. Nunca deseó tanto el sol, el sol, el sol... Algo cambiaría en él mismo, con el sol. No sabía qué exactamente; pero lo presentía. Morir bajo el sol, como en las trincheras o a campo raso. No se sentiría tan derrotado, tan solo ante la muerte. Si hubiera muerto en el frente, junto a los otros camaradas, en medio de la fraternidad frenética del combate... Allí la muerte era un acto de afirmación; quedaba el sol, los otros, la sangre golpeando por las venas.
Dobló una esquina. En el fondo de la bocacalle los restos incendiados de una casa ardían aún, con un chisporroteo vivo, nervioso. En medio de la calle el cadáver de un hombre boca abajo, con el mono rasgado y sucio, de sangre, de barro..., parecía dormir un sueño de aplastamiento, como si un peso enorme le oprimiera contra el asfalto. El resplandor intermitente del incendio iluminaba sus manos extendidas. Salvador apresuró el paso, casi arrastrándose.
¿Por qué le producía tanto horror un muerto, aquel muerto? Había visto tantos. Pero los otros eran muertos vivos, muertos que empujaban, que le empujaban a él hacia el combate. Vivía con ellos y por ellos; eran la retaguardia de la muerte, la que encendía la sangre. Se seguía adelante por los que iban quedando detrás; el pacto quedaba sellado a cada muerte. Pero este muerto de la calle estaba solo, solo en su terrosa inutilidad. Un muerto derrotado, como él era un vivo derrotado. Un muerto que ya no vivía, pasto de la noche y de la tierra. Con él, de repente, se habían muerto todos los muertos, sus muertos, silenciosamente sepultados en la terrosa nada. Todos los que habían muerto en las trincheras, o después por las faldas de las colinas, en la huida desordenada hacia la ciudad que trataba de encerrarse en su espanto.
La callejuela estaba totalmente desierta. Ninguna luz en puertas ni ventanas. Por el aire quieto venía un quebrado rumor de lejanas explosiones. Un olor a paredes húmedas le refrescó un momento la cara. Salvador se sentó en la acera, apoyado en el muro. ¿Qué más daba? ¿Para qué seguir arrastrándose? Cualquier parte podía ser ya su destino, puesto que su destino era ninguna parte.
“¡Camaradas, vamos a por esos gallinas! ¡adelante!”: recordaba a silueta del comandante de su batallón, recordaba su silueta echoncha y simpática saltando de la trinchera del puesto de mando, pistola en mano, recordaba ese último grito suyo. El último!: un instante después yacía en el suelo, pataleando horriblemente como un perro acuchillado. Salvador había lado un bote en la trinchera, como movido por una descarga eléctrica. Ciego de pólvora y de rabia, había saltado hacia delante por entre los vivos y los muertos, sus camaradas milicianos, o los otros de en frente, todos bailando una danza frenética y terrible.
Un perro pasó por la otra acera de la callejuela, indeciso en la oscuridad. Corría a pequeños trotes y se paraba de repente. Se detuvo un momento frente a Salvador, inquieto. Luego echó a correr calle abajo, haciendo extraños quiebros como si esquivara invisibles balas cruzando el aire sombrío de la noche.
Todo lo demás lo había olvidado. O no, no lo había olvidado, pero su recuerdo era algo informe, una borrachera de odio y de muerte. Algo que apenas si cabía en la memoria. ¡Qué fraternidad an terrible! Solo cuando volvía hacia la ciudad, en un camión abarrotado de hombres sucios y silenciosos, había recobrado su sentido de la situación, de sí mismo y de las cosas.
¡Ahora estoy solo! Pensó que si había huido todo el día, escapando a la persecución casi de milagro, era porque no quería estar solo. Ya no le quedaba otra compañía que la de sus perseguidores. Mientras luchara, no estaría solo ante la muerte. Huía de su muerte para poder vencerla, cuando legara, para no sentirse aplastado, aplastado, como el muerto de la calle.
Seguían zumbándole los oídos, más intensamente, como si mil grillos cantaran en una lejana noche de primavera. Sentía las agudas pulsaciones del dolor en el brazo. Intentó levantarse...
Cerca sonaron disparos. Una bala gimió, rebotada, en el fondo de la callejuela.
Vendrían, vendrían en cualquier momento. Tenía que levantarse. Ofrecerse de frente. No se dejaría matar sentado, como un perro. Oyó ruidos de pasos que entraban por la callejuela. Apoyó el hombro en el muro, para levantarse. Una explosión de bomba se oyó no muy lejos, con ruido de cristales que se rompían.
Los pasos de alguien se acercaban, se acercaban... Salvador sacó el machete del bolsillo del mono con la mano izquierda. Esta vez haría frente.
De repente, brilló una luz. El otro había encendido una linterna. Se acercaba. Mejor, así se verían de frente. Como a la luz del día. Salvador esperó, apoyado en el muro.
Fue una lucha rápida y brutal. Perdió en seguida el machete y cayó al suelo, con el otro encima, de nuevo en la oscuridad. Ya no se debatió, esperando que en un segundo... ¿Por qué no disparaba? El otro le tenía sujeto por el cuello y se sentaba sobre su pecho. Con su mano izquierda Salvador tentó una bota de militar. ¿Por qué no disparaba?
El otro gruñó, ronco y jadeando:
—Te vas a estar quieto... Si no quieres recibir un par de tiros.
Salvador no reaccionó. Estaba aplastado, aplastado, más muerto que el muerto de la calle. Solo el dolor agudísimo en el brazo derecho mantenía un asidero en su conciencia.
El desconocido registró los bolsillos de la cazadora de cuero y del mono. Cogió el machete que había caído al lado y lo lanzó lejos, rebotando agriamente callejón abajo.
Habría preferido que disparara. Pero, en realidad, sintió que le daba lo mismo. No le humillaba estar allí, sujeto y vencido. Era como un hecho natural, un acabamiento. Había llegado al muro, a la tierra; eso era todo. Un tiro en la sien no podía significar ya ningún límite.
—Vas a levantarte. Y a estarte quieto.
El otro soltó la presa del cuello. Salvador ni se dio cuenta de que respiraba mejor.
—Mucho ojo con los movimientos.
Tumbado boca arriba como estaba, contempló las estrellas, en la lechosa serenidad de la noche. Se le llenó el cerebro de ruidos, cada vez más intensos: mil caracolas eléctricas que vibraran, vibraran, en un fondo inalcanzable. Salvador sintió que, ya, era muy fácil morir. Dejarse ir. Dejarse ir... Hacia el deshacimiento. Se estaba bien...
—Levántate. Venga.
Ahora la voz del otro, en la oscuridad, le pareció —¡cosa extraña!— suave y profunda. Volvió la cabeza intentando verle en la noche. Las estrellas, arriba, eran la única respuesta. Intentó evantarse, pero apenas pudo mover el brazo izquierdo. Le invadía una fatiga infinita, blandísima.
El otro le pasó el brazo por el cuello y le ayudó a levantarse. Se sentía delgado, casi a punto de quebrarse en pedazos. Y una mano parecía arañarle por detrás, en el cerebro.
—Andando. Y cuidado con no huir, ¿entendido?
Trató de dar un paso, pero se caía. El otro le sostuvo por la cintura y puso un brazo de Salvador en torno a su cuello. Era el izquierdo, habría aullado de dolor de ser el otro. Echaron a andar, con paso torpe. Retumbaban profundamente los pasos en los oídos de Salvador. Como si estuvieran en una catedral. Se sintió bien, tranquilo. Un aura fresca le daba en la cara. Se hacían más suaves, nás hondos y graves, los zumbidos de los oídos. Había una dulce sonoridad a lo lejos. Se iba deslizando. Deslizando...
Volvió la cara hacia el desconocido. Ahora le veía, veía su perfil, aunque borrosamente Tenía una cara morena, joven. Unos ojos negros, suaves —sin odio, pensó—. Pero algo amargo había en la boca. Salvador sintió, sin extrañarse, una súbita confianza: ahora sabía que podía hablarle, que podía decirle todo lo que en aquel momento sentía.
—Sabes, amigo —La palabra amigo le pareció natural, como si le conociera al otro desde siempre—. Me has estado persiguiendo codo el día y toda la noche, ¿no es así? Bueno, ya estamos juntos. Y, la verdad, me alegro. No sé, siento que ya no estoy solo...
El otro habló con voz profunda, casi extrañamente conmovida, le pareció a Salvador:
—¿Te alegras? Sabes que te fusilarán.
—No, no hablaba de eso. Eso, mira, no tiene importancia. Pero ¿no te has sentido alguna vez solo, solo como una piedra en un camino?
—Claro, la vida tiene su soledad.
La voz del otro seguía siendo profunda y suave, mientras sostenía a Salvador por la cintura. Salvador le miró intensamente:
—Verás, yo he tenido odio, un odio que me atravesaba la garganta y me ponía amargor en la lengua. He llevado ardiendo la sangre. Hace un momento quería matarte.
—Sí, ya lo vi. Pero estabas muy débil. No fue difícil sujetarte.
—Quería matarte... porque quería matarme a mí mismo. El odio solo se mata en uno mismo. Pero eso era antes... Ahora, no sé, pero creo que te conozco, quizá desde siempre. Y ahora te reconozco. Después que me has tirado al suelo y me has apretado el cuello, he dejado de odiarte. Es raro, ¿no? Pero... repito que creo que te conozco.
Atravesaban una gran plaza. Había una fosforescencia en el aire que permitía ver, vagamente, la ancha perspectiva. Pero, era curioso, Salvador creyó oler un aroma de naranjos y de huertos. El rumor en los oídos se había hecho aun más profundo, convirtiéndose en un lejano fondo de armonías. Una luz intensa se encendió súbitamente en la lejanía, para extinguirse en seguida.
—No sé. Verás, en el frente —tú y yo hemos estado y lo sabemos— se mataba sin conocer. Se mataba en general, sin conocer. Nuestros camaradas caían y a esos sí que los conocíamos, les habíamos visto la cara. El que mataba era el otro, el de más allá, al otro lado de las líneas, el innombrable. Eso encendía el furor de la sangre. ¿Tú no me has odiado?
—Sí, claro, era natural. Matabas a mis compañeros... Pero, ahora, también yo creo que te conozco, y sé que no fuiste tú...
El desconocido le tomó a Salvador la cabeza entre las dos manos, extrañamente, y le miró a los ojos:
—No sé, cuando te miro a los ojos, creo ver —no, no te asustes—, creo ver, digo, a todos mis muertos. O a todos mis vivos. No lo sé. Pero es lo mismo. Por eso digo que te conozco. Nunca antes me parecieron los hombres tan terriblemente iguales. Sabes, eso me aterra un poco. Porque tendrán que fusilarte, tendré que fusilarte yo.
—Bah, no te preocupes.
Salvador le apretó el cuello con la mano:
—Eso no importa. En realidad, tú no puedes matarme. Porque me conoces. No se mata a quien se conoce. Se mata al otro. Tú me conoces, ¿no?
—Sí, claro, claro. Pero me aterra...
—Lo importante es que me conozcas. Y que no te olvides de mí. Lo importante es no estar solo. Y ahora me parece que, cuando no se está solo, se está acompañado por todos los hombres. Entonces, ya no se puede matar a nadie.
Se sentía cansado, cansado.. Pero feliz. Extrañamente diluido en el aire sombrío y tenue de la noche. Andaba con más ligereza, sin pesarle al otro. Le pareció que la plaza se prolongaba hasta el infinito, inmensa; pero, aun así, resultaba íntima y acogedora, con su fosforescencia gris y sus grandes luminarias a lo lejos. Salvador se detuvo, volviéndose hacia el otro:
—¿Cómo te llamas?
El otro tardó un instante en contestar, como si buscara en su memoria:
—Salvador.
—Lo suponía. Yo también me llamo Salvador. Y, sabes lo que te digo, creo que todos los hombres se llaman Salvador. ¿No es curioso?
—Ya te he dicho que los hombres son terriblemente iguales.
—Sí, tienes razón.
—Lo que pasa es que no se dan cuenta. Y entonces se miran a los ojos con odio. Se buscan furiosamente unos a otros para matarse y no se miran a la cara porque les da vergüenza. Les parece insoportable. Si se repitieran unos a otros su único, su verdadero nombre, Salvador, Salvador, se reconocerían inmediatamente. Me alegro de que me hayas dicho tu nombre, y yo el mío. Así, ahora, quizá no pueda matarte.
—No podrás, seguro.
La fosforescencia gris se había transmitido a todo el cielo, alto de estrellas palidísimas. En el fondo el gris se iba tornando rosa. Y el aire tenía un frescor lleno de escalofríos. Salvador se dio cuenta, de repente, de que estaban en el campo. Las colinas cercanas vagamente le recordaban algo, no sabía bien qué... Empezaba a sentir cierto vértigo.
—Sí, no podré matarte —prosiguió el otro, con tono firme—. ¿Sabes?. No te entregaré. —Alzó la mano en el aire y apuntó hacia las colinas—. Te voy a esconder. Allí.
La memoria de Salvador se confundía, aumentando el vértigo.
Te voy a llevar a tu casa.
—¿Mi casa?
—Sí, entre los olivos, en las colinas, allí está tu casa. No olvides que te conozco, que sé tu nombre. Cerca pasa un arroyo entre juncos y chopos. La torre chata de la iglesia, con la cigüeña... ¿Recuerdas ahora?
—No sé... Quizá.
—Vamos.
—Vamos. Pero... tú te quedarás conmigo, ¿no?
—Yo no puedo. Tengo que volver para gritar a los hombres su nombre.
Subían por un camino blanco, larguísimo. Salvador comenzó a ver unas luces que se encendían y se apagaban, chisporroteando. De repente tropezó con algo que le hizo caer. Un gran cuerpo humano estaba tendido en medio del camino, boca abajo y con los brazos extendidos; un resplandor intermitente iluminaba sus manos. Parecía como si un enorme peso le oprimiera contra el suelo.
Salvador alzó los ojos hacia el otro; se sentía entre aterrado y triste:
—Quieres engañarme. Por aquí no se va a mi casa. Me vas a fusilar, como a ése que está ahí tirado como un perro...
—No, no... No sé qué ha ocurrido... Quizá es que ése no se llamaba Salvador. O no supo decir su nombre. Mira tu casa, allí. Te voy a esconder, te lo he dicho.
Salvador miró hacia las colinas, inquieto. El vértigo aumentaba en su cabeza, en todo su cuerpo. El chisporroteo seguía, algunas llamas blancas se alzaban bruscas en el gris puro del aire, sacudiéndole como latigazos.
—Allí, donde las luces, allí es tu casa.
Salvador le miró con los ojos redondos:
—Tú no te llamas Salvador. Me has engañado. Mi casa está ardiendo.
—Todas las casas están ardiendo, pero en algún sitio hay que esconderse. Ya te he dicho que quería esconderte. Créeme.
La voz del otro se había vuelto ahora extrañamente fría, lejana.
Salvador tuvo un sobresalto. Oyó un grito agudísimo y vio unos ojos como ascuas que le miraban, que le miraban, entre las llamas.
Tuvo un agudo dolor en el brazo herido; el otro se lo apretaba con fuerza. Se soltó de un tirón. Sintió el vértigo que le sacudía ahora brutalmente y echó a correr, con toda su alma hacia delante. Creyó oír confusamente una voz detrás de él que gritaba: “¡Alto! ¡alto o disparo!” Pero siguió corriendo. Hacia las luces, hacia los ojos...
Oyó un estampido y sintió un terrible golpe en la espalda. Luego, cayó hacia adelante, lentamente. Un torbellino de soles chisporroteantes le deslumbró un instante, mientras se deslizaba, cada vez más vertiginosamente, hacia un fondo inacabable.
La callejuela volvió a quedar en silencio, bajo el cielo lechoso de la noche. Se oía solo el nervioso chisporroteo del incendio. Luego, el ruido de unos pasos por el asfalto.
CAMBIO DE PAPELES
Para Javier Marías, maestro en cuentos de final inquietante
Se estaba ya cansando de esperar. ¿Vendría al fin? Le fatigaba mirar siempre, fijamente, procurando incluso no pestañear, al círculo de luz de la farola, sobre la acera, por donde tenía que aparecer la alta silueta, después ya el cuerpo en relieve del hombre. Tenía que venir. No podía haberse equivocado. Sabía que todas las noches pasaba junto a aquella farola, calle abajo. Pero era ya mucho esperar. ¿Varias horas? O quizá más. Ya ni lo sabía...
Oculto en el vano de la puerta, apoyándose en los barrotes de hierro, se le cansaba la pierna, se apoyaba en la otra, se le cansaba también. Tenía sudorosa la mano derecha, de tanto apretar la pistola en el bolsillo de la chaqueta, nerviosamente.
En la acera de enfrente un anuncio luminoso se encendía y se apagaba, en rojo y verde: Hotel-Universal-Hotel-Universal-Hotel... Guiñaba, guiñaba... como si fuera un ser vivo.
Los diez metros que le separaban de la farola eran como un abismo infranqueable que le sujetaba la mirada. Un abismo de penumbra y silencio. Un ámbito sagrado. Era extraordinario pensar que en aquel círculo incierto se iba a acabar la vida de un hombre. En medio de un silencio tan inocente. Apretó aun más la pistola. Costaba trabajo creer que aquella cosa tan fría y tan sorda, aquel objeto metálico casi cómicamente indiferente, pudiera acabar con un pensamiento, con un alma... Casi resultaba risible pensar “alma” y “pistola”, así, juntas: qué relación podía haber entre una y otra. Le pareció que estaba jugando... a matar a alguien, como cuando niño. Después de todo siempre se trataba de juguetes. Era algo tan absurdo, una pistola, que casi obligaba a pensar en la inmortalidad del alma, es decir en otro absurdo. Lo único que le tranquilizaba era tener claro —no sabía por qué— que tenía que matar, pasara lo que pasara.
Se pasó la mano por la barba ya de tres días, como si quisiera ahuyentar de su cabeza un mal sueño. Tenía que pensar en algo concreto; así se le irían las ideas inútiles. Por ejemplo ¿cómo dispararía? Había diez metros hasta la farola; cuando el otro, con su larga silueta, su gabán y su sombrero, apareciera junto a ella, bajo su reverbero, ¿dispararía inmediatamente? ¿o le dejaría acercarse hasta que le tuviera a dos o tres metros? No era mal tirador, pero tenía que asegurarse. Un tiro solo y en la cabeza: con eso bastaba. No deseaba hacer ruido. El otro caería al suelo como una serpiente descabezada. Pero ¿y si el otro le veía al acercarse? Quizá fuera mejor disparar a diez metros... Lo decidiría en el momento.
Fijó otra vez su atención en el guiño luminoso: Hotel-Universal-Hotel-Universal-Hotel... Aparte él, imaginó, era el único bicho viviente en la calle. Rio arrastradamente, entre los dientes, haciendo una mueca en lo oscuro.
Era ya hora de que llegara. Se estaba retrasando. Le irritaba la espera: era como si el otro estuviera haciéndole víctima de una injusticia. Mayor razón para matarle. ¿Mayor razón? ¿pero es que había una primera razón? La verdad, ahora no sabía por qué, exactamente, tenía que matarle; era una cosa oscura, como un recuerdo viejo. Pero sabía perfectamente, con la evidencia de un mazazo en la cabeza, que... sí, tenía que matarle. El apretaba en la mano una pistola, el otro tenía que pasar debajo de la farola, una pistola sirve para matar... eso era todo. Volvió a tranquilizarse con esa idea.
Como tarde mucho voy a liarme a tiros con la farola —pensó. No podré aguantarlo. O bien dispararé contra los guiños luminosos: Hotel-Universal... Tengo que disparar, eso está claro.
El pequeño mundo de la callejuela empezaba a pesarle como una losa. Acabar, acabar... y a otra cosa. Si continuaba mucho tempo en el acecho se ablandaría, empezaría a preguntarse por su acción...; quién sabe, quizá al final no disparara. Y eso no, nunca; tenía que disparar. Si no disparaba, sentía que volvería contra sí mismo la pistola.
Maldita losa, maldita callejuela, solitaria siempre. Cambió de pierna, por centésima vez. Se rascó la barba. Se estaba quedando inerte.
De repente, aguzó el oído. Se oían pasos, en el fondo de la callejuela. Por fin, no podía ser otro. Le entró una exaltación tremenda. La sangre se le aceleró en las venas. Ya estaba, ya estaba allí. Apretó la pistola con fuerza, sin sacarla aun. Le entraban ganar de gritar y de patalear de alegría. Pero no, silencio. Estaba allí, muy cerca. Se aproximaban los pasos, al otro lado del círculo de luz. La alta silueta, el gabán negro, el sombrero... Cuando apareciera bajo la farola, dispararía. No iba a fallar.
Sacó la pistola y quitó el seguro. La fue levantando lentamente. Los pasos, lentos, resonaban... Entraban ya en el círculo de luz. Apuntó la pistola... Tuvo un instante de perplejidad: un individuo bajo, ancho de hombros, cabezota, sin gabán ni sombrero... Pero fue solo un instante. Le tenía enfilado. Apretó el gatillo...
Al ruido de la explosión se unió el de cristales rotos; la bala había atravesado el farol, pero la lámpara continuaba brillando. Debajo, el recién llegado —¡no, no llevaba ni gabán ni sombrero!— reía a grandes carcajadas, sin moverse. Sintió desazón, una sensación extraña. ¿Quién era...? Maquinalmente volvió a levantar la pistola.
—¡Alto amigo!, ya está bien de estropicios —le gritó el otro con voz firme, apuntándole con el dedo.
No apretó el gatillo. Quiso apretarlo, pero no lo hizo. La desazón iba en aumento.
—Deja ya esa pistola, no la necesitas para nada. ¿No ves que te has equivocado de hombre?
La bajó. El otro continuó riendo, ahora más quedamente. Con paso lento se acercó, las manos en los bolsillos.
—Con que querías atravesarme, ¡eh! A mí también.
El de la pistola estaba estupefacto, sin posibilidad de hablar ni de moverse. No comprendía lo que estaba pasando.
El individuo rechoncho y cabezota estaba ya a solo un paso de él.
—Dame esa pistola. —Se la quitó de la mano y se la guardó en el bolsillo—. Con que matarme, ¡eh! —De repente le cogió de los hombros y le sacudió violentamente.
—Pedazo de animal, ¿no ves que soy tu... autor? ¿Es que no me conoces? Si no llego a apartarte el brazo, me atraviesas la cabeza.
El otro acertó por fin a musitar, tragando saliva:
—¿Cómo... ha podido usted... apartarme el brazo?
—¡Caramba!, veo que sigues sin comprender. ¿No te digo que soy tu autor? No faltaría más que dejara a mi personaje atravesarme de un balazo, ¿no te parece?
El otro cerró los ojos un momento, tragando de nuevo saliva; sentía un nudo terrible en la garganta y un vacío en el estómago.
—¿De dónde... de dónde sale... usted?
—¿De dónde quieres que salga? De mi casa. Vivo ahí al lado, en el número 16. —Le golpeó con el dedo en el esternón—. ¿Ves esa ventana con luz, en el último piso? Te estaba contemplando desde allí. Bueno, la verdad es que no te veía, o apenas. Está muy oscuro esto. Pero sabía que estabas aquí.
—¿Y cómo lo sabía usted? ¿quién se lo ha dicho?
Miraba de soslayo al hombre de la cabeza grande.
—Ya te lo he dicho, ¿cómo no lo iba a saber si soy yo quien te ha puesto aquí, en la oscuridad?
—¿Qué usted me ha puesto...?
Quiso protestar, pero el otro le interrumpió:
—No seas bruto. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Yo estaba sentado en mi mesa. Desde allí te veía; bueno, sabía donde estabas. Tenía la pluma en la mano. Esta pluma, ¿ves?. Y unas cuartillas sobre la mesa. Estaba escribien...
De golpe el otro, si dejarle terminar, estalló en carcajadas, incontenibles. Se apoyó contra la pared, doblándose sobre sí mismo, y se apretaba el vientre con las manos. Se enderezó de nuevo:
—¡Con que usted es mi autor...!
Le brillaban los ojos en la oscuridad. Tenía una mueca divertida, alegre pero con una chispa venenosa.
—Claro, claro. Veo que al fin te pones en situación. Pues, como te decía, estaba escribiendo en mi despacho, donde te he señalado antes. Te veía esperar. O, mejor, sabía que estabas harto de esperar, que estabas poniéndote nervioso. Y entonces me dije: Ese pobre hombre va a acabar pegándose un tiro. Voy a bajar a charlar un rato con él; así se entretendrá. Y, con toda mi buena intención, tú me recibes a tiros...
—Pero es que yo no sabía...
—Me lo debía haber supuesto. En cierto modo, verás, quería hacer un experimento contigo. Cuando salí de mi despacho, dejando las cuartillas en la mesa, me dije: Ahora va a quedar libre. A ver qué hace. Sí, ibas a quedar libre, dueño de ti mismo. Tenía curiosidad por saber... ¡En mala hora! A poco me vuela la cabeza.
—Pero ¿no decía usted que me había apartado el brazo?
—Quia, no lo creas. La verdad es que te falló el pulso. No me lo explico porque creí que eras un buen tirador. Al menos eso es lo que yo escribí.
El otro volvió a reír, en la oscuridad. Sentía una extraña exaltación, como un hondo estremecimiento de alegría. Respiraba con deleite, igual que si acabaran de liberarle de unas cadenas.
—Usted es un tipo estupendo, un guasón de una pieza. ¿Así que antes no era libre y ahora sí lo soy? Oiga usted, y si ahora quisiera, ¿podría pegarle una bofetada? Así, tranquilamente...
—Quieto, amiguito. Olvidas que ahora soy yo quien tiene la pistola. Más te vale guardarte las malas intenciones para otro. Además, ten en cuenta que solo tengo que volver a mi despacho, sentarme a la mesa, sacar la pluma y... te hago trizas en un santiamén. Con esta pluma, ¿ves?
La alusión a la pluma le puso en tensión: era una broma que le irritaba. No iba a dejar que el otro le siguiera manejando como a un muñeco mecánico.
—Que se lo cree usted... Usted lo que pasa es que es un fanfarrón. Si no me hubiera quitado la pistola, aprovechándose de mi sorpresa...
A pesar de la dureza e irritación del tono por dentro no se sentía seguro: ¿qué mala pasada podía aun jugarle aquel tipo?
El de la cabezota rio burlonamente, echando atrás el busto:
—Si sigues con ese tono me subo a mi piso y te dejo plantado, esperando toda la noche. A ti lo que te pasa, amigo Homo, es que...
—Oiga usted, ¿qué significa eso de Homo? ¿por qué me llama así?
—Caramba, porque es tu nombre, ¿no lo sabías? Eres un tipo bastante extraño. Hasta tu propio nombre ignoras. No sé para qué te sirve la libertad. Pues sí, Juan Homo, ¿no te gusta?
—Hombre, no mucho. Pero... si usted se empeña
¡Empezaba a ponerse de un humor negro. La exaltación se le trocaba en sorda rabia.
—Y a propósito, si no le incomoda, ¿cómo se llama usted? Me gustaría saber a quien debo... la vida, ¿no es así como usted dice?
—Sí, así. Bueno, mi nombre es Diosdado, Diosdado “Todo-lo-puede”. Esto último es un mote que me han puesto los de los pisos bajos de mi casa. No sé por qué razón. Los amigos me llaman, por acortar, Díos. Puedes llamarme así, si te place. Al fin y al cabo somos bastante íntimos, ¿no te parece?
—Yo no sé quien es usted —un guasón, sin duda. Pero, si se empeña...
Hubo un silencio. El guiño luminoso del hotel se había apagado. El aire inmóvil de la callejuela era como un negro ojo acuoso, bajo la losa de la noche. Comenzaba a hacer fresco.
El llamado Juan Homo se sacudió el cuerpo, de frío o de aburrimiento, y habló con voz opaca:
—Oiga usted, Díos —¡vaya nombrecito!—, ¿por qué no se va a dormir y me devuelve la pistola? Se está haciendo tarde y va a venir...
—Sí, ya te comprendo. Aun sigues pensando en matar, ¿eh?
—Hombre, ¿para qué me ha puesto usted aquí si no?, ¿quiere decírmelo? ¿No recuerda ya lo que dice usted que ha escrito?
—No te devolveré la pistola. Se acabaron las tonterías, además malvadas.
Eldelacabezagorda“que-todo-lo-podía”seestabaimpacientando: aquel juego se iba tornando absurdo. Se sentía perplejo y un poco despechado con aquel tipo testarudo; estaba perdiendo el control. Algo no marchaba bien, contra sus previsiones. Se tentó la pluma en el bolsillo de la americana, para tranquilizarse. ¿Y si se fuera...? Pero tenía que intentar algo.
Desde la oscuridad el llamado Juan Homo le miraba fijamente, con expresión cerrada y opaca, las manos en los bolsillos y apoyándose en el muro.
Este tipo es duro de roer, pensó el de la cabezota. Se ha creído lo de la libertad y ahora no hay quien le casque. Veremos.
—Se me ha olvidado preguntarte una cosa: ¿qué motivos tienes para matar al que esperas?
El otro se puso tenso, desafiador:
—Eso allá usted; yo lo único que sé es que tengo que matarle.
Diosdado se echó las manos a la cabezota:
—Pero... tú eres un bruto, un inmoral, un monstruo...
—Vaya, déjese de predicaciones. Para eso... ¿no dice usted que me ha creado?... pues no haberme creado... o haberme creado de otra forma. Usted me ha puesto aquí para matar; ¿qué narices quiere que haga sino matar? Me marea usted con sus absurdos. Con haberme creado monjita y ponerme en un convento...
—¿Quieres ya callarte La boca? Matar sin motivos, ¿no te da vergüenza? No es lo mismo matar por matar que... ¿No puedes encontrar algún motivo?
— Hombre, no sea cínico. No me va usted a decir que los motivos arreglan la cosa. Yo lo único que sé...
“Todo-lo-puede” estaba irritadísimo, acalorado. Ahuecó la voz y le gritó al otro, zarandeándolo con sus gruesas manos:
—Yo te he creado con tu libertad... y tu responsabilidad.
—Déjese ya de tonterías—. —La voz del Juan Homo seguía impasible, a pesar del zarandeo—. ¿Quién es usted para decirme cómo me ha creado? Me habrá creado, si se empeña, pero... aquí estoy yo, mondo y lirondo, de una pieza, para decirle que tenía y que tengo que matar a ese individuo. Un individuo alto, con gabán negro y sombrero, ¿entiende usted?. ¿Qué tienen que ver, usted y sus prédicas, con todo esto?
Hizo una pausa porque se atragantaba. Estaba furioso, a pesar de su impasibilidad exterior.
—¿Sabe lo que le digo? —continuó—. Que se vaya usted a su despacho... o al cuerno, y que escriba otra cosa e invente a otro individuo, a su gusto. Nadie se lo impide. En cuanto a mí, devuélvame la pistola y déjeme ya tranquilo. No va a tardar en llegar el del gabán y le vamos a espantar con tantas voces.
El hombre de la cabezota hizo ademán de abofetearle, pero se contuvo.
—Eres un canalla. No te mereces que te haya creado. Pero no te vas a salir con la tuya. No tendrás la pistola; se va a quedar aquí, en mi bolsillo. Y ahora me voy, ya sabes a dónde y a qué —te lo advertí antes. ¿Ves esta pluma?... ¿y estas llaves?
Las agitó en el aire, ante las narices del otro.
El llamado Juan Homo tuvo una idea instantánea. Con un movimiento rapidísimo le quitó al otro la pluma y las llaves y se apartó de un salto.
—Quédese usted con la pistola. La pluma es mía.
Diosdado “Todo-lo-puede” se quedó pasmado ante lo inesperado de la acción, inmóvil, como clavado en tierra.
—Le he dicho que tenía que matar —continuó el otro, alejándose paso a paso—. ¿Usted no me deja? De acuerdo, no mataré. Matará... usted mismo.
Le apuntaba con la pluma, una mueca burlona en el rostro.
—Al fin y al cabo —continuó— lo mismo da que sea usted o que sea yo quien mate, lo importante es matar. Usted lo ha querido, con sus amenazas.
Llegó junto a la farola.
—Buena puntería, eh. Atención, que va a llegar muy pronto. Abur, amigo Díos. Y vaya buscándose un motivo...
Blandió la pluma en el aire a guisa de saludo. Hizo tintinear las llaves y de repente echó a correr a grandes saltos por medio de la calle.
El otro comprendió tarde su propósito. Salió de su estupefacción y echó a correr tras él gritando:
—¡Canalla! Devuélveme la pluma, ¡bandido!, párate.
Pero Juan Homo entraba ya en el portal del número 16 y cerraba la puerta de un tirón.
El cabezota se quedó en medio de la calle, paralizado, como si le hubiera caído una losa encima, apretando la pistola en el bolsillo. Pasó un tiempo que le pareció una eternidad.
Al fin se abrió la gran ventana iluminada del último piso y apareció Juan Homo.
—Ja,ja,ja,ja...
Chirriaron sus carcajadas en la noche, como un estropicio de chatarra. Después se cerró la ventana y se hizo el silencio.
Retrocedió hacia la farola, irresistiblemente. Sintió angustia en la garganta y una rabia que no sabía como estallar. Se ocultó en el vano de la puerta y esperó, apretando la pistola con la mano en el bolsillo.
Unos pasos sonaron en el fondo de la callejuela. Se acercaban, lentos, seguidos, estremecedoramente seguros.
Sintió una alegría brutal y quitó el seguro de la pistola...
Se oyó una explosión y después, bajo la fría noche, una aguda risa de triunfo.
Arriba, en su despacho del último piso, el escritor se despierta sobresaltado: se había quedado dormido sobre la mesa y la cuartilla a medio escribir. Se levanta, se despereza, aun sin comprender bien... De súbito, coge la pluma y la tira irritadamente contra un rincón. Se siente triste, como si acabara de matar a un hombre. Pero... ¿Matar a un hombre? No puede ser. ¿Qué ha pasado?... Da un brusco respingo y se abalanza hacia el balcón, abre la puerta y clava una mirada ansiosa en la farola de la calle. Gran dios, a su luz mortecina, unos metros más allá cree distinguir una silueta humana. Algo metálico brilla intermitente en una de las manos. ¡Noooooooo! El grito se le ahoga en la garganta.
DIÁLOGO CON DESCONOCIDO
¡Déjame ya en paz! Te digo y te repito que hoy soy feliz... Esta maldita manía de venir siempre conmigo... Es asombroso, qué digo, intolerable. Sentirte en todo momento junto a mí, como si fueras una corcova que me ha salido en mi espalda. Pero ¿es posible que haya de llevarte siempre dentro de mí, junto a mí, detrás de mí, o donde quiera que, ¡maldita sea!, estés? Y sin poder localizarte, sucia anguila. Era inevitable, empiezas a cansarme, ¿sabes? Ya no me diviertes como otras veces, hace años.
Pero te digo que hoy soy feliz. Voy a pensar en cosas sencillas y buenas. ¡Verás!: el tranvía que pasa chirriando, esa pareja de novios que se pasean abrazados, el reloj de la torre que toca las horas, esos árboles que ya tienen algunas flores...
Mira, amigo, déjate de preguntas idiotas; ¿Que qué sentido tiene...? Verás, me voy a detener ante ese árbol. Anda, pregúntale qué sentido tiene. Te ríes, eh. ¿Que él da hojas, flores y frutos, mientras que yo no? Te digo que dejes tu risa de cascarrabias. Eres insoportable.