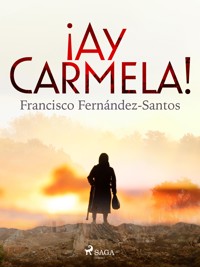Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A través de un mosaico de recuerdos y vivencias, el autor reconstruye en este magnífico libro la infancia de un supuesto niño de la guerra en España, desde su infancia desgarrada por la Guerra Civil hasta su adolescencia de posguerra. Un retrato de la inocencia perdida, la madurez alcanzada a empujones y la resistencia ante los golpes de la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Fernández-Santos
Azulejo
UN NIÑO EN LA GRAN TORMENTA
Saga
Azulejo
Copyright © 2012, 2022 Francisco Fernández-Santos and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728372388
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A mis nietos Pierre, Guilhem, Marguérite y Eglantine, para que un día conozcan las peripecias de un chaval en medio de una cruel guerra incivil.
A mi sobrina Pilar, que tanto interés y cariño siente por la historia de su familia paterna
Pórtico
“El niño es el padre del hombre”, dice en alguno de sus poemas Wordsworth, ¿o es Coleridge? Es sin la menor duda verdad, pero no lo es menos que ese padre del hombre que es su hijo el hombre, el adulto, lo conoce mal, o incluso lo desconoce en alto grado, si no totalmente. Hay, es evidente, una relación ontológica entre uno y otro: sin el ente niño no existiría el ente hombre. Pero en el plano de la memoria y de la realidad psíquica hay una disyunción fatal entre niño y hombre por la simple razón de que el uno no cabe en el otro: el niño porque ha existido como yo-pasado y el hombre porque, al existir a su vez como yo-presente, no tiene espacio existencial para acoger al yo-pasado del niño. En el psiquismo profundo hay un básico desconocimiento mutuo que sólo aparentemente admite una relación en exterioridad, como entre un hombre y otro: es el hecho simple de la sucesión física o corporal, los genes que pasan de uno a otro indefectiblemente y la memoria que trae al presente del hombre una serie de datos cronológicos sobre hechos, pensamientos, voliciones, afectos que configuran una imagen espectral, más o menos verídica, del yo-pasado del niño. Pero lo que la memoria le trae al hombre acerca de éste no es, no puede ser una presencia inmediata y viviente, sino una imagen fragmentada de puntos brillantes, más o menos luminosos o bien oscuros, que forman una especie de archipiélago en el olvido-océano del yo-pasado. En profundidad el hombre desconoce al niño, sólo llega a tener de él, su padre, una especie de cédula o tarjeta de identidad que manifiesta que en el mundo de la exterioridad social el niño es la misma persona que el hombre.
Así, en el fondo de la experiencia vital del individuo humano, lo más cierto es que, como decía Rimbaud, “Je est un autre” (Yo es otro). En uno de los ensayos de mi libro Un dios con prótesis (Huerga y Fierro, Madrid, 2011), tratando de explicitar filosóficamente esta “desazonante heterogeneidad del yo”, se dice: “Vemos al niño, al muchacho, al joven que hemos sido al fondo del túnel del tiempo, se mueven vagamente como animálculos en un fluido desconocido, seres que fueran un día vivos flotando en un acuario lleno de formol. ¿Un día vivos? Pero ¿es que están muertos? No pueden estarlo porque si lo estuvieran lo estaríamos nosotros también. ¿Cuál es entonces su estado de existencia? Sólo podemos imaginar una especie de limbo —dentro de nosotros mismos— en que la existencia consiste en haber existido y en seguir existiendo por procuración en nuestro yo-presente. Lo incomprensible, lo inasimilable para este yo-presente en su sentimiento de integridad es pensar que el niño, el muchacho, el joven están en nosotros, sus cuerpos en nuestro cuerpo, sus almas en nuestra alma, que hemos fagocitado esos cuerpos y esas almas y ya sólo la memoria, a través del túnel del tiempo, nos permite, si no experimentarlos, re-vivirlos, eso es imposible porque para eso sería necesario desvivir lo vivido, es decir algo absurdo, al menos imaginarlos como si fueran otros cuerpos, otras almas, otros yo.”
Este libro habla de ese otro yo, el niño o chaval Azulejo, que dejé de ser hace más de sesenta años. Y hablo de él, en efecto, como si fuera un otro-yo, un existente que es seguramente mi padre pero al que no puedo re-vivir sino como alguien separado esencialmente de mí, otroyo al que la memoria me lleva como al explorador le lleva su curiosidad a descubrir una terra incognita. Y terra incognita es lo que intenta explorar el autor ayudándose de la cartografía vital muy sumaria que ha podido reunir (esencialmente gracias al “buscador” de la memoria) en su yo-presente, sabiendo que el yo que explora es un otro-yo que no se deja descubrir sino con un esfuerzo de memoria pero, sobre todo, de imaginación, la misma imaginación a la que recurre el narrador para hacer vivir a sus inexistentes personajes. Es pues una aventura exploratoria la que se intenta en este libro sabiendo muy bien que el territorio que se trata de descubrir es un ámbito muy fragmentado y difuso en el que la memoria ha de poner unos hitos orientadores y limitantes, y es la imaginación (una imaginación justa, exacta, debe añadirse) la que completa las muy frecuentes zonas ignotas. En definitiva, puede aceptarse sin grandes reservas que la reconstrucción de un inexistente yo-pasado por medio de la escritura (es decir, de la literatura) es veraz y no traiciona lo esencial de ese yo-pasado.
Al niño-chaval cuya entidad vital aquí se reconstruye no se le da mi nombre. Se le llama Azulejo —apelación que tiene un real origen biográfico— porque es una manera razonable de alejarle de mi yopresente como un otro-yo que fue y ya no es, ¡o ya no soy! Un sentimiento de íntima sospecha me inducía a no dar por real y efectiva una identidad que, ya lo he dicho, siento como algo bastante fantasmal. Así podía hablar más libre y verazmente de ese otro-yo ya inexistente. Sólo en la primera parte de este relato, la titulada Conversación con Azulejo, aparecen juntos ambos existentes, el yo-pasado y el yo-presente, como si pudieran comunicarse directamente. Pero es, ya se dice, un “sueño de una tarde de primavera”, libre reconstrucción de un imposible por la imaginación.
El título del libro indica con precisión a qué época remiten estos relatos: los años treinta y primeros cuarenta del pasado siglo. En el centro de todo ese periodo está lo que aquí se llama la Gran Tormenta, a saber la guerra civil que se califica más propiamente de guerra incivil, porque lo fue, incivil, para el chicuelo Azulejo y su familia y, claro es, para varias generaciones de españoles hasta los comienzos del presente siglo. El infantil protagonista pertenecía a una familia republicana, parte de ese bando que suele llamarse de los vencidos —aunque el yo-presente que esto escribe tiene la convicción profunda de que todos los españoles, de uno y otro bando, fueron vencidos en esa incivil guerra por la violencia, el terror y el devastador silencio de casi medio siglo. Y sólo con la muerte del mediocre dictador que hizo posible esa universal derrota española empezó lenta y trabajosamente a borrar la España viva una derrota y una victoria de las que aun quedan, ay, rescoldos en demasiados corazones. Incluido, es honrado reconocerlo, en el de quien esto escribe, que de todos modos desea ardientemente que esos restos del incendio se apaguen definitivamente. Pero sin olvidar los horrores, todos los horrores, para que nunca más se repitan.
CONVERSACIÓN CON AZULEJO
Je est un autre
Arthur Rimbaud
En los mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos en los mismos; y parecidamente somos y no somos.
Heráclito
De cómo descubro que yo no soy yo
(Sueño de una tarde de primavera)
Me he sentado ante mi escritorio lleno de libros, de diccionarios sobre todo, y de papeles. Hace una tarde de primavera luminosa, el cielo aun en lo alto pero sin que el calor abrume. Luminosa y fragante: hasta mí llega el penetrante aroma de la flor de azahar. Hasta el límite cercano del horizonte, antes de las sierras, campos de naranjos con sus blancas canas de azahar, entremezclados con otros de almendros de flores violáceas. Como en otras ocasiones el aroma del azahar despierta con viva punzada mi nostalgia de cuando era un niño toledano allá por los años 30, rayando con los 40, un niño en cuya casa había un naranjo pequeño y raquítico, realmente lamentable, pero que me fascinaba por ser el único del pueblo y, estaba seguro, de toda la provincia, si no de toda Castilla. Aquel endeble naranjito desterrado en frías tierras de pan llevar, lejos de su cálido terruño mediterráneo, daba algunas florecillas de azahar que se amustiaban pronto, aunque yo me imaginaba que perfumaban el pueblo entero, y que, pese a los cuidados que prodigaba al arbolito, con buen estiércol y abundantes riegos, no maduraban nunca en redondos y amarillos frutos. El naranjito — no mediría más de metro y medio— terminó por agostarse, por lo que alguien, no yo, no habría podido, lo arrancó de cuajo y lo tiró al estercolero. Sólo me quedó, me queda aun, la nostalgia imborrable de su tierra soñada, la que ahora tengo presente ante mis ojos y activa en mis células olfatorias con esta vaharada mareante de aroma de azahar que me envuelve como una nubecilla soñolienta. Bajo su efecto, mientras contemplo a través del balcón-terraza los verdes naranjales moteados de blancura y mi vista se alarga perezosamente hasta los serrijones del Maestrazgo, mi ánimo adormecido vuela vertiginoso hacia las tierras secas de Castilla, hacia el pueblo en que vi la primera luz del mundo. Mi imaginación se esfuerza en la búsqueda imposible de un chicuelo de ojos muy azules que debe de andar ahora por la última infancia o la primera adolescencia, moviéndose levemente en la neblinosa región del tiempo, quizá absorto en un instante eternizado por la memoria. Recostado en mi sillón, arrastrado por irresistible duermevela, me voy sumergiendo blandamente en el sueño de una tarde de primavera que me...
I. ALLEGRO APPASIONATO 1
He sacado la foto del fondo de la caja de cartón donde mi madre guardaba los recuerdos familiares. Hace quizá treinta años que no la veía. ¿Qué digo treinta años? Quizá siglos. Parece todo tan remoto. ¿Cómo es posible?
Es un niño de ojos azules, muy azules. Aunque la foto es en blanco y negro, se ve por el resplandor irisado de la mirada. Además, lo sé. Son los míos, no han cambiado. No, no es cierto: han cambiado. ¿Cómo puedo atreverme a decir que son los míos? Da vértigo sólo pensarlo. La insondable sima que media entre los dos y que no puedo franquear se abre ante mí: la siento como unas fauces que quisieran tragarme. Se pierde el sentido en esa región irrespirable.
La verdad es que él los tenía mucho más azules que yo. O acaso sea que su rostro redondo e inocente casaba mejor con su mirada azul que mi rostro duro de barba y áspero de los rasgos de la edad. Esa mirada azul le daba —le da— un aire soñador que iba muy bien, por lo que sé, con su temperamento dado a lo nebuloso y romántico, propicio a las ensoñaciones y a la imaginación solipsista. No hay duda: este rostro tiene un halo. Un halo que traza la mirada. Porque la mirada le da al rostro un toque levemente fosforescente, desdibujando sus límites. (Ya adulto y sin la gracia del niño, esa mirada me ha salvado a veces de cierta ordinariez de mis rasgos faciales, haciendo que el que me mira vea sobre todo mi mirada).
Es una foto que yo diría de carnet, aunque entonces —principios de los años 40 de ese apasionante y desgraciado siglo XX, tal vez el más criminal de la historia humana— no creo que se hicieran diferencias entre fotos de carnet y fotos normales. Lo que sí sé —por el marchamo estampado detrás de la foto— es que se hizo en la ciudad de Toledo, en un estudio fotográfico de su moruna plaza de Zocodover. ¿La razón de la foto era el entonces llamado “examen de ingreso” en el bachillerato? Por la edad del chicuelo, que calculo en los 12, tal vez 13 años, supongo que no. Quizás no hubo un motivo particular para la foto. Simplemente la madre aprovechó un viaje a Toledo para que se la hicieran y así conservar una imagen del hijo a esa edad: en aquel “tiempo de silencio” era muy raro que un fotógrafo se aventurara por un miserable pueblo, toledano o de otra provincia.
Pero observemos al niño. Sobre los ojos azules una frente ancha y despejada. Debajo, en medio del fino óvalo del semblante, una nariz recta (¿quién carajo me la torció después a mí, para tallarme esta cara de boxeador castigado que me sale en mis peores momentos? ¿el dedo índice de mi mano derecha, cochina costumbre de adolescente?). Bajo la boca bien dibujada, pero con un labio superior un poco demasiado delgado, un mentón redondeado. A ambos lados, unas orejas proporcionadas que aun no se han puesto, como las mías, a emular en tamaño a las de su padre, quiero decir de nuestro padre, de él y mío al mismo tiempo. El pelo es todavía castaño claro, tirando muy ligeramente a rubio, lo que le valió el que su abuelo paterno, como testimonia una bella carta de los primeros años 30 dirigida a sus (mis) padres que ha llegado hasta mí, le llamara “el canito”. (Había también una muestra de ese pelo, efectivamente castaño claro, que su madre guardaba en una especie de relicario, hoy perdido).
En toda la expresión del semblante trasparece el carácter introvertido del niño, la hiperestésica intimidad que habrá de acarrearle una de esas pavorosas timideces infantiles que amurallan una vida humana y que se prolongará hasta bien entrada la juventud haciéndole —haciéndonos más bien, a él y a mí— pasar malísimos ratos, entre la angustia y la vergüenza, y creándonos conflictivas situaciones, fuente de errores y de malas (objetivamente) acciones: él aun no sabía lo que yo hube de aprender más tarde, a costa de más de un trastazo y descalabro moral con trabajo y pena asumido: que en este mundo el mal se hace muchas más veces sin querer que queriendo).
Me atrevería a decir que este rostro es muy musical. Yo sé que a esa edad ya había oído el niño con notable placer la Novena (no hace falta decir qué y de quién: en todo caso no la de la iglesia, donde ya no ponía los pies). Su madre contaba que a los dos o tres años balbuceaba absorto no se sabe qué melodía o melopea y que para hacerle comer había que entonar cualquier aire musical: la boca se le abría inmediatamente (de pasmo, no de hambre, supongo). Tiene también este rostro ligeramente deslumbrado un aire de asumida tristeza que debe de venirle de sus experiencias aun muy recientes de la guerra civil, que el niño vivió muy a menudo al ritmo de la cara triste y llorosa de su madre, acongojada por el peligro que corría la vida de su marido a manos de la justicia (?) militar franquista.
Pero a través de este tenue velo de tristeza se adivina una sensualidad muy viva aunque mansa e introvertida. Seguramente ha comenzado ya a practicar eso que los curas tachan ominosamente de “vicio de Onán” (¿por qué vicio una cosa tan natural y agradable?). “Vicio”. que de todos modos alterna, pese a su abrumadora timidez —pero ¿no son los tímidos los al final más audaces?—, con el sobo inexperto a las chicas de su edad —las niñeras mayores no son ya para él objeto de juego erótico y ahora no puede aprovecharse, como cuando tenía cinco o seis años, de su regocijada o ladina complicidad.
Pienso que daría cualquier cosa por que este chicuelo suavemente triste y sensual volviera a encarnar en un cuerpo aéreo. Si consiguiera sacarlo de ese pozo sin fondo del tiempo en el que se ha quedado flotando inmóvil... Si querer fuera poder... La supertecnología moderna aun no ha inventado la máquina de reviviscencia del pasado que algún día inventará, no me cabe la menor duda (inventar por inventar, esa prodigiosa aventura humana inventa todo). Pero yo ya no estaré, ni Azulejo tampoco, para ponerla en marcha. Queda solamente, ¡ay!, la poesía, ese poder de lo imposible que aun le cabe al simple mortal todavía no cibernetizado, ese poder que todo lo puede en el corazón del hombre. Quiera pues el corazón, mi corazón.
En la foto, que he puesto sobre mi mesa de despacho recostada en un diccionario, el rostro del niño parece despertar de repente de su inmóvil sueño de cartulina. Parpadean ligeramente sus ojos azules. Le miro intensamente, sin sorpresa. Me sonríe con todos sus labios y sus ojos. (Es un chicuelo gentil, bien parecido, qué duda cabe, un chicuelo que sabe sonreír con todo el rostro, pero suavemente, sin apenas gestos.) Le miro aun más intensamente, sin extrañeza pero maravillado. Es alguien a quien amo con todo mi ser pero al que tenía olvidado; hacía decenios que no lo veía, ni casi pensaba en él... Si tenía conciencia de él, si lo sentía era más bien como alguien extraño, alejadísimo de mí mismo, una especie de forma vacía con la que no sabía como relacionarme: alguien que me había precedido en el tiempo pero que había terminado desvaneciéndose en el éter transparente del pasado. La supuesta, evanescente o protocolaria identidad del yo no abría camino alguno perceptible, ni siquiera sensitivamente imaginable, entre mi existir de hombre maduro y el existir de un chicuelo que llevaba mi mismo nombre, pero del que sólo tenía recuerdos, no conexiones presentes, palpables, corporales: alguien que estaba dentro de mí pero enterrado, anulado, nulificado por el espesor de todo lo vivido en sesenta años lejos de él, de su viva presencia. Sólo la poesía hace lo imposible, el salto mortal a lo que ya no es. Adelante, Azulejo...
Parece como si el niño, desde el marco plano de la foto, me hablara. Veo moverse sus labios y oigo como un susurro. Me habla, seguro. Pero apenas entiendo. Acerco el rostro a la foto. Ahora sí...
EL NIÑO.— ¡Hola, viejo!
Ríe suavemente. Su voz es clara, bien timbrada. Quizá un poquitín chillona, mucho menos que la mía de adulto irritable y aun más de viejo regañón.
YO.— ¡Hola, chaval! Viejo, claro. ¿Y cómo no? Hace tantos años que no nos vemos... Y el tráfago idiota de la vida le hace a uno olvidarse de sus mejores amigos. Bueno, aunque te haya olvidado con frecuencia, tú eres uno de mis mejores amigos, quizá el mejor. No está mal que lo sepas.
EL NIÑO.— Pues ya podías pensar un poco más en mí.
Habla con una voz finita, casi inaudible, como si lo hiciera desde el fondo de un pozo sin muros. Me acerco aun más a la foto hasta casi rozarla con mi tuerta nariz.
EL NIÑO.— Ya veo que apenas me oyes. Soy una especie de Pulgarcito de papel. Bueno, por ti le voy a pedir al dios del tiempo que haga un esfuerzo y me saque de mi mundo plano. Que me devuelva el cuerpo y pueda pasar al mundo en que tú vives.
YO.— ¿Y cómo? ¿Hay algún medio?
EL NIÑO.— Claro que lo hay. Con tu ayuda, desde luego. Sólo tienes que hacer una cosa. Vuelve a mirarme intensamente, muy intensamente, concentra tu mirada y piensa en mí con todas tus fuerzas. Suéñame, si puedes.
YO.— Bien. Ya lo hago. No es difícil. ¿Tú crees que...?
EL NIÑO.— Espera un instante.
Me concentro, totalmente inmóvil, mi mirada en la suya. Deseando, queriendo con toda el alma.
EL NIÑO.— ¡Ya está!
La fina cartulina de la foto parece que empieza a desvanecerse, a diluirse como una nubecilla. La imagen del niño se diría que flota en el aire, mientras aumenta lentamente de tamaño y adquiere el espesor de la vida. Ahora observo que tiene una cabeza redonda, tirando ligeramente a ancha, con el pelo corto que le deja la frente despejada y luminosa. Pero, al crecer de tamaño y salirse de la foto, la cabeza infantil va recobrando el resto del cuerpo que había quedado fuera. Ahora debe de tener el chicuelo el tamaño de una botella pequeña, lo que le presta un curioso aire de duendecillo de cuento de Grimm. De pie sobre mi mesa de escribir, se sienta sonriendo sobre los dos tomos tumbados del María Moliner.
EL NIÑO.— Es un diccionario, ¿no?
YO.— Sí, el arma absoluta e imprescindible de todos los escritores de lengua castellana. En tus tiempos no existía aun.
EL NIÑO.— Yo, cuando era niño...
YO.— Pues ¿qué eres ahora?
EL NIÑO.— Bueno, si quieres, cuando era un peque. ¿No crees que a los doce años ya no se es un niño? Se es un chico, un chicuelo, un muchacho, como quieras. Pero no un niño.
Lo dice un poco amoscado, como si se sintiera herido en su dignidad de mozalbete onanista y sobador de chicuelas como él. Continúa:
EL NIÑO.— Cuando era un peque, tenía un grueso diccionario ilustrado; creo que había sido de mi tío Valentín, que era maestro como mi padre. Me divertía recorriendo en él el mundo, con sus mapas y sus fotos. Y recorriendo la lengua, de cabo a rabo y palabra por palabra. Todavía hoy lo hago con frecuencia.
YO.— De ahí me viene a mí la afición no desmentida a los diccionarios y enciclopedias. Todavía hoy suelo pasarme horas picoteando en ellos, ahora en varias lenguas. Viajando a salto de mata por las lenguas y por el mundo. Es un viejo vicio de la dispersión y la libertad imaginativas.
EL NIÑO.— Bueno, vicio o no, la verdad es que a mí me ayudan mucho. Mucho más que todos los libros de texto.
YO.— Claro, claro. Si no te lo reprocho. Hablaba por mí. Oye, ¿puedo darte un beso?
EL NIÑO.— Desde luego, hombre. No faltaba más. Al fin y al cabo somos familia cercana, ¿no?
Lo dice con una sonrisa levemente burlona y un guiño de los ojos azules. Me inclino sobre la mesa para darle un beso al duendecillo, que levanta el rostro desde su asiento diccionaril presentándome alternativamente sus dos rosadas mejillas donde empieza a emerger una casi imperceptible pelusa de barba. Pero algo como un temor oscuro me impide rozar siquiera su piel: ¿quizá el temor de que su cuerpecillo sea todo él como una pompa de jabón que estallaría al menor contacto externo?
Ahora observo que está vestido con un ligero jersey de punto de color marrón con rayas azules horizontales, del que sobresale en la parte superior el cuello de una blusa amarilla clara, abotonada hasta arriba. Lleva pantalones cortos de pana, con cinturón de tela. Y calza zapatos ligeros, casi sandalias, de color marrón, con calcetines blancos. El chiquillo se pone en pie y de un salto se instala sobre la paciente María Moliner, a quien no parece importarle servir de estrado o tarima al chico.
YO.— Aunque te subas sobre doña María, no por eso eres más alto. Parece que has dejado de crecer.
EL NIÑO.— Bueno, no depende de mí. Eres tú quien tiene que empujar con fuerza.
YO.— ¿Cómo empujar?
EL NIÑO.— Sí, es que eres tú el que me fuerza a crecer, como me has forzado a salir de la cartulina de la foto. Todo viene de tu ardiente deseo de verme volver a la vida en que tú te mueves, ya que tú no puedes meterte en la mía plana e inmóvil. El dios del tiempo, del que dependo, y tú también, claro, permite esa infracción a la regla.
YO.— O sea, que no eres tú quien lo desea.
EL NIÑO.— Yo lo puedo desear, pero no basta. El salto de mi mundo al tuyo lo doy porque tú lo quieres con todas tus fuerzas. De otro modo, igual que ha ocurrido en los últimos 58 años, sigo viviendo mi vida en el mundo plano del papel. No creas, no se está tan mal. Quizá se pierde en movilidad, lo reconozco, pero uno flota en una especie de felicidad inmóvil, algo así como un limbo de eternidad. Es igual que si un hombre se subiera a una bella nube de primavera y se perdiera flotando en su mundo multicolor y blando como el algodón.
YO.— Oye, ¿sabes que te expresas muy bien? Para tu edad...
EL NIÑO.— Bueno, debes de saber, y si no lo sabes te lo digo, que soy muy leído, como se dice. Desde muy pequeño devoraba la biblioteca de mi abuelo y de mi padre. Me tragaba todo: hasta un libraco de muchísimas páginas de un alemán que se llama algo así como Nathorp, una cosa sobre pedagogía que era de una pesadez... O la Historia de España, del padre Mariana, que es un tostón. Pero, sobre todo, muchos poetas. Y don Benito... Ah, don Benito es mi preferido, tengo toda la colección de los Episodios Nacionales, una que publicaron durante la República, con la bandera republicana en la portada. Hubo que esconderla en el aljibe para que no la cogieran los de Franco. Fíjate, tengo para años de lectura. Don Benito me gusta más que nadie. Ayer terminé de leer uno de sus episodios, La compaña del Maestrazgo. ¿La conoces?
YO.— Claro, la conozco y me apasiona.
EL NIÑO.— Pues yo la he leído hasta de noche, escondiéndome bajo las sábanas con una lamparita de mano para que no me regañe mi madre que dice que ya está bien de leer sin parar, que no es bueno para la salud. Y, sabes, la historia de la monja y del teniente carlista me ha hecho llorar, llorar como no he llorado nunca. Y soy muy llorón, te aseguro, sobre todo con algunos libros muy tristes. Esa historia de la monja y el teniente guerrillero... ¡Qué desastre! Es más triste que Romeo y Julieta y que La muerte del niño Muni.
YO.— Pues sí que sabes ya cosas. A los doce años no se suelen leer muchos libros de literatura.
EL NIÑO.— Oye, doce años no, que tengo ya trece. Bueno, es que tengo muchos libros de esos en la biblioteca de casa: dos grandes armarios de estantes llenos. Pero, no creas, me puedo leer todos. Mi padre y mi abuelo me dejan. Pero mi madre anda con ojo. No me deja leer cosas que ella cree que son malas para los niños. Hace un mes que me quitó de las manos un libro de un italiano que se llama El Decamerón. No he logrado leer ni dos páginas. Ahora lo busco por toda la casa pero no lo encuentro. ¿Tú lo has leído?
YO.— Pues verás, aunque parezca mentira, no te seguí en tu deseo de leer El Decamerón de Giovanni Bocaccio, así se llama su autor. Sólo mucho más tarde, a los sesenta años, ¿te das cuenta?, se me ocurrió hojearlo, en italiano, que ya había aprendido. Y, no sé por qué, no me interesó demasiado. ¡Qué cosas! Verdad que es un poco verde, ¿sabes lo que significa?
EL NIÑO.— Más o menos. Bien, quizá sea mejor que no lo lea. Aunque eso de que el libro sea un poco “verde”, pues me intriga. Pero, en cambio, don Benito, ese sí que lo voy a seguir leyendo. ¡Qué tío!
YO.— Dices muy bien, ¡qué tío! Yo lo leí mucho hasta los 20 o 25 años. Pero después, ¡no lo creerás!, de repente, ya metido en literaturas de vanguardia, quiero decir, tirando a complicadas y superferolíticas, le dejé abandonado a don Benito y hasta di en llamarle tontamente como le llamaban los poetas nuevos de antes de la guerra, “don Benito el garbancero”. ¡Qué error, chico! ¡qué tontería! Don Benito es el segundo después de don Miguel, ya sabes, de Cervantes, y el tercero es don Francisco, de Quevedo, si aun no le conoces. Así que sigue con él y en cuanto puedas lee el Quijote, que es muy divertido y está maravillosamente escrito, ¿entendido?
EL NIÑO.— No sé, es un libro muy gordo. Para mí. Por ahora sigo con los Episodios. Y con todos los demás que hay en la biblioteca de casa, son los únicos de que dispongo. Porque otros muchos se escondieron y no volvieron a aparecer, o también se los llevaron. ¡Vete a saber!
YO.— ¿No puedes adquirir otros libros?
EL NIÑO.— (Alzando los hombros) ¿Cómo quieres que los consiga? Yo no puedo moverme normalmente en tu mundo, que es en el que se venden y se compran libros, y todo lo demás. Sólo cuando tú me llamas con tu deseo más fuerte. Además, no puedo pedirle a mi padre que me compre libros que se hayan publicado después del verano de 1942, que es el de ahora, ¿comprendes?
YO.— Comprendo. Pero tú hablas con un lenguaje que a veces parece de los años 50, o incluso de los 60.
EL NIÑO.— Verás, la explicación está en que, aunque tú no me hayas llamado durante todos estos años, yo no he roto completamente la relación contigo; te he seguido más o menos de lejos en tus andanzas. Y una parte —no sé cuánta— de lo que tu leías y pensabas y sentías y escribías se volvía hasta mí y me enseñaba cosas que no podía alcanzar por mí mismo,
YO.— Pero ¿qué tipo de relación era ésa? ¿En qué existencia vivías?
EL NIÑO.— No podría decirte exactamente. ¿Qué existencia vive uno? ¿Acaso conoces tú realmente la existencia que vives?
El chicuelo hace una pausa, como reflexionando, y continúa:
EL NIÑO.— Si quieres, llamemos a la mía una existencia astral, ideal, extratemporal, cuatridimensional... Elige la palabra que más te cuadre. Pero te advierto que todo esto es aproximativo. Son cosas que me han llegado de ti, de los años en que andabas por Madrid, y también ya habías ido a París, y te interesabas por el existencialismo, ¿no es así? Fíjate que en este año mío, que es el de 1942, lo de existencialismo no creo que se diga aun en España. O, en todo caso, no en un villorrio toledano como el mío. Luego son cosas que tú me has retrocedido, no sé si se puede decir así... Pero dejémoslo, el hecho es que aquí estoy, todo enterito, aunque pequeño... Mira, las orejas... la nariz...
YO.— Por favor, no te metas el dedo en la nariz, que me la tuerces más, puñetero.
Ríe el chiquillo con cierta sorna.
EL NIÑO.— Ya la tienes torcida y bien torcida. No tiene remedio. La culpa la tienes tú, que te metías el dedo hasta el fondo. Yo, por mucho que lo meta, y lo hago con cierta frecuencia, es una manía, pues nada, no me la tuerzo. Pequeña y recta. Nada de lo que yo haga puede ya cambiarte el aspecto. Piensa tú qué hiciste en todos esos años que yo no he vivido para tenerla así, un poco aplastada hacia la derecha. No tanto, ¡eh!, no hay que exagerar. ¿No se te habrá puesto así por algún vicio secreto, como a Pinocho?
YO.— Pinocho no tenía la nariz torcida, la tenía larga. Y era por su mala costumbre de decir mentiras.
El chiquilín me apunta con el dedo, sonriendo burlonamente:
EL NIÑO.— Bueno, mentirosillo lo has sido, y aun mentirosón. Y supongo que lo sigues siendo, ya con un pie en la vejez.
YO.— Oye, peque, más respeto, que yo no te insulto.
EL NIÑO.— ¿Decir que estás entrando en la vejez —y lo digo por tu aspecto— es insultarte? ¿Es que en tu época es vergonzoso ser viejo?
YO.— Algo hay de eso, sí. Pero dejémoslo. Lo que quería decirte es que para mentiroso tú te pintas solo, ¿no te parece?
EL NIÑO.— Bueno, si te parece a ti, que algo sabes de la cuestión, mucho más que yo de tus cosas, quizá tengas razón.
YO.— Digo que eres más mentiroso que yo porque tienes mucha más imaginación. Hasta diría que tu imaginación es pura dinamita. ¿O es que no te acuerdas —y es sólo un ejemplo— de la mentira de las alas?
El niño se queda serio y enrojece ligeramente. Se pone de pie y me mira de hito en hito. El azul de sus ojos se ha vuelto más vago, lo que le da al rostro un aire de cierta confusión.
EL NIÑO.—¿Qué alas?
YO.— ¿De verdad no te acuerdas? Creo que tenías seis o siete años. Quizá un poco antes de aquel curioso mes de julio en que empezó la trapatiesta, lo que yo ahora llamo la Gran Tormenta, la guerra, ya sabes, la guerra civil, o incivil que es más exacto.
EL NIÑO.— ¡Ah! ¡te refieres a las alas de paloma para poder volar! Bueno, era simplemente una broma.
YO.— Caramba con el señorito bromista. Pues, para broma, sus buenas perras chicas de la época les sacaste a tu hermano y a otros chiquillos de la escuela. Les convenciste de que en la troje de tu casa tenías unas alas de paloma que había cortado tu madre para ti, con todas sus plumas, y que te las pegabas a los hombros y echabas a volar tranquilamente cuando te daba la gana, ¿no fue así? Les prometiste que volarías en su presencia si te daban cada uno esa calderilla, que entonces era bastante —en todo caso bastante para comprarte caramelos y cigarrillos de anís. Los hiciste entrar en el corralillo trasero de tu casa, tú te subiste al camaranchón por una ventana diciendo que ibas a ponerte las alas y... ¿te acuerdas, comediante?, desapareciste por otra ventana, mientras los chicos esperaban en vano tu espectacular salida volandera. ¡Qué chasco!
El duendecillo de los hermanos Grimm se ríe con todo su rostro y con todo su cuerpo.
EL NIÑO.— Todavía me estoy riendo. Pero, no creas, la aventura no terminó para mí sólo en risa. ¿No te acuerdas del par de pescozones que me arreó uno de los chicos que era más fuerte que yo? Y además tuve que devolverle la perra chica. Los demás, a rabiar. Aunque mi hermano Federico, Fede como yo le llamo, fue a quejarse a mi padre y, como no le hizo mucho caso, se dedicó a tirarme pellizcos y a rebuscar entre mis cosas para soplarme el dinero.
YO.— Lo que más me sorprende a estas alturas es tu instinto comercial. Te diste el gusto de un bromazo, pero sin olvidar el dinerito, ¡eh! Te lo digo porque yo he carecido siempre de habilidad comerciante.
EL NIÑO.— Bueno, el dinero era lo de menos, y no creo haber hecho en mi vida más negocios —¡ja! ¡ja!— que ése. En realidad, lo importante para mí era imaginar y dar rienda suelta a mi imaginación. Desde mucho antes soñaba con sujetarme unas alas a los hombros y tratar de volar. Estaba convencido de que podría. Hasta le di bastante la lata a mi madre para que me las cosiera a las hombreras del jersey o de la camisa. Un día me arreó un cachete para librarse de tan molesto moscardón que le pedía tozudamente tal insensatez. Intenté sujetármelas yo mismo, pero ¡nanay! Opté por un método más viable: el paraguas de mi padre. Me subí a la leñera, que debía tener unos tres metros de altura, abrí el paraguas y me lancé al aire. Esta vez, solito: sin cobrar ni un céntimo. Es decir, ahora pagué yo. Porque el paraguas se quedó chafado y la rodilla derecha bastante chafada también.
YO.— En esa manía de querer volar se te notaba ya tempranamente la sensualidad.
EL NIÑO.— Oye, ¿qué es eso que dices? No comprendo bien.
YO.— Apuesto a que soñabas mucho con vuelos a voluntad, ¿no es así? Basta con dar un ligero impulso al cuerpo con piernas y brazos, como si nadaras, y ¡hala!... flotando en el air. Y en sueños eso ocurre frecuentemente: te aprietas las nalgas con las manos y... ¡ala, a volar! Eso tiene que ver con la sexualidad, bueno, para que lo entiendas, con la afición a las chicas, a sobarlas...
EL NIÑO.— Pues te confieso que algo me suena de lo que dices. Pero ¿donde lo has aprendido? ¿No será en los libros de ese doctor de Viena que están en la biblioteca de mi padre? He hojeado uno de ellos, La interpretación de los sueños, que a veces es muy divertido, pero no he sacado en limpio gran cosa. Demasiado enrevesado. Por cierto, no sé si lo recuerdas, estos libros, y otros muchos, estuvieron escondidos en sacos colgados dentro del aljibe de casa, como si fueran jamones, hasta después de terminada la guerra. Debían de ser muy peligrosos. Por eso me atraen más que los otros. Pero no es fácil hincarles el diente. Aunque están muy bien traducidos al español. Por un señor que se llama... que se llama... algo así como Ballesteros... Ballesteros...
YO.—... y de Torres—
EL NIÑO.— Eso, Ballesteros y de Torres.
El orgullo de niño sabihondo se le pinta en el semblante; chispean sus ojos azules. Más azules que nunca. Se me ocurre una idea.
YO.— Oye, ¿podría llamarte Azulejo?
EL NIÑO.— ¿Por qué? Me gusta el nombre.
YO.— Te contaré por qué. Sólo a ti puedo contártelo. Suena un poco ridículo. Y más a mi edad. A la tuya, todavía.
EL NIÑO.— Bueno, en todo caso a mí me gusta. Me recuerda...
YO.— Espera que te cuente. Es un recuerdo agradable. Hace ya años, muchos años, había una muchacha muy linda y muy buena que me obsequió con su simpatía y su gracia. Se llamaba Anne... Ya ni me acuerdo de su apellido. Creo que ha cambiado al casarse. Le gustaban mis ojos azules. Tanto que en seguida olvidó mi nombre y empezó a llamarme Azulejo. Nunca nadie me ha bautizado con más gracia. A ella le gustaban mis ojos azules y los azulejos españoles. A mí también me gustan los azulejos. Recuerdo los de los patios de Toledo. Y los de Talavera.
EL NIÑO.— Claro, ya sé, los de la ermita de la Virgen del Prado. Ya lo creo que son bonitos. Una maravilla. Cuando voy con mi padre o con mi madre, lo primero que les pido es que me dejen ir a verlos. ¿Existen todavía en tu época?
YO.— Supongo que sí. Hace siglos que no voy por allí. Espero que los matarifes urbanísticos que tanto abundan en esta España un poco obesa y un poco tonta en que me toca vivir los hayan respetado. Oye, no comprendas mal, lo de obesa y tonta es una manera de decir. Pero es millones de veces mejor que la España cutre e irrespirable de tu época, que todavía me da náuseas sólo con recordarla.
EL NIÑO.— Bueno, sabes muy bien que yo detesto este país de ahora, con su monigote cruel de generalito, si es casi enano... Pero irrespirable, no, no, aquí por lo menos en mi pueblo el aire es muy puro. Seguramente más que el que tú respiras.
YO.— Ni me hables. Ahora que vivo en París, cerca del hermoso bosque de Bolonia, cada vez que vuelvo a Madrid me pongo asmático. ¡Qué porquería de aire! Por lo menos el de Madrid. Bueno, ¿qué?, Azulejo, ¿te gusta el nombre?
EL NIÑO.— Claro, claro... Suena mucho mejor que el mío, que nunca me ha gustado. Y menos aun cuando me ponen el diminutivo. Me parece bastante ridículo.
YO.— Pues tú te lo mereces mucho más que yo. Para ojos azules, los tuyos. Si casi parece que se te salieran de las órbitas, poniéndote la cara un poco azul toda ella. Caramba, rapaz, con esos ojos seguro que te llevas de calle a las chicas...
EL NIÑO.— Pues no lo creas, ni mucho menos. Si te digo la verdad, me parece que, como soy muy tímido, ¿qué muy tímido?, horrorosamente tímido, no soy capaz ni siquiera de darme cuenta. Además, no sé si a veces esos ojos tan azules no me ponen un poco cara de tonto, o quizá de pasmado, ¿no te parece? A menudo, cuando miro intensamente algo, parece como si estuviera papando moscas, bueno, en Babia.
YO.— Eso es por tu carácter soñador e introvertido, que se te ve en seguida. A pesar de que con facilidad te echas a reír a carcajadas. Pero quizá ambas cosas vayan generalmente juntas. Bueno, ¿qué? ¿te llamo Azulejo?
EL NIÑO.— Bueno, si te empeñas. Ya te he dicho que me gusta. Pero que se quede entre tú y yo. No les voy a decir nada a mis padres, y menos a mis hermanos. Me tomarían el pelo.
YO.— Como quieras. Será un secreto entre nosotros dos. Acuerdo sellado, chócala.
Me tiende su mano diminuta como la de un muñeco, pero algo me retiene, como antes cuando quería darle un beso, quizás el miedo a que con el contacto se desvanezca su (no sé si inmaterial) presencia. Prefiero no tocarla. El la retira sonriendo.
AZULEJO.— De acuerdo, pues. Y a propósito, ¿qué ha sido de esa Anne que te llamaba Azulejo? ¿dónde anda?
YO.— Pues la verdad es que no lo sé. Era una muchacha muy frágil, tenía el corazón demasiado tierno. Y la vida la había herido con dureza. Desapareció en la niebla... Bueno, es un decir. Estará en cualquier parte de este puñetero planeta. O, más seguramente, en cualquier lugar del exágono.
AZULEJO.— ¿Qué es el exágono?
YO.— Así llaman los franceses a Francia, por la forma de su territorio. Igual que los españoles hablamos de la piel de toro para referirnos a España.
AZULEJO.— Sabes una cantidad de cosas...
YO.— Ya las sabrás tú, si es que no las sabes aun. Oye, ¿y de dónde te vienen los ojos azules? Porque tú eres el único de la familia que los tenga azules.
AZULEJO.— Mi padre dice que me vienen de su tía Rosalía, una vieja solterona que vivía en Toledo y que era hermana de su madre, o prima hermana de su padre. No recuerdo bien. Pero ¿cómo pueden venirme de ella? Si ni siquiera la he conocido.
YO.— Un pajarito que te los trajo al nacer... Regalo de cuna de la tía Rosalía, Azulejo Liliput.
AZULEJO.— ¿No me tomarás por un crío, eh? Ya no valen cuentos conmigo. Vale como broma. Pero te agradezco lo de Azulejo Liliput. No sé cuantas veces he leído ya Los viajes de Gulliver. Siempre he soñado con ser pequeñito, muy pequeñito, incluso antes de leer el libro. Quizá por la historia de Pulgarcito. No sé. Y también me encanta soñar con cosas pequeñas. Verás, un sueño que tengo de cuando en cuando es con un coche, un Ford T de esos de antes de la guerra. Yo estoy en medio de la carretera, está anocheciendo, veo un objeto muy pequeño que se acerca hacia mí, se acerca, se acerca, y llega hasta donde estoy. No tiene más de 30 o 40 centímetros de altura pero no es un juguete, es ni más ni menos que el Ford T de mi tío Elisafán, un primo de mi madre, en el que yo montaba de pequeño. El está dentro, con otras personas. Como auténticos liliputienses. Y el motor zumba. Y los faros están encendidos... ¿Qué crees que significa éso, tú que has leído mucho al doctor de Viena?
YO.— Como intérprete soy una calamidad; me falta pesquis, sagacidad. Pero ¿no tendrá esa escena algo que ver con la muerte de tu tío Elisafán? Ya sabes, la bomba de la aviación Condor alemana, la de Hitler y Franco, que le mató delante mismo de tu casa, cuando iba a poner una bandera blanca. Reducir a pequeño tamaño a alguien debe ser signo de luto por su muerte, deseo de resucitarlo, ¿qué se yo? A mí me ocurre a menudo soñar con mis padres muertos y...