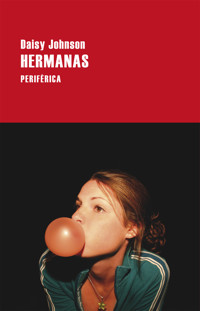Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Gretel, la protagonista treintañera de esta fascinante y a ratos perturbadora novela, se reúne con su madre, Sarah, que ahora sufre de alzhéimer, dieciséis años después de que ésta la abandonara. Gretel es lexicógrafa y se gana la vida actualizando entradas de diccionarios, así que sabe bien que las palabras no son inmutables: tampoco lo son los recuerdos ni la vida que se ha construido sobre ellos. Hasta el momento, Sarah ha sido para su hija "como un fantasma sentado a su mesa que devora toda la comida", pero cuando, después de una incansable búsqueda, por fin tiene la oportunidad de formular las preguntas que la atenazan desde que era una adolescente, la memoria de su madre ya no es una línea recta, sino sólo una confusa serie de círculos deflectores que se trazan para luego desdibujarse. Antes de la separación, madre e hija vivieron juntas en una casa flotante en los canales de Oxford, un entorno de aislamiento salvaje, plagado de supersticiones y de gente a la que no le gusta estar en tierra firme mucho tiempo. Un escurridizo territorio remiso a la ley y a la geografía donde viven libres y soberanas, pero acechadas por el Bonak, una criatura mítica, que sea en forma de tormenta que amenaza su barco o de incendio que arrasa el bosque, es la encarnación de todos sus temores. Su "normalidad" queda trastocada con la aparición de Marcus, un joven vagabundo al que dan acogida en su barco y que llega de manera tan misteriosa como desaparece. ¿Qué secreto se oculta en la figura de Marcus?, ¿qué pasó realmente aquel último invierno en el río? En una suerte de reelaboración del mito de Edipo en clave transgénero, y con una maestría insospechada en una escritora de tan sólo 28 años, la finalista más joven del premio Booker, Daisy Johnson aborda asuntos como la complejidad de las relaciones entre madres e hijas, los prejuicios de género o la construcción de la propia identidad sobre los cimientos de vivencias poco convencionales. Johnson nos invita, con una escritura intensa, calma, como una nota sostenida, y el encantamiento propio de los cuentos infantiles, a atravesar un intrincado laberinto de emociones turbias, atmósferas sobrecogedoras y destinos inevitables. "Daisy Johnson es la heredera maligna de Shirley Jackson y Stephen King." The Guardian "La primera novela de Johnson confirma no sólo su talento, sino también su ambición. Bajo la superficie vibra peligrosamente con la carga eléctrica de una torre de alta tensión, y en sus frases brillan una y otra vez expresiones de nuevo cuño tan sorprendentes como viscerales." Daily Mail "Entretenido y deslumbrante, repleto de giros perturbadores y oscuras revelaciones." The Observer "Un libro extraño, salvaje y de lo más inquietante. Johnson escribe con un torrente de palabras tan implacables, turbulentas y oscuras como ese río que es el meollo del libro. Al sumergirnos en él un momento salimos jadeantes y atormentados." Celeste Ng
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 160
Daisy Johnson
BAJO LA SUPERFICIE
TRADUCCIÓN DE CARMEN TORRES GARCÍA Y LAURA NARANJO GUTIÉRREZ
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: abril de 2021
TÍTULO ORIGINAL:Everything Under
DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.
© Daisy Johnson, 2018
© de la traducción, Carmen Torres García y Laura Naranjo Gutiérrez, 2021
© de esta edición, Editorial Periférica, 2021. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-18264-85-6
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
A mis abuelas, Christine y Cedar
UNOEN MITAD DE LA NADA
Los lugares en los que nacemos siempre regresan a nosotros. Se disfrazan de migrañas, de dolores de estómago, de insomnio. Son ese despertar repentino en que nos asalta la sensación de estar cayendo, en que buscamos a manotazos la lámpara de la mesita de noche, convencidos de que todo lo que hemos construido ha desaparecido mientras dormíamos. Para los lugares en los que nacemos nos convertimos en extraños. Ellos no nos reconocen, pero nosotros a ellos, siempre. Los llevamos en la sangre; los hemos mamado. Si nos volvieran del revés, veríamos que portamos mapas grabados en la cara interna de la piel para poder encontrar el camino de vuelta a casa. Sin embargo, en la cara interna de mi piel, no llevo grabados ni canales, ni vías de tren ni barcos, sólo te llevo grabada a ti.
LA CASITA
Resulta difícil, incluso a estas alturas, saber por dónde empezar, pues tu memoria no es una línea recta, sino una serie de círculos deflectores que se trazan para luego desdibujarse. A veces me tienta la violencia. Si fueras la mujer de hace dieciséis años, creo que sería capaz de sacarte la verdad a guantazo limpio. Ahora ya no es posible. Eres demasiado vieja para sacarte nada a guantazos. Los recuerdos destellan como copas de vino rotas en la oscuridad y luego desaparecen.
Se está produciendo una degeneración. Olvidas dónde has dejado los zapatos cuando los llevas puestos. Me miras cinco o seis veces al día y me preguntas quién soy o me dices que me vaya, que me vaya. Quieres saber cómo has llegado hasta aquí, hasta mi casa. Te lo cuento una y otra vez. Olvidas tu nombre o dónde está el cuarto de baño. Empiezo a guardar ropa interior limpia en el cajón de la cocina junto con los cubiertos. Cuando abro la nevera, me encuentro el portátil, el móvil, el mando de la televisión. Me llamas a gritos en plena madrugada y, cuando acudo corriendo, me preguntas qué hago allí. Tú no eres Gretel, me dices. Mi hija Gretel era guapa y salvaje. Tú no eres mi hija.
Hay mañanas en que sabes exactamente quiénes somos. Sacas tantos cacharros de cocina como caben en la encimera y preparas grandes festines para desayunar, le echas cuatro dientes de ajo a todo, una montaña de queso. Me das órdenes en mi propia casa, me mandas a fregar los platos o a limpiar las ventanas, por el amor de Dios. Esos días el deterioro llega poco a poco. Se te olvida una sartén en el fuego y quemas las tortitas, el fregadero se desborda, se te atasca una palabra en la boca y tú la troceas, en un intento vano por escupirla. Te preparo un baño y subimos las escaleras de la mano. Son ratitos de paz casi insoportables.
Si de verdad me preocupara por ti, velaría por tu bien y te metería en una residencia. Cortinas floreadas, comidas a la misma hora todos los días, otros como tú. La gente mayor es una especie en sí misma. Si aún te quisiera de verdad, te habría dejado donde estabas en lugar de traerte a rastras aquí, donde los días son tan cortos que casi no merece la pena hablar de ellos, y donde excavamos y exhumamos sin descanso lo que debería permanecer enterrado.
De vez en cuando se nos cuelan viejas palabras que nos desarman. Es como si nada hubiera cambiado, como si el tiempo importara un bledo. Volvemos atrás y yo tengo trece años y tú eres mi horrible, maravillosa y aterradora madre. Vivimos en un barco en el río y usamos palabras que nadie más conoce. Poseemos todo un idioma propio. Me aseguras que oyes cómo el agua palabrotea al pasar; yo contesto que estamos lejos de cualquier río, pero que a veces también lo oigo. Me dices que me vaya, que necesitas un ratito de shhh. Yo te digo que eres una garraparpía y tú te pones hecha un basilisco o te ríes tanto que se te saltan las lágrimas.
Una noche me despierto con tus gritos. Derrapo en el pasillo, abro tu puerta de par en par, enciendo la luz. Estás sentada en la estrecha cama de invitados con las sábanas hasta la barbilla y la boca abierta, llorando.
¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal?
Me miras. El Bonak está aquí, me dices, y, por un instante –porque es de noche y me acabo de despertar–, siento una oleada de pánico. Me la sacudo de encima. Abro el armario y te enseño que está vacío; te ayudo a bajar de la cama para que ambas podamos agacharnos y mirar debajo; nos dirigimos a la ventana y escudriñamos la oscuridad.
No hay nada. Venga, ahora a dormir.
Está aquí, dices. El Bonak está aquí.
Pasas la mayor parte del tiempo sentada impasible en el sillón con la vista clavada en mí. Padeces un caso agudo de eccema en las manos que nunca habías tenido y te las rascas con los dientes. Trato de que te sientas cómoda, pero –acabo de recordarlo– a ti la comodidad te incomoda. Rechazas el té que te traigo, no quieres comer, apenas bebes. Me apartas de un manotazo cuando me acerco con unos cojines. Quita, no me atosigues, déjame en paz. Y eso hago. Me siento a la mesita de madera que queda frente a tu sillón y te escucho hablar. Tienes una resistencia agresiva que nos tiene en vela noches enteras sin apenas tregua. De vez en cuando dices: voy al cuarto de baño, te levantas del sillón como un doliente agachado al lado de una tumba y te limpias un polvo invisible de la parte delantera de los pantalones que te he dejado. Me voy, dices, y te diriges muy digna a las escaleras, donde te giras para dedicarme una mirada que viene a significar que, sin ti, no puedo continuar, que ésta no es mi historia, que debo esperar a que hayas regresado. A medio camino escaleras arriba me sueltas que una persona debe ser dueña de sus errores y aprender a vivir con ellos. Abro uno de los cuadernos que he comprado y escribo todo lo que alcanzo a recordar. Tus palabras resultan casi apacibles en la página, en cierto modo desarmadas.
He estado pensando en el rastro que dejan nuestros recuerdos, en si éste permanece inmutable o cambia a medida que los reescribimos. En si los recuerdos son sólidos como casas y peñascos o se deterioran rápido y los reemplazamos, los recubrimos. Todo lo que recordamos se degrada y se digiere, nunca es lo que era en realidad. Esto me angustia, me inquieta. Nunca llegaré a saber lo que pasó exactamente.
Cuando estás medio bien, te llevo al campo. Antes aquí había ovejas, pero ahora sólo hay una hierba tan fina que se entrevé la piedra caliza de debajo; las colinas, aterronadas, se alzan desde las costillas de la tierra; un hilillo de agua borbotea en medio del suelo y se derrama furtivo por la pendiente. Cada dos días o así propongo una cura de ejercicio y damos una caminata hasta la cima de la colina, donde nos paramos jadeantes y sudorosas, para luego bajar por la otra ladera hacia el arroyo. Sólo entonces dejas de quejarte. Te acuclillas junto al agua y dejas caer las manos en la fría corriente hasta que tocas el fondo pedregoso. La gente que crece cerca del agua, me dices un día, es diferente al resto.
¿Qué quieres decir con eso?, te pregunto. Pero tú no contestas o has olvidado que has dicho algo. Sin embargo, esa idea no deja de rondarme en la quietud de la noche. La idea de que el paisaje nos condiciona, de que son las colinas, los árboles y los ríos los que deciden nuestras vidas.
Te levantas de mal humor. Te tiras todo el día enfurruñada y, cuando anochece, pones la casa patas arriba intentando encontrar algo más fuerte que el agua para beber. ¿Dónde está?, gritas. ¿Dónde está? Yo no te digo que vacié los armarios en cuanto te encontré en el río y te traje, y que tendrás que apañártelas sin la bebida. Te desplomas en el sillón y me fulminas con la mirada. Te preparo una tostada que tú tiras al suelo volcando el plato. Encuentro una baraja de cartas en uno de los cajones y tú me miras como si estuviera loca.
No sé, digo. ¿Qué quieres?
Te levantas del sillón y me lo señalas. Veo que los brazos te tiemblan de agotamiento o de rabia. No siempre me va a tocar a mí, joder, dices. Ya te he contado bastante. Todo eso. Toda esa mierda sobre mí. Señalas el sillón con la mano abierta. Ahora, tú.
Me siento en el sillón. Está recalentado. Muy bien. ¿Qué quieres saber? Tú te haces la remolona junto a la pared y te tiras de las mangas de la chaqueta impermeable que te ha dado por llevar dentro de casa.
Cuéntame cómo me encontraste, me dices.
Echo la cabeza hacia atrás, entrelazo las manos tan fuerte que siento cómo me bombea la sangre. Es casi un alivio oír que me lo preguntas.
Ésta es tu historia –con algunas mentiras, con algunas invenciones– y la historia del hombre que no era mi padre, y la de Marcus, que empezó siendo Margot –de nuevo, chismes, conjeturas–, y, por último –y para colmo de males–, la mía. He aquí el principio. Ésta es la historia de cómo, hace un mes, te encontré.
LA BÚSQUEDA
Habían pasado dieciséis años desde la última vez que te vi, cuando me subí a aquel autobús. A comienzos de verano, los baches del camino que lleva hasta la casita se llenaban de huevas de rana, pero estábamos casi a mediados de agosto y por allí ya no crecía gran cosa. Este lugar fue un barco en otra vida. Aquel mes había manchas de humedad por todas las paredes; con las rachas repentinas de viento procedentes de la colina, la chimenea escupía nidos de pájaro, trozos de cascarones y bolas de comida regurgitada por los búhos. El suelo de la cocinita tenía una ligera inclinación que hacía que una pelota rodara de un lado al otro. Ninguna de las puertas cerraba bien del todo. Yo tenía treinta y dos años y llevaba siete viviendo allí. En algunos sitios hablaban de vivir en mitad de la nada. Y en otros lo llamaban vivir en el quinto pino. Lo que venían a decir es: no quiero que nadie me encuentre. Sabía que esto era algo que había heredado de ti. Sabía que siempre habías estado intentando enterrarte tan profundo que ni siquiera yo pudiera sacarte a la superficie. De tal palo tal astilla. Vivía a hora y media en autobús de Oxford, donde trabajaba. Aparte del cartero, nadie sabía que estaba allí. Defendía mi soledad con uñas y dientes. La anteponía a todo lo demás del mismo modo en que otros anteponen la religión o la política; yo no le debía nada a ninguna de estas dos cosas.
Me ganaba la vida actualizando entradas de diccionarios. Llevaba toda la semana trabajando en romper. Tenía fichas desplegadas por la mesa y algunas por el suelo. La palabra tenía su intríngulis y escapaba a la definición sencilla. Ésas eran mis preferidas. Eran como una melodía pegadiza, como una de esas canciones que no te puedes quitar de la cabeza. Muchas veces las colaba sin darme cuenta en frases en las que no encajaban. Romperse las vestiduras. Romper la pana. Que te rompa un rayo. Avanzaba por las letras del alfabeto y, cuando llegaba al final, éste había cambiado, incluso se había desplazado un poco. A los recuerdos que albergaba de ti les pasaba lo mismo. Cuando era más joven, los rumiaba una y otra vez en un intento por identificar detalles, colores o sonidos específicos. Sin embargo, cada vez que repasaba uno, éste había cambiado ligeramente y me daba cuenta de que era incapaz de distinguir lo que había inventado de lo que había ocurrido en realidad. Después de eso, dejé de intentar recordar y decidí que era mejor olvidar. Eso siempre se me ha dado mejor.
Cada pocos meses llamaba a los hospitales, a las morgues y a las comisarías de policía para preguntar si alguien te había visto. En los últimos dieciséis años hubo dos ocasiones en las que se atisbó una posibilidad: una redada en una comunidad de barcos donde había una mujer que encajaba con la descripción que había proporcionado; un par de críos que decían que habían visto un cadáver en el bosque, aunque resultó ser mentira. Dejé de verte en las caras de las mujeres que me cruzaba por la calle, pero llamar a las morgues se convirtió en una costumbre. A veces creía que seguía haciéndolo para asegurarme de que no ibas a volver.
Aquella mañana había estado en la oficina. El aire acondicionado estaba tan fuerte que todo el mundo llevaba puestos jerséis y bufandas, mitones. Los lexicógrafos somos una especie aparte. De sangre fría, pensamiento lento y frases cuidadas. Sentada a mi mesa, mientras reorganizaba las fichas, me di cuenta de que hacía casi cinco meses desde la última vez que te había buscado: el período más largo hasta la fecha. Me llevé el móvil al cuarto de baño y llamé a los sitios de siempre. Había adaptado tu descripción física al paso del tiempo. Mujer blanca, sesenta y tantos, pelo moreno entrecano, uno cincuenta y cinco, setenta y cinco kilos, marca de nacimiento en el hombro izquierdo, tatuaje en un tobillo.
Me preguntaba si recibiríamos esta llamada, me dijeron en la última morgue a la que llamé.
Tú siempre parecías llena de energía, incombustible, inmortal. Salí temprano del trabajo. Estaban de obras en las rotondas y el autobús tardó una eternidad en salir de la ciudad. Nunca me había parecido mucho a ti, pero, en el reflejo de la ventana sucia, te reconocí en los ángulos de mi cara. Me agarré fuerte a la barra del asiento de delante. Esa noche prepararía una maleta, alquilaría un coche y cerraría la llave del agua. Por la mañana iría a identificar tu cadáver.
Era de noche cuando llegué a casa. Fui a encender la luz de la cocina y descubrí que tenía miedo –como no lo había tenido en años– de encontrarte allí plantada. Dejé correr el agua en mis manos hasta que salió hirviendo. Eras más bajita que yo, ancha de caderas, y tenías unos pies tan pequeños que a veces bromeabas y decías que te los habían vendado de niña. No te cortabas el pelo, de modo que lo tenías largo y oscuro, áspero por la coronilla. De tarde en tarde me dejabas que te lo trenzara. «Gretel, Gretel, tienes dedos ágiles.» Te reías. Hacía tiempo que no me venía eso a la cabeza, lo que se sentía al tocar tu pelo. «¿Puedes hacerme una cola de sirena? No, así no, vuelve a empezar. Una vez más.»
Intenté trabajar. «Romper. Separar con más o menos violencia las partes de un todo deshaciendo su unión. Interrumpir la continuidad de algo no material.» Al fin volvería a verte en la morgue por la mañana. Pánico era una palabra que también podía utilizarse para describir el terror colectivo que sufrían las manadas y los rebaños ante los rayos y los truenos de la naturaleza salvaje representada por el dios Pan. A mí el dios Pan me tenía bien agarrada por la garganta y estaba desatando en ella toda su ira. Rompí mi propia regla. Había una botella de ginebra encajada entre la nevera y la pared. La saqué de un tirón. Me serví un triple en un vaso. Lo alcé a tu salud. Tu voz no dejaba de sonar en mi cabeza y, aunque era incapaz de distinguir las palabras, sabía que eras tú la que hablabas; las frases tenían tu entonación, las palabras eran simples y duras. Apreté el borde del vaso con los dientes. Cerré los ojos. Se oyó una fuerte palmada y sentí la rafaga que provocó en mi cara. Cuando miré, estabas en la portezuela del patio. Llevabas el viejo vestido naranja, reapretado por la cintura, y tus piernas asomaban por abajo como dos postes. Tenías las manos tendidas hacia mí y estaban llenas de barro. El río estaba conectado a tu hombro izquierdo y se ensanchaba a tu espalda. Era igual que cuando vivíamos allí: espeso, casi opaco. Salvo que, en los azulejos de la cocina, veía las sombras de unas criaturas que saltaban y se zambullían, que nadaban. Volví a abrir el grifo del agua caliente y puse ambas manos bajo el chorro. Cuando alcé la vista, habías avanzado furtivamente, tenías algas enredadas en las redes de tu pelo negro a ambos lados de la cara, y tu persistente olor a tabaco colmaba la cocina. Sentía cómo examinabas mi vida. Hasta en mi imaginación eras tendenciosa, crítica. Pelabas un huevo retirando la cáscara del suave orbe blanco. Me perseguías con la manguera hasta que la tierra se encharcaba tanto que nos caíamos y nos rebozábamos en barro como bulbos recién germinados. Me observabas desde la entrada de mi cocina mientras el río colisionaba a tu espalda. «¿Qué haces? –me preguntaste–. ¿Para esto es para lo que has quedado? ¿Para palabrotear todo el rato?»
Me puse las botas, un abrigo y un sombrero, y salí tan deprisa que no me detuve siquiera a cerrar bien la puerta. Había una costra de polución lumínica y una tajada de luna. Eché a andar con tanto ímpetu que tuve que pararme al momento, jadeante. Cuando volví la vista atrás, había un único cuadrado de luz procedente de la ventana de la cocina. Una cavidad amarilla en la colina. No recordaba si había sido yo quien la había dejado encendida.
Siempre había sido consciente de que el pasado no moría sólo por desearlo. El pasado nos hacía señas: crujidos y chasquidos por la noche, palabras mal escritas, la jerga de la publicidad, los cuerpos que nos atraían y los que no, los sonidos que nos recordaban a esto o a lo otro. El pasado no era un hilo que dejábamos suelto a la zaga, sino un ancla. Ése era el motivo por el que te había buscado durante todos esos años, Sarah: no para obtener respuestas, pésames; no para cargarte con la culpa o urdir tu caída, sino porque, hace mucho tiempo, fuiste mi madre y te marchaste.
LA BÚSQUEDA
El coche de alquiler era rojo y el hospital parecía en su mayor parte un largo pasillo. Pasé por delante de las entradas de ginecología, salud respiratoria, privado. Olía a sopa calentada en el microondas del personal, a tostadas quemadas, a lejía. La morgue se encontraba tres pisos más abajo. Me quedé un rato fuera, no quería entrar. Había un tablón de anuncios en el que se ofertaban varios paseadores de perros, un hámster gratis y una bici nueva por sólo cien libras. El aire acondicionado estaba estropeado y, cuando la gente se levantaba de las sillas, dejaba marcas de sudor. Los celadores iban y venían con camillas, enchufados a sus auriculares o hablando por el móvil. No se me daba muy bien recordar caras o cuerpos. Me acordé de algunas palabras que solías utilizar: garrafón, radiante, fango. ¿A qué olías? Me acerqué la muñeca a la nariz. Eras celosa y egoísta con tu tiempo y con tu espacio. Incluso después de haber vivido sin ti durante dieciséis años, incluso ahora que iba a identificar tu cadáver, intentaba no buscarte las cosquillas. Un celador pasó con una camilla por entre las puertas batientes y éstas se abrieron el tiempo suficiente para que viera un triángulo de la sala que había al otro lado, el resplandor de los fluorescentes.
En el transcurso de estos años, había hablado unas cuantas veces con el encargado de la morgue. Sus frases estaban teñidas de vacilación y rematadas por un tono interrogante. Estaba calvo, la coronilla le brillaba. Dijo que me parecía al sonido de mi voz. No estaba segura de cómo tomarme aquello. No me parecía mucho a ti. Tú tenías un atractivo pétreo que asustaba a todo aquel con quien te cruzabas. Había unos recortes de cactus pinchados en el tablero. Se encogió de hombros cuando me vio mirándolos.
Tienen algo, ¿no te parece? No necesitan a nadie. Almacenan el agua en su interior.
No estoy segura de cómo entré en la sala. Había puertas metálicas empotradas en las paredes y la radio estaba puesta de fondo en voz baja con una canción que no reconocí. El tipo abrió una de las puertas y tiró de una camilla. Tenías una sábana azul echada por encima. El aire desapareció. Distinguí unas formas debajo de la sábana: una nariz, el hueso de una cadera. Los pies que sobresalían por una punta parecían de cera. Había una etiqueta enganchada a uno de los dedos y, en otro, una campanilla.
¿Para qué es eso?, pregunté.
Se tocó la calva. Tenía las manos muy limpias, pero restos de comida en la comisura de sus finos labios. Para nada, dijo, en realidad es una manía. Antes de que existieran los monitores cardíacos, servía para asegurarse de que el muerto estaba bien muerto. Conservo cierto sentido de la tradición.
De ahí debe de venir lo de salvado por la campana, comenté, y él me lanzó esa mirada que a veces me dedicaba la gente cuando hablaba como un diccionario. Me entraron ganas de enumerarle las preciosas palabras en las que había pensado mientras conducía para nombrar aquellos lugares en los que conservamos a nuestros muertos: calavernario, osario, sepulcro.
¿Necesitas una cuenta atrás? ¿Tres, dos, uno?, me preguntó. Hay gente que lo prefiere.
No.
Retiró la sábana azul hasta justo por debajo de los hombros. Sentí un dolor en el estómago, en la raíz del pelo, un escalofrío. Eras tú. Un segundo después, me di cuenta de mi error. Cierto que su pelo era del mismo color que el tuyo y que algo en las arrugas de los ojos y de la boca me recordaba a ti, la forma de la frente. Pero no tenía tu nariz ancha –con el puente torcido de cuando te la rompiste antes de que yo naciera– y la marca de nacimiento del hombro no era del mismo color que la tuya: aquélla era de un púrpura claro.
¿Estás segura? Pareció decepcionado. Debían de tener tantos cadáveres anónimos en la morgue como los que solían aparecer ahogados en el canal en temporada baja. Levantó la sábana por abajo para mostrarme el tatuaje, pero éste era reciente y aún estaba un poco irritado por donde la aguja se había clavado: una estrella descentrada, un mapa de un país inidentificable. Nunca había llegado a estar segura de lo que el tuyo representaba, y tú te negabas a decírmelo. «Hasta las madres necesitan tener secretos.»
Sí, estoy segura, respondí.
A la vuelta de la morgue, paré a echar gasolina y me senté en el banco de un merendero junto a las pilas de periódicos y los sacos de carbón para barbacoas. Todo parecía mal alineado: las puertas metálicas de los coches destellaban al reflejar el flujo ardiente de la autovía. Tenía en la boca un regusto rancio, sucio. Me daba la sensación de que me habían restregado la piel de las manos y las mejillas hasta desollármelas. Estaba exhausta, como si hubiera vivido aquel momento diez veces, como si aquél fuera el lugar en el que siempre iba a terminar: una gasolinera en plena canícula después de ver un cadáver que no era el tuyo. Era un error llamar a todas partes en tu busca. Había manivelas y diales en la cabeza de una persona que era mejor no tocar. Saqué el mapa de la guantera. Me parecía haber reconocido algunos de los letreros (sentía apego por la palabra escrita) y, al examinarlo, reparé en que era porque me encontraba cerca de los establos. Pensaba que estaban a horas de distancia, que tendría que viajar toda la noche, pero en realidad no quedaban lejos, a una hora o menos. Me desconcertó el hecho de haberme encontrado tan cerca todo el tiempo. Me compré una chocolatina y me senté en el coche para intentar decidir qué hacer. El chocolate se derritió antes incluso de que abriera el envoltorio. Volver a casa –la sábana azul cubría de nuevo aquella cara– era una opción que no me planteaba.
Al tomar una curva cerrada, estuve a punto de llevarme por delante algo pequeño, un destello de color, que cruzó la carretera a toda prisa. Pisé el freno hasta el fondo. Me mordí la lengua, grité, convencida de que lo había arrollado. Fuera lo que fuera. Salí del coche. Hacía calor. Demasiado. Me acuclillé para mirar debajo. Cuando me incorporé, una mujer con un chubasquero morado venía corriendo hacia mí.
¿Has atropellado a mi perro? Tenía la parte derecha de la cara descolgada –tal vez por una apoplejía– y no se le entendía muy bien. Me dispuse a seguir mi camino, pero ella me agarró del brazo. ¿Has atropellado a mi perro?
No lo sé, contesté.
Llevaba la cremallera del chubasquero subida hasta la barbilla a pesar del calor. Buscamos juntas al perro bajo el coche y luego entre los arbustos que había a ambos lados de la carretera. La mujer no lo llamaba por su nombre; se limitaba a silbar mal y sin efecto alguno.
No puede comer nada, dijo, está siguiendo una dieta muy estricta. Debemos encontrarlo antes de que se coma algo. Siempre anda escapándose. Hablaba como si fuéramos viejas amigas. Se escapaba incluso cuando era un cachorro.
Un coche tomó la curva y estuvo a punto de chocar con el mío, parado en medio de la carretera.
No lo veo. ¿La llevo a algún sitio?
Pero la mujer ya se había ido, abriéndose paso por entre los recios arbustos hasta la cuneta que había más adelante. Sentía que se me agolpaban en la boca las palabras para los lugares en los que se concentran los muertos. Seguía esperando encontrarte en algún sitio, hecha un ovillo, fría al tacto, apuntando con los pies en diferentes direcciones.
Había una carretera empinada y llena de baches que bajaba a los establos, una valla cruzada que dos chicas vestidas con pantalones ajustados estaban saltando y, más allá, un aparcamiento. Los establos habían sido nuestra última morada, la última vivienda que había compartido contigo. ¿Te acuerdas de que las chicas que trabajaban los fines de semana dejaban sus botellas de Coca-Cola a medio beber alineadas contra la pared y se ponían con las caras muy pegadas; de que había un par de ellas a las que no éramos capaces de distinguir? Muchas tenían un extraño y farragoso acento de Essex que no entendía del todo, plagado de palabras alargadas y llenas de oes y úes de más.
Al principio me limité a dar una vuelta sin anunciarme. Estaban dando una clase en el picadero; cuatro niños en ponis rechonchos. La monitora que había en nuestra época era alta y tenía el pelo castaño alisado y largas uñas pintadas. Tenía la voz de una sirena de niebla, pero era frágil, solía llevar escayolas, cabestrillos atados al cuello. Ya no estaba allí.
Me colé por el lateral del picadero. Algunos de los peldaños de las escaleras que conducían a la habitación en la que habíamos vivido estaban rotos. Recordé aquel estrecho pasaje entre el picadero y las cuadras porque solía sentarme en lo alto de los escalones y verte llegar, tropezando por el suelo irregular, maldiciendo y echando mano de la pared. En realidad, debía de saber que ibas a marcharte, siempre temía que no volvieras a casa. «¿Me estás esperando? Qué mona», me decías, aunque tu cara reflejaba lo contrario y soportaba las palabras como si fuera un andamiaje.
Volví al aparcamiento. La clase había terminado y la monitora se me acercó a preguntarme si tenía hijos o si era yo la que quería aprender. Catorce libras por clase. Más si era para mí. Le conté que había vivido allí de adolescente, pero ella puso cara de indiferencia y apartó la mirada en busca de una escapatoria.
Teníamos alquilada la habitación de arriba.
Ella se encogió de hombros. Ya no la alquilan.
Además, me interesan las clases para mi sobrina, añadí. ¿Puedo echar un vistazo al resto del recinto?
Fui a la parte trasera y subí a las parcelas. Un poco más arriba había una persona encorvada trabajando la tierra. Pasé por debajo de la valla eléctrica y me dirigí hacia ella. Estaba cogiendo piedras afiladas y lanzándolas fuera del terreno.
¿La ayudo? Ella se limpió la mano en la parte trasera de los pantalones. Llevaba una crucecita de plata en el cuello que le colgaba cada vez que se echaba hacia delante. Era mayor que la monitora y en la raya del pelo se veía que el tinte estaba perdiendo su tono anaranjado. Le mostré una foto tuya.
Estoy buscando a esta mujer, vivió aquí un par de años. En la habitación de encima del picadero.
Se limpió las manos por segunda vez. Cogió la foto. La miró. Tal vez. Me la tendió haciendo un mohín con los labios. No estoy segura.
¿Puede mirarla otra vez?
¿Encima del picadero?
Sí, en la habitación. Limpiaba las caballerizas. Había una niña con ella: su hija. Tenía unos trece años o así cuando llegaron. No iba a la escuela. Andaba siempre por ahí.
Sí.
¿Qué?
Sí. Estaba mirando al fondo de la cuesta, a los feos edificios, el picadero rectangular y la mole de los establos. La recuerdo. A las dos. ¿Qué quieres saber?
Soy su sobrina. Lleva mucho tiempo sin ponerse en contacto con la familia. Ha heredado un dinero. Necesito encontrarla.
Hizo un gesto con la barbilla, cuadrada y llena de tierra, bajamos la cuesta y entramos en la cocina de una casita prefabricada. Se apoyó en la encimera mientras el agua del hervidor se calentaba. Dejé que me contara lo que recordaba de ti y de aquella niña que no sabía que era yo. En el fregadero había tazas llenas de moho verde. En el sofá, una adolescente leía una revista y se bebía una Lucozade. Mencionó algunas cosas que yo no recordaba, aunque creía que, de aquella época, lo tenía todo grabado en la memoria. La música que sonaba a todo volumen en la habitación de encima del picadero, el hecho de que a veces dabas clases o llevabas los remolques de los caballos a las exhibiciones. Me inquietó. Hasta la historia que creía haber conservado era inexacta. Di un puñetazo en la encimera.
La mujer vertió agua hirviendo en los gránulos de café instantáneo. No tenemos azúcar, pero hay pastitas Pop-Tart.
No pasa nada. ¿Volvió a verla?, le pregunté, y choqué los dientes con la taza cuando fui a beber. ¿Después de que se fuera? ¿Volvió? Las sienes me palpitaban.
No lo sé.
¿Tal vez?
Por la forma en que me miraba noté que estaba hablando demasiado fuerte. La chica del sofá había dejado la revista y me estaba observando.
La gente viene y va. Deja que vea la foto otra vez. La cogió con el índice y el pulgar, con cuidado de no doblarle las esquinas. Melanie, le dijo a la chica, ¿no hay que limpiar los establos?
Están limpios, le contestó.
No digas cosas que no son verdad.
Esperó hasta que Melanie se hubo marchado y entonces me devolvió la foto. Hubo una mujer hace unos años. No estoy segura. Negó con la cabeza.
Continúe, le dije.
No sé. Puede que fuera ella. Estuvo deambulando por aquí durante un par de horas y pasó bastante desapercibida. La vi en mi descanso del almuerzo. Llegó hasta la parcela en la que acabamos de estar. Cuando le hablé, me di cuenta de que no estaba bien.
¿Qué quiere decir?
Inclinó la cabeza como si no quisiera explicarlo. Me refiero a que no estaba del todo en sus cabales. Se comía algunas palabras, parecía no saber dónde estaba ni qué hacía aquí. No muy lejos hay una residencia de ancianos y creí que a lo mejor venía de allí, así que llamé a la policía, pero, cuando ésta llegó, se había hecho de noche y ella ya se había ido y, de todos modos, cuando llamé a la residencia, me dijeron que no faltaba nadie. Puede que no fuera ella. La gente se pierde y eso. Me miró. La gente viene y va. Puede que no fuera la persona que estás buscando.
Cuando me marchaba de los establos, vi al perro. Estaba sentado en el arcén. No era ninguna monería, sino una especie de chucho, con calvas y rasgos raros. Estuve a punto de no parar y, cuando lo hice e intenté atraparlo, tuvimos un rifirrafe: el perro no hacía más que acercarse y alejarse enseñándome las blancas encías. Una vez que lo subí al coche, pareció contentarse. Lo observé por el retrovisor, sentado muy tieso en el asiento central, devolviéndome la mirada. «No me gustan los animales», dijiste en mi cabeza, tan alto y claro como si estuvieras en el asiento del copiloto. «Déjalo donde lo has encontrado.»
A mí tampoco me gustan mucho los perros, le dije al chucho, y él cerró los ojos como exhausto ya por la conversación.
Recorrí la carretera en busca de su dueña, pero no encontré ni rastro de ella y nadie contestaba en ninguna de las casas. Se suponía que tenía que estar de vuelta. Se suponía que debía estar ya en casa e ir a trabajar al día siguiente.
Continué hasta que llegué a la autovía. El perro emitió un sonido gutural tan parecido a una palabra que estuve a punto de pisar el freno. Se movía de un lado a otro en el asiento de atrás, levantaba la pata y la volvía a bajar. Tomé la siguiente salida. Carteles iluminados del Little Chef, el Burger King y el Subway. El perro meó en el aparcamiento del Travelodge. Tenía tanta hambre que compré patatas fritas y me las comí apoyada en el coche. Recordé la historia que había oído sobre la niña que se encontró una lagartija churruscada en su Happy Meal: el tipo de anécdota que tal vez te conté una vez para verte reír. Observé a una pareja que discutía en la entrada del Travelodge; abrían la boca al máximo, hacían aspavientos con los brazos. Los seguí al interior y pregunté cuánto costaba una habitación. Veinticinco libras sin desayuno, pero había una máquina expendedora al final del pasillo. Antes de pararme a pensar en lo que estaba haciendo, ya me encontraba en la habitación. El olor de la gasolina que se colaba por la ventana. El diseño triangular amarillo y negro de la moqueta. Pelo de otra persona en el desagüe del lavabo.
Una criatura se abrió paso a brazadas por el aire bochornoso, reptó por los pasillos, se coló por debajo de la puerta de mi habitación, se metió debajo del edredón y posó la cabeza en mi almohada. Yo cerré los ojos con todas mis fuerzas. Olía su digestión lenta y casi bovina. El colchón estaba empapado, empezaba a descomponerse. Abrí los ojos, me fui al cuarto de baño, llené la estrecha bañera casi hasta el borde, dejé al perro fuera y me metí en el agua. Debí de dar una cabezada porque, cuando me desperté, estaba sumergida en el agua. Arriba había baldosas de magnolias borrosas y la lúgubre alcachofa metálica de la ducha me miraba. Intenté incorporarme, pero notaba un peso en el pecho. Vi cómo se me escapaba el aire por la nariz y por la boca, apoyé las manos en el áspero fondo de la bañera y sentí que el peso me aplastaba. En el vacío blanco producido por la falta de oxígeno, supe lo que era. Se trataba de aquello en lo que había prometido no volver a pensar: lo que había acechado el río durante aquel último mes. La palabra me quemaba en la boca. Vi estrellas blancas, un frío terrible me atenazó la garganta.
El peso desapareció. Me incorporé tosiendo, el agua se derramó estrepitosamente por el suelo y se desbordó más allá de la puerta cerrada. Cogí tanto aire que éste me abrasó los pulmones, salí como pude de la bañera y aterricé de rodillas de un golpetazo. El perro estaba aullando. Pegué la mejilla al suelo helado y me quedé allí un buen rato.
LA CASITA
A lo que siempre vuelvo, por supuesto, es al modo en que me abandonaste. Es porque soy egoísta e insegura, me dices desde tu sillón. Afirmas que siempre fui así. Me cuentas que, en el río, andaba siempre pegada a tus faldas y berreaba hasta que los árboles se caían. Eres proclive a la exageración. Contar tu historia parece más un ejercicio de minería que una simple crónica. A veces escuchas en silencio. Otras, me interrumpes y nuestros relatos se arraciman, se solapan.
No guardo muchos recuerdos de lo que sucedió en el río. Creo que olvidar es una forma de protección. Sé que un día soltamos amarras del lugar en el que llevábamos viviendo desde que nací y que Marcus no estaba con nosotras. Sé que nos alejamos río abajo y que atracamos en una ciudad donde las campanas sonaban cada hora. Puede que nos quedáramos allí una semana, no más. Un día, cuando me desperté, habías llenado una mochila y un par de bolsas de plástico. No creo ni que te molestaras en echarle la llave al barco. Entonces comprendí que no íbamos a volver. Tenía trece años y todo lo que conocía se hallaba en aquel barco. Todo aparte de ti.
Nos sentamos en el primer banco que encontramos, me recogiste el pelo en una trenza tirante y dolorosa, y luego yo trencé el tuyo, como si nos dispusiéramos a ir a la guerra. Sentía que bullías bajo la piel, que la electricidad de las torres de alta tensión o de las centrales eléctricas te atravesaba. Eras bajita –aunque ahora, con sesenta y pico años, lo eres todavía más–, pero dejaste que me subiera a tu espalda y me llevaste a cuestas todo el camino.
Durante un par de meses recorrimos hostales y bed and breakfasts, dormimos en sofás que la gente alquilaba por poco dinero. Nunca nos quedábamos mucho tiempo. No podíamos permitírnoslo. Hacia el final, nos dedicamos a hacer las rutas de los autobuses; dábamos cabezadas apoyadas en las ventanillas grasientas y nos despertábamos cuando el conductor venía a decirnos que teníamos que bajarnos.
Vivimos en el establo unos tres años. Creo que la desesperación te infundió valor. En cuanto nos bajamos de un autobús, te pusiste a llamar de puerta en puerta. Alguien nos dijo que la dueña del centro ecuestre a veces alquilaba el espacio que había encima del picadero, de modo que buscamos el sitio y preguntamos por la habitación. Recuerdo que te miraron de arriba abajo. Estábamos hechas unos zorros después de pasarnos un mes sin apenas pegar ojo ni probar bocado. Fumabas como un carretero. También bebías, llevabas contigo una botella y te limpiabas la boca con tanta fuerza que a veces los labios te sangraban. Dejaron que nos quedásemos a cambio de limpiar los establos. Nos colábamos en un gimnasio cercano para ducharnos. De vez en cuando trabajabas en un Greggs y te traías a casa la bollería rancia. Los caballos cortaban la hierba seca al ras con sus recios dientes amarillos. Tú bebías y bebías, y por las mañanas ibas de acá para allá dando tumbos en busca de un coletero que ya llevabas en el pelo; chasqueabas los dedos cuando intentabas recordar los nombres de los caballos, de los niños, de los días de la semana. A veces te escondía la petaca y teníamos una pelotera. ¿Cómo te atreves?, decías, ¿cómo te atreves? Yo me bebía lo que quedaba para evitar que hicieras lo mismo, pero tú te limitabas a rellenarla vertiendo el líquido con un largo chorro que lo ponía todo perdido de salpicones. Encaneciste de la noche a la mañana. Cuando nos preguntaron cuánto tiempo íbamos a quedarnos, les respondiste que no lo sabías. Entonces no me avergonzaba de ti. Creo que todavía me tenías hechizada. Eras como una predicadora o la líder de una secta. Poseías una especie de magnetismo que atraía a la gente; gesticulabas con tus pequeñas manos al hablar.