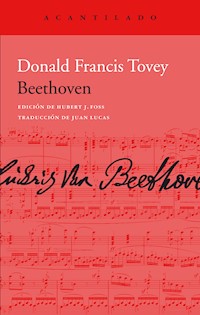
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
Se han escrito muchos libros sobre la obra de Beethoven, pero por su concisión, claridad y agudeza, así como por su importancia en la historia de la musicología, este ensayo no tiene parangón. Lejos de tratarse de un simple análisis cronológico de la obra del compositor, Donald F. Tovey—pianista, compositor y musicólogo de gran prestigio—condensa de un modo brillante los rasgos distintivos de su música. Tras años dedicados al estudio de Beethoven, analiza con detalle algunas de sus composiciones, considera los aspectos constructivos y estéticos de las mismas y hace importantes observaciones sobre numerosas cuestiones que pocos se han atrevido a abordar. Un libro que fascinará no sólo a los admiradores de Beethoven, sino también a aquellos que se adentran por primera vez en el universo de uno de los compositores más innovadores de todos los tiempos. «El libro está lleno de iluminaciones geniales y de observaciones sorprendentes. Un estudio apasionado y detallado sobre la música de un compositor al que Tovey adoraba». Andrés Ibáñez, «ABC Cultural» «Donald Francis Tovey evita meterse en enredos sobre la vida privada o pública de Beethoven y se centra en su obra, que para él "es una interpretación magistral y esperanzadora de la vida", empezando por el ritmo, la melodía y la armonía, las tres dimensiones de la música». Toni Montesinos, «La Razón» «Tovey es considerando uno de los musicólogos más sagaces de su época. Beethoven es buena prueba de ello. Un libro excelente». Javier del Olivo, «Platea Magazine» «Con pinceladas ocasionalmente muy breves, el autor es capaz de señalar el aspecto esencial y definitorio de cada una de las obras de Beethoven. Estamos ante un libro cardinal, no ya para conocer a Tovey, sino, y sobre todo, para deleitarse y aprender con la incomparable riqueza beethoveniana. Ese Beethoven que Tovey describe con entusiasmo en la primera línea de su libro como un artista completo y, en el sentido preciso del término, uno de los artistas más completos que hayan existido jamás». José Luis Téllez, «Scherzo» «Una lectura gratificante para quien desee sumergirse en la obra beethoveniana». «La Vanguardia» «Un magnífico ensayo. Si, además, escuchamos las composiciones de Beethoven en paralelo a su lectura, nos convertiremos en atentos conocedores de los entresijos musicales». Darío Luque, «Anika entre libros»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DONALD FRANCIS TOVEY
BEETHOVEN
EDICIÓN DE HUBERT J. FOSS
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS
DE JUAN LUCAS
ACANTILADO
BARCELONA 2022
CONTENIDO
Prefacio del editor
Los materiales del lenguaje de Beethoven
Las tres dimensiones de la música
La tonalidad a gran escala
Maneras y medios: causas y sorpresas
Ritmo y movimiento
Fraseo y acento
Las formas artísticas en Beethoven
Desarrollo
El rondó y otras formas en secciones
Variaciones
Fugas
PREFACIO DEL EDITOR
La idea de escribir un libro sobre Beethoven ocupó el pensamiento de Donald Francis Tovey—o su trasfondo—durante los últimos veintiocho años de su vida. Se la propusieron por vez primera en 1912, y de nuevo tras la Primera Guerra Mundial, en torno a 1920. En 1936 dictó el libro que ocupa las siguientes páginas.
Tovey nunca llegó a mencionarme el proyecto ni su realización parcial. De hecho, el motivo que lo impulsó a escribir el presente libro me sigue pareciendo incierto a día de hoy. Es verdad que me habló con gran entusiasmo del libro de Marion Scott al que se refiere en la página 14, pero he sido incapaz de hallar el menor rastro de otras causas. El manuscrito fue encontrado entre sus papeles póstumos, en duplicado, inacabado, tal como se publica. Ni siquiera sé por qué no llegó a concluirlo. Tal vez la enfermedad, o alguna otra tarea más urgente, desvió su pensamiento del problema de las fugas de Beethoven del que, sin embargo, tanto hablaba. Según me han contado, Tovey expresó en más de una ocasión la intención—nada inusual en él, por lo demás—de reescribir el libro.
Sin embargo, pese a no haber completado el libro (la única evidencia de que el capítulo inacabado era el último en el esquema general es interna), Tovey comenzó a revisar el texto mecanografiado. Siempre fue un minucioso corrector de su propia obra. De este libro revisó las primeras cincuenta páginas mecanografiadas: la última corrección en autógrafo es el añadido de las palabras «para este tipo» después de la frase «nuestros ejemplos principales» que aparece en la página 30 de esta edición. Hasta esa página, las revisiones son numerosas y bastante exhaustivas. Ofrezco a continuación un ejemplo, reproduciendo las frases iniciales que Tovey dictó en primer lugar, y poniendo entre corchetes las palabras que suprimió. El lector curioso encontrará la frase en su forma definitiva en la página 11.
Beethoven es un artista completo [. Tal vez suscite fastidiosas controversias la afirmación de que fue] uno de los [artistas] más completos que han existido [, pero en todo caso resultaría extremadamente difícil encontrar un candidato mejor para el título. No obstante, debemos estar seguros en primer lugar de lo que queremos decir cuando hablamos de un artista completo. Pretendo utilizar el término sin ninguna referencia a] la vida privada o pública del artista [, y, por lo tanto, sin ninguna inferencia] de que el artista posee un temperamento, etcétera.
Otro ejemplo, demasiado largo para ser citado in extenso, aparece en la página 6 del texto mecanografiado. La frase impresa, «y los puñetazos estaban en desventaja frente al jiu-jitsu», era un añadido autógrafo en el original. En un tercer y último ejemplo, el pasaje (en la página 13 de esta edición) que va desde «Rebelémonos, por supuesto, contra la “bardolatría”» hasta «lo que Weller piensa de la vida» está condensado respecto al material del texto mecanografiado, que ocupa casi dos páginas y media, o unas cuatrocientas palabras (que a su vez el autor había corregido antes de suprimir).
Es imposible conjeturar o imaginar qué otras revisiones habría llevado a cabo Donald Tovey, ni cuáles habrían sido sus dudas recurrentes. El texto mecanografiado es incompleto en otro sentido, el de las citas musicales e incluso poéticas. Hay numerosos espacios en blanco, sin más indicación que la que el propio texto ofrece.
Para la edición del texto mecanografiado (insisto en llamarlo de este modo porque nunca fue manuscrito, salvo las revisiones) he contado con la inapreciable ayuda de Ernest Walker, quien conocía el pensamiento de Tovey, desde sus tiempos universitarios, tal vez mejor que nadie. Cuando Walker y yo hemos estado absolutamente de acuerdo respecto a las intenciones de Tovey, he insertado ejemplos musicales, e incluso los he incluido en un par de lugares en los que Tovey no había previsto ofrecer ningún ejemplo esclarecedor. En otras partes del texto se han realizado cambios menores, mucho menos numerosos que los realizados por el propio Tovey en las primeras páginas del texto mecanografiado, y ninguno susceptible de alterar su significado. Se han conservado las repeticiones, e incluso ciertos descuidos en la prosa, con objeto de presentar el libro en la forma más parecida posible al original. Las pruebas las ha leído por su parte Robert C. Trevelyan. He explicado en otra parte que Tovey quería que sus libros se trabajaran mucho. Estoy convencido de que este texto ha sufrido menos cambios de los que habría sufrido en vida de Tovey.
Debo agradecer a Ernest Walker y a Robert C. Trevelyan su ayuda y su orientación, y también a lady Tovey por darme la posibilidad y el permiso para editar este libro. Todo lector de Tovey está asimismo en deuda, en éste como en cualquier otro libro, con Mary Grierson por sus esfuerzos y por su conocimiento de «la mente del profesor».
HUBERT J. FOSS
1944
LOS MATERIALES DEL LENGUAJE
DE BEETHOVEN
Beethoven es un artista completo y, en el sentido preciso del término, uno de los artistas más completos que ha existido jamás. Me propongo usar el término para desentenderme de los pedantes escrúpulos relacionados con los detalles técnicos. Y, aun admitiendo que «el estilo es el hombre», me niego a involucrar al lector en los vulgares enredos entre el arte y la vida privada o pública del artista. Beethoven fue la persona que menos toleraba la creencia de que el temperamento del artista lo sitúa por encima de las normas que valen para el común de los mortales, o disculpa su incapacidad para atenerse a ellas. Cualesquiera que fuesen sus pecados (y en este asunto las pruebas no son concluyentes), Beethoven era decididamente una persona que se hacía responsable. En una ocasión, Joachim observó, refiriéndose a un inteligente crítico musical francés: «Este parisino no parece tener ni idea del gran penitente que era Beethoven». Beethoven estaba demasiado ocupado para atormentarse, pero Joachim tenía mucha razón respecto a su penitencia. Es una cualidad que en tiempos de Beethoven estaba, si cabe, menos de moda que hoy en día, pero que será siempre inseparable de la responsabilidad, al menos mientras los seres humanos sigan teniendo ideales y no consigan alcanzarlos. No sé si un moderno profesor de autosugestión habría logrado reducir los sufrimientos de John Bunyan y llevarlo antes a su tierra de Beulah, pero estoy convencido de que ningún psicólogo moderno podría sacar nada más de Beethoven que de Browning, o de cualquier otra persona que haya decidido asumir sus responsabilidades.
Estudiar la vida de los grandes artistas supone a menudo un obstáculo para la comprensión de sus obras, ya que por regla general implica analizar lo que no hacían bien y, por lo tanto, menoscaba su autoridad en aquello que sí hacían bien. Menoscabar esa autoridad supone un perjuicio mucho más grave que cualquier tecnicismo meramente profesional. Incluso si las obras de arte presentan características que guardan un gran parecido con los defectos del autor, jamás debemos olvidar que el cometido de una obra de arte es ser lo que es, mientras que ni la ciencia de la ética ni la estructura de la sociedad pueden progresar mucho tiempo si niegan que el deber de un hombre es mejorar. Imponer el sentido del deber a la obra de arte es hipocresía artística. Todo lo que concierne a la obra de arte debe ser intrínseco a la misma. Es absurdo imputar como defecto del sistema estético de Wagner que sus dramas musicales tiendan a glorificar la irresponsabilidad o que elimine cualquier cosa que obstaculice los deseos de sus héroes y heroínas, incluso por medios tan burdos como las pociones mágicas. Hemos dejado atrás la falacia crítica que abusa de la definición de Matthew Arnold de la poesía como una «interpretación de la vida». El propio Arnold era más cuidadoso en el uso que hacía de la misma que algunos escritores posteriores que han utilizado sus palabras como una prueba en su contra. Pero nos está costando más superar la burda reacción que exige que la obra de arte, antes que instruir, debe conmocionar. Hoy en día ya hemos comprendido que la veneración por los dramas musicales de Wagner no es incompatible con una escasa simpatía por las peculiaridades sajonas (no diré anglosajonas) en virtud de las cuales el hombre Richard Wagner, como los patriotas en The Critic, era propenso a rezar a sus dioses para que favorecieran la consecución de sus fines y a santificar los medios que empleaba para alcanzarlos. Sin embargo, hemos tardado más en comprender, si es que lo hemos comprendido, que el hecho de que el sentido de la responsabilidad de Beethoven constituya una parte esencial de su estilo musical no lo convierte en un predicador antiartístico. Dicho en términos pasados de moda, la música de Beethoven es edificante, pero no hay nada antiartístico en ello. La reacción antirromántica contra Beethoven en el primer cuarto del presente siglo fue lo bastante estúpida y grosera como para tener importancia, y los puñetazos estaban en desventaja frente al jiu-jitsu. El sentido del deber de Beethoven era predicar; y, digan lo que digan los comentarios acerca de Beethoven, en sus propias obras hay menos doctrina revolucionaria que la que es posible hallar en Shakespeare. Rebelémonos, por supuesto, contra la «bardolatría», pero evitemos también los errores del predicador poco imaginativo que nada tiene que aportar al poeta, incluso si el predicador se llama Platón o Bernard Shaw, y el poeta Homero o Shakespeare.
Lo que dice el poeta no es una prueba en un tribunal de justicia. En el célebre caso «Bardell contra Pickwick» que Dickens narra en Los papeles póstumos del Club Pickwick, el juez Stareleigh prohíbe al testigo Sam Weller citar lo que dijo un soldado cuando lo condenaron a recibir trescientos cincuenta latigazos. Pero, aunque lo dicho por el soldado no constituya una prueba, ilustra bien lo que Weller piensa de la vida. Lo que confío en mostrar a lo largo de este libro es que la psicología de Beethoven, por usar la jerga popular de hoy en día, siempre acierta. De hecho, su música es una interpretación magistral y esperanzadora de la vida. Los peligros y las dificultades de demostrar tal afirmación nacen fundamentalmente del hecho de que la música sólo puede describirse en términos musicales. Pero ésta no es una excusa para eludir la tarea, ya que la experiencia me ha demostrado que lectores incapaces de leer notación musical han conseguido abrirse camino en ensayos donde no he eludido las cuestiones técnicas. En estos días de emisiones radiofónicas y grabaciones discográficas, los lectores discreparán ampliamente en lo que consideran demasiado técnico, y francamente me preocupan más las dificultades de los lectores que tienen cierta familiaridad con los libros de texto que las del oyente profano. Necesitaría mucho espacio si tuviese que advertir sobre el enfoque de cada argumentación, y ello resultaría fatigoso para algunos lectores. Cada lector deberá satisfacer su propia curiosidad. Los temas que trataré suscitarán, en un momento u otro, la curiosidad de los melómanos no profesionales, y lo único que tengo que decir para defender mi actual política es que, pese a que no puedo prohibir a los estudiantes académicos el uso de este libro, no lo he concebido como un libro de texto para aprobar los exámenes.
Recientemente, dos libros sobre Beethoven me han resuelto el problema de tener que acometer tanto una nueva biografía de Beethoven como un ensayo filosófico acerca de la relación con su época. La filosofía del estilo de Beethoven la ha analizado con gran perspicacia J. W. N. Sullivan,* y de su biografía se ha ocupado, con enorme fuerza narrativa y una compasión afín a la del propio Beethoven, Marion Scott,** quien asimismo ha analizado la música de un modo absolutamente admirable. Sólo en relación con la música me siento tentado a añadir algo al contenido de estos dos excelentes trabajos, e incluso a disentir con los autores en ciertos detalles puntuales. Sin embargo, la tarea de ocuparme de la música en tanto que música es más que suficiente para mí; e, incluso hoy en día, cuando un inteligente interés por la música está más difundido de lo que cualquier melómano del siglo pasado hubiese considerado remotamente posible, existe la auténtica necesidad de una comprensión más clara de la naturaleza de la música. No me refiero con ello al tema filosófico que Sullivan analiza, sino a las humildes y profesionales cuestiones del ritmo, la melodía, el contrapunto, la armonía y la tonalidad. Tal vez esta lista intimide a algunos lectores, pero confío en que todo lo que tengo que decir sobre tales temas sirva al lector para aliviar su conciencia del peso de las bienintencionadas mistificaciones y confusiones profesionales.
De modo que comencemos sin miedo por la tonalidad, un tema que la mayoría de mis amigos profesionales creen que está más allá de la comprensión de cualquiera que no sea un músico experimentado. Sobre el ritmo, por el momento, no hace falta complicar las cosas. En música el ritmo es, por supuesto, la organización de los sonidos en relación con el tiempo. Los críticos de arquitectura, pintura y escultura lo amplían metafóricamente a la organización de curvas y formas. Pero en mi caso no utilizaré metáforas, salvo cuando la dificultad del tema lo exija.
La melodía no es un concepto tan simple como la gente suele creer. En su sentido estricto no significa más que la organización de sonidos musicales sucesivos con respecto a la altura, sin excluir el caso extremo de un tono único. Pero si los sonidos son sucesivos resulta imposible organizarlos sin el concurso del ritmo; y es un error suponer que el ritmo deja de estar organizado cuando se libera de ciertas restricciones, como en el caso del recitativo.
La armonía, en la música clásica, es la organización de sonidos musicales simultáneos de diferente altura. Es por lo tanto inseparable de la melodía y del ritmo. Enseguida veremos que en realidad es inseparable del contrapunto. (En la música de la antigua Grecia, armonía significaba la organización melódica de las escalas: la combinación simultánea de los sonidos no se había desarrollado más allá de los inevitables rudimentos).
La tonalidad comprende los aspectos más amplios de la armonía, y se convierte en una función inseparable de la forma musical. Mi objetivo será convencer al lector más común de que ha disfrutado de la tonalidad desde el mismo momento en que se aficionó a la música, lo supiese o no, igual que monsieur Jourdain, en El burgués gentilhombre de Molière, descubrió que durante toda su vida había estado hablando en prosa sin saberlo. Pero la tonalidad es extremadamente difícil de definir, sólo puedo ofrecer ejemplos y mostrar cómo opera en las obras de Beethoven. Durante muchos años me agobiaba el temor a que la dificultad de definir la tonalidad constituyese una fatídica objeción a uno de los artículos principales de mi credo musical: que nada en una obra de arte posee valor estético real a menos que pueda llegar a la conciencia del oyente o del espectador a través exclusivamente de la evidencia del arte, sin la ayuda de información técnica. Si bien juegos como el críquet o el ajedrez poseen una organización lo suficientemente sofisticada como para que sea posible considerarlos artes, los mejores juegos seguirán quedando fuera de la región de las obras de arte mientras persista la duda de si un espectador podría llegar a conocer sus reglas esenciales mediante la simple observación, sin ninguna ayuda técnica. Sea como fuere, estoy convencido de que una sinfonía de Beethoven no es un juego, sino algo que se explica por sí mismo: dicho lo cual, en adelante me dedicaré a ofrecer una explicación de la obra de Beethoven que sólo un músico profesional podría acometer. No hay en ello ninguna contradicción. Mi terminología profesional se limita rigurosamente a generalizaciones a partir del funcionamiento de composiciones musicales. Es posible que el melómano aficionado no haya tenido tiempo de establecer mis generalizaciones, pero al poner a su disposición mi experiencia no arruinaré una historia revelando los acontecimientos antes de que los descubriera por sí mismo. Lo único que los músicos profesionales debemos evitar a toda costa es la confusión entre el conocimiento que es relevante para la comprensión de las obras de arte y el conocimiento que es relevante tan sólo para la praxis del artista. También este último aspecto puede ser un objeto legítimo de curiosidad para el lector común, y no le daré ningún misterio; pero debemos mantener diferenciados ambos tipos de conocimiento. Ahí donde los lectores puedan discrepar sobre qué es meramente técnico y qué estético, reclamo el beneficio de la duda. Personalmente, de nada me sirve ningún principio musical que no me parezca ante todo estético.
LAS TRES DIMENSIONES
DE LA MÚSICA
El ritmo, la melodía y la armonía son las tres dimensiones obvias de la música. Las tres son, como ya hemos visto, inseparables, como las tres dimensiones del espacio, aunque no son intercambiables de la misma manera. (Ahora que la ciencia ha reconocido definitivamente el tiempo como una cuarta dimensión, se enfrenta a una dificultad parecida a la del músico para intercambiarlo con las otras dimensiones).
Es importante que seamos conscientes de que la persona que profesa inocentemente una querencia especial por la melodía, profesa una querencia por un desarrollo muy reciente del pensamiento musical. Si esta persona es lo bastante inocente, o lo bastante sofisticada, para hablar con toda franqueza, dirá que lo que le gusta es la canción; y por canción entiende (tan inconscientemente como la prosa hablada de monsieur Jourdain) un producto muy civilizado de la melodía basado en ideas sobre la tonalidad que aún no habían cobrado forma durante el reinado de la reina Isabel, y con una especie de forma cuadriculada que no se convertiría en una cualidad estandarizada de la música hasta el reinado de Carlos II.
Tan sólo una minoría de oyentes aficionados profesa un interés por la armonía; por mi parte, me uniré a la mayoría para afirmar, simplemente como opinión personal, que nada me aburre más que un compositor con un nuevo sistema armónico. Sin embargo, el objetivo de este libro habrá fracasado si el lector, tras haberlo leído, no queda convencido de que Beethoven es uno de los maestros supremos de la armonía. Esta afirmación sin pruebas puede parecer una violenta paradoja. Un estimable escritor ha observado recientemente que, entre los compositores de primer nivel, ninguno ha contribuido tan poco como Beethoven al desarrollo de la armonía. Por el momento bastará con anticipar ulteriores argumentaciones afirmando que la contribución de Beethoven a la armonía se cifra en el tratamiento de la tonalidad a gran escala, y que ese tratamiento a gran escala de la tonalidad es del todo incompatible, en sus primeras etapas, con la concentración en nuevos acordes y nuevas progresiones. Lo que la mayoría de la gente entiende por «nuevos desarrollos armónicos» es equivalente a rasgos de estilo similares a las metáforas de George Meredith. Es ridículo suponer que la estructura de una novela o el «comentario sobre la vida» que ofrece en ella el autor pueden construirse a partir de los ornamentos superficiales de su ingenio, por mucha verdad filosófica que contenga cada uno de sus epigramas.
En todo caso, la armonía es una categoría musical mucho más amplia de lo que haya podido hacer de ella cualquier teórico, clásico o revolucionario. Es preciso advertir al lector de que cada miembro de la civilización occidental que haya disfrutado de la música de un organillo, ha adquirido con ello ciertas nociones de armonía y tonalidad que hubieran sido ininteligibles hace quinientos años. Las últimas investigaciones de Arnold Dolmetsch sobre la música galesa para arpa han convencido a los musicólogos de que, con la debida tolerancia hacia cierto optimismo dolmetschiano, algunas de nuestras nociones clásicas de armonía responden a profundos instintos que se manifestaron en músicas muy antiguas a las que hasta ahora no se les suponía la menor conciencia armónica. Sea como fuere, debemos ser conscientes de que nuestras nociones más difundidas acerca de la armonía son sólo relativamente desconocidas para nosotros, y que, en cuanto conceptos estéticos propiamente dichos, no son más que materiales en bruto. No intentaré explicarlos con más detalle del estrictamente necesario para el propósito de allanar el camino en nuestra comprensión de Beethoven. Muchas de las dificultades se deben a términos técnicos de forma y gramática musical que se han inoculado en el uso popular y perdido su significado específico.
Tanto el lector general como el músico profesional son propensos a formarse ideas ridículas acerca de las exigencias que una gran obra musical impone a la experiencia técnica del oyente. Ataquemos sin miedo la parte más puramente musical e indescriptible de nuestro problema: la naturaleza de la tonalidad, y en particular el desarrollo que de ella hace Beethoven. Empezar con este tema puede parecer poco científico, pero no es nuestra tarea demostrar científicamente que Beethoven existió o que fue un gran artista. Elijo la tonalidad como punto de partida en parte para superar primero el tema más difícil, pero también porque se trata de un tema sobre el cual el lector puede aprender mucho experimentando con un simple equipo que, de una forma u otra, seguramente estará a su alcance. Algunos de los melómanos más entusiastas y capaces no han aprendido nunca a leer música, y deben confiar en la ayuda que pueden obtener escuchando música en general, o escuchando, por un medio u otro, las ilustraciones que se ofrecen en este libro. Para aquellos que pueden leer música y que tienen un piano en casa, un volumen de las sonatas para piano completas será suficiente para empezar. La edición no importa demasiado, siempre y cuando presente el texto original de Beethoven claramente separado de cualquier comentario editorial. No hay espacio en este libro para dar cuenta de las graves corrupciones que se han deslizado en la música clásica a través de la actividad de editores instructivos, especialmente pianistas, que pretenden ser mucho más inteligentes que el compositor a la hora de señalar instrucciones que en realidad destruyen su texto. Es probable que, allí donde haya un piano y un comprador de este libro, haya también un volumen de las sonatas para piano de Beethoven. Las partituras de bolsillo de casi todas las obras de Beethoven están disponibles a módicos precios cada partitura individual, aunque los peniques enseguida se convierten en libras cuando uno empieza a coleccionar partituras en serio. En todo caso, si sabemos leer música descubriremos muy pronto que las partituras orquestales se vuelven inteligibles no sólo si las seguimos mientras escuchamos la música en un concierto o a través de la radio o de una grabación, sino también, cuando la escucha todavía está fresca en nuestra memoria, si intentamos recuperar a partir de la lectura de la página algo parecido a la cualidad y el significado del sonido. Es un error ser demasiado analíticos en esta práctica.
El modo más adecuado es el proceso humano común de prestar atención a lo que nos ha impresionado vivamente, e intentar asociarlo con la apariencia general de la página escrita. No importa que grandes tramos de la página o de la música nos resulten confusos, tanto en la escucha como en la lectura, ni tampoco debemos esperar que aquello que nos provoca una vívida impresión constituya siempre lo realmente importante. Mis ilustraciones provendrán de todo tipo de obras de Beethoven, y por regla general antepondré ejemplos procedentes de las obras para piano, ya que resultarán más accesibles para la mayoría de los lectores. Más tarde ilustraré a partir de la música de cámara, y así sucesivamente hasta llegar a las grandes obras orquestales y vocales. No se gana nada clasificando las obras de Beethoven en función de sus títulos. Por ejemplo, es del todo absurdo separar las sonatas de los tríos, cuartetos o sinfonías. El término sonata se aplica únicamente a composiciones para menos de tres instrumentos, pero al menos el noventa por ciento de la obra de Beethoven está en forma sonata, y el conjunto de su sistema estético surge a partir del estilo sonata, que en sí mismo constituye una categoría musical muy amplia, íntimamente asociada con la revolución, o más bien el nacimiento, del estilo musical dramático en las óperas de Gluck.
Demos ahora el salto y comencemos con el estudio de la tonalidad en Beethoven. No puedo ofrecer una definición de la tonalidad. He trabajado incesantemente en el tema, tanto en calidad de compositor como de estudioso del análisis musical, durante más de cuarenta años, y pese a que más arriba la he definido simplemente como una visión a gran escala de la armonía, no he logrado dar, en mi medio siglo de estudio, con una descripción de la misma que sea capaz de transmitir una idea clara a aquellos que no acaban de entenderla. Pero esto no debe preocuparnos. Cuando una dificultad equivale a una imposibilidad, se trata de una dificultad imaginaria. En otra parte he señalado que la dificultad para definir la tonalidad equivale a la dificultad para describir cualquier sensación.
Lo único que puedo hacer para transmitir al lector general algunas ideas claras acerca de la tonalidad es exponer con hechos el tratamiento que Beethoven hace de la misma, y darle la oportunidad de verificarlo apoyándose en mis ejemplos. El noventa por ciento de la dificultad de esta tarea consiste en despejar una enorme cantidad de morralla teórica y especulativa. Hacerlo aportando argumentos me supondría desperdiciar un montón de espacio. En lo que respecta a Beethoven no soy dogmático. Lo que hace lo acepto como evidencia, pero ni usted ni yo disponemos del tiempo para tratar con los teóricos que nos dicen que Beethoven debería haberlo hecho de otra manera, o que intentan demostrar que actuaba de acuerdo con sus teorías.
Lo primero que el lector general necesita saber sobre la tonalidad es que los nombres de las tonalidades no representan hechos estéticos importantes. Esta afirmación está en evidente conflicto con diversas manifestaciones, tan atractivas como fantásticas, del propio Beethoven y de otros compositores. Por ejemplo, cuando estaba adaptando melodías escocesas, Beethoven escribió a su editor en Edimburgo, Thomson, que la tonalidad de La bemol no convenía a cierta melodía que le había enviado, por la sencilla razón de que esa melodía estaba indicada amoroso, mientras que la tonalidad de La bemol debía tildarse de barbaresca. Otro ejemplo: en uno de sus cuadernos de apuntes, Beethoven se refiere a Si menor como tonalidad «negra». Curiosamente, todas las composiciones de Beethoven en La bemol son característicamente amables. Respecto a Si menor, es difícil probar nada, ya que sus únicos movimientos importantes en esta tonalidad son ese maravilloso «Scherzo», la cuarta de sus seis Bagatelles, op. 126, que ciertamente no es en absoluto negro, y el Agnus Dei de la Misa en Re, que sin duda es un grito de profundis. Pero el hecho es que todas las nociones acerca del carácter intrínseco de las tonalidades pertenecen al orden de cosas que los psicólogos estudian como sinestesia y asociaciones de colores. Para mí, el carácter de La bemol es el de la mayoría de los movimientos que Beethoven escribió en esa tonalidad. Por su parte, Si menor no la percibo demasiado oscura, en parte por su relación con Re menor, tonalidad que siento de un rojo brillante, por razones tan inescrutables como las del hombre ciego que, tras adquirir la visión por medio de una operación, describía el color escarlata como el sonido de una trompeta. Pero también percibo claramente que el viernes es como el color de La menor. Tal vez se deba a que asocio La menor con el color blanco pez; pero no tengo la menor idea de por qué tanto el martes como la tonalidad de Mi mayor me parecen de color verde hierba. Mi bemol menor está asociado para mí con el color del preludio de Bach en esa tonalidad en el libro I de los cuarenta y ocho; un color muy oscuro, porque se trata de una pieza muy trágica. En el caso de Beethoven, la razón principal por la que sus numerosos movimientos en La bemol no poseen el carácter barbaresco que él atribuye a esa tonalidad es que está relacionada con Do menor; y, como pronto veremos, no son las tonalidades en sí mismas, sino las relaciones tonales, las que poseen carácter, y más aún, un carácter que está profundamente arraigado y es el mismo para todos los oyentes. Una mínima aproximación práctica invalidará las ideas que Beethoven expuso más explícitamente sobre el carácter específico de cada tonalidad. No tengo ni idea de por qué asocio Fa mayor con el rosa pálido, o Mi mayor con el verde hierba. Tampoco me consta que Beethoven se refiriese al carácter de esas tonalidades, ni tengo ningún medio para suponer lo que pudo haber dicho de ellas. Pero sabemos que, cuando arregló para cuarteto de cuerda su Sonata para piano, op. 14, n.º 1, la transportó de Mi mayor a Fa mayor por razones que sólo tienen que ver con la técnica de los instrumentos. Gevaert, una de las autoridades más eruditas en el campo de la música antigua y autor de dos monumentales tratados de orquestación, consideraba que una transposición de ese género sería equivalente a alterar todos los colores de un cuadro. Gevaert no conocía este notable arreglo para cuarteto realizado por Beethoven, que se publicó con posterioridad a la muerte del erudito, pero sus comentarios sobre la tonalidad clásica son un buen ejemplo del tipo de fantasías que muchos músicos cultos siguen sacando fuera del restringido contexto que les corresponde entre los misterios de la psicología. En otras palabras, Gevaert no dice más que sandeces sobre la tonalidad.
El carácter de las tonalidades en sí mismas es, por lo tanto, un capricho psicológico sobre el cual dos personas no tienen por qué ponerse de acuerdo. Por otro lado, la relación tonal es la fuente de una gran cantidad de efectos de color armónicos en Beethoven, y uno de los elementos fundamentales en su construcción formal. Ya han visto que me siento inclinado a usar metáforas, y continuaré hablando de relaciones tonales «oscuras» o «claras» o de colores «brillantes» o «apagados». Estas metáforas no son fantasías, sino experiencia musical verificable. La transposición apenas les afecta, y no es necesario poseer oído absoluto para disfrutarlas. En la pequeña Sonata en Mi mayor, op. 14, n.º 1, la tonalidad de Do mayor del trío del «Allegretto» central trae consigo una agradable sensación de oscura calidez en relación con Mi menor, que es la misma que produce en ese mismo movimiento en su arreglo para cuarteto de cuerda la tonalidad de Re bemol mayor en relación con Fa menor, y, por cierto, exactamente la misma que la «bárbara» tonalidad de La bemol en relación con Do menor, con la cual Beethoven casi siempre la pone en contacto.
Escribo con la esperanza de que este libro sea leído, como lo han sido la mayoría de mis ensayos de análisis musical, por personas que no saben leer música. Sin embargo, a estas personas el presente razonamiento les resultará ininteligible sin la ayuda de amigos que puedan ilustrarlo en el piano. Las manifestaciones de la tonalidad a pequeña escala pueden ilustrarse de modo tan sencillo como rápido. Las de largo alcance no pueden apreciarse más que en el conjunto global de la composición; en todo caso, hoy en día los obstáculos para aprender a apreciarlas son mucho menores que en los tiempos anteriores a la radio y el gramófono.
Comencemos con las manifestaciones a pequeña escala, o locales. No es necesario que el lector abrume su conciencia con dudas filosóficas sobre la definición de escala. Si recorre con un dedo las teclas blancas del piano obtendrá una escala diatónica que no posee una afinación matemáticamente perfecta, pero que está temperada de modo que conforma un promedio tolerable de nuestras necesidades armónicas en doce notas a la octava. Si recorre con un dedo las teclas negras obtendrá una escala pentatónica, característica de muchas melodías escocesas y en general de mucha música folclórica, ampliamente difundida entre las diversas razas humanas.
Nuestra escala diatónica sobre las notas blancas satisfará nuestro instinto por la tonalidad sólo cuando cada octava vaya de Do a Do, cuyo resultado es la escala de Do mayor. Los demás cortes transversales nos parecerán desequilibrados, aunque podemos estar suficientemente familiarizados con la música del siglo XVI como para reconocer en ellos las cualidades de los modos eclesiásticos, y nos toparemos una y otra vez con ellos en los afanes y artificios estilísticos de la música moderna.
Nuestra escala pentatónica sobre las notas negras demostrará ser una selección a partir de la escala diatónica cuando sus octavas vayan de Fa sostenido a Fa sostenido.
En cuanto al modo menor, el lector que no puede leer una partitura debe apoyarse en ejemplos musicales. Las escalas menores son asuntos inestables que no pueden describirse sin acudir a tediosos detalles gramaticales. Es posible que el sistema tónica-Sol-Fa haya simplificado su práctica, pero ha falseado irremediablemente su teoría y ha desmentido su nombre, al tratar La menor como la forma menor («modo Lah») de Do mayor. Lo primero que se debe reconocer respecto a la tonalidad clásica es que la tónica, bien sea mayor o menor, es, por decirlo así, el hogar o la casa del oyente. Una composición en una tonalidad menor, por ejemplo en Do menor, presentará siempre ciertos elementos de conflicto emocional en tanto permanezca en el modo menor, pero habrá terminado en casa su andadura tanto si acaba en Do menor como si lo hace en Do mayor. Si modula a Mi bemol, ha cambiado su tonalidad. Al lector no se le escapará la enorme importancia de esta sensación de cambio de tonalidad. El regreso a lo que llamaré la tónica principal1 no es una mera cuestión de equilibrio y simetría, sino que posee una importancia dramática de primer orden en toda la música incluida entre los períodos de Haydn y Wagner. Los críticos contemporáneos de Wagner (y algunas personas hoy en día) consideraban que el compositor alemán había sobrepasado los límites de la tonalidad tradicional, pero la realidad es que esa trascendencia depende de su sólida comprensión de los principios que la sustentan.
El oyente más inexperto puede convencerse fácilmente de que posee un sentido armónico de la tónica y de su cualidad esencial de punto de llegada. Lo único que necesita es que le toquen God Save the King con el acorde final equivocado, no necesariamente una disonancia o un acorde absurdo, sino uno del tipo que constituiría una cadencia «rota».
Cuando llegamos a la tonalidad in extenso, el oyente poco informado puede encontrar más dificultad a la hora de reconocer los hechos, pero le puedo asegurar que el compositor clásico sensato no impone sobre la memoria humana tantas exigencias como podría deducirse de la lectura de muchos libros de texto. Hay casos en la música clásica en los cuales es probable que sea difícil de identificar el regreso a la tónica principal, o a cualquier otra tonalidad importante: sin embargo, no hay un solo caso en el cual el compositor haya descuidado asociar un regreso con abrumadoras evidencias colaterales cuando desea que sea identificado. Y, en aquellos casos en los que sólo es identificable mediante la posesión de un oído absoluto más o menos profesional, siempre se trata de una sutileza, de ahí que el oyente se encuentre armónicamente en casa sin haberse percatado; a menos, por supuesto, que la pieza no sea una obra maestra. No es buena política intentar reconocer sutilezas antes de haber sido capaces de reconocer las grandes simplicidades. Las sutilezas de la tonalidad en Beethoven no tienen límites, y las señalaré allí donde aparezcan. Estoy convencido de que lo único que necesita un oyente sin conocimientos musicales para llegar a apreciarlas es tiempo y experiencia; pero, por supuesto, el músico experimentado puede ayudarle mucho en su recorrido en pos de este objetivo. Por otro lado, el músico experimentado lleva consigo una pesada carga de conocimiento teórico, gran parte del cual no es estético, pese a que pueda ser correcto.
Con objeto de dar nombres a los hechos de la tonalidad, llegados a este punto debo poner sobre la mesa el ABC, o más bien el DO RE MI FA SOL LA SI, en palabras y notas. Algunos lectores de novelas de detectives tienen la paciencia de estudiar el mapa que, en la mayoría de las novelas de misterio donde la trama ha sido urdida con la precisión del mecanismo de un reloj, muestra la topografía de la escena del crimen. Recomiendo a los lectores que tengan dificultades para entender los gráficos que aparecen en las páginas siguientes que no los examinen inmediatamente, sino que escuchen y se familiaricen con los pasajes de Beethoven y de otros compositores que analizaré a continuación para ilustrar sus detalles.
En primer lugar, seamos claros en lo que se refiere al contraste entre la tónica mayor y la tónica menor. Recuerden que ese contraste no es una «modulación» ni un cambio de tonalidad, sino un cambio de perspectiva mientras seguimos «en casa». Ambos modos deben escucharse en yuxtaposición, como entre dos movimientos en forma sonata, o entre minueto y trío, o entre el tema principal y los episodios en un rondó. Sin contar por separado los regresos inmediatos después del cambio, encontraremos unos veintiséis casos de contraste entre tónica mayor y menor entre secciones completas en las sonatas de Beethoven. En la escala más pequeña encontraremos la arcaica tierce de Picardie [‘tercera de Picardía’] al final de muchos movimientos de Bach en modo menor. Para oídos poco sofisticados resulta casi chocante. Nada en la música de Bach es meramente arcaico, y debemos estar siempre en guardia contra la confusión entre los orígenes históricos y los valores estéticos; pero, históricamente, la tierce de Picardie tiene su origen en el hecho de que la tonalidad de los diversos modos menores en la música del siglo XVI es tan inestable, que una tríada menor posee un carácter de finalidad mucho menor que una quinta abierta o una octava. Si hubiese que admitir una tercera, tendría que ser una tercera mayor. No encontraremos la tierce de Picardie en Haydn, Mozart o Beethoven, porque en estos compositores, cuando una pieza en tonalidad menor debe terminar en modo mayor, este último se establecerá firmemente en su interior algún tiempo antes del final.
En las sonatas op. 90 y 111 veremos que Beethoven se satisface y nos satisface plenamente al establecer su primer movimiento en una tonalidad menor y el finale en la tónica mayor. El triunfal «Finale en Do mayor» de la Quinta sinfonía y el «Finale coral» de la Novena son otros ejemplos conspicuos en este sentido. Es posible que una composición en una tonalidad mayor finalice en la tónica menor, pero no existe un solo caso de este tipo en Beethoven. Nuestros ejemplos principales para este tipo serían la Sinfonía italiana de Mendelssohn y el Trío en Si mayor, op. 8 de Brahms, en sus dos versiones. Existen una o dos piezas pequeñas, como el Impromptu en Mi bemol, op. 90, n.º 2 de Schubert, y la Rapsodia, op. 119, n.º 4 de Brahms, así como un Nocturno en Si mayor, op. 32, n.º 1 de Chopin, que termina con un dramático recitativo cuyo último acorde es menor, un hecho que ha sobresaltado de tal manera a muchos editores, que han decidido expurgarlo para convertirlo en mayor.
Llegamos ahora al centro tonal más importante después de la tónica, es decir, la dominante (V), sin la cual es imposible establecer tónica alguna. El acorde de dominante es el penúltimo en toda cadencia perfecta. Su tercera suministra la sensible de la escala y debe ser mayor incluso aunque el modo sea menor. De las funciones de la dominante dependen extraordinarias sutilezas tonales. El compositor que las resolvía con suprema sutileza era Mozart. Beethoven amplió y racionalizó de un modo tan enorme todo el sistema de relaciones tonales, que las extremas sutilezas de la dominante se fueron reduciendo para tender, en sus obras finales, a ser reemplazadas por métodos para evitar del todo la dominante. No es probable que el oyente se familiarice rápidamente con la utilización de la dominante como medio para despertar expectativas de la tónica. Pero no debe tener prisa para cualificarse como un observador independiente y fiable de los hechos. Autores aparentemente eruditos han escrito gran cantidad de comentarios analíticos, aunque en realidad son bastante incompetentes en esta materia, pero estoy convencido de que cierta familiaridad con las ilustraciones musicales apropiadas dará muy pronto a cada lector una idea admirablemente vívida del punto esencial.
Ya he apuntado que el acorde de dominante es el penúltimo ordinario de toda cadencia perfecta. La mayoría de los acordes que entran dentro de la gama de la escala diatónica pueden armonizarse fácilmente sobre los acordes de tónica y de dominante. Podemos armonizar God Save the King sobre ese repertorio sin que sea incorrecto—aunque no recomiendo el procedimiento—, y páginas y más páginas de El barbero de Sevilla de Rossini viven fundamentalmente de ello. Ahora bien, si la dominante es el penúltimo acorde ordinario para las cadencias perfectas, se deduce de ello que una insistencia prolongada sobre la dominante aumentará las expectativas de la tónica; es más, si nos aproximamos a cualquier tríada mayor desde algún área lejana, o desde ninguna parte, e insistimos en ella durante cierto tiempo, es más probable que suene como dominante que como tónica, y si le añadimos una séptima confirmaremos esta impresión sin ningún género de dudas.
La primera lección sobre la tonalidad en Beethoven es, por lo tanto, el siguiente enigma:
PREGUNTA: ¿Cuándo una tonalidad no es una tonalidad?
RESPUESTA: Cuando es una dominante.
La ilustración más sencilla de esto la encontramos en una de las sonatas que primero se dan a los jóvenes pianistas: el primer movimiento de la sonata op. 14, n.º 2 de Beethoven.
Tomemos los compases 19-25 y toquémoslos fuera de su contexto.
Ej. 1





























