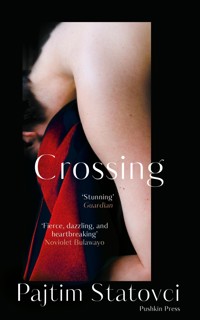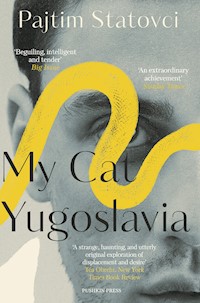Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Abril, 1995. Arsim es un estudiante de veinticuatro años en la Universidad de Pristina, en Kosovo, que trata de obtener un título universitario a pesar de la hostilidad del lugar hacia los albaneses. En un café conoce a un joven serbio llamado Milos y se enamora. Todo cambia entonces para ambos, la esposa de Arsim anuncia su primer embarazo y él comienza una vida paralela. El improbable romance se descarrila por el estallido de la guerra, que envía a la familia de Arsim al extranjero. Años más tarde, deportado a Pristina, solo y sin esperanza, Arsim rememora su pasado, y se pregunta cuánto dolor puede un hombre soportar y perdonar. Pajtim Statovci nació en Kosovo, de padres albaneses, en 1990. Su familia huyó de las guerras yugoslavas y se mudó a Finlandia cuando él tenía dos años. Cursó un máster en literatura comparada y actualmente es doctorando en la Universidad de Helsinki. Su primer libro, Mi gato Yugoslavia, ganó el Premio de Literatura Helsingin Sanomat a la mejor novela debut; El corazón de Tirana fue finalista del Premio Nacional del Libro. Su última novela, Bolla, una historia deslumbrante llena de furia, ternura, anhelo y lujuria, recibió el premio finlandés de literatura más importante, el Premio Finlandia. Las tres novelas está publicadas en Alianza Editorial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pajtim Statovci
Bolla
Traducido del finés porLaura Pascual
I. Espectro, ente invisible, fiera, demonio
Cuando Dios creó el mundo, empezó a arrepentirse de su obra. Fue a ver al diablo y este le preguntó:
—¿Qué ocurre?
—Hay una serpiente en mi paraíso —respondió Dios.
—Vaya, vaya —replicó el diablo, sin ocultar su afectada sonrisa; chasqueó los labios y esperó a que Dios bajara la cabeza y le rogara por sus servicios.
Y eso fue lo que hizo Dios.
—Entrégame a un hijo tuyo y haré lo que deseas: sacaré a mi serpiente de tu paraíso —le dijo el diablo a Dios, que estaba arrodillado ante él.
—Un hijo mío —repitió Dios.
—Sí, un hijo de Dios —afirmó el diablo.
Dios se quedó pensando.
—Muy bien —dijo finalmente, desesperado—. Te entregaré a un hijo a cambio.
22 de enero de 2000
He visto a un hombre perder la vida, he visto el brazo arrancado de un soldado en la carretera, parecía un lucio desenterrado, he visto a hermanos separados al nacer, casas quemadas y edificios derruidos, ventanas rotas, recipientes hechos añicos, objetos robados, tantos objetos, no creerías la cantidad de objetos que quedan cuando la vida a su alrededor es arrancada a golpes, las cosas también mueren cuando son despojadas de su dueño.
He visto cosas horribles, cosas horribles unas tras otras, cadáveres arrastrados hacia la orilla como troncos a la deriva, acciones atroces y enfermizas, pecados imperdonables, filas de hombres armados, montones de niños y sus padres arrodillados en el suelo, sus víctimas, y yo sabía que pronto no quedaría ni uno solo con vida, ahora la imagen es un cartel en mi cabeza, la expresión que tenía cada uno de ellos, la conciencia del acechante final hacía que sus rostros parecieran vacíos y rígidos como muñecas de porcelana y, aunque se apoyaban unos en otros y se agarraban entre sí y se orinaban y nos rogaban que no les disparásemos, se tocaban unos a otros como si fueran extraños, los hombres a sus esposas y las madres a sus hijos, cuando los apretaban unos contra otros se empujaban para alejarse aunque lo lógico habría sido que sucediera lo contrario. Eso me sorprendió, que la vida en un momento como ese fuera la gran antítesis del amor, una sensación de muerte tan intensa.
He sostenido el corazón de un amigo en mis manos, he presionado con los dedos su pecho abierto a balazos, le he agarrado la aorta desgarrada, resbaladiza como una anguila, he sentido sus vértebras contra los nudillos como si fueran dientes, he posado los dedos sobre sus pleuras pulmonares como si de almohadas húmedas se tratase.
He yacido junto a un hombre al que habían disparado en el bosque, he yacido a su lado, no era capaz de marcharme, créeme que lo único que podía hacer era controlar que siguiera con vida, lo rodeé con los brazos y le presioné los vendajes y sentí cada intento de su cuerpo por funcionar al ritmo habitual, el estruendo de sus órganos internos y el vientre endurecido y lleno de sangre, el movimiento desconcertado de cada uno de sus órganos como el sonido de un animal extraño.
He yacido de este modo junto a un hombre al que habían disparado y pasaron muchas horas antes de que nos encontraran, en medio del bosque oscuro nos encontraron, como caprichos de la naturaleza, y nos llevaron al hospital de campaña donde yo lo operé, remendé sus intestinos reventados y sus piernas inflamadas, yo le amputé la pierna desde la rodilla, le conté lo que había sucedido en el bosque cuando por fin se despertó y yo no podía creer que siguiera con vida, y él me agarró la mano y lloró y la besó y dijo que me recordaba del bosque, gracias, dijo entonces, te estaré eternamente agradecido, me oyes, eternamente por esta vida.
Unos meses después, recibí una carta del hombre; a mí me habían transferido a otro lugar como personal sanitario y ya me había olvidado de él. La carta decía: Me besaste entonces en el bosque, ¿verdad? ¿O no me besaste en la boca, en el cuello y en las mejillas y en la frente, me besaste y me tocaste cuando creías que estaba durmiendo, cuando creías que me moría? Porque tenía tanto frío que tus labios eran fuego. ¿Acaso no es cierto que mis recuerdos no son un sueño?
Leí su carta decenas de veces y solo llegué al final unas cuantas, primero me daba las gracias por haberle salvado la vida, decía lo mismo una y otra vez: Te estaré eternamente agradecido, cada amanecer, cada noche que siga con vida. Y entonces escribía que quizá, quizá pudiéramos vernos algún día, para hacer lo mismo o algo, sí, esta vez los dos despiertos me gustó aquello
no
perdón por
escribirte esas cosas
vivo en Belgrado
por si quieres venir alguna vez.
Te esperaré durante las próximas semanas a los pies de la estatua del príncipe Mihailo, me sentaré en la escalinata blanca cada miércoles y cada sábado a mediodía, llevaré una camisa blanca y pantalones negros, seguro que me reconoces por la pernera ondeando al viento, donde debería estar la pierna que me arrebataste.
Eso me escribió y nunca fui a reunirme con él aunque una vez estuve a punto ya que estuve en Belgrado durante un tiempo no fui porque no quería besarlo otra vez, por supuesto que no, un hombre sin pierna, quién haría algo así, quién querría tocar a un discapacitado.
Unas semanas después de recibir la carta del hombre, me escribió su padre y me dijo que su hijo se había pegado un tiro en la boca, y la carta iba acompañada de una invitación al funeral. Miré la carta durante muchos días, me la sacaba del bolsillo de la pechera por las tardes y a veces también por las mañanas. Olía a humo, y su agrio olor flotaba por todas partes, una mezcla entre cartón húmedo y plástico quemado, se aferraba a las puntas de mis dedos y avanzaba por mis brazos, también hacia la boca cuando me cepillaba los dientes, a mi ropa de la que no se iba ni con agua con vinagre; finalmente, tiré la carta como si la hubiera escrito una bestia y entonces me dije a mí mismo que soy médico, soy médico soy cirujano ayudo a la gente.
Después del funeral, el padre del hombre me volvió a escribir y decía: «Lo sé todo, sabes a qué me refiero, ni siquiera un albano haría algo así».
Era el mismo papel de escribir, que me seguía a todas partes convertido en fango, se quedaba en mi piel incluso después de haberme dado un baño y de haber cambiado todos los textiles de mi vivienda, venía conmigo a la panadería, a la mesa de operaciones, cuando viajé desde Belgrado a Kamenica pasando por Gradnja. Allí se convirtió en un aguacero que duró días: el agua llenó los aleros y las alcantarillas y serpenteó a lo largo de sus veteadas carreteras, anegó todas las flores, hierbas y musgos, arrancó las señales de tráfico y las vallas de los cotos de caza, pulverizó también el asfalto hasta que, finalmente, se deslizó como un enfurecido fuego ardiente hacia las viviendas, se elevó hasta las rodillas.
«Concluiré lo que mi hijo no hizo: ojo por ojo, voy a por ti, pederasta de mierda».
Con esas palabras terminaba la carta puedes imaginarte que estuve a punto de ir.
Pristina, 1995
1
La primera vez que lo veo, está cruzando la carretera. Mis ojos se fijan, en primer lugar, en su cabeza gacha, que apenas se gira aunque está pasando por un cruce muy transitado; después, en el flaquísimo cuerpo que van arrastrando tras de sí sus patas de alambre. Su pelo, con la raya en medio, parece las alas de una corneja. Aprieta contra el pecho una pila de libros; el otro brazo le cuelga, ora hacia atrás, ora a un lado, hasta que se lleva la mano al bolsillo y se sube de un tirón los ajustados pantalones granates de pana.
Estoy sentado a la sombra en la terraza de la cafetería mientras él camina hacia mí con el sol pegándole en la nuca, un hombre adulto en el cuerpo de un adolescente. Por un instante, lo veo muy de cerca: distingo el temblor de sus ojos cuando pasa por delante, las cosas que lleva en los bolsillos de los pantalones, el fino vello en la nuca y en los brazos rasurados. Entonces, se dirige a la terraza de la cafetería desierta en la que me encuentro y se queda un momento de pie al lado de una mesa situada en el otro extremo. Mi cigarro se ha consumido por completo y él parece desconcertado, como si supiera que alguien lo está observando. Su cuerpo empieza a formar un bostezo que no tarda en ahogarse como un débil soplido en el más tímido puño que haya visto nunca. Despliega hacia la calle la mano que tiene levantada delante de la boca, despacio como una flor abriéndose y, solo entonces, deja los libros sobre la mesa y toma asiento.
Estamos a principios de abril y yo no puedo apartar los ojos de él. Parece asustadizo y desorientado, como si estuviera viviendo un sueño desagradable, como si se rigiera por ritmos y leyes diferentes a los de las demás personas de su alrededor, y en sus posturas y sus gestos (el cuidado con el que abre el libro, como si temiera romper las cubiertas; su modo de sostener el bolígrafo que se ha sacado del bolsillo, como si fuera un fragmento de cristal de plomo; la manera de frotarse de vez en cuando las sienes y cerrar los ojos, como para dar impresión de concentración, aunque sospecho que solo está intentado evitar mirar a su alrededor) hay algo puro e indómito, inexplicable pero a la vez revelador.
Me levanto y me dirijo hacia él. No sé de dónde saco el valor, por qué siento la imperiosa necesidad de conocerlo.
—Zdravd —digo en serbio.
—Hola —repite con claridad, con un tono que casi me recuerda a la voz de mi mujer.
Su mirada se dirige al libro que está abierto sobre la mesa, con un texto tan pequeño y compacto que no logro distinguir ni el idioma en el que está escrito.
—¿Puedo sentarme aquí? —pregunto mientras retiro una de las sillas.
—Por supuesto —responde.
Echa una ojeada a su alrededor. Después, señala la silla con la cabeza y me mira a los ojos y yo pienso en lo tremenda y maravillosamente hermoso que es este hombre. Sus iris parecen el cielo preparándose para la tormenta y su incipiente barba arreglada se fusiona con sus bien cuidados cabellos de color castaño rojizo. Tiene la espalda larga como un caballo y el rostro bien proporcionado y encantador y, entonces, ya no recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde su respuesta, cuánto tiempo llevo mirándolo fijamente y él a mí, como si fuéramos amigos que han estado separados durante décadas.
—Soy Arsim —me presento, tendiéndole la mano.
—Miloš —responde y me estrecha la mano con sus flacos y fríos dedos—. Encantado de conocerte.
Suelto la mano y recorro sus viejos y tristes ojos, oprimidos por unos párpados pesados y arrugados.
Durante la hora siguiente, me siento más cómodo de lo que nunca me había sentido hasta entonces. Pedimos otro café, atenuamos la voz y, cuando me doy cuenta de que sus libros están en inglés, cambiamos de idioma. Resulta natural: mientras estamos hablando inglés, no somos un albano y un serbio, sino dos personas ajenas a este lugar, dos hojas arrancadas de una novela.
Me cuenta que tiene veinticinco años, uno más que yo, que estudia Medicina en la Universidad de Pristina y que lo más probable es que se especialice en cirugía. Procede de una pequeña ciudad llamada Kuršumlija, al otro lado de la frontera, treinta kilómetros hacia el noreste desde mi ciudad natal, Podujevo, que, a su vez, está a treinta kilómetros hacia el noreste de Pristina y, además de su lengua materna y del inglés, habla alemán de forma fluida y algo de albano.
Yo también le cuento cosas muy ordinarias sobre mí, el tipo de cosas que le contarías a alguien a quien acabas de conocer: le digo mi edad y mi ciudad natal, le explico que mi padre, profesor de inglés, fue quien despertó mi interés por los idiomas extranjeros y que espero poder trabajar algún día como profesor de literatura o como corrector en algún periódico. Mientras hablo, noto su mirada fija en mi mejilla, cómo examina hasta el más leve de mis movimientos, con la espalda encorvada y la cabeza inclinada, escuchándome con concentración, como si intentara aprender de memoria todo lo que digo.
Le cuento que yo también estudio en la universidad, literatura, historia e inglés, o al menos estudié alguna vez, no lo sé, y, al contárselo, me siento incómodo, porque la universidad en la que me matriculé hace años ya no es la misma en la que él estudia y en la que ambos empezamos los estudios aproximadamente en la misma época.
Cuando terminamos el café, nos miramos el uno al otro durante un rato. Es una sensación auténtica y real, todo lo contrario a Pristina con las tropas desplegadas en las calles, rifles de asalto en mano, con las filas de tanques y vehículos militares que parecen haber descendido del espacio.
Él sonríe y yo también sonrío. No me asusta la imagen que podamos estar dando en este momento, y a él tampoco, porque estábamos destinados a encontrarnos. Pienso, y puede que él también, que hemos venido a esta cafetería al mismo tiempo por una razón.
En algún momento, le pide la cuenta al camarero, paga también mi café y dice que tiene que ir a la biblioteca antes de su siguiente clase.
—¿Quieres venir conmigo? —pregunta.
No se me ha perdido nada en la biblioteca, pero le digo que por supuesto que iré con él, así que recorremos el corto trayecto, cruzamos la carretera y llegamos a la zona del campus. Pisamos el césped, del que trozos enteros han sido engullidos durante años por grises bloques de piedra húmedos y desgastados, subimos varios escalones hacia la entrada del edificio, que parece estar envuelto en una red de pesca, y entramos en el gran vestíbulo luminoso como si se tratara de las fauces abiertas de un monstruo ancestral. El suelo es un solemne mosaico de mármol y de las paredes cuelgan redondos rosetones de metal que parecen miradas vigilantes, como los ojos de los dioses.
Él camina un poco por delante de mí. De pronto, en un arrebato de locura, lo agarro por el hombro en mitad del vestíbulo de entrada de la biblioteca, así, de un modo totalmente contrario a mi naturaleza, sin pensar en nada. Entre la muchedumbre que sale del edificio, en el corazón de la tarde que se ha tornado cálida y húmeda, me aferro a él sin pensarlo. Él se detiene y, solo al cabo de un momento, gira la cabeza: primero mira mi mano sobre su hombro, las puntas de mis dedos posadas sobre su clavícula, y después me mira a mí. Durante ese breve periodo de tiempo, soy un hombre totalmente diferente. Tan vivo, pienso, tan vivo como no lo he estado jamás.
Él es serbio y yo soy albano y, por tanto, deberíamos ser enemigos, pero ahora, mientras nos tocamos, no hay nada en absoluto que resulte desconocido o extraño para el otro y yo tengo la firme sensación de que nosotros dos no somos como los demás. Se trata de una sensación tan fuerte, tan impenetrablemente clara, como un mensaje que me hubieran enviado desde arriba. Tampoco prestamos atención a la cantidad de gente que gira la mirada hacia nosotros o nos pide que nos quitemos de en medio, ni a la cantidad de gente que se ríe al pasar por delante, puede que por el hecho de que no seamos capaces de formar palabras, ni hacia ellos ni tampoco entre nosotros.
Finalmente, me pregunta si podemos vernos de nuevo la próxima semana a mediodía en la misma cafetería y deja que su rostro esboce una sonrisa, que intenta reprimir de inmediato, como si fuera un estallido de risa inadecuado, y a la que yo respondo con mi propia sonrisa y diciendo: «Nos vemos la semana que viene, en la misma cafetería». En ese momento, siento cómo mi vida se divide en dos, mi vida antes de él y mi vida después de él. Siento cómo mi vida hasta este momento se transforma en un detalle insignificante de mi nueva vida, cómo pasa cual mentira piadosa creada en un momento de apuro.
Estamos a principios de abril y deseo a otro hombre de forma tan clara e inequívoca que, durante el resto del día, él está presente en mis oraciones. Oraciones en las que, sin atisbo de vergüenza, le ruego a Dios que lo haga mío.
Esa misma tarde, mi mujer me sirve sopa de judías, pimientos asados con salsa de crema, queso feta, tomate, pepino y ajvar. Cuando estoy comiendo, se sienta frente a mí y parece preocupada, como si estuviera conteniendo la respiración o se encontrara ante una compañía incómoda.
Me casé muy joven, a principios del verano de hace unos cuatro años, cuando yo solo tenía veinte. Era hijo único y lo hice como muestra de consideración hacia mi padre, al que una enfermedad hepática se llevó poco después. Y es que se trataba de una mujer extraordinaria, sumisa y parca en palabras, inteligente a pesar de no tener estudios, hábil con las manos, cortés y de buena familia. Eso me prometieron: no encontraría mujer más decente ni mejor madre que Ajshe.
Así que, por deseo de mi padre, que esperaba grandes cosas de mí, dije que por supuesto tomaría a Ajshe como esposa, si su padre me prometía que ella estaría a la altura de esas palabras. Yo también convencí a mi suegro de que era un hombre honesto y de confianza, que nunca he creído en la violencia, que nunca cometería adulterio ni apostaría un solo dinar en juegos de azar y que no me tentaba la botella, puesto que yo, al igual que mi padre, valoraba la educación e iba a matricularme en la universidad. Entonces, me entregó a su hija como esposa.
Nos casamos por el simple hecho de que para una persona es mejor vivir con alguien que sola, porque a un hombre le corresponde tener una mujer a su lado, porque a la mujer también le corresponde tener un hombre a su lado, porque un hombre, especialmente uno como yo, tiene que reproducirse y continuar la línea familiar, tener al menos un hijo varón a quien dejarle la casa, las tierras y el dinero.
Tuvimos una boda tradicional. Ella pasó semanas preparándose, organizó el ajuar y se despidió de las personas de su vida anterior. Yo me preparé para hacerle sitio mientras deseaba que se llevara bien con mis padres. Lo peor habría sido que Ajshe hubiera resultado ser testaruda, que no se le diera bien acatar órdenes, o que mi madre se hubiera mostrado inflexible y hubiera arrugado la nariz ante la forma de hacer las tareas domésticas de la recién llegada.
Entonces, la trajeron a mi casa. El día de nuestra boda estaba tremendamente hermosa y callada como un tapiz, casi como si fuera sordomuda, tal como le correspondía. Su vestido de novia, lleno de bordados dorados, parecía papel de seda plisado y rociado con brillantina. Cuando me acosté con ella por primera vez, en nuestra noche de bodas, se limitó a respirar varias veces un poco más fuerte, aunque estaba sangrando y yo podía ver el gran dolor que estaba sufriendo.
Esa noche, después de ducharnos por separado, le dije a Ajshe que había estado sencillamente despampanante durante la boda, que nunca en mi vida había visto una mujer más hermosa y que era feliz por habernos casado. Ella también dijo que era feliz y estaba orgullosa de que yo fuera su marido y el futuro padre de nuestros hijos, y no tardamos en quedarnos dormidos: yo me sumí en un sueño intranquilo y ella cayó agotada por el dolor.
—Prometo cuidar de ti, ser tu mano derecha, tu cimiento —declaró Ajshe a la mañana siguiente como si recitara un salmo. Se puso los pendientes con forma de corazón que yo le había regalado y sus palabras no denotaban la más mínima preocupación por el futuro ni rastro alguno de los dolores de la noche anterior.
Mi padre murió dos meses después de la boda. Llevaba mucho tiempo enfermo y había estado muy débil durante las últimas semanas, pero su muerte llegó en buen momento, pues pudo verme con una mujer como Ajshe.
Para mi alivio, Ajshe ha resultado ser exactamente como me habían prometido. Es paciente y comprensiva, la mujer con el corazón más grande que conozco. Me escucha y me apoya y nunca nos ha llevado la contraria ni a mí ni a mis padres. Cuando le conté que, algún día, quería escribir un libro ambientado en tiempos pasados, una narración sobre la guerra, quizá sobre la humillación que habían sufrido los albanos durante siglos, la historia de amor más impresionante que se hubiera escrito nunca, ella dijo:
—¿Y qué tipo de personas son las que escriben libros, sino hombres como tú? Dime si hay algo que pueda hacer, si puedo ayudarte en algo.
Está orgullosa de mí como si fuera ya la encarnación de mis sueños, un escritor cuyas palabras han quedado inmortalizadas en las páginas de libros y periódicos. Dice este tipo de cosas sin saber cuánto tiempo y esfuerzo requiere un trabajo semejante.
Cuando mi madre enfermó de cáncer, hace dos años, Ajshe se hizo cargo de ella: le lavaba y cambiaba la ropa, le daba de comer, le hacía compañía y la escuchaba. Además, era capaz de preparar comidas cada vez más deliciosas, aunque escaseara el dinero, ya que, además de cursar mis estudios, yo solo trabajaba de forma esporádica como camarero en un restaurante de Pristina.
Tras la muerte de mi madre, le vendí la casa a un familiar y compré una vivienda cerca del centro de la ciudad para estar más próximo a la universidad, deshacerme del coche y ahorrar dinero en los trayectos. También quería dejar las tierras de mi familia, porque la retorcida costumbre rural de juzgar a los demás y hablar a sus espaldas nunca ha encajado bien con mi carácter.
Cambiamos nuestra gran vivienda unifamiliar de tres plantas en bastante buen estado por un ruinoso piso de un dormitorio en Ulpiana, en el que Ajshe tiene que permanecer en completo silencio mientras yo estoy estudiando, escribiendo o durmiendo. Aunque ella sueña con vivir en una casa grande, educar a los niños en una zona tranquila, cuidar del jardín y de los cultivos y criar animales, nunca ha manifestado su opinión. Allá donde yo vaya, ella vendrá conmigo.
A veces pienso en lo afortunado que soy de que sea mi esposa y de que tenga ese carácter, especialmente, cuando oigo a mis conocidos hablar de sus esposas: historias de cómo la mujer que ha llegado a la casa ha roto la paz del hogar al pelearse con sus suegros, ha difamado a su esposo contradiciéndole continuamente o ha desatendido sus tareas como ama de casa y con sus hijos.
Otras veces, pienso que no la merezco (como cuando hacemos el amor y ella nota cómo me apresuro, se da cuenta de que finjo la eyaculación aunque no salga una sola gota de mí y de que evito su contacto y sus caricias) y me inunda la aflicción, porque soy consciente de que ella es demasiado buena para mí, para vivir esta vida conmigo.
Lo peor de todo es saber que Ajshe nunca se atrevería a decírmelo, si quisiera llevar una vida diferente a mis decisiones. O no, seguramente lo peor sea que el respeto entre nosotros se ha convertido en una especie de competición en la que yo siempre salgo perdiendo.
El afecto con el que me cubre y el amor que me profesa: con frecuencia me planteo si alguna vez seré capaz de corresponderlos.
Esa noche, mientras estamos sentados el uno frente al otro a la mesa de la cocina, Ajshe pronuncia mi nombre de una forma en que no lo había hecho antes. Su voz es tan calma y tan tenue que casi sé lo que está a punto de decir y sé que ella es consciente de que temo sus siguientes palabras.
—Estoy embarazada —continúa, baja la mirada, vuelve a dirigirla hacia mis ojos, vuelve a mirar hacia abajo y cruza las manos sobre la mesa.
—¿Estás segura? —pregunto, y dejo caer la cuchara.
Me pregunto por qué tiene que venir el niño precisamente ahora, por qué no habrá venido hace unos años, cuando teníamos sitio para él y nos decíamos que era el momento adecuado para recibir a nuestro primogénito.
—Sí —dice lentamente—. No podía contártelo antes; todavía no estaba segura. He ido hoy al médico. Te pido perdón por habértelo ocultado, pero tenía que averiguar por qué mi vientre estaba tan intranquilo últimamente y me dijeron que, aunque he seguido teniendo la menstruación como siempre, el embarazo ya está bastante avanzado y el niño nacerá en julio.
Permanecemos en silencio un largo rato, mirándonos el uno al otro. Cualquier sonido o movimiento resultaría inadecuado.
Ella es la primera en retirar la mirada y dirigir los ojos hacia las bandejas, las paredes, a través de la ventana: lo mira todo, excepto a mí. Algo sucede en ese momento. No sé explicar lo que pasa dentro de mí, pero me levanto como en un arrebato y doy varios pasos en dirección a Ajshe, que se muestra impasible, como una persona completamente extraña.
Entonces, por primera vez en mi vida, la golpeo, le doy un revés en la cara con todas mis fuerzas.
Su cabeza oscila por la fuerza del golpe como un saco de boxeo. Ella deja escapar un sonido desgraciado y, mientras me pide perdón con los ojos cerrados, comprendo que la violencia engendra más violencia.
Esa noche, dormimos en habitaciones separadas. Me acuesto pensando si este podría ser el mejor y el peor día de nuestra vida para los dos.
La semana siguiente, lo vuelvo a ver. Tras una mañana brumosa, los restos del invierno tornan ese espesor en primavera, como una tortuga vuelta de espaldas. En la ciudad, da la impresión de que cada día es más crispado y ominoso que el anterior y las personas cada vez están más intranquilas. Hasta los edificios parecen caminar de puntillas.
Está sentado en la misma postura incómoda ante la misma mesa, sobre la que hay un café, dos manzanas pequeñas y una bolsa de zumo. Me acerco a él con resolución y me quedo al otro lado de la mesa. Cuando percibe mi presencia, coge una de las manzanas y le da un mordisco.
—Hola —digo y tomo asiento.
—Hola —responde, sonríe y deja la manzana sobre la mesa.
Me pido un cortado, enciendo un cigarro y empiezo a mover las piernas por debajo de la mesa mientras él mastica la manzana.
—¿Qué tal? —pregunta una vez el camarero me ha traído el café.
—Bien. ¿Y tú? —digo al cabo de un momento. Me doy cuenta de que le estoy mirando fijamente la boca.
—Bien —responde y se muerde el labio inferior.
Nos quedamos callados por un momento, pero nuestro silencio no resulta incómodo en absoluto. Memorizo su modo de apoyarse en el respaldo de la silla, sus venosos brazos, cómo se inclina cuando cruza las piernas, sus elevados pómulos y la piel de su cuello, que parece pan seco, su pequeña cintura redondeada de chica joven, su forma minuciosa y cuidadosa de hablar, como si pensase al detalle cada sílaba, la blancura de sus dientes y la forma en que su rayada sonrisa se extiende por la cara angulosa, que se asemeja al vientre de una persona sentada.
Empiezo a hablar de lo que me pasa por la mente: de lo poco que duermo por las noches y del libro que estoy leyendo en estos momentos, de lo improductivo y perjudicial que es para todos el hecho de que el Gobierno serbio haya expulsado a los profesores y alumnos albanos de la universidad, de mi trabajo a tiempo parcial en un restaurante regentado por un serbio, no muy lejos de aquí, de los clientes que solo piden un café y ocupan la mesa durante horas, de lo decepcionado que estoy con el presidente Rugova y su forma de repetir las mismas cosas día tras día, pedirles a los albanos que resistan, que se limiten a resistir, de los cursos que estoy haciendo aquí y allá, de la vivienda privada de los albanos, de los almacenes, locales comerciales y sótanos vacíos, y de lo humillante que resulta. Él me dirige bufidos despectivos de simpatía, como si nos conociéramos de toda la vida, y me habla con más detalle de sus estudios en la Facultad de Medicina, de su pequeño apartamento a varias manzanas del campus, de sus trabajos de verano, también en restaurantes. Mientras habla, me recorre el cuerpo con los ojos: me mira los brazos y los hombros, el cuello y el tórax, las costillas, me mira los labios y la frente, del mismo modo en que yo lo miro todo en él, como si cada instante que no nos estamos tocando fuera un instante desperdiciado.
—¿Quieres ir a otro sitio? —me interrumpe en algún momento.
—Sí —respondo de inmediato, como un animal famélico.
—A mi casa, quiero decir —susurra.
—Sí —digo y me levanto de la silla.
Dejamos la terraza de la cafetería y nos dirigimos hacia la calle. De pronto, siento miedo, pues tengo la impresión de que toda la ciudad puede oír mis pensamientos, como si todos supieran adónde nos dirigimos y por qué.
Pasamos por delante de un taller de costura, un pequeño quiosco de prensa en el que un adolescente con una gorra en la cabeza está fumando un cigarro, un ruidoso restaurante en el que cuatro soldados serbios observan con autosuficiencia a su alrededor desde una mesa de la terraza, y atravesamos serpenteando una tienda de saldos con toda la mercancía desparramada sobre la acera antes de llegar al edificio en el que vive Miloš. Apenas acaba de abrir la puerta del portal y cerrarla a nuestras espaldas, yo ya estoy pegado a él. En la oscuridad, en ese portal que huele a orín y está poblado de basura y colillas, lo beso contra la pared demasiado llena de musgo.
Sus besos son dulces como fruta fresca, observo en pleno fervor, en pleno deseo de verlo desnudo. Entonces, él me arrastra escaleras arriba hacia su casa, donde hacemos el amor como perros en celo, nos arrancamos la ropa el uno al otro. Él me besa y me toca por todas partes y yo lo beso a él por todas partes, de forma insaciable, sin orden ni rigor. Le aprieto las muñecas cada vez con más fuerza, como si estuviera tratando de escurrirse de mí, como si él no fuera real, como si su temperatura corporal no fuera auténtica. Presiono mi cuerpo contra el suyo cada vez con más ímpetu y, aunque se deja llevar, tiro violentamente de él como en un arrebato de ira. Lo huelo, y olfateo el aire entre nosotros, el olor salado de su piel, mientras admiro su esbelta figura, las costillas que se distinguen en pinceladas amarillentas, su cuerpo suave recién depilado. Aprieto el dedo contra sus nalgas, meto la lengua entre ellas y después en su boca y le presiono la cabeza contra la almohada; su carne se dobla entre mis brazos como arcilla. Ahora yo tengo el poder sobre él y eso es precisamente lo que quiere.
Poco después, estamos tumbados uno junto al otro en la cama llena de sudor y yo me siento al mismo tiempo pesado y ligero como un soplo de viento, siento culpa y felicidad; una sensación no excluye a la otra y yo no siento ninguna vergüenza, aunque él también parece algo vacío y sin voluntad.
—Eres muy guapo —dice entonces y suelta una risita, se incorpora y se estira para sacar un paquete de tabaco y un mechero del bolsillo de los pantalones.
—Gracias —le digo—. Tú... también. Eres guapo.
Primero, se pone el cigarro entre los labios, después me ofrece uno a mí y enciende los dos, en ese mismo orden. Tras la primera calada, estoy a punto de pedirle que se vista, como de costumbre, pero él coge por iniciativa propia mi camiseta y mis calzoncillos, me los pone en el regazo y empieza a vestirse, con el cigarro todavía en los labios.
Observo la vivienda: en un rincón hay una pequeña cocina sin encimera. La puerta entreabierta del vestíbulo lleva a un cuarto de baño con una bañera deslustrada y azulejos amarillos desconchados y, en el dormitorio, hay una cama de matrimonio, una mesa para dos, un mueble torcido para el televisor, paredes blancas desnudas y una desgastada moqueta azul oscuro sobre la que han caído las sábanas que aún conservan nuestra forma.
«Me he acostado con un hombre». El pensamiento me recorre la mente. «Acabo de acostarme con otro hombre», me repito y sonrío, «y ha sido aún mejor que en mis imaginaciones más salvajes, una sensación absurda y absurdamente buena».
Termino el cigarro, me visto apresuradamente y salgo de la vivienda asintiendo con la cabeza como respuesta a la pregunta que me hace desde la cama, casi con una mueca:
—¿Nos vemos mañana? ¿Aquí, a medianoche?
Mientras camino por el centro, siento como si el suelo se moviera bajo mis pies, como si se elevara lentamente al ritmo de mis pasos como ruinas despertando de un sueño. Observo con sorprendente letargo a los niños que se persiguen unos a otros cerca de Boro Ramizi. Dan patadas a una pelota y discuten entre ellos. Entonces, a la altura del teatro, me siento tan alterado que casi tropiezo con los cordones de los zapatos y el autobús está a punto de atropellarme. Voy al quiosco de prensa a comprar una chocolatina y unos chicles y me los meto en la boca con ansia.
Cuando llego a casa, le digo a Ajshe que este es el peor momento posible para traer al mundo una nueva vida y ella asiente con la cabeza.
—Es cierto —responde Ajshe y se acaricia el vientre.
Por la noche, me despierta el sonido de la lluvia. Un salvaje chaparrón azota las calles y los tejados, barre la gravilla y el polvo del suelo, se los lleva consigo en un riachuelo gris y, finalmente, se escurre por las alcantarillas, fuera de la vista.