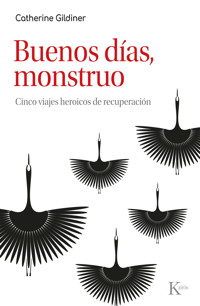
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Psicología
- Sprache: Spanisch
He aquí la asombrosa trayectoria de cinco pacientes que superaron enormes traumas y salieron de ellos fortalecidos, como auténticos héroes. Con el don narrativo de un novelista, la psicoterapeuta Catherine Gildiner nos habla con detalle de sus luchas y del camino hacia la recuperación, así como de su propio aprendizaje y evolución como terapeuta. Los cinco casos son: un músico muy admirado y a la vez solitario que sufría una disfunción sexual; una joven cuyo padre los abandonó a ella y a sus hermanos en una cabaña en mitad de un bosque; un indígena que había soportado circunstancias terriblemente traumáticas en una escuela residencial; una joven a la que los abusos sufridos en la infancia le habían creado un grave trastorno de personalidad, y una glamurosa profesional adicta al trabajo a la que, de niña, su madre saludaba cada mañana con un «Buenos días, monstruo». Cada paciente acude a la doctora Gildiner para resolver un problema inmediato pero, poco a poco, descubre que el origen de su sufrimiento lleva mucho tiempo enterrado. Enfrentarse a esa realidad les exigirá autorreflexión, valentía, estoicismo, perseverancia y el perdón en su inquebrantable determinación por afrontar la verdad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Catherine Gildiner
Buenos días, monstruo
Cinco viajes heroicos de recuperación
Traducción del inglés de Elsa Gómez
Título original: GOOD MORNING MONSTER. FIVE HEROIC JOURNEYS TO RECOVERY
© 2019 by Catherine Gildiner
Traducción autorizada por Penguin Canada,
Un sello de Penguin Random House Canada Limited
© de la edición en castellano:
2023 by Editorial Kairós, S.A.
Numancia 117‑121, 08029 Barcelona, España
www.editorialkairos.com
Diseño cubierta: Editorial Kairós
Ilustración cubierta: Julia Pr
Traducción © Elsa Gómez
Revisión: Alicia Conde
Composición: Pablo Barrio
Primera edición en papel: Septiembre 2023
Primera edición en digital: Septiembre 2023
ISBN papel: 978-84-1121-174-1
ISBN epub: 978-84-1121-210-6
ISBN kindle: 978-84-1121-211-3
Todos los derechos reservados.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Sumario
Nota de la autora
L
AURA
P
ETER
D
ANNY
A
LANA
M
ADELINE
Epílogo
Agradecimientos
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Sumario
Dedicatoria
Buenos días, monstruo
Agradecimientos
Notas
A los cinco héroes de este libro
Nota de la autora
Me gustaría darles las gracias a los pacientes cuya historia describo en este libro. Cada uno de los cinco procedía de un contexto socioeconómico muy diferente, de diferente cultura y, lo que es más importante aún, tenía un temperamento muy distinto. Laura y Madeline, que venían de extremos opuestos del espectro económico, eran ambas puro coraje. Danny impresionaba por su carácter estoico, Peter por su capacidad de perdón y Alana por su resistencia. Todos tenían alguna cualidad heroica que me dejaba admirada. Aprendí mucho de ellos sobre distintas estrategias para hacer frente a las adversidades, y utilizo a menudo esas lecciones. Cada uno de ellos tuvo en mi psique un efecto transformador.
No hay mayor generosidad que revelar y compartir la historia de tu vida, y por eso estoy enormemente agradecida a estos pacientes. A cambio, he cuidado en todo momento de mantener su anonimato. Era esencial que fueran irreconocibles.
Este no es un libro para académicos, sino para el gran público. Mi deseo es que sirva de inspiración, pero sea además una herramienta de aprendizaje práctico. He reconstruido las conversaciones que mantuve con cada uno de los pacientes a partir de las notas que tomé durante las sesiones de terapia. Para delinear claramente las verdades psicológicas que quería ilustrar, y de paso camuflar la identidad de los pacientes, he recreado algunas características esenciales, si he creído que esto ayudaba a definir cierto aspecto psicológico relevante. Cada caso está narrado en forma de relato, por lo que algunos detalles se han acentuado mientras que otros se han omitido en aras de la claridad.
Les doy las gracias a todos ellos por compartir sus luchas conmigo y con los demás. Estoy segura de que Peter, el músico, hablaba en nombre de todos cuando dijo: «Si compartir mi historia ayuda aunque sea a una sola persona que sufre, habrá valido la pena».
Con gratitud,
CATHERINE GILDINER
Laura
Mi corazón no es hogar para cobardes.
D. ANTOINETTE FOY
1.Rodeada de una pandilla de idiotas
El día que abrí mi consulta de psicóloga, me senté en el despacho llena de satisfacción. Fortificada por los conocimientos que había adquirido a lo largo de los años, y con la tranquilidad de contar con el respaldo de unas reglas precisas, estaba deseando empezar a tener pacientes a los que «curar».
Qué ilusa.
Por suerte, en aquel momento no podía imaginar lo engorroso que sería esto de la psicología clínica, o es probable que me hubiera decidido estrictamente por la investigación, un área donde habría tenido control sobre los sujetos y las variables. Aquí, en cambio, tuve que aprender a ser flexible para dar cabida a toda la información que me iba llegando cada semana. Aquel primer día no tenía ni idea de que la psicoterapia no iba a consistir en que yo, la psicóloga, me dedicara a resolver problemas, sino en que dos personas nos sentáramos frente a frente, semana tras semana, y tratáramos de descubrir juntas una especie de verdad psicológica que tuviera sentido para ella y para mí.
Nadie me hizo comprender esto con tanta claridad como Laura Wilkes, mi primera paciente. Me la remitió su médico de cabecera, que en un mensaje de voz decía: «Ella te contará los detalles». No sé quién estaba más asustada, si Laura o yo. La estudiante enfundada en unos tejanos y una camiseta, que era yo hasta hacía muy poco, acababa de transformarse en una profesional. Allí estaba ahora, vestida con una blusa de seda y un traje de diseño con anchas hombreras, como era de rigor a principios de los años ochenta, sentada tras un enorme escritorio de caoba con un aspecto que era mezcla de Anna Freud y Joan Crawford. Menos mal que a los veintitantos años tenía ya bastantes canas, y eso me daba cierto aire de seriedad.
Laura mediría apenas un metro cincuenta, tenía una figura como de reloj de arena, unos ojos almendrados enormes y unos labios tan carnosos que, si la hubiera conocido hoy, habría pensado que se los había rellenado con bótox. Tenía una melena rubia que le llegaba hasta los hombros, y la piel como de porcelana contrastaba con los ojos oscuros. Un maquillaje perfecto, con los labios pintados de color rojo vivo, realzaba sus rasgos. Llevaba tacones de aguja, una elegante blusa entallada de seda y una falda de tubo negra.
Me dijo que tenía veintiséis años, que estaba soltera y que trabajaba en una importante empresa de servicios de inversión. Había empezado como secretaria, pero después la habían ascendido al departamento de recursos humanos.
Cuando le pregunté en qué la podía ayudar, se quedó mirando por la ventana. Yo estaba atenta, esperando a que me contara el problema. Pasó el rato y seguí esperando en silencio terapéutico, como se le llama a ese incómodo mutismo que supuestamente hará salir la verdad de la paciente. Al final, me dijo:
–Tengo herpes.
–¿Herpes zóster o herpes simple? –le pregunté.
–Del que te contagias si eres una guarra.
–De transmisión sexual –traduje.
Cuando le pregunté si su pareja sexual sabía que él tenía herpes, Laura respondió que Ed, el que era su novio desde hacía dos años, había dicho que no; sin embargo, luego ella le había encontrado en el armario un frasco de pastillas que resultó ser el mismo medicamento que le habían recetado a ella. Quise saber cómo se había sentido al enterarse, y básicamente se encogió de hombros, como si lo ocurrido fuera normal y no hubiera mucho que hacer al respecto.
–Ed es así. Ya le he echado la bronca. ¿Qué más puedo hacer?
Que respondiera de esta manera, quitándole importancia, hacía pensar que Laura estaba acostumbrada a comportamientos egoístas y tramposos. Había venido a mi consulta, dijo, porque ni siquiera la medicación más fuerte impedía que tuviera brotes constantes, y su médico pensaba que necesitaba atención psiquiátrica. Pero ella tenía claro que no quería ni mucho menos hacer terapia. Solo quería librarse del herpes.
Empecé por explicarle que hay casos en que el estrés tiene el poder de activar el virus latente, y ella respondió:
–Sé lo que significa la palabra estrés, pero no sé exactamente qué es en realidad. Yo no creo que tenga estrés. Me ocupo de mis cosas y hago mi trabajo lo mejor posible, rodeada de una pandilla de idiotas.
Siguió diciendo que no había tenido grandes preocupaciones en su vida, aunque reconocía que el herpes la estaba afectando de una manera inquietante.
En primer lugar quise tranquilizarla. Le hice saber que una de cada seis personas de entre catorce y cuarenta y nueve años tiene herpes. Su respuesta fue:
–¿Y qué? Así que estamos todos en el mismo cenagal inmundo.
Decidí probar una vía distinta y le dije que entendía que estuviera enfadada. La acababa de traicionar un hombre que decía quererla. Además, vivía con aquel dolor constante; de hecho, casi no podía estar sentada. Y lo peor de todo era la vergüenza; durante el resto de su vida, tendría que contarle a cualquier persona con la que se acostara que tenía herpes o que era portadora del virus.
Laura asintió, pero lo peor de todo para ella era que, aunque había hecho todo lo posible por dejar atrás sus circunstancias familiares, al final aquí estaba, revolcándose en la inmundicia lo mismo que todos ellos habían hecho siempre.
–Es como estar rodeada de arenas movedizas –dijo–. Por mucho que me esfuerce por salir del fango, una y otra vez me arrastran de vuelta. Sé lo que digo; he estado a punto de morir en el intento.
Cuando le pedí que me hablara de su familia, contestó que no iba a entrar en «ese cenagal hediondo». Dijo que ella era una persona práctica y solo quería dejar de tener estrés, fuera lo que fuese, para que el herpes estuviera controlado y dejara de dolerle. Tenía decidido asistir a aquella única sesión, en la que yo le daría alguna pastilla o la «curaría» del «estrés». Le di la noticia de que, aunque muy de vez era posible aliviar la ansiedad o el estrés con relativa facilidad, por lo general no solían ceder tan fácilmente. Le dije que íbamos a necesitar varias visitas más para que, en primer lugar, entendiera con claridad lo que era el estrés y se diera cuenta de cómo lo experimentaba ella, y a continuación pudiéramos descubrir su origen y cómo aliviarlo. Cabía la posibilidad, seguí diciéndole, de que su sistema inmunitario estuviera invirtiendo tanta energía en luchar contra el estrés que no le quedara nada para combatir el virus del herpes.
–No me puedo creer que necesite hacer todo esto. Me siento como si hubiera venido a sacarme una muela y, por un descuido, me hubieran arrancado con ella todo el cerebro. –Se la veía enfadada, pero al final capituló–. Vale, pero solo una cita más.
Es difícil tratar a una paciente que no tiene el menor interés en el aspecto psicológico de una situación. Laura solo quería que le curaran el herpes, y la terapia no era, a su modo de ver, más que un medio para conseguirlo. Tampoco estaba dispuesta a hablar de sus circunstancias familiares, porque no entendía qué relevancia podía tener eso.
Así que en mi primer día como terapeuta hubo dos cosas con las que no contaba. La primera: ¿cómo era posible que aquella mujer no supiera lo que era el estrés? La segunda: yo había leído cientos de estudios de caso, había visto cantidad de vídeos de sesiones de psicoterapia y asistido a docenas de seminarios, y jamás, en ninguno de ellos, había visto que un paciente se negara a facilitar la historia familiar. Ni siquiera cuando me había tocado hacer el turno de noche en algún hospital psiquiátrico, donde a las almas psicológicamente perdidas se las recluía en el pabellón del fondo, había oído nunca a nadie oponerse. Incluso aunque, como en el caso de una paciente, la historia fuera que había nacido en Nazaret y sus padres eran José y María, la contaban. ¡Y ahora mi primera paciente se acababa de negar a hablarme de su familia! Comprendí que iba a tener que adaptarme al extraño estilo de Laura, y al ritmo que ella marcara, o se iría. Recuerdo que escribí en la ficha: «Mi primer cometido es lograr que Laura participe».
Freud propuso el concepto de «transferencia» –los sentimientos que el o la paciente desarrolla hacia su psicoterapeuta–, que era a su entender la piedra angular de la terapia. La contratransferencia es lo que el terapeuta llega a sentir por un paciente. Durante las décadas que llevo trabajando como psicoterapeuta privada, he descubierto que si no siento aprecio sincero por un paciente, si no me despierta simpatía, el paciente lo nota y la terapia es un fracaso. Es necesario que haya química entre paciente y terapeuta, y ninguno de los dos puede forzar ese vínculo si no surge espontáneamente. Quizá haya terapeutas que no estén de acuerdo, pero yo creo que se engañan.
Estaba de suerte. Sentí una conexión con Laura desde el primer instante. Su paso decidido, su forma de hablar enfática y su actitud práctica y directa me recordaban a mí. A pesar de que trabajaba sesenta horas a la semana, iba a la universidad en jornada nocturna y había ido aprobando curso tras curso. A los veintiséis años, le faltaba poco para licenciarse en Comercio.
Laura llegó a la siguiente sesión cargada con cuatro libros sobre el estrés, repletos de notas adhesivas amarillas que asomaban entre las páginas, y un enorme rotafolio, en el que había dibujado un complejo gráfico codificado por colores. En el margen superior, de lado a lado de la hoja, había escrito «¿Estress??????». Debajo se veían varias columnas. La primera, coloreada de rojo, se titulaba «Tratar con gilipollas», y contenía los nombres de diversos «gilipollas» listados en subcategorías. Uno era su jefe, Clayton; otro, su novio, Ed; el tercero, su padre.
Ahora que había leído los libros sobre el estrés, me dijo Laura, estaba intentando localizar su causa en las circunstancias de su vida. Había estado toda la semana trabajando en el gráfico. Cuando le comenté que no había incluido en él a ninguna mujer, lo miró detenidamente y dijo:
–Qué curioso. Es verdad. No conozco a ninguna mujer gilipollas. Supongo que, si me he encontrado con alguna, sencillamente la he evitado o no le he dado la posibilidad de que me crispara los nervios.
Quise hacerle ver que estábamos un poco más cerca de poder definir lo que significaba para ella la palabra estrés, y le pregunté qué característica tenían en común aquellos hombres para estar en la lista.
–Son gente que no respeta ninguna regla, y les importa una mierda si las cosas funcionan o no –respondió.
Le dije que podía ser interesante construir una historia de su vida hasta la fecha, sobre todo teniendo en cuenta que su padre estaba en la lista. Al oírlo, Laura puso los ojos en blanco. Seguí hablando, sin hacer caso de su expresión, y le pregunté cuál era el recuerdo más vívido que tenía de su padre. De inmediato, contestó que era de cuando se cayó de un tobogán a los cuatro años y se hizo un corte en un pie con un trozo de metal afilado. Su padre la levantó del suelo con ternura y la llevó al hospital para que le cosieran la herida. Mientras estaban en la sala de espera, una enfermera comentó que era un corte muy profundo, y que ella era muy valiente por no haberse quejado nada. Su padre rodeó a Laura con el brazo, la apretó contra su pecho y dijo: «¡Esta es mi chica! Qué orgulloso estoy de ella. Nunca se queja, porque es fuerte como un caballo».
Aquel día Laura recibió un mensaje muy claro, que nunca olvidó: una amorosa declaración de afecto que dependía de que fuera fuerte y no se quejara. Cuando le indiqué ese doble filo, respondió:
–A todo el mundo se le quiere por algo.
Evidentemente, la noción de amor incondicional –saber que tus padres te querrán, hagas lo que hagas– era para ella un concepto desconocido.
Cuando le pregunté por su madre, lo único que dijo fue que había muerto cuando ella tenía ocho años. A continuación, le pregunté cómo era, y contestó solo dos palabras, que me parecieron bastante curiosas: «remota» e «italiana». No era capaz de encontrar en la memoria ningún recuerdo de ella. Después de que la presionara un poco, consiguió decir que cuando tenía cuatro años su madre le había regalado por Navidad una cocinita de juguete y había sonreído cuando Laura la abrió.
Tampoco estaba segura de cómo había muerto. Tuve que insistir en que tratara de reconstruir el día en que ocurrió.
–Por la mañana estaba bien. Luego mi hermana pequeña y mi hermano y yo volvimos del colegio y la comida no estaba hecha, lo cual era muy extraño. Abrí la puerta del dormitorio de mis padres y mi madre estaba dormida. La sacudí y después le di la vuelta. Todavía veo con claridad las marcas que le había dejado en la cara la colcha de ganchillo. No llamé a mi padre porque no sabía dónde trabajaba. Les dije a mi hermano y a mi hermana que volvieran al colegio y cuando se fueron llamé a emergencias.
La policía localizó a su padre y lo llevaron a casa en un coche patrulla.
–Le cubrieron la cara a mi madre con una manta que tenía estampadas las letras «Propiedad del Hospital General de Toronto». No tengo ni idea de por qué me acuerdo de eso –dijo–. Luego los hombres la bajaron en una camilla por las escaleras y el cadáver de mi madre desapareció.
–¿No hubo un velatorio o un funeral?
–Creo que no. Mi padre salió y se hizo de noche. Llegó la hora de cenar y no había nada hecho.
Laura supuso que le correspondía a ella hacer la cena y contarles a sus hermanos que su madre había muerto. Cuando se lo dijo a su hermana, que tenía seis años, empezó a llorar, en cambio la única reacción de su hermano, que tenía cinco, fue preguntarle a Laura si ahora ella iba a ser su madre.
Nadie de la familia de su madre asistió al funeral, ni sus abuelos maternos los ayudaron a ellos.
–A mi madre nunca la había oído contar nada, pero por los comentarios sarcásticos de mi padre deduje que, básicamente, la habían repudiado –explicó Laura–. Eran italianos de verdad, ya sabes, de los que deambulan por Little Italy vestidos de negro llorando la mayor parte de su vida la muerte de alguien.1 De los seis hermanos, mi madre era la única chica, y una vez que cumplió los diez años le prohibieron salir a jugar. Tenía que quedarse en casa cocinando y limpiando. Podía ir de compras con su madre, pero no podía salir sola. Uno de los hermanos la acompañaba todos los días al colegio.
A pesar de las medidas tan estrictas que le habían impuesto desde niña, la madre de Laura se quedó embarazada a los dieciséis años. El padre de Laura, un canadiense de ascendencia escocesa, era, a los ojos de estos italianos, un rufián de diecisiete años que había dejado embarazada a la única hija de la familia. Sus hermanos lo molieron a palos y le dijeron que lo matarían si no se casaba con ella. Después de la boda, nadie de su familia quiso volver a verla.
Laura nació cinco meses después de la boda; veinte meses más tarde nació su hermana Tracy, y al cabo de un año, su hermano Craig. Cuando le pregunté a Laura si alguna vez había ido a Little Italy a visitar a sus abuelos, contestó que no tenía ningún interés en conocerlos.
Me pregunté si tal vez la madre de Laura habría sufrido una depresión clínica y eso le impidió conectar emocionalmente con sus hijos. Quién no estaría deprimida, cuando no traumatizada, después de haber pasado una infancia sometida al control sobreprotector de una familia de hombres violentos y, luego, haber acabado casándose con un hombre que no quería casarse con ella, que no tenía ningún interés en hacer de padre y que posiblemente la maltrataba emocional y físicamente, la despreciaba y la ignoraba. Sus padres la habían repudiado y nunca le perdonaron que pusiera en vergüenza a la familia. No tenía a quién recurrir. Cuando le pregunté a Laura por la causa de su muerte, sospechando que se tratara de un suicidio, me dijo que no tenía ni idea de lo que había pasado. Que ella supiera, no le habían hecho la autopsia.
Por increíble que parezca, en los cuatro años que Laura estuvo viniendo a las sesiones de terapia, el único recuerdo vivo de su madre siguió siendo el de la cocinita de juguete. Durante ese tiempo le pedí que hiciera asociaciones libres, que escribiera un diario sobre su madre, que fuera a visitar su tumba… y, a pesar de todo, era incapaz de recordar nada más.
Volvimos a hablar de su padre en la siguiente sesión. Me contó que había sido vendedor de coches, pero que se había quedado sin trabajo cuando ella era pequeña. Tenía problemas con la bebida y con el juego, y se metía en líos continuamente por uno u otro «malentendido». A pesar de ser un rubio de ojos azules guapo, bastante inteligente y carismático, se había ido empobreciendo en todos los aspectos.
Un año después de que muriera la madre, el padre trasladó a la familia a un pueblo situado al noreste de Toronto llamado Bobcaygeon. Laura creía que lo había hecho para escapar de unos hombres de Toronto que lo andaban buscando, pero no estaba segura. Allí, montó un negocio de venta ambulante de patatas fritas aprovechando la temporada de verano. La hermana y el hermano de Laura se quedaban jugando en el aparcamiento mientras ella entraba en la furgoneta, abría la portezuela mostrador abatible y servía las patatas fritas. Su padre la llamaba «mi mano derecha». Vivían en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, alquilada a una familia que tenía varias cabañas modestas diseminadas por los bosques que eran de su propiedad, construidas todas en lugares aislados.
Los tres hermanos empezaron a ir a la escuela en septiembre, cuando Laura tenía nueve años. El negocio de las patatas fritas dejó de funcionar en cuanto se fueron los veraneantes. El padre compró un pequeño calefactor para la cabaña y se acurrucaban todos a su alrededor en la única habitación que había. Laura recordaba que una vez se presentaron en la puerta dos hombres exigiendo el dinero que se les debía por el uso de la furgoneta. Su padre se escondió en el cuarto de baño y fue ella quien tuvo que deshacerse de ellos.
Luego, un día de finales de noviembre, su padre dijo que iba al pueblo a comprar tabaco. Nunca volvió. Los niños no tenían nada para comer, ni más ropa que la que llevaban puesta y la de recambio. Laura no expresaba miedo ni rabia, ni sentimientos de ninguna clase, al contarlo.
No quería decirle a nadie que su padre los había abandonado, por temor a que los llevaran a una casa de acogida, así que mantuvo a rajatabla las mismas costumbres de siempre. Los dueños de las cabañas, situadas todas en lo más profundo de un bosque de la región de los lagos, tenían tres hijos. La madre, Glenda, había sido bastante simpática cuando Laura había ido a jugar con su hija Kathy. El padre, Ron, era un hombre tranquilo que había tenido la amabilidad de llevarse más de una vez a su hermano Craig, que ahora tenía seis años, a pescar con su hijo.
La pequeña Tracy «se pasaba lloriqueando el día entero», dijo Laura muy enfadada. Quería a toda costa ir a casa de Glenda y Ron a decirles que alguien se había llevado a su padre, y a preguntarles si podían ir a vivir con ellos.
A diferencia de sus hermanos, Laura sabía que su padre los había abandonado.
–Se vio acorralado, debía dinero y Dios sabe qué más –dijo.
Después de que su madre muriera, cada vez que se portaban mal su padre los amenazaba con dejarlos en un orfanato, y Laura se dio cuenta de que no lo decía por decir. Ahora que se había ido, ella tenía claro que era responsabilidad suya conseguir que las cosas funcionaran. Cuando le pregunté cómo se sintió al ver que estaban los tres allí abandonados, me miró como diciéndome que no me pusiera melodramática.
–No era exactamente que estuviéramos abandonados. Mi padre sabía que yo estaba allí para ocuparme de todo.
–Tenías nueve años, y estabais sin dinero, solos en un bosque. ¿Cómo lo llamarías tú?
–Supongo que, técnicamente, fue un abandono. Pero mi padre tenía que irse de Bobcaygeon. No es que quisiera dejarnos solos. No tuvo más remedio.
En ese instante comprendí lo unida que estaba Laura a su padre y lo hábilmente que había conseguido protegerse del dolor por su desaparición. El instinto de vinculación afectiva es consustancial a los animales y a los seres humanos; necesitamos establecer una fuerte relación de apego con un progenitor, y su presencia nos hace sentir seguros. Laura no recordaba haber tenido ningún «sentimiento» en aquellos momentos; lo único que tenía eran «planes». En otras palabras, había dejado que prevaleciera el instinto de supervivencia. Comprensiblemente, claro, puesto que tenía dos niños pequeños a los que alimentar y vestir durante un largo invierno canadiense en medio de la naturaleza salvaje. Laura se burlaba de mí con cierto desdén cada vez que le preguntaba qué sentía en un momento u otro, dando a entender en más de una ocasión que los sentimientos son un lujo que solo se puede permitir la gente que tiene una vida cómoda y no necesita, en palabras suyas, «aguzar el ingenio».
Entendía perfectamente lo que Laura me contaba sobre que los planes tuvieran prioridad sobre los sentimientos. Cuando yo en mi vida había sufrido un revés, no había tiempo para examinar lo que sentía; solo había tiempo para actuar. Crecí en una familia acomodada, pero, cuando llegué a la adolescencia, mi padre, que tenía un negocio y era un hombre infinitamente cabal, empezó a comportarse de un modo muy extraño. Se descubrió que tenía un tumor cerebral inoperable. Cuando llamé al contable, me dijo que mi padre lo había perdido todo. Tuve que seguir en el instituto y conseguir dos trabajos para ayudar a mantener a la familia. Como Laura, sinceramente no recuerdo ningún sentimiento de ningún tipo. Tenía la mente ocupada por completo en lo que había que hacer para llegar a fin de mes.
Al poco de empezar la terapia con Laura, me uní a un grupo de supervisión por pares –un grupo de psicólogos que se reúnen para comentar los casos e intentar darse indicaciones unos a otros– y me sorprendió que la mayoría de ellos pensaran que no estaba insistiendo lo suficiente en que Laura conectara con sus sentimientos, que me estaba «tragando sus defensas». Me di cuenta de que tenía que investigarme a mí misma para asegurarme de que mi reacción personal al trauma no estaba influyendo en la terapia. Por un lado, pensaba que mis compañeros tal vez tuvieran razón; por otro, quería preguntarles si alguna vez se habían encontrado de verdad entre la espada y la pared, hasta el punto de que no estar concentrados en las circunstancias cada minuto del día podía llevarles a una situación muy grave. Nada concentra tanto la mente como la necesidad de supervivencia.
Sin embargo, era indudable que no tener acceso a los sentimientos de Laura dificultaba la terapia. De repente comprendí que lo importante no era interpretar sus sentimientos, sino poder acceder a ellos. Ya tendría tiempo de interpretarlos.
Cuando organicé mis notas al final del primer mes, las resumí de esta manera: «Tengo una paciente que no tiene interés en la terapia; no recuerda con claridad a su madre con la que convivió durante ocho años, un caso sin precedentes; no tiene ni idea de qué es el estrés, pero quiere deshacerse de él, y asegura no haber sentido nada cuando su padre la abandonó. Tengo mucho trabajo por delante».
Laura siguió describiendo la evolución de aquella situación terrible, y era evidente que había tenido en todo momento las ideas muy claras. De inmediato cayó en la cuenta de que había visto limpiar las cabañas y la mayoría estarían desocupadas durante la temporada de invierno, así que sus hermanos y ella se trasladaron a una de las más remotas, a la que no era probable que se acercara nadie hasta la primavera. Se llevaron el calefactor. Ella sabía que tenían que seguir cumpliendo sus rutinas metódicamente, o los descubrirían. Así que caminaban casi un kilómetro y medio cada mañana hasta la parada del autobús escolar. Laura le hablaba a todo el mundo de su padre como si estuviera de vuelta en la cabaña, y a su hermano y a su hermana les había aleccionado para que hicieran lo mismo.
–Así que tuvisteis que vivir solos en una cabaña, tú con nueve años y tus hermanos con siete y con seis –dije–. Si estás buscando sucesos de tu vida que puedan ser motivo de estrés, este podría estar en la lista.
–Primero, esto queda ya muy lejos y, segundo, sigo en pie –rebatió Laura–. Además, una niña de nueve años no es tan pequeña.
–¿Cuánto tiempo duró?
–Seis o siete meses.
Al final de la sesión, sinteticé cómo veía yo la situación.
–Fuiste muy valiente. Me da la impresión de que has tenido una vida difícil, y en algunos momentos aterradora. Te encontraste abandonada, sola en medio del bosque con dos niños pequeños a tu cargo, sin edad para hacer de madre. Con los mismos peligros que Hansel y Gretel, solo que sin las migas de pan.
Se quedó en silencio un minuto muy largo antes de responder. En los casi cinco años de terapia, aquella fue una de las contadas ocasiones en que se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque fueran lágrimas de rabia.
–¿Se puede saber para qué me cuentas todo esto? –preguntó como exigiéndome una explicación.
Cuando le dije que solo quería empatizar con ella, expresar compasión por lo que había vivido, me espetó en tono de desprecio:
–Eso es lo que se dice cuando se te muere alguien. Escucha, doctora, si vuelvo a aparecer por aquí, no quiero que hagas eso nunca más, o me levantaré y no volveremos a vernos. Guárdate tu empatía o lo que sea para ti.
–¿Por qué? –le pregunté auténticamente desconcertada.
–Cuando empiezas a hablar de sentimientos, veo que se abre una puerta y detrás está lleno de duendes espeluznantes, y nunca voy a entrar en esa habitación –dijo con rotundidad–. Tengo que seguir viviendo. Si me hundo en la autocompasión aunque sea una sola vez, me ahogo. Además, no es como que eso va a cambiar nada.
Mientras yo asentía con la cabeza, añadió:
–Antes de que salga hoy de aquí, tienes que prometerme que no lo vas a hacer nunca más. Si no, no puedo volver.
–¿Así que me estás diciendo que no quieres que vuelva a ser amable y compasiva contigo, a demostrar ninguna empatía?
–Exacto. Si necesito amabilidad y comprensión, ya me las busco yo en esas tarjetas con frases inspiradoras y me las administro en una dosis que no se me atragante.
Recordemos que Laura era mi primera paciente. Yo no quería aceptar las condiciones patológicas del pacto que me proponía. A la vez, veía que hablaba en serio cuando decía que dejaría la terapia. Una mínima muestra de empatía era más de lo que podía soportar. La aterrorizaba. Y era motivo de ruptura.
Si no hubiera sido una terapeuta inexperta, le habría planteado la situación tal y como la sentía. Hubiéramos podido tratarla, como habría sugerido Fritz Perls, el fundador de la terapia Gestalt, en lo que él llamaba «el aquí y ahora». Perls decía que la dinámica que se establece entre terapeuta y paciente durante la sesión es la misma que la paciente establece entre ella y el resto del mundo. Hubiera podido decirle: «Laura, me estás exigiendo que me comporte como el padre que tuviste, como aquel hombre al que no le importaba tu dolor. Estás acostumbrada a que nadie responda a tu tristeza, pero yo no quiero hacer ese papel. Así que en este momento estoy en un aprieto».
En lugar de eso, le dije:
–En este momento me comprometo a respetar tus deseos, ya que está claro que para ti son una condición indispensable y quiero que te sientas cómoda y que podamos trabajar juntas. Ahora bien, no me comprometo a que siga siendo así durante toda la terapia.
La semana siguiente Laura llegó armada de nuevo con sus libros, y me dijo que había descubierto que la causa del estrés era el sitio donde trabajaba.
–Hay muchísimo que hacer, pero mi jefe, Clayton, llega siempre tarde, y luego se va a comer con la secretaria con la que tiene una aventura y se pasa dos horas fuera –me contó–. A las cinco se va a casa, así que yo tengo que entrar a trabajar antes y termino varias horas más tarde que él.
–¿Le has hablado alguna vez del tema?
–¡Claro! A veces a gritos. Pero le importa una mierda.
–Así que estás haciendo más trabajo del que te corresponde.
–No tengo elección. Me toca hacer su trabajo y el mío.
–Sentir que no tienes elección es estresante –concluí.
Pasamos largo rato repasando cómo podía tratar con Clayton. En el fondo, Laura no creía que su jefe fuera a cambiar. Como había comentado su novio Ed, «¡A Clayton le va todo de maravilla! ¿Por qué iba a cambiar?».
–Es un comentario interesante, viniendo de Ed –dije.
–¿Por qué?
–Bueno, también Ed te carga con cosas. Clayton descarga en ti su trabajo, y Ed, el herpes. Ha dejado que seas tú la que te encargues de resolver el asunto. Cuando le preguntaste, dijo que él no sabía que tuviera el virus, y cuando le pillaste con la medicación para el herpes y te enfureciste con él, buscó una excusa tan ridícula como que pensaba que no era contagioso. O acabas de llegar de otro planeta, o es que te empeñas en vivir con los ojos cerrados si le crees.
–Al menos Ed estaba arrepentido. Me mandó al trabajo dos docenas de rosas con una tarjeta que decía: «Porque te quiero».
¿De verdad creía Laura que con eso podía compensarla por haberle contagiado el herpes? Le dije entonces:
–Me contaste que Ed trabaja en un concesionario de Jaguar, ¿verdad? Y que a cada mujer que entra para probar un coche, al día siguiente le envía un ramo de rosas. No habrá sido un esfuerzo tan grande, ¿no?
–¿Estás intentado cabrearme o qué?
Le aseguré que no era mi intención molestarla. Le dije que simplemente me preguntaba cómo la hacía sentirse que Ed le hubiera mentido.
–¿Y qué quieres que haga? ¿Que nunca le perdone?
Le recordé que la conversación había empezado por lo que había dicho Ed, que era un poco irresponsable, sobre Clayton, que era también un irresponsable. Quería que Laura comprendiera la ironía de que Ed hubiera dicho que Clayton no tenía por qué cambiar, puesto que ella se encargaba de hacerlo todo. Laura abrió las manos y me miró con un gesto de no entender. Le pregunté quién hacía el trabajo en su relación de pareja. Cuando reconoció que era ella, me quedé en silencio. Al final me preguntó a dónde quería llegar.
–Le perdonas a Ed que llegue siempre tarde, que se acueste de vez en cuando con otras chicas y que te haya contagiado el herpes –aclaré.
Tras un largo silencio, le pregunté por qué no le parecía lo natural que los hombres se comportaran con ella como adultos serios.
–Al menos Ed me ha dicho que lo siente. Es más de lo que jamás hizo mi padre. –Luego, mientras miraba por la ventana, añadió–: En realidad, no era tan mal padre. Se quedó con nosotros cuando nuestra madre murió. Muchos habrían llamado a los servicios sociales.
–Ya, y después os dejó en un bosque de Bobcaygeon muriéndoos de frío en una cabaña diminuta.
–Te he dicho que nos las arreglamos.
Lo dijo en tono despectivo, como si me hubiera empeñado en sacar punta a detalles insignificantes. Laura estaba empleando una técnica que en psicología se denomina «reencuadre», que consiste en tomar un hecho y redefinirlo para modificar su significado. Había reencuadrado lo que desde mi punto de vista era una negligencia y, basándose en su definición, calificaba mi preocupación de «sobreprotectora».
–La primera vez que viniste, hablaste de los «gilipollas de tu vida». ¿Podrías ser un poco más concreta? –Me miró con expresión confundida, así que simplifiqué la pregunta–: Un gilipollas, a tu entender, ¿es alguien que toma de ti lo que puede, pero no te da nada a cambio? ¿Alguien a quien solo le importa satisfacer sus necesidades?
–Cada uno tiene que mirar por sus intereses; ese era uno de los lemas de mi padre.
–Para que os pareciera normal cómo se portaba con vosotros. ¿Cuántos padres salen a comprar tabaco y luego siguen carretera adelante?
–Debe de haber por ahí más padres como el mío. Quiero decir, hay orfanatos, ¿no? ¿Cómo es que miles de niños acaban viviendo en el sitio ese de Ayuda a la Infancia? Sus padres los abandonan, ¡así es como acaban ahí!
–¿Cuánta gente tiene un jefe que se dedique a holgazanear y, a pesar de todo, conserve su puesto de trabajo porque sus ayudantes hacen horas extras para cubrirle? –pregunté.
–Ya, pero es que si me pongo demasiado exigente con Clayton me podría despedir.
–¿Cuánta gente tiene un novio que le mienta sobre algo tan grave como un herpes genital?
–Probablemente tanta como la que se gasta el dinero inútilmente en loqueros.
Mientras recogía sus cosas para marcharse, Laura sacudió la cabeza y con la respiración agitada dijo:
–Perdona, pero es que no me puedo creer que tenga que repasar toda esta mierda.
Luego añadió que, salvo por «algunos lapsos», su padre había estado presente en su vida. De hecho, como recalcó a gritos, lo veía y hablaba con él a menudo.
Laura seguía siendo la paciente reticente que se defendía contra la terapia, y yo seguía siendo la terapeuta inexperta que atacaba sus defensas con demasiado ímpetu. Empezaba a darme cuenta de que no importaba lo más mínimo que yo supiera lo que le pasaba a una paciente. El arte de la terapia es conseguir que la paciente lo vea. Si te precipitas, se cerrará en banda. Laura había tardado toda una vida en construir aquellas defensas, y haría falta tiempo para que fueran cayendo, capa a capa.
Yo tenía mi propio dilema psicológico. Como terapeuta, necesitaba tener paciencia, pero en lo más profundo de mí había una personalidad de tipo A. Hay dos tipos de personalidad: de tipo A y de tipo B. Las personas de tipo B son tranquilas y no competitivas, y las de tipo A son característicamente ambiciosas, agresivas y controladoras. (Es una clasificación muy general, y lo normal es que estemos en alguno de los muchos puntos posibles entre A y B). Las personas de tipo A tienden a esforzarse al máximo, y ese afán puede traducirse en estrés; es más, los rasgos característicos de esta personalidad son los que habitualmente se asocian con dolencias relacionadas con el estrés. Por ejemplo, el estrés de Laura había exacerbado los brotes del herpes.
Muchos psicólogos sociales creen que el tipo de carácter es innato, es decir, que un niño o una niña nace con ciertas propensiones que no cambian cuando se va haciendo mayor. No hay duda de que el orden de nacimiento (la posición que ocupa el niño en la familia), la crianza y las variables sociales pueden suavizar las aristas de tu carácter particular, pero no demasiado. En otras palabras, si naciste siendo de tipo A, serás de tipo A para siempre. Tanto Laura como yo somos de tipo A. El lado bueno es que trabajamos con tesón y conseguimos llevar a término las cosas que nos proponemos; el lado malo es que carecemos de paciencia y empatía. Tendemos a ir atropellando a todo el que se nos cruza en el camino mientras conducimos con la mirada puesta en nuestras ambiciones. Así que tenía que evitar como fuera un enfrentamiento de tipo A con Laura. Si quería ser un buena terapeuta, iba a tener que aprender a refrenar esos rasgos. Y la paciencia, un rasgo escaso en la personalidad de tipo A, iba a ser fundamental.
2.En lo más profundo del bosque
Los pacientes suelen hacer referencias a la cultura popular durante las sesiones de terapia. Cuentan que han soñado con algún personaje televisivo, por ejemplo, o se sienten identificados con una u otra figura política o con alguna situación que sea noticia. Dan por sentado que estoy familiarizada con todo ello y que comparto su interés. Sin embargo, a lo largo de los años, por lo general no he tenido ni idea de a qué se referían cuando hablaban de algo o de alguien. Durante dos décadas, desde comienzos de 1970 hasta finales de 1980, apenas vi la televisión ni escuché la radio. En la época de la universidad no tenía televisión, y en cualquier caso estaba demasiado ocupada con el pluriempleo y los estudios como para haberle podido dedicar algo de tiempo. Luego, mientras hacía el doctorado, tuve un hijo. Un año después, tuve gemelos. Mi marido también era estudiante, y vivíamos en un primer piso, encima de una tienda, con nuestro carrito de bebé de tres piezas, y otras tres sillas de bebé puestas en el coche. Además, tenía una fecha límite para terminar el doctorado, así que solía ponerme el despertador a las cuatro y media de la mañana y organizar el día en función de los horarios de los bebés. Ni mi marido ni yo teníamos tiempo para la televisión ni para la radio; dedicábamos cada segundo a cuidar de nuestros hijos o a trabajar. Me encontraba en la extraña situación de saber bastante sobre los avances de la ciencia en el siglo XIX, concretamente sobre Darwin y Freud, pero no saber nada sobre la cultura popular en la que vivía. Y al cabo de tantos años, descubrí que de todas formas no la echaba de menos. En vez de ver la televisión, leía.
Pero lo que sí hacía todos los años era una peregrinación al Museo de la Televisión y la Radio de Nueva York, que tenía copias de todos los programas de televisión que se habían hecho (en aquellos tiempos, obviamente, no existía YouTube). El público podía seleccionar y ver los programas en salas de visionado, y allí me ponía al día con todos los programas de los que me habían hablado mis pacientes y veía a los personajes que habían contribuido a su formación como personas. Era fascinante ver un programa de televisión atenta a los detalles que habían tenido un efecto en determinado paciente. Muchos no habían recibido de sus padres demasiada orientación sobre cómo comportarse en el mundo, y por tanto había influido poderosamente en ellos la forma en que interactuaba la gente en la televisión y en las películas.
Laura era un ejemplo perfecto. Sus sueños televisivos abrieron una nueva vía en la terapia. Como de costumbre, no fue fácil conseguir que me hablara de su proceso onírico; la primera vez que le pregunté por sus sueños, me dijo que ella nunca soñaba. Pero como Laura no podía evitar ser una trabajadora incansable, llegó a la siguiente sesión balanceándose sobre unos tacones de aguja y con un relato escrito a mano de su último sueño, con las frases clave resaltadas en amarillo. Se dejó caer en una silla y dijo:
–Este sueño es sobre el coronel Potter.
–¿Tienes algún pariente en el ejército? –le pregunté.
–¡Por el amor de Dios, tienes que saber quién es el coronel de la serie de televisión MASH! –Cuando puse cara de no tener ni idea, exclamó–: No me digas que no conoces al coronel Potter. ¡Espero que no me esté tratando una psicóloga venida de Urano!
Me explicó que el programa era una telecomedia sobre un equipo médico estadounidense en la guerra de Corea. El coronel Potter, militar de carrera, además de jefe del equipo, era también cirujano. Laura lo describió como un tipo amable, y por muy idiota que fuera el individuo al que estuviera tratando, nunca lo juzgaba.
–Así que era respetuoso y digno de confianza. –Puse de relieve dos cualidades de las que carecían su jefe, su novio y su padre.
–En el sueño, el coronel Potter lleva uno de esos sombreros que usan los pescadores con mosca, con señuelos enganchados todo alrededor –dijo–. Yo iba cojeando por el pasillo de un hospital con una bata de hospital y él se me acercaba vestido como en la serie, con uniforme de combate, excepto por el sombrero de pescador. Me ponía la mano en el hombro y me lo apretaba con suavidad mientras yo seguía cojeando por el pasillo, pero no me decía nada. Me desperté sintiéndome muy bien.
–¿Qué significa para ti el coronel Potter?
–¡Ah, no quiero hablar de eso, por el amor de Dios! Me avergüenzo de cómo me comporté cuando se fue mi padre, y esto tiene que ver con esa época.
Sabiendo que a Laura le gustaban las soluciones claras y prácticas, le dije:
–Creía que querías mejorar cuanto antes. La vergüenza es como el napalm: es pegajosa y te quema, y se te queda agarrada para siempre. Es mejor arrancarla trocito a trocito, si es posible.
–¿Es lo mismo la vergüenza que el estrés? –preguntó Laura. Su objetivo seguía siendo identificar el estrés y ponerle nombre, para poder librarse del herpes que la torturaba.
–Yo diría que sin duda la vergüenza puede causar estrés –respondí–. La vergüenza es un doloroso sentimiento de humillación o angustia causado por un comportamiento que, en la medida que sea, es tabú en nuestra sociedad. Freud dice que la vergüenza te hace sentir que nadie te va a querer. La vergüenza es mucho más corrosiva que la culpa. La culpa es un sentimiento de malestar por algo que has hecho, pero la vergüenza es mucho más destructiva a nivel psicológico porque es un sentimiento de malestar por ser como eres.
Laura levantó una ceja al oír esto y luego asintió con la cabeza, como si hubiera comprendido que tenía que investigarlo.
–De acuerdo –continué–, volvamos a la cabaña donde tú, a los nueve años, vives con tu hermana de ocho y tu hermano de seis.
–Esto es como el lago de agua helada –dijo–. Lo mejor es zambullirse de cabeza y nadar. Así que no me interrumpas, deja que te lo cuente de un tirón. Cuando lo oigas pensarás: «No me extraña que tenga herpes, se lo merece».
Su última frase fue una clásica combinación de culpa y vergüenza, que hace que una no se soporte a sí misma.
Laura miró por la ventana, evitando el contacto visual, y empezó su relato en tono monótono.
–Unos días después de que mi padre se fuera, me di cuenta de que teníamos que comer. Además, la profesora de Craig vino a mi clase y me preguntó cómo era que no había llevado nada para el almuerzo.
Por lo visto Craig se había puesto a llorar. Los demás alumnos le habían dado un poco de su comida, y la profesora lo había visto guardarse unas galletas en el bolsillo.
–Me preguntó si las cosas iban bien en casa. Le dije que todo iba bien y que mi padre cobraba justo ese día. Quiso llamar a casa, pero le dije que no teníamos teléfono, así que me pidió que le dijera a mi madre que llamara a la escuela.
»Fue entonces cuando robé dinero de la caja de la colecta para la leche –siguió Laura–. La caja iba pasando de mano en mano y cada uno teníamos que meter unas monedas, pero yo metí la mano y saqué unas cuantas. No muchas, o me habrían pillado. Luego, al salir de la escuela, le di a mi hermana Tracy el dinero para que se comprara unos caramelos de un centavo en el supermercado, y mientras el dependiente estaba distraído atendiéndola, robé varias latas de jamón y toda clase de comida. Se me daba muy bien. Desde ese día, iba por toda la ciudad, a distintas tiendas para que nadie sospechara de mí.
Después Laura contó cómo se las arreglaba para que sus hermanos llevaran siempre ropa limpia a clase, no teniendo lavadora.
–Nuestro programa de televisión favorito era El maravilloso mundo de Disney, así que la noche de Disney les hacía bañarse y tirar la ropa. Todos los viernes, antes del fin de semana, iba a la tienda Giant Tiger y robaba ropa nueva para el lunes. Era una ladrona increíble, igual que mi padre. Supongo que es genético. Una vez vi una película que se titulaba La mala semilla, trabajaba Patty McCormack, y supe que aquella era yo: guapa y simpática por fuera, pero astuta y mala por dentro.
Mientras me hacía estas revelaciones, tuve cuidado de no interrumpirla con ninguna interpretación. Me limitaba a escuchar, como me había pedido.
–Tracy lloraba prácticamente todo el tiempo. Craig no decía una palabra, más que para quejarse de que tenía hambre. Se meaba en la cama. Yo al principio le gritaba, pero acabé por no hacerle caso y lo dejaba que durmiera en la cama mojada. Al final, llegué a decirles cosas como que los iba a dejar solos si seguían quejándose o no hacían lo que yo decía. Yo era la mamá.
No me podía creer que ningún adulto interviniera, aparte de la profesora de Craig, que no volvió a preguntar nada.
Laura miró al suelo, y sentí su vergüenza. Normalmente, parecía que nada le hacía daño, pero esta vez era obvio que lo que estaba a punto de decir la afectaba profundamente.
–No fui una buena madre. No les dejaba a mis hermanos hablar de papá ni de su desaparición. Si se ponían a gimotear, les decía que teníamos que ser fuertes. Al que empezaba con lloriqueos, le pegaba.
Lo que ayudó a Laura a ser más compasiva con sus hermanos fue lo que aprendió en el especial de Navidad de la serie MASH.
–El coronel Potter dijo que los regalos eran lo de menos, mientras Radar y él se tuvieran el uno al otro.
Desesperada por la situación, Laura empezó a escuchar atentamente los consejos que le daba el coronel Potter a Radar, uno de los jóvenes soldados a su mando.
–Era como un padre para Radar. Y yo hacía como que era también nuestro padre. Hacía como que se había ido a la guerra y teníamos que verlo por la tele para recibir sus mensajes. Me prometí que haría todo lo que él dijera. Llegué a conocerlo con todo detalle, por fuera y por dentro, para poder preguntarme: «¿Qué haría el coronel Potter en esta situación?».
Laura aplicó esta técnica para tratar la incontinencia nocturna de Craig.
–Hice como que Craig era Radar y yo el coronel Potter. Le dije: «Hijo, ¿qué te pasa?». Como Craig no contestaba, lo rodeé con el brazo y le dije que estuviera tranquilo, que todo iba a ir bien. A los pocos días, dejó de hacerse pis en la cama. Luego empecé a hablarle al coronel Potter de mis robos, y me decía cosas como: «Cuando acabe esta guerra, podrás devolver todo lo que has robado». Me decía que no era mala. Eran tiempos de guerra y hacíamos lo que teníamos que hacer. Y también: «Un día todo esto acabará y volveremos a casa, donde nos esperan nuestros seres queridos».
Laura empezó a repetirles aquellas mismas palabras a Tracy y Craig para tranquilizarlos.
–Les decía que un día seríamos mayores y nos casaríamos con alguien como el coronel Potter, que nos trataría con amor y querría siempre lo mejor para nosotros. Eso nos ayudó a salir adelante.
En la actualidad, Laura seguía soñando con el coronel Potter, sobre todo cuando se sentía sola o acorralada.
Se recostó en la silla y me miró a los ojos.
–En fin, eres la única que conoce toda esta historia tan demencial. Sé que de ella se deduce que soy una ladrona, pero ¿se deduce también que estoy loca? Cada vez que leo que los locos oyen voces, me asusto. Pensar que el coronel Potter es tu padre e imaginar su voz podría estar peligrosamente cerca de la locura.
Ahora me tocaba a mí reencuadrar.
–No pienso ni mucho menos que estés loca. Al contrario, diría que tienes mucho ingenio. Hiciste lo que tenías que hacer para mantenerte a flote y que la familia siguiera unida. Hiciste mucho más de lo que la mayoría de los niños de nueve años habrían podido hacer ni en sueños. Creo que fue una acción heroica.
Laura no estaba prestando ninguna atención. Cuando me quedé callada, me dijo en tono sarcástico:
–Deja de hablarme como si fuera idiota.
Los pacientes a los que rara vez se elogió cuando eran niños suelen desconfiar de cualquier alabanza que alguien les haga en la edad adulta. El concepto que el niño tiene de sí mismo se formó en la infancia, y hará falta mostrarle a la persona adulta muchos ejemplos claros de sus valores para que pueda, muy poco a poco, darle la vuelta a ese concepto.
–Todavía siento el terror del día que robé aquellas latas de jamón. Todavía me sube el olor del cartón mojado que había en el suelo para absorber la nieve de las botas.
–Lo hiciste por tu hermana y tu hermano, era una cuestión de supervivencia. Creo que el coronel Potter fue un padre perfecto, y todos aprendemos de alguien a quien admiramos. Es más, no hay aprendizaje que tenga tanta fuerza como ese. Fuiste lo bastante inteligente como para elegir un modelo de conducta que fuera bueno para ti y también para tu hermana y tu hermano.
–Pero los trataba mal.
–Eras realista. No había cabida para demasiadas quejas y llantos o corríais el riesgo de iros a pique. Tenías que hacer que se respetaran unas reglas muy estrictas. Pero acuérdate del amor con que te ocupaste de la incontinencia nocturna de Craig en cuanto aprendiste del coronel Potter cómo hablarle a un hijo.
Laura no se creía ni una palabra.
–No fui una buena madre. Tracy y Craig tienen vidas de mierda. Tracy no terminó el instituto; vive en un sitio horroroso en mitad del campo y trabaja sacándoles las tripas a los pavos en una fábrica. Está liada con un tipo que vive de hacer chapuzas, Andrew. Los dos son bastante simples. No tienen ni idea de cómo mantener una relación, ni siquiera de cómo llevarse bien.
»Mi hermano Craig tiene ya un hijo. No vive con la madre ni asume ninguna responsabilidad como padre. Hace trabajos de temporada, quitando nieve, y principalmente se dedica a fumar hierba.
–¿Eres consciente de que solo tenías nueve años cuando tuviste que hacer de madre?
–¿Y qué? Hay muchas chicas de nueve años que tienen que ocuparse de sus hermanos pequeños. Y se las arreglan.
Era evidente que la profunda vergüenza que sentía Laura nacía de la idea ilusoria de que podía haber sido una buena madre a los nueve años. Ocurre a menudo, que el dolor que más nos atormenta está basado en una premisa falsa.
–Solas no –dije–. A ti te obligaron a hacer un trabajo que no era posible que supieras hacer. El fracaso formaba parte inherente del plan.
Tristemente, una de las cuestiones que Laura nunca llegó a resolver del todo fue esa culpabilidad por no haber sido una buena madre para su hermano y su hermana. Era incapaz de aceptar la realidad de que era una niña pequeña y no estaba capacitada para hacer aquel trabajo.
A lo largo de los años, he visto que en los casos en que a un niño o una niña se le imponen responsabilidades de persona adulta a una edad demasiado temprana, e inevitablemente fracasan en el intento de cumplir con ellas, hay un sentimiento de ineptitud que les angustia toda la vida. Parece que nunca lleguen a aceptar que eran demasiado jóvenes para ocuparse de la tarea que fuese; en lugar de eso, interiorizan el fracaso. Laura estaba tan obsesionada con no haber sabido cuidar de sus hermanos que rara vez mencionaba el trauma de que su padre la abandonara. Jamás hizo ni el menor comentario sobre que su padre hubiera tenido una conducta negligente; se echaba a sí misma la culpa de todo.
Para que Laura se diera cuenta de lo pequeña que era en aquel tiempo y de lo poco realistas que eran sus expectativas y las de su padre, la llevé a ver a niños y niñas de nueve años en un entorno escolar. Un amigo mío era director de un colegio y nos organizó una visita a la clase de tercero de primaria en tres centros distintos. En el primero, Laura estuvo observando a un grupo de niñas de ocho y nueve años, con sus pequeños leotardos de lana y sus batitas escolares, y se quedó sorprendida. Pero cuando salimos, no dijo que ahora se daba cuenta de lo dura que había sido consigo misma, como yo esperaba. Lo que dijo fue: «Dios mío, ¡qué niñas tan inmaduras eran esas!». La llevé a las otras dos clases. Al final, sentadas en el coche de camino a casa, comentó: «A los ocho y nueve años se es mucho más pequeña de lo que yo recordaba».
Creo que sus defensas de cemento armado se resquebrajaron ligeramente tras aquella visita a los colegios. En su recuerdo tergiversado de lo que había sido la vida en la cabaña, ella era una mujer adulta; ahora se daba cuenta de lo niña que era en realidad. Esto ilustra cómo las necesidades inconscientes pueden colarse y trastocar la memoria. Su padre la había hecho creer que era una adulta porque necesitaba que hubiera en su vida alguien serio y maduro, y así se había visto ella.
Era mi primer caso y estábamos a mitad del primer año de terapia; poco a poco, Laura empezaba a ser consciente de que su vida había sido muy distinta a la de la mayoría. Me contó que una vez la habían invitado a una fiesta de cumpleaños a la que estaba invitada la clase entera de tercero. Le dijo a la niña del cumpleaños que no podía ir porque ese día su padre la iba a llevar a un partido de béisbol. Por supuesto, en Canadá no se juega al béisbol en invierno, así que la madre de la niña sospechó que pasaba algo raro. El día después de la fiesta, la madre fue a la clase de Laura y le llevó un trozo de tarta, un globo de helio con su nombre escrito y una bolsa llena de regalitos. Lo había colocado todo en su pupitre antes de que Laura llegara. Me dijo que al verlo se quedó alucinada de que aquella mujer se hubiera tomado tantas molestias, pero que se sintió incómoda. No lo entendió como un gesto de simple generosidad hasta años después. Cada vez que veía a la madre cerca del patio esperando para recoger a su hija, Laura se escondía en el cuarto de baño hasta que se habían ido. Cuando le pregunté por qué, contestó:
–Me parecía demasiado raro. No tenía ni idea de qué quería de mí.
Está claro que Laura era una experta en técnicas de supervivencia, pero la generosidad humana la desconcertaba por completo.
En lugar de reveladores momentos de comprensión que influyeran decisivamente en su perspectiva de las cosas, parecía que Laura tuviera delante una gran rompecabezas y, muy de vez en cuando, una pieza encajara en su sitio. Pero no era suficiente para que pudiera ver el cuadro completo.
En la siguiente sesión, Laura contó cómo había terminado su estremecedora experiencia de cuento en la cabaña.
–La cagué. Me pillaron robando calzoncillos para Craig en Giant Tiger.
Era abril y los niños llevaban seis meses solos. Reencuadré lo que ella consideraba una «cagada» y lo definí como un éxito.
–Conseguiste sobrevivir sola un invierno canadiense, de noviembre a abril, siendo una niña de nueve años y con dos hermanos pequeños a tu cargo.
–Cuando nos recogió la policía, nos llevaron de vuelta a la cabaña –recordó Laura–. Se quedaron boquiabiertos. No dijeron nada, solo sacudían la cabeza. Luego fuimos a casa de Glenda y Ron, los dueños de las cabañas, y les preguntaron si podíamos quedarnos con ellos hasta que se pusieran en contacto con la Organización de Ayuda a la Infancia o localizaran a nuestro padre y lo organizaran todo.
(Pasarían cuatro años antes de que su padre reapareciera, pero de esto ya hablaremos).
Ron y Glenda tenían tres hijos. Laura veía que Tracy y Craig se alegraban de estar allí, y eso la disgustaba.
–Yo creía que habíamos estado a gusto los tres solos. Además, no estaba acostumbrada a que me dijeran lo que tenía que hacer. De los tres, a mí era a la que más le costaba adaptarse.
Se quedaron allí cuatro años. Tratando de ocultar mi asombro porque esta familia hubiera acogido a tres niños, le pregunté cómo eran Ron y Glenda.
–Agradables, supongo –fue la respuesta de Laura–. Tenían orden y disciplina. Tracy y Craig siguen considerándolos sus verdaderos padres y les hacen una visita en Navidad. Yo no. Glenda ponía muchas normas y quería que las cosas se hicieran a su manera.





























