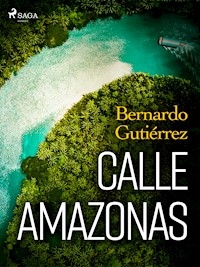
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Cuando Bernardo Gutiérrez pisó la Amazonia brasileña, supo que ya había amado aquellos colores, aquellos ríos. De niño había pasado dos años en Caracas y guardaba tenues imágenes de indígenas, aguas negras y hormigas gigantes. Fue corrigiendo aquellos recuerdos en su último viaje, desde Manaos hasta la desembocadura del Amazonas. Recorrió una tierra de doble filo, al mismo tiempo cielo e infierno: por un lado, naturaleza exuberante y perfumada, la magia, los botos o delfines rosados que se convierten en hombres; por otro, lluvias ingobernables, humedad y barro, la desigualdad crónica, los esclavos y las diezmadas tribus indígenas, las madereras y las multinacionales de la soja. Como revela el autor en esta crónica de viaje, el puzle amazónico está hecho de historia densa e inverosímil, con «formigas de fogo» de picadura abrasadora, barcos impuntualísimos y ungüentos mágicos. Este es un viaje que contiene muchos otros, un viaje por el rincón más olvidado del Brasil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernardo Gutiérrez González
Calle Amazonas
De Manaos a Belém por el Brasil olvidado
Saga
Calle Amazonas
Copyright © 2010, 2022 Bernardo Gutiérrez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726964042
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
«¿Para qué las ciudades? Quizá mi fuente de poesía estaba en el secreto de los bosques intactos, en la caricia de las auras, en el idioma desconocido de las cosas»
José Eustasio Rivera, La Vorágine
Prólogo
«La mirada es una elección. El que mira decide fijarse en algo concreto y, por consiguiente, a la fuerza elige excluir de su atención el resto de su campo visual. Esa es la razón por la cual la mirada, que constituye la esencia de la vida, es, en primera instancia, un rechazo.» Esta frase de Amélie Nothomb, la escritora belga-japonesa, revela la principal característica de este libro: la mirada. En Calle Amazonas hay una poderosa mirada. Una elección entre todas las posibles. Y me atrevería a decir que hay una mirada después de la mirada. Una mirada poliédrica que es la suma de muchas. Es una mirada después de otra, porque en el libro no hay solo un viaje. Hay, sí, un viaje lineal, que comenzó a principios de abril del 2008 en la ciudad de Manaos y concluyó a mediados de mayo del 2008 en Belém do Pará, muy cerca del océano Atlántico. Pero dentro del viaje, del eje conductor del relato, hay muchos viajes: casi cinco años de vivencias amazónicas. Y en el libro, muchos pliegues. En la mirada final —cuatro años y medio después de la inicial—, inevitablemente hay muchas miradas: mis experiencias en los meses —muchos— en los que tuve a Belém do Pará como sede de mi trabajo periodístico, las emociones de los reportajes que he elaborado en estos años sobre la Amazonia, las injusticias que minan el infierno-paraíso verde, la violencia, la sangre derramada por culpa de las empresas que esquilman los recursos de la selva... Las contradicciones, los expolios, el choque de mundos, el diezmado universo indígena. Me ha sido imposible excluir la dura realidad amazónica que fui descubriendo como reportero a lo largo del tiempo. Pero en el relato también hay magia, belleza, amor, camaradería, simpatía y un largo etcétera de sensaciones extraordinarias que la Amazonia me provoca.
Después de leer muchos libros sobre la Amazonia, llegué a la conclusión de que existe un choque brutal entre el pasado lunático de la selva y su presente. No basta con bajar el río de los ríos atiborrado de libros, de novelas que nos expliquen cómo fue la edad del caucho en Manaos. Abusando de las crónicas históricas no entenderemos casi nada. La brecha entre el pretérito y el ahora, en la Amazonia, es demasiado grande. Sin embargo, tanto en el viaje como en el proceso de escritura, caí una y mil veces en el error de apoyarme en la historia, en sus tópicos y leyendas. Pero he intentado que en este libro, en esta mirada, haya rechazo: una oposición clara a muchos clichés y prejuicios que cuelgan sobre la Amazonia. La selva no es tan solo un santuario de biodiversidad. Es mucho más. Principalmente, el hogar de millones de seres humanos. Los habitantes de la jungla, en general, ignoran por completo quién fue la primera persona que bajó el río. Pocos saben quién fue Francisco de Orellana, el primer europeo que descendió el río Amazonas en 1542. E incluso desconocen la leyenda de las guerreras amazonas. Pero ellos son la esencia de la Amazonia, la entienden como nadie. Por eso mi mirada con rechazo es excluyente, sí. No tengo nada contra la historia amazónica. Todo lo contrario: siempre me fascinó. Tampoco tengo nada contra el componente mágico de la jungla. También forma parte del relato. De hecho, el viaje comenzó ahí: en la literatura. Cuando tenía apenas trece años cayó en mis manos un pequeño libro divulgativo, El Amazonas, de J. M. Rubio. No sospechaba entonces que aquellas fotografías y aquellos textos desembocarían en mis viajes amazónicos. Releo ahora El Amazonas: «Con la fiebre del caucho, Manaos se convirtió de la noche a la mañana en una gran capital, con un fabuloso gran teatro de la ópera, al que concurrieron las mejores voces de la época». Ahí estaba el germen, la semilla. Todo —el viaje, la mirada, el libro— comenzó en aquella prosa simple y descuidada que trataba sobre una esplendorosa ciudad amazónica de finales del siglo xix, donde los ricos enviaban la ropa a lavar a Lisboa o a Londres. Después de este libro didáctico, llegaría Manaos, la novela de Alberto Vázquez-Figueroa, su tensa narración de la fiebre del caucho, aquel personaje mítico, el Nordestino, que huía de la esclavitud de la Hevea brasiliensis, el árbol divino que surtió de caucho a medio mundo y provocó la locura selvática y el neoesclavismo. Y después de Alberto Vázquez-Figueroa, llegaron otros libros, tal vez demasiados. Claude Lévi-Strauss y su sesudo Tristes trópicos, que intenta desmantelar aquel cliché de que «el trópico pasó de la decadencia a la barbarie sin pasar por la civilización». Y la poesía de Thiago de Mello, aquellos versos desnudos: «Y el hombre sigue el orden del río, si no sucumbe». Y la prosa desmelenada del amazonense Miltom Hatoum: «Manaos está llena de extranjeros, mamá, indios, coreanos, chinos...». Y La Vorágine, del colombiano José Eustasio Rivera, ese latigazo poético sobre la esclavitud del caucho. Ojeo el último gran libro amazónico que me ha cautivado, Grandes expedições à Amazônia brasileira, de João Meirelles Filho, una deliciosa enciclopedia de tapa dura y gran formato que contiene la historia de las 42 expediciones más míticas de la Amazonia hasta 1930. Ojeo sus páginas, sus mapas históricos, sus ilustraciones, sus acuarelas, sus fotografías. Por sus páginas desfilan los rostros célebres de expedicionarios archiconocidos, como Vicente Yañez Pinzón, Francisco de Orellana, el padre Antonio Vieira o el mariscal Rondón. Pero este impresionante inventario de las expediciones amazónicas, inédito en español, está poblado de héroes anónimos, de lunáticos de andar por casa, de exploradores curiosos, de idealistas sin brújula, de científicos obsesionados, de turistones caprichosos. Del padre checo Samuel Fritz al naturalista francés Charles Marie de la Condamine, pasando por el zoólogo Alfred Russel Wallace, el pintor Auguste François Biard, el geólogo James Orton, el antropólogo Karl von den Steinen o la princesa Therese Wittelsbacher de Baviera. La leyenda, la suma de todos los viajes amazónicos, está ahora mismo entre mis manos. ¿Y cómo no va a estar presente la Amazonia mítica, la histórica, dentro de mi relato? Sería una locura huir de un pasado tan increíble al escribir un viaje sobre la Amazonia. Una mirada demasiado excluyente sería pretenciosa. También sería insensato —y superficial— hablar solo de ello, de la maravillosa, intensa y desbocada historia de la jungla.
Pero es la superficie de la Amazonia, la capa visible que tantos viajeros y escritores actuales ignoran, la que protagoniza este libro. No estoy diciendo que yo la entienda o que después de leer el libro el lector habrá resuelto la ecuación amazónica. Simplemente, mi intención al narrar es describir esa corteza histórica, el ahora, donde está todo aunque no se vea. Y es que la Amazonia realimaginaria, con sus ecos legendarios, con las exageraciones de un boca a boca centenario, se funden en un ser único, indisoluble y plano: en la realidad del aquí y ahora.
Otro detalle importante: he dirigido ligeramente la mirada hacia el lado urbano de la jungla. No es forzar el ángulo, no. En Europa se desconoce que la mayoría de la población selvática vive en ciudades. Manaos tiene un área metropolitana de más de dos millones de personas. La de Belém asciende a 1.800.000 personas. Las ciudades de tamaño medio, como Macapá —casi cuatrocientos mil habitantes— o Santarém —trescientos mil—, son muy comunes. En la jungla, en sus destartaladas ciudades, los sueños son urbanitas. Casi todos ven la televisión, la mayoría habla por el teléfono móvil. Y algunos se relacionan a través de redes sociales en Internet. Por eso, en la mirada, en la suma de los viajes, hay un especial diálogo entre asfalto y selva, entre la urbe y la vida rural. Sólo en ese paisaje total donde todo, historia y presente, asfalto y vegetación, van de la mano, toma sentido el alma de la Amazonia.
Concluyo estas líneas, este punto inicial del viaje, mientras escucho la selva que crepita a mis espaldas. No es una metáfora: en mi salón resuena la música de Albery Albuquerque, un artista de Belém do Pará que ha vivido durante décadas asomado al sonido de la jungla. Y con un pie en el asfalto, en la tecnología digital, ha conseguido algo inaudito: componer igual que lo haría un tucán, una pantera, un guariba vermelho —un mono— o un sabiá —un pájaro—. Durante años, Albery grabó la banda sonora de la naturaleza selvática, estudió los intervalos sonoros y la música de cada uno de sus animales. Y después ha conseguido meterse en su piel y componer como ellos. Puede que entender la jungla pase por descifrar su fauna, su flora y su antropología. Pero asomarse a su espejo urbano, a los habitantes del asfalto que viven empapados de selva, a seres como Albery, ayuda mucho. Sobre todo a la hora de escoger una mirada y de rechazar muchas otras.
1. Manaos: el nuevo El Dorado
Una careta de Batman me mira fijamente. El plástico tiene facciones angulosas. Se sobrepone a la cara bruscamente. El color negro de la parte superior refleja matices azulados. De repente, una risa colectiva rompe el hielo. El nieto del cacique Luiz, el patriarca de los sateré mawé, se quita la careta. Una niña se la arrebata y se la pone sobre la cara. Batman me observa desde su nuevo rostro. Muy cerca de los cinco niños aprendices de Batman, una televisión grande escupe culebrones, tintineos metálicos. Una adolescente manipula un mando a distancia, distraída. Ahora una niña se me acerca. Extiende la mano... y me muestra un juguete de plástico, una imitación de teléfono móvil. Finge que habla por el aparato. Sonríe.
El cacique Luiz —barriga pronunciada, mirada tristona— me muestra con parsimonia su reino, un estrecho pedazo de tierra que sirve de hogar a las 35 familias y 96 personas de su clan. Camina lentamente, mientras desgrana su historia en un portugués lánguido: «Llegamos hace once años a Manaos desde la jungla, muy cerca de Maués. Primero visité a unos parientes en la periferia de la ciudad. Pero sus condiciones de vida eran muy malas. Encontramos este sitio, y decidimos establecernos aquí». Ahora muestra con el dedo sus pertenencias. Una lona de plástico, sujetada por vigas de madera, es el único techo que los protege de la lluvia. Señala, con un aire cansino, a la televisión. Apunta con el índice a algunas mesas. El barro, tras dar unos pasos, nos cubre los zapatos. Los colchones, forrados de moho, descansan directamente sobre el suelo. Algunos bebés duermen sobre ellos. Hay algunas redes (hamacas artesanales) colgadas en las vigas. En el centro, algunos pupitres escolares desordenados. Luiz habla ahora con cierto orgullo: «Tenemos un profesor que les enseña en nuestra lengua». Una niña con un denso flequillo negro nos enseña un libro escolar. Tiene cara de miedo. Se esconde tras el libro. En el centro de la página, la frase «wei hat etiat» está situada encima de una maloka, la típica casa colectiva de techo de paja de los indígenas. En la maloka del librito, dos personas casi desnudas cocinan sobre un fuego rojo. En la del cacique Luiz —cubierta por plástico— no hay restos de hoguera. Algunas botellas de Coca-Cola de dos litros vacías, tiestos de cerámica, ropa colgada en cuerdas poco tensas, bombillas desnudas que penden de la lona. Los habitantes visten camisetas rasgadas, sandalias havaianas. La atmósfera es húmeda, grisácea. Casi nadie habla. Dos mujeres lavan la ropa sobre una mesa destartalada con un detergente colorido. El tour continúa. «El Ayuntamiento de Manaos nos tiene abandonados, no tenemos los servicios básicos, ni recogida de basura. Nuestra situación es límite. Traen las fábricas a nuestras tierras, tenemos que huir, pero cuando emigramos a la urbe no nos dan títulos de propiedad ni agua potable ni educación; nada», farfulla el cacique Luiz.
Desde la puerta de su casa —ralos ladrillos sin pintar—, se tiene una buena panorámica de esta pequeña favela indígena del barrio de Redenção que no aparece en ningún mapa. Al fondo un montón de desperdicios se encuentran en una esquina de la maloka. Algunos restos —latas, bolsas de plástico, cartones de leche— forman una hilera que desciende hasta el crepitar de un arroyo. Miryhu Mawé, la mujer de Luiz, se acerca. Su mirada tiene niebla. Un doble fondo nítidamente triste. Miryhu narra en un portugués sin florituras el día a día de su tribu: «Nos despertamos, hacemos artesanía, algunos van al centro de la ciudad a intentar venderla. Los problemas son muchos, y el dinero poco». Su marido ofrece todo tipo de detalles sobre las dificultades económicas de la tribu. Señala un poste del que cuelga una araña de cables: «El teléfono nos cuesta unos ochocientos cincuenta reales al mes (unos trescientos euros)».
Miryhu, madre de seis hijos, narra la historia que no la deja dormir. Hace unos meses, la Policía Militar irrumpió en un asentamiento indígena, en el kilómetro 11 de la carretera Manaos-Itacoatiara. La comunidad, según Miryhu, tenía los títulos de propiedad. «Pero empezaron a golpearnos, a masacrarnos, riéndose. Algunas personas fueron torturadas. Nos quisieron esposar a todos. Uno de los policías nos dijo que los indígenas no damos beneficio al Gobierno.» El cacique Luiz, asintiendo con la cabeza, insiste en las palizas policiales y saca a relucir la hipocresía política de Manaos: «Cuando Serafîm Corrêa, el actual alcalde, era candidato, se acercó un día aquí y nos prometió que si ganaba las elecciones, solucionaría nuestra situación y nos daría títulos de propiedad».
La tarde se desmorona. Cae sobre nosotros un plomo lúgubre de humedad. El-cielo-deshilachado-tras-la-tormenta va dando paso a un tímido azul oscuro, a la casi-noche. Desde el asfalto de Redenção, unos metros por encima de la favelita, contemplo Manaos en la distancia, su perfil indescifrable de rascacielos, su hormigón aprisionado por manchas de verde selvático. El calor asfixiante rebobina el día en mi memoria. Recuerdo que antes de Batman me atrapó una tormenta descomunal, mientras buscaba en el humilde barrio de Alvorada la sede del Conselho Indigenista Misionario (cimi), epicentro de los curas rojos afectos a las causas sociales. Ahora recuerdo a Chico Loebens —ojos azules, facciones germánicas— que me recibió con afecto en la casita del cimi . Chico —amable, silencioso— me proporcionó teléfonos y emails de activistas que me podrían ayudar en mi descenso del Amazonas. Y rebobino el día todavía más, hasta antes de la tormenta, antes de la mirada misteriosa de Chico. Recuerdo el autobús bullanguero que me llevó por las vías recalentadas de la urbe. Y antes, el caótico centro de Manaos, y el aeropuerto, y el viaje antes del viaje. ¿Qué estoy haciendo en Manaos, en una ciudad recóndita, aislada por tierra del resto de Brasil? ¿Qué busco en el corazón de la jungla más indómita del planeta? El cacique Luiz, como intuyendo que no nos vamos a ver más, sube hasta la calle desde su favela. Y se despide de mí con un mensaje: «Amigo, si ves al alcalde, pregúntale si ya no se acuerda de sus amigos sateré que le votaron, y dile que cuándo nos va a dar los títulos que nos prometió.»
* * *
Tres de la tarde. Puerto de Manaos. El cielo, despejadísimo por la mañana, estalla en un diluvio. No falla: el clima amazónico suele tener una puntualidad de reloj suizo. Después de las dos, en la temporada de lluvia, las nubes se pueden romper en cualquier momento. Intento concentrarme en un tucunaré frito, un delicioso pescado amazónico, en la terraza de un bar simple. El agua cae al suelo, tras rebotar en un mar de tejadillos de plástico. El ruido es ensordecedor. Cloc, cloc, cloc. En pocos minutos todo está inundado. Por la mesa van desfilando vendedores, limpiadores de zapatos, buscavidas varios. Ahora, un joven de mirada limpia me ofrece algunos dvd y cd piratas. Sonríe. Calza chanclas, una camiseta blanca. Y canturrea con simpatía las excelencias de su oferta. Chuck Norris, Scorpions, Metallica, Michael Jackson. La oferta del top manta es inmensa. «Se fabrica todo aquí, luego se distribuye por los ríos», me confiesa el joven, sonriendo. Cuando se da cuenta de que no quiero comprar, sale disparado. La lluvia también desaparece, súbitamente.
Camino hacia el río Negro, a escasos metros. Avanzando entre mercancías y bullicio, entiendo por qué Milton Hatoum, el escritor por excelencia de Manaos, afirmaba en Los huérfanos de Eldorado que el corazón y los ojos de Manaos están a orillas del río Negro. «La gran área portuaria hervía de comerciantes —escribía— vendedores de pescado, carboneros, cargadores, timadores.» Y cuando por fin me asomo al río, cuando contemplo desde una escalerilla decenas de trapiches (muelles) que flotan sobre un agua negra, entiendo de golpe la fuerza legendaria de Manaos. Los muelles están absolutamente repletos de gente. Huele a verdura podrida, a gasolina quemada, a sudor, a mangos frescos. Por las escalerillas que bajan a los muelles circulan sombreros, rostros, sacos, maderas, televisores, ventiladores, cajas, codos que me rozan, mercancías. Al fondo, los grandes navíos, sus siluetas recortadas frente al atardecer, acariciando los muelles.
El puerto de Manaos, construido en 1909 con materiales forjados en Inglaterra, es absolutamente flotante. Su estructura se adapta a las majestuosas crecidas de un río Negro cuyo caudal puede oscilar hasta catorce metros. Bajo por la escalerilla entre rodillas sucias, pieles ennegrecidas y gritos. Y una vez al pie del río, llego por fin a la ciudad flotante en la que arranca Manaos, el novelón de Alberto Vázquez-Figueroa: «Existían dos Manaos: la de tierra firme, alzada sobre una colina refrescada por los vientos del río, ciudad de piedra en la que prevaleciera la madera, y la Manaos flotante, que cada día cambiaba de forma y en la que se daban cita los habitantes de las aguas amazónicas».
Uno de los porteadores, que está bebiendo directamente de una cáscara de coco, me observa en silencio. Se llama César. Tiene un gorro esbelto sobre el que coloca su carga. Me confiesa que llegó hace diez años desde el nordeste brasileño, Ceará. Trabaja de sol a sol. Gana unos treinta y cinco reales (doce euros) al día. Muestra una sonrisa desdentada. No parece feliz. Casi no habla. Me mira con el recelo de los que son invisibles para los habitantes de la otra ciudad, la Manaos de asfalto y rascacielos. Se ríe de mis bromas, pero está como ausente. De repente alguien grita. Y César sale corriendo. Pone en su cabeza una caja voluminosa y se encarama a las escalerillas. Como el vendedor de cd, en pocos segundos se convierte en un fantasma. El alma de Manaos, de momento, se me presenta esquiva. Llega, me mira. Desaparece.
La ciudad que describió Alberto Vázquez-Figueroa en Manaos me fascina y horripila a partes iguales. La trama de la novela se desarrolla en la época de máximo esplendor de Manaos, conocida como el «ciclo del caucho» (1879-1912), la Belle Époque selvática cuajada de perfumes, joyas y refinamiento europeo. En la segunda mitad del siglo xix, el látex altamente rico en caucho de la Hevea brasilensis se convirtió en el codiciado objeto del deseo de Occidente. Después de que, en 1888, el veterinario irlandés John Boyd Dunlop inventase un accesorio para cubrir las ruedas del velocípedo de su hijo, la demanda de caucho se disparó. Y Manaos creció de forma incontrolada. Cuando en 1859 el turista alemán Robert Christian Berthold Avé-Lallemant llegó a Manaos, la localidad era apenas una aldea de paja. «Las calles de la ciudad —escribió el cronista Avé-Lallemant—, si es que se puede hablar de calles o de ciudad, consisten en meros tramos, términos, esquinas o interrupciones.»
El primer código ético de posturas municipales (1880) prohibiría tirar con arco y flecha dentro del área urbana. Pero en poquísimos años, Manaos cambió de piel. La libra esterlina pasó a ser la moneda de cambio. Y la ciudad, de la noche a la mañana, se convirtió en la capital mundial de la venta de diamantes. En 1907 Manaos era no solo bastante más cara que Nueva York, sino también la ciudad más próspera de Brasil. Mientras en Boston se usaban tranvías tirados por caballos, Manaos contaba con más de veinte kilómetros de vías para tranvías eléctricos. Las viviendas del centro se iluminaban con electricidad. Y en la urbe de la jungla prosperaban todo tipo de negocios: bancos, hipódromos, flamantes hospitales, joyerías, alcantarillado público, gas a domicilio. Y un tráfico de barcos que era la envidia de los grandes puertos de América. Eduardo Gonçales Alves, gobernador del Estado de Amazonas a finales de siglo, resumía el esplendor de Manaos en un discurso leído el 1 de marzo de 1896 a los representantes del Congreso: «Durante el año 1895, 496 navíos pertenecientes a las compañías Amazonas Limitada, Lloyd Brasileiro y Compañía de Navegação do Maranhão surcaron las aguas del río Mar, ayudando al rápido desarrollo del comercio de la capital. Al mismo tiempo, 73 vapores procedentes de países extranjeros nos pusieron en comunicación con la mayoría de los puertos de Europa y América.»
Lujo, prosperidad y exaltación. Putas, libras y champán. Las amplias avenidas de la ciudad bailaban el sueño del progreso sobre pantanos enterrados. Los adoquines se traían de Portugal. Y nada de cuanto había en el mundo, por muy lejano e inaccesible que fuese, se resistía al capricho de los acaudalados. Javier Reverte, en El río de la desolación, explica detalles del sueño de Manaos: «Se traían a la ciudad por el río mantequilla de Bélgica, salchichas de Inglaterra, champán y vino de Francia, salmón del norte de Europa y patatas portuguesas. También los bellos azulejos que adornaban las fachadas de las casas de los potentados procedían de Portugal o de Manises [...]. Muchos de los magnates caucheros enviaban a limpiar sus trajes por barco a las lavanderías europeas. Se importaban caballos purasangre desde Inglaterra para las carreras y, en los periódicos, se anunciaban los servicios de los prostíbulos, donde se llegaban a pagar fortunas por el privilegio de desvirgar muchachas traídas del norte de África y el este de Europa».
La Amazonia espléndida y legendaria, como no podía ser de otra forma, tuvo un lado siniestro: la Belle Époque transformó la jungla en una fábrica de esclavos. Los seringueiros, como se conocía en Brasil a los extractores de la seringa (caucho), se instalaban lejos de la ciudad. Y en su aislamiento, sin conexiones ni posibilidad de salida, entraban en un túnel sin salida. El concepto de salario no existía. De esa realidad sangrienta, de esa tórrida realidad sin salida, huía el Nordestino de Vázquez-Figueroa. Y el protagonista de La Vorágine, de José Eustasio Rivera. El testimonio de este último es cautivador: «¡Yo he sido cauchero, yo soy cauchero! Viví entre fangosos rebalses, en la soledad de las montañas, con mi cuadrilla de hombres palúdicos, picando la corteza de unos árboles que tienen sangre blanca, como los dioses. A mil leguas del hogar donde nací, maldije los recuerdos porque todos eran tristes: el de los padres, que envejecieron en la pobreza esperando el apoyo del hijo ausente.» Regreso a la Manaos a ras de suelo, unos metros por encima de los muelles. Sobredosis de puestecillos. Frutas amontonadas. Un vendedor gordinflón dormita con párpados de plomo. Una pareja de ancianos vende verduras bajo un paraguas negro que los protege del sol de fuego. Me llama la atención un papelajo colgado en una pared que anuncia: «El bolígrafo definitivo para detectar los billetes falsos». Otro cartelito anuncia la pelea del siglo, el torneo Jungle Heroes, de vale tudo, una modalidad de lucha muy popular en Brasil donde se mezclan artes marciales y deportes de contacto. El vale tudo (vale todo) nació casi sin reglas: lo único prohibido era meter los dedos en los ojos y morder. Las malas lenguas, envenenadas por el eco legendario de la Amazonia, dicen que se lucha hasta morir.
Antes de llegar al Mercado Municipal Adolpho Lisboa, situado en un extremo del puerto, tropiezo con un sórdido salón de billar repleto de ociosos, de porteadores como César, de borrachines, de rostros turbios, de miradas de doble filo y descamisados fibrosos. El mercado municipal, una copia de Les Halles de París, nació a finales del siglo xix con profusión de art déco. Una pena que uno de los símbolos de la ciudad, con su estilizada mandíbula férrea que mira al río, esté en reformas. Los vendedores del Adolpho Lisboa, auténticos malabaristas de ungüentos, polvos y hierbas amazónicas, se arremolinan en un laberinto de lonas. Los vendedores están rozando la estructura del mercado, como si no quisieran alejarse de su lugar talismán. Avanzo entre plásticos, barecitos improvisados y peluquerías casi vacías. Un vendedor intentaba endilgarme el infalible Amansa cornos (amansa-cuernos), un líquido amarillento concentrado en un botecito. «Los cuernos —dice— no desaparecen, pero ayuda mucho.» Del techo de algunas barracas, como llaman a los puestecillos, cuelgan hierbas de probados efectos medicinales, como el crajirú (antiinflamatorio), el mucura-caa (estimulante) o el algodão roxo (útil contra hemorragias uterinas). Pero prefiero los botecitos de ungüentos curalotodo. La oferta es increíble: Chega a mim (acércate a mí), para atraer a la pareja amada; Só deus pode comigo (solo Dios puede conmigo), toda una inyección de fuerza y autoestima; Chama amor, dinheiro e felicidade (o sea, todo); Mil homens, un clásico líquido para las mujeres más ardientes. Y es que el «Viagra natural», un poderoso cóctel de catuaba, guaraná e indefinibles sustancias marrones, es infinitamente más popular en tierras amazónicas que el Viagra legítimo.
Cae la tarde. Envuelto en nubes de aromas desconocidos, recuerdo Puçanga, un cuento de Peregrino Júnior en el que se narra la creencia popular en los ungüentos. Con su prosa peculiar, el coronel José Caruana puso un anuncio en un periódico para vender una medicina natural: «¡El mayor descubrimiento del siglo! Elixir indígena, secreto de los indios del alto Purús, la cura, radical, infalible y sin dolor, de la lepra, de la rotura, de la impotencia, del dolor, de los males del alma y el corazón». El coronel, en pocos días, se hizo rico. Los enfermos, misteriosamente, sanaban. Un laboratorio estadounidense se interesó por la fórmula. Finalmente rechazó la compra cuando el coronel pidió una barbaridad de dinero. Al final del cuento, se descubre que el elixir indígena del coronel no tenía nada. Puçanga significa ‘remedio casero’.
* * *
Tarde cerrada, noche abierta. Frederico, el gerente de la Rio Negro Guest House donde me hospedo, me ofrece una cerveza de su Bavaria natal. De aquí a unas horas, tengo una cita en el histórico Teatro Amazonas que floreció en la Belle Époque. Roger Waters, ex líder de Pink Floyd, presenta uno de sus sueños, la ópera Ça Ira. La cerveza me anima. Las sombras del patio de la Rio Negro Guest House desdibujan la figura desgarbada de Frederico: «Llegué a la Amazonia hace veinte años, por amor».
Frederico, con sus palabras embadurnadas de acento sajón, va recomponiendo su historia. El amor. La mujer de su vida. El aterrizaje en el tiempo sin tiempo de la ciudad amazónica. El caos selvático. El divorcio. La tristeza. El sentirse perdido. La vida que se rehace. Y la Rio Negro Guest House, que gestiona con su ex mujer y le llena el tiempo. Bebe, sonríe, inspirado por el aroma nostálgico de la cerveza. Y justo cuando empieza a emanar una felicidad atemporal, Frederico da un giro de 180º: refunfuña, protesta, despotrica de Manaos. No se puede trabajar con esta gente. El sector del turismo es un desastre. Nadie hace nada. El calor es insoportable, masculla. Internet funciona fatal. Lo más extraño es que este cincuentón espigado de bigote ancho y ojos claros intenta transmitir que es feliz en Manaos: «No podría volver a Alemania, no me adaptaría».
Frederico se mueve con un ritmo propio, dentro de un ritmo cósmico-amazónico que no llega a entender. Y todavía vive dentro de otra lógica, de otro orden ajeno al desmoronarse diario de las nubes negras contra la urbe. Asociar a Frederico a otro alemán de la historia de Manaos es inevitable: en frente de la posada, al otro lado de la avenida 7 de Setembro, el majestuoso Palácio Rio Negro despliega sus destellos de oro en la oscuridad. El Palácio perteneció al barón Waldemar Scholz, uno de los caucheros que financiaron la construcción del Teatro de la Ópera. El palacete Scholz, como fue bautizado, es uno de los emblemas de Manaos: fachada amarilla, columnas blancas, mesas de jacarandá, estatuas de bronce, piano de cola... Waldemar Scholz fue uno de los grandes ostentadores de la excentricidad del boom cauchero. En su palacete, al otro lado de la calle, tenía un león, varios yates y un ejército de sirvientes vestidos como criados de los príncipes medievales. Era un entusiasta de las carreras de caballos. Tanto, que ordenó que se celebrasen en un ala del jardín de su palacio. Waldemar Scholz aguantó en Manaos hasta 1916. Cuando se arruinó por la debacle de los precios del caucho, cedió su suntuoso palacio al Gobierno del Estado. Imagino a Waldemar arruinado, con los silencios melancólicos de Frederico, con sus ojos azules y tristes, gobernado por el ritmo cansino de la «deshistoria».
Rumbo a la ópera. Cuando me despido, Frederico me da el mismo consejo de todos los días: «No te olvides del paraguas». Prescindo de su lógica germánica. Camino suelto, sin más protección que el eco de mis pasos, por la 7 de Setembro. Dejo atrás el descomunal Palácio do Rio Negro, su jardín que se asoma al igarapé Manaos, ese brazo de agua cubierto de nenúfares y residuos de plástico. Contemplando esta estampa, este jardín amazónico cercado de asfalto, empiezo a entender la esencia de la ciudad-reptil, su vocación acuática, su equilibrio de alquitrán sobre pantanos. En algunos igarapés hay jacarés (caimanes). En este igarapé Manaos, me contó Frederico que-dicen-que-tal-vez-haya un caimán sanguinario que devoró a una niña. El caimán se esconde en la capa vegetal que cubre el agua. Ataca, dicen que dicen, al primer descuido.
Tras la caminata, tras las calles en sombra, aparece la plaza São Sebastião como un espejismo de otra época, con su Teatro Amazonas brillando bajo los focos. La noche se despereza con trinos de pájaros entre bocinazos lejanos. La postal es casi perfecta: restauradas casas coloniales de color pastel, rojas, árboles... El majestuoso Teatro Amazonas, esbelto en su traje rosáceo, redondea esta placidez. Las palabras, el pasado real o imaginado de Alberto Vázquez-Figueroa, hacen el resto: «Frente a la Aduana se abría una inmensa plaza, ocupada en toda su parte norte por la catedral, y subiendo luego hacia una colina, aparecía allí, en lo alto, el increíble Teatro de la Ópera. Había sido construido —como la aduana— en Inglaterra, siendo trasladado luego piedra a piedra, como un inmenso rompecabezas, hasta el lugar que ocupaba ahora. Rattingam aseguraba que las butacas estaban tapizadas de seda, y los adornos de los palcos, laminados en oro. Ahora, contemplándolo desde afuera, refulgente con sus mil luces de noche de gala, Arquímedes creía por primera vez que podría ser cierto. Y podría ser cierto, también, que cada columna de aquel teatro fuera de mármol blanco traído de Europa».
El Teatro Amazonas que preside la plaza me mira con su parpadeo de columnas rosáceas. Mientras la noche cae, su contorno se hace más esbelto, vestido de luces anaranjadas, como reivindicando su peso en la historia de la ciudad. Y es que el nacimiento del Teatro Amazonas resume el sueño en el que vivió la región amazónica desde finales del siglo xix hasta la debacle del caucho, en 1912. El diputado A. J. Fernandes Júnior presentó en el año 1881 su proyecto de teatro. Quería transformar la ciudad a golpe de ópera y lujo. Belém, la capital de la baja Amazonia, última parada de los navíos que fletaban el caucho rumbo a Europa y Estados Unidos, ya disponía en aquella época de un teatro de la ópera. La obra As duas órfãs, de A. D’Ennery, dio el pistoletazo de salida del Teatro da Paz de Belém, el 16 de febrero de 1878. Desde entonces, la pujante Manaos, movida por la rivalidad con Belém, luchó para construir su templo operístico. Sin embargo, los dos mil kilómetros que separan Manaos del océano retrasaron la epopeya.
El arquitecto italiano Celestial Sacardim puso la primera piedra del Teatro Amazonas en 1884. Pero la inauguración se postergó hasta 1897. Los trabajos y el transporte de los materiales fueron arduos. El techo llegó desde Alsacia. Los muebles, estilo Luis XV, de París. El mármol procedía de la Carrara italiana. El hierro fue traído desde Inglaterra. Incluso se importaron piezas de cristal elaboradas en la isla veneciana de Murano. La primera obra representada en el teatro fue La Gioconda, de Amilcare Ponchielli, el 7 de enero de 1897: «L’etereo velo splende come un santo altar. L’angiol mio verra dal cielo? L’angiol mi...».
* * *
Noche cerrada. El vestíbulo del teatro Amazonas es un hervidero. Dos paparazzi intentan cazar a las celebridades locales. Algunas mujeres, exageradamente arregladas, lucen ropas dignas de otras latitudes menos tórridas. Hombres trajeados, sudorosos, charlan bajo el aire fuerte de los ventiladores del teatro. Los paparazzi se me acercan. Blanco perfecto: cara pálida, sangre exótica. Luces, cámara, micrófono: «Nuestra ciudad recibe a gente de todo el mundo, como, por ejemplo, a Bernardo Gutiérrez. ¿Qué hace usted en el Festival Amazonas de Ópera?». Buena pregunta. Me acuerdo, no sé por qué, entre el lujo brillante del teatro, del cacique Luiz. A mi lado, al pie de una escalinata neoclásica, Raimundo Michelies, presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas, brinda sonrisas con sabor a plástico; clic, fotografía. Me acerco. Le pregunto por Manaos, por el teatro, por esta suntuosa alfombra roja por la que desfilan embadurnadas mujerestigre. «Estamos viviendo un momento mágico, amigo, la economía va bien, la ciudad es próspera. Es un revival de la Belle Époque pero con mejores empleos», afirma Raimundo Michelies con una sonrisa. Revival, renacimiento. Para eso, claro, tuvo que haber una muerte. Una debacle.
La caída de Manaos fue un golpe estrepitoso. Resonó durante décadas como un eco diabólico en todos los rincones de la Amazonia. En 1913, por primera vez en la historia, la producción asiática de látex superó a la brasileña. Años atrás, en 1876, el inglés Henry Wickham hizo llegar al Jardín Botánico de Kew (Londres) semillas de la Heveas brasilensis, la seringueira. Wickham, en Brasil, es uno de los grandes enemigos de la patria. El traidor. Desde los libros de texto a los corrillos de bar, todos hablan del impío que robó ilegalmente la prosperidad a la Amazonia brasileña. Gracias a este diablo aventurero los ingleses comenzaron sus plantaciones en Malasia, Ceilán, Java y Sumatra. Y estas nuevas cosechas acabarían provocando el declive del coloso amazónico del caucho. Ricardo Lessa, en su libro As raízes da destruição, cuenta cómo un diario de Acre, O Rebate, informaba de la hecatombe el 12 de octubre





























