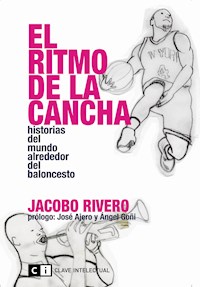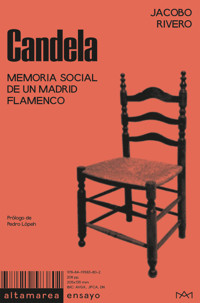
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El Candela abrió sus puertas en octubre de 1982, en el corazón de Lavapiés. Era un tiempo en el que Madrid y toda España se agitaban al ritmo de sonidos musicales, sociales y políticos muy diversos. A lo largo de casi cuarenta años, el local cobijó durante noches interminables a la práctica totalidad de los artistas flamencos, con el cantaor Enrique Morente como prócer, pero también con la presencia habitual de Paco de Lucía, Camarón y muchos otros. Estas páginas narran la historia de aquel mítico lugar hasta su cierre en 2022, con dos etapas marcadas por el punto de inflexión que supuso la muerte del fundador Miguel Aguilera en 2008. A partir de entrevistas con varias personalidades del mundo flamenco –Pablo Tortosa, La Tati, Antonio Benamargo, Israel Fernández, Josemi Carmona, Antonia Jiménez, etcétera–, Jacobo Rivero construye un relato coral que refleja la efervescencia social y cultural del Madrid de esos años y, en particular, de Lavapiés y el Rastro, cuyas calles han acogido a los más virtuosos talentos del arte jondo. Partiendo de la mirada particular del flamenco, este relato trasciende la mera historia del Candela para reivindicar la memoria de un barrio y una ciudad atravesados en sus entrañas por una irrepetible tensión creativa, en un momento de incierta transformación a todos los niveles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ENSAYO 45
PEDRO LÓPEH1
PRÓLOGO
Las razones que justifican la necesidad de un libro sobre historias del flamenco en Madrid son las mismas que explican el recelo de muchos por la relación del cante con la villa y corte: la falta de memoria; el desconocimiento o desprecio por una cultura fundamental en la ciudad; la decrepitud de un género que, confiscado por industrias de diverso tipo (formativa, discográfica, turística…), ha perdido anclaje con la realidad no profesional; la ruptura de las cadenas de transmisión entre aficionados de diferentes generaciones; el ocultamiento de los hechos e incluso la manipulación histórica. Porque si bien es cierto que el flamenco, en general, está mal historiado, y que la ignorancia que de ahí nace fomenta muchos disparates, no podemos soslayar que en la última década se lo ha vuelto a utilizar enconadamente para alimentar identidades, narcisismos y esencias varias. Todo ello, por si fuera poco, en el marco de las grandes batallas culturales, de las tácticas electorales más zafias, de los enormes detritos que acompañan a las banderas y de las continuas maniobras para atraer flujos mundiales de viajeros. Y así pasa, al final: que encontramos el cante en boca de Díaz Ayuso o asociado a Tartessos, en anuncios publicitarios que exotizan hasta la náusea la cultura andaluza o tomado por tesoro que los payos expoliaron a los gitanos, en jaranas de señoritos con bodega y tentadero, en el último museo contemporáneo, en los papeles mojados de la Unesco, metido de cualquier forma en el currículo escolar, pelele al albur de los nuevos mesías andalucistas, buque insignia de la Marca España, emblema de la gentrificación… El flamenco, que tanto se siente en la distancia corta, es un fenómeno cuya naturaleza y diversidad solo se explican, ahora y siempre, ampliando mucho el foco, componiendo una gran imagen panorámica que debe tener intactos, no obstante, cada uno de sus millones de píxeles locales, familiares y personales.
Es aquí donde se inserta este libro de Jacobo Rivero, un trabajo que quizás solo pretenda rescatar la reciente memoria flamenca de un barrio madrileño y señalar algunos de los hitos que Madrid (o Lavapiés, para más señas) ha marcado en el cante del último medio siglo, pero que contribuye, con su mezcla de historia, periodismo y crónica, a desvelar algo parecido a la naturaleza del flamenco. No exagero: en la fotografía que este libro realiza de todos esos cuerpos que gravitan en torno al cante podemos advertir unas hondas tendencias, quizás una ley física que explica los movimientos de la afición flamenca y de los flamencos, unas mismas pasiones e inclinaciones hacia el cante. Todas las horas que nos han escatimado algunos flamencólogos y otros tantos seudocientíficos sociales con la promesa de la piedra filosofal flamenca podríamos haberlas sustituido, con camino más placentero y resultados más humanos, por una miríada de historias de vida, historias de barrio y memorias sociales como las que aquí se contienen.
Jacobo ha desbrozado un camino que, además, servirá para reconectar a los lectores con una ciudad que siempre fue flamenca, con un barrio en el que era inevitable hasta hace no mucho cruzarse con el cante. No sé cuántas personas, como este que les escribe, se han olvidado un acordeón en el Candela después de una juerga insostenible, pero es probable que sí tengan alguna que otra anécdota inverosímil en un local que todos echamos de menos. Estaba el Candela, claro, pero también estaban los vinilos en el Rastro, el ambiente del Patas, las academias de baile, los bares con nudillos en barra de peñistas sin peña, las librerías con un pequeño fondo para aficionados… Y estaban las conversaciones flamencas a poco que uno asomara la patita, porque en Lavapiés el cante estaba vivo y en seguida se topaba uno con el anecdotario oral de Morente, el Torta o Canela de San Roque, que grabó en el barrio uno de los mejores discos del flamenco reciente.
El arado histórico y social de este libro comienza por una época sobre la que se ha vertido la desinformación y el desprestigio, quizás de forma ya irreparable, en un proceso que pretende hurtarle la Meseta al cante y el cante a la Meseta, Castilla, Despeñaperros Norte, Europa o como queramos llamarlo. Eso es posible, en parte, gracias a que en los años setenta el epicentro profesional del flamenco deja de ser Madrid y pasa a Andalucía: si hasta entonces el trabajo bien remunerado se encontraba en los tablaos de las grandes urbes, con Madrid a la cabeza (donde residieron la inmensa mayoría de figuras del cante, del baile y del toque), la situación cambiará radicalmente en el lapso de una década y media debido al terremoto social y cultural del mairenismo, la subsiguiente resignificación gitano-andaluza del flamenco, la inauguración de cientos de peñas y la creación de otros tantos festivales flamencos de verano, todo ello ligado a la pujanza de los ayuntamientos democráticos y a los nuevos circuitos del dinero público. Por primera vez en la historia, los pueblos andaluces pueden reconocerse en un arte al que tienen acceso directo, no en tabernas, juergas y reservados, sino (también) en plazas, teatros y peñas, gracias a la labor de instituciones públicas, asociaciones civiles y proyectos de todo tipo (revistas, cátedras y un sinfín de iniciativas personales, pura afición solidaria). Multitud de artistas seguirán viviendo en Madrid, no digamos ya los que tienen cierta proyección nacional e internacional, pero Andalucía pasará a ser, al menos simbólicamente, la tierra única en la que nace y sucede el flamenco. Madrid, por el contrario, lo mismo que Extremadura, Murcia o Barcelona, cargará desde entonces con la consideración de periferia o extrarradio, una etiqueta de la que nadie estará a salvo excepto los gitanos y, quizás, los descendientes de andaluces. En este punto es donde la posición de Madrid, que había figurado hasta entonces en las entrañas mismas de la historia del cante, se desgaja y pasa a ser apenas una escena local escasamente prestigiada, un fenómeno curioso. Los madrileños, por su parte, haciendo gala del tan mentado ombliguismo de capital, no han sido conscientes de este proceso hasta hace muy poco, cuando la fuerza centrípeta de las identidades ha empezado a provocar situaciones graves: no son pocas las personas que me preguntan por qué hay público madrileño en el festival Fiebre del Cante; y lo preguntan con estupefacción, dando por sentado que a Madrid no le roza el flamenco, con esa mezcla de ignorancia y narcisismo con la que otros aseveran en redes sociales que para sentir una seguiriya hay que ser andaluz o para hacer compás hay que ser de Jerez. Así está el patio.
A paliar un poco todo ello, con la propaganda humilde pero incontestable de los hechos, ayuda el paseo al que Jacobo nos invita por Lavapiés. Se trata, con todo, de un recorrido con parada en la primera fonda histórica, donde duerme la memoria flamenca de la generación de nuestros padres, nuestras madres. Hay quien dice que el cante de ese tiempo en Madrid, el del tardofranquismo, se ajusta a la emergencia de dos fenómenos: el de los tablaos, que ya hemos comentado y que alude a una órbita profesional orientada a los extranjeros, y el de la inmigración de los pueblos del sur a la capital, que explica el sustrato humano y social del flamenco en la ciudad y el nacimiento de propuestas dirigidas al vecino de al lado (la rumba, el flamenquito, el nuevo flamenco y experimentos de todo tipo). Siendo todo ello cierto y apuntando debates interesantes (¿fomentó el público extranjero un cierto tipo de purismo, mientras que el paisano prefirió aligerar la carga dramática —o patética— del cante?), cometeríamos un error si pensáramos que el flamenco de los sesenta y setenta surge por generación espontánea. La realidad, en cambio, es que el hilo hondo nunca ha dejado de dar en Madrid menos puntadas que en Sevilla, Jerez, Cádiz, Málaga o Granada, y ello no nos debería extrañar si consideramos que un género de gestación romántica y desarrollado por artistas profesionales no puede aparecer al margen de la capital-centrifugadora de una joven nación en el siglo xix: tendencias culturales y políticas como el casticismo, el majismo o el nacionalismo no solo tienen su resonancia musical en la tonadilla y la zarzuela, sino que empujarán el gusto hasta un lugar en el que el flamenco se antoja casi necesario; una urbe mestiza en plena explosión demográfica como el Madrid romántico no hará gala de una excluyente idiosincrasia particular, sino que será orgulloso altavoz de las culturas regionales que aspira a enhebrar, es decir, surtir de eje y capitalidad; la capital económica de un moderno Estado centralista será el mejor lugar para vivir del arte y, si hablamos de un género joven, para desarrollarlo, formalizarlo y complejizarlo.
Si en esa época preflamenca Madrid ocupa un lugar fundamental, mucho más destacará en la etapa que la flamencología denomina «de los cafés cantantes». En dichos establecimientos el cante se emancipará definitivamente de su tarea de acompañamiento del baile y se configurará tal y como hoy lo conocemos, aunque habrá que esperar a bien entrado el siglo xx para que el flamenco establezca todas sus bases formales. La proliferación de cafés cantantes en Madrid será de tal magnitud que, cuando una importante fracción burguesa acuse al pueblo y a la cultura popular de la decadencia nacional, la ciudad será el principal escenario de una guerra contra lo flamenco que tendrá graves tintes higienistas y moralizantes. El antiflamenquismo, que llegó a publicar en prensa que «el cante flamenco es origen de la relajación de costumbres, y en Madrid, quizás, causa del 20 por 100 de los crímenes» (El Liberal, 1883), consiguió que el Estado tratara de constreñir la actividad de los cafés cantantes hasta desnaturalizarlos o forzar su cierre. Pero Madrid, repleta de flamencos, nunca dejó que gobernadores ni policías consiguieran aplicar con éxito la ley, situación que lamentaban las principales cabeceras de la ciudad, aquellas más comprometidas contra lo flamenco.
Alrededor de la década de 1920 comienza lo que llamamos «etapa de la ópera flamenca», que no es otra cosa que la adaptación del cante a un formato de exhibición que se inserta en la cultura de masas. Acorde a esa lógica sociotemporal, Madrid será fundamental por muchas razones: porque ya operaba como sede de las boyantes compañías fonográficas, porque podrá acoger espectáculos de repercusión masiva, porque atrae a infinidad de artistas que luego conformarán las troupes que llenarán los teatros y las plazas de toda España… Es decir, Madrid será la capital de la potentísima industria flamenca, lo cual originará también sus movimientos dentro del mundillo: un acontecimiento tan simbólico como la entrega de la segunda Llave de Oro del Cante, que ganó Manuel Vallejo en 1926, tuvo lugar en el madrileño teatro Pavón, con la presencia, por señalar a los dos más grandes, de Antonio Chacón y Manuel Torre.
La guerra, como no podía ser de otro modo, sacudió la escena flamenca. El fascismo nacionalcatólico se llevó por delante a algunos cantaores madrileños (El Chato de las Ventas, fusilado; Angelillo, exiliado…), acabó con el espíritu más desenfadado de la ópera flamenca y promulgó un flamenco sentimental, coplero, pazguato, como toda la cultura oficial de posguerra. El régimen, que en los sesenta y los setenta trasegaría con el flamenco para proyectar una determinada imagen de España, tardó en entender (o tolerar) la potencia del cante. Si lo hizo fue, en gran medida, por el empuje del consumo turístico, que encontró en los tablaos el mejor escenario para sus baños pasajeros de irracionalidad. Madrid fue la ciudad que mejor pudo aprovechar esta oportunidad de mercado, y este fue el motivo por el cual la mayoría de figuras flamencas residían en la capital en las postrimerías del régimen. Andalucía, apartada al principio de los circuitos del nuevo capital extranjero, seguía siendo la cuna de los artistas y la tierra del flamenco espontáneo, el de las tabernas, los talleres y las besanas, pero no podía sostener un tejido profesional, ofrecer un sustento digno a sus mejores voces. Es en este momento cuando una serie de movimientos sociales, políticos y culturales, con el mairenismo a la cabeza, consigue poner los mimbres para cambiar la situación, comenzando por un trabajo encomiable de proselitismo flamenco. Sin la milagrosa ampliación de la afición, que cristalizó en varios centenares de peñas flamencas y comportó cambios estilísticos, revisiones historiográficas y el empoderamiento de una sociedad civil autoorganizada para el arte, Andalucía nunca hubiera podido ser la tierra en la que el cante nace, vive y pervive.
La historia del flamenco con mayúsculas, desde entonces, es bien conocida y está contada desde Sevilla, Jerez o Granada. La del flamenco humilde, furtivo y periférico, en cambio, sigue en la cuneta. Aunque parezca extraño, ese es lugar que ocupa ahora mismo el cante de Lavapiés y la historia flamenca de esta ciudad que, para muchas otras cosas, recibe demasiadas miradas. La que Jacobo Rivero le dedica en este libro es necesaria. Ojalá nos alimente no solo para conectar con el pasado, sino para armar un Madrid henchido de flamenco que logre revertir la condición deshumanizante a la que lo han condenado y apartarse del camino por el que lo están conduciendo.
CANDELA
MEMORIA SOCIAL
DE UN MADRID
FLAMENCO
Para Ethel, que además de darme amor
me introdujo al flamenco.
… Si el cuerpo se alza en aire
y el aire vuela,
el aire que lo enciende
salta en candela…
RAFAEL ALBERTI, Aire con fuego (fragmento)
Puso un baile una jutía
para una gran diversión.
De timbalero un ratón,
que alegraba el campo un día.
Un gato también venía,
elegante y placentero.
«Buenas noches, compañero»,
siempre dijo así el timbal.
«Para alguien aquí poder tocar,
para descansar un poco».
Salió el ratón medio loco,
«también voy a descansar».
Y el gato, en su buen bailar,
bailaba un danzón liviano.
El ratón se subió al guano,
y dice, bien placentero:
«¡Y ahora, si quieren bailar,
búsquense otro timbalero!».
Ay candela, candela, candela, me quemó aé…
FAUSTINO ORAMAS «EL GUAYABERO», Candela
INTRODUCCIÓN
En el telediario del 10 de enero de 2022 dieron la noticia: el Candela, después de cuarenta años de historia, cerraba sus puertas. Unos días antes un medio de comunicación publicaba que «unos inversores desconocidos» habían comprado el local abierto en 1982 por Miguel Aguilera. La noticia corrió como la pólvora y fue tema de conversación recurrente en el mundillo flamenco durante semanas, hasta el punto de que todavía hoy es habitual oír hablar de su desaparición. El flamenco perdía una plaza fuerte en Madrid. Una más: antes habían anunciado que echaban la persiana definitivamente Casa Patas y el Café de Chinitas, en ambos casos por no poder levantar cabeza tras el cierre por la pandemia del coronavirus. El titular de la noticia en Televisión Española señalaba: «Cierra el mítico bar Candela: refugio e icono flamenco en el barrio de Lavapiés». En la información, Antonio Carmona contaba que allí había conocido a Camarón, a Paco de Lucía o a Pata Negra. Añadía el que fuera miembro fundador del grupo Ketama frente a la fachada del local cerrado: «Aquí he aprendido mucho». En el reportaje también hacían declaraciones Josemi Carmona y Juan José Suárez Salazar «Paquete», dos guitarristas que habían crecido como músicos en ese lugar. El informativo emitía cortes de actuaciones y fiestas en la mítica cueva del local, que tenía treinta metros cuadrados. Además, se veían imágenes de archivo en las que aparecían entre otros el cantaor Enrique Morente, el saxofonista y flauta travesera Jorge Pardo, Rosa Aguilera —la hermana de Miguel— sirviendo detrás de la barra o una partida de futbolín entre varios jóvenes parroquianos. En las declaraciones de los flamencos se percibía pena por lo perdido y alegría por lo vivido.
El Candela abrió en 1982 y durante cuarenta años fue un bar de referencia de la escena del flamenco madrileño, al menos de una parte importante. Su luz brilló como lugar de encuentro para artistas, aficionados, vecinos y amantes de la noche madrileña. Además del privilegio íntimo de la cueva que había en la parte baja, el bar tenía en su parte de arriba una barra alargada a la izquierda de la entrada, un cuarto almacén al que se accedía por una puerta trasera directamente desde la calle y, durante algunos periodos, un pequeño escenario al fondo. Pegadas a los ventanales había unas pequeñas mesas redondas con tablero de mármol rodeadas de sillas de enea. Sus paredes blancas estaban decoradas con fotos de artistas flamencos de relumbrón, acompañados en algunas de ellas por Miguel Aguilera, también conocido como Miguel Candela. Durante un tiempo destacaron en la decoración un cartel de la Cumbre Flamenca de 1984, una imagen promocional en blanco y negro del tocaor Vicente Amigo y el histórico póster de diseño modernista del concierto en París de Camarón de la Isla en 1987, acompañado al baile por La Tati. El Candela tenía una fauna habitual y una esporádica. Entre la primera, además de flamencos, familiares y amigos de Miguel, eran habituales pintores, escritores, músicos, gente del cine y periodistas. No eran la única clientela fiel, las gentes que curraban en la hostelería de la zona lo transitaban como una de las últimas paradas de la jornada o escala de polivalentes derivas nocturnas. También era obviamente lugar de encuentro de vecinas, vecinos, personas de muchos oficios y procedencias. El sótano y la sala de entrada a pie de calle convivían como realidades paralelas. Ambos compartían los servicios, que eran también lugar de conversaciones inesperadas. Casi siempre en buena sintonía. La cueva no era de libre acceso, Miguel daba la vez y admitía o no a la gente en el reservado según su criterio. El Candela y sus noches marcaban, fue un lugar donde sucedían cosas y diversas tribus compartían copas en aparente armonía. Nadie miraba mal a nadie.
Su personalidad era indisociable de la zona donde había germinado. Lavapiés fue siempre lugar de acogida, un sitio desde el que empezar de cero. La composición del barrio estuvo desde sus orígenes atravesada por diferentes migraciones con bagajes culturales diversos, una zona muy poblada en relación a su superficie. Según la web del Ayuntamiento de Madrid, el barrio de Lavapiés en la actualidad «lo conforma una población de 39.985 habitantes, lo que supone el 28,1% de los ciudadanos residentes en el Distrito Centro de Madrid y el 1,3% de la población total del municipio». La cifra oficiosa apunta a 42.000 vecinos y vecinas, porque una parte importante no está empadronada. La superficie es de apenas dos kilómetros cuadrados, encajonados entre la calle Atocha, la calle Ribera de Curtidores, la plaza de Tirso de Molina y la glorieta de Embajadores. Abunda la vivienda pequeña, muchas veces dentro de corralas; construcciones con patio central, casas de pocos metros, pasillos estrechos y en la mayoría de los casos con una o dos habitaciones. Se calcula que conviven alrededor de noventa nacionalidades distintas, son multitud las lenguas que pueblan las conversaciones a pie de calle. El barrio fue en su origen un arrabal de la ciudad, donde vivían emigrantes provenientes de Andalucía y Extremadura: en su mayoría clase obrera y gente dedicada a oficios precarios. Hubo pobreza y miseria durante muchos años. También cultura y lucha. El teatro Olimpia de la plaza de Lavapiés, construido en 1908, albergó actividades que iban desde circo hasta conciertos o teatro, también fue lugar de mítines y agitación política. En 1919 el líder anarcosindicalista catalán Salvador Seguí dio allí una conferencia con la platea a reventar y pronunció una de las célebres frases que le hicieron famoso como propagandista: «Hemos de procurar enaltecer hasta las cimas más altas del pensamiento la personalidad moral que cada uno lleva dentro. Procurarnos, además del pan, la dignidad. Así será como la vida merezca la pena ser vivida». Derribado el antiguo edificio, en 2002 se convirtió en el teatro Valle Inclán, que alberga a su vez el Centro Dramático Nacional. Antes del popular Olimpia, entre 1872 y 1874 se constituyó, en la calle Salitre, una sociedad obrera que dio cobijo a una cooperativa y una mutualidad gestionadas por las propias trabajadoras y trabajadores de la zona. Lavapiés fue nicho del primer sindicalismo, impulsado principalmente por Las Cigarreras, las trabajadoras de la Real Fábrica de Tabacos conocida como Tabacalera. En esa fábrica está una parte fundamental del origen del movimiento obrero y feminista madrileño.
En la colindante zona del Rastro hubo dos grandes mataderos, uno de reses y otro de cerdos que también daban trabajo a una parte importante del vecindario. A partir de la venta de los despojos que producían se creó un mercado callejero y aquellos se convirtieron en especialidad gastronómica en casas y tabernas de la zona. Otro oficio habitual en aquel tiempo en esa parte de la ciudad fue el de barquillero; el organillo que les anunciaba para vender barquillos y tocar música se guardaba en los patios de las corralas. Su actividad estaba mal vista por las autoridades, el gobierno de la ciudad les torpedeaba con frecuencia a base de prohibiciones y limitaciones horarias. En ese periodo, en el que proliferaron las tabernas y cafés cantantes, la prensa criminalizó a esa amalgama de gentes, ambientes y bagajes con el calificativo despectivo de «flamenquismo», al que atribuían una forma de vestir poco conveniente y unos comportamientos sociales no apropiados a ojos de las élites de la metrópoli. El término se asociaba directamente con delincuencia.
En Lavapiés siempre hubo espacios de cultura, ocio y disfrute. En su momento muchos edificios organizaron sus propias kermés, fiestas populares con bailes, rifas y concursos. También con música y jarana comunal. La historia de las casas, patios y calles de Lavapiés es añeja, están cargadas de memoria, especialmente en relación con el arte. En la calle Valencia hubo durante la Guerra Civil un concurrido salón de bailes del sindicato socialista ugt. En la zona han vivido figuras de todas las disciplinas. Aquí nacieron la poeta Gloria Fuertes, el actor Pepe Isbert o la cantante Ana Belén, por citar solo tres referencias más allá del flamenco. Además hay numerosos teatros, salas y estudios de arte. Ha sido, y es, un lugar fundamental de aprendizaje y difusión del teatro independiente. Una parte importante de esa población artística la conformaron los músicos flamencos. La lista de ilustres que vivieron en Lavapiés, el Rastro y alrededores es enorme. Hay apellidos que tienen allí su origen y durante varias décadas también fueron muchos los que se instalaron en sus calles. Quizás de entre todas destaca una figura, el guitarrista y compositor gitano Ramón Montoya. Nacido en el barrio en 1879 y fallecido en 1949, suyo es el mérito de extender la guitarra flamenca internacionalmente. Un instrumento que desde entonces hasta ahora ha tenido un peso especial en el sonido flamenco de la zona, en la que también vivió un tiempo otra de las referencias universales del toque, el pamplonica Agustín Castellón Campos, Sabicas. Acabada la guerra, con muertos y exilios incluidos, Lavapiés mantuvo algunas islas de libertad casi clandestinas, donde hubo flamenco, cultura y fiestas; entre esos espacios estuvo el mítico teatro cabaret El Molino Rojo, en la esquina de Tribulete con Mesón de Paredes. Su lema era «No veranee en la sierra. Molino Rojo es más alegre y su temperatura más agradable», se anunciaba también como «night club castizo» y compartía edificio con el enorme cine Lavapiés. Tras el tiempo oscuro de la dictadura y su total abandono institucional, el barrio revivió paulatinamente como epicentro de energías. A partir de la década de 1980 se desarrolló en Madrid lo que se conoce como «movida flamenca», coetánea de la famosa Movida madrileña pero sin tanto glamour ni portadas. El Candela fue un templo de referencia de ese ambiente. El bar abrió sus puertas siendo alcalde el «viejo profesor» Enrique Tierno Galván. El Partido Socialista gobernaba la ciudad en coalición con el Partido Comunista de España después de ganar en las primeras elecciones municipales tras la muerte de Franco, celebradas en 1979. La capital vivía una efervescencia juvenil producto de las ganas de desquitarse de años de dictadura y opresión. Las fiestas arrastraban a masas de jóvenes. Las movidas dentro de la ciudad eran mucho más diversas de lo que hoy se lee de aquel tiempo. El 18 de mayo de 1985 tenía lugar, en el paseo de Camoens del parque del Oeste, el histórico concierto gratuito de The Smiths dentro de la programación de San Isidro. Según algunas crónicas acudieron alrededor de doscientas mil personas. Dos días antes, Camarón metía a quince mil personas en el Palacio de Deportes; el crítico flamenco Ángel Álvarez Caballero titulaba «Camarón los vuelve locos» su crónica para El País. Esa noche, el cantaor de San Fernando estuvo acompañado en el escenario de Enrique Morente, Lole y Manuel, Los Montoya, Pepe Habichuela, Juan Carmona y los hermanos Losada; Tomatito, Niño Jero y Diego Carrasco. En septiembre de ese mismo año un grupo de jóvenes okupaba una antigua factoría eléctrica para abrir un centro cultural autogestionado en Lavapiés, en la calle Amparo 83; duraron doce días y fue el inicio de un nuevo movimiento social, la okupación, que tuvo desde entonces presencia en el barrio. En el Candela pudieron encontrarse gentes que venían de cualquiera de los tres saraos, era un lugar mestizo de influencias y pasiones, no solo de flamenco.
Candela. Memoria social de un Madrid flamenco da voz a algunas de ellas, en un relato compartido que se alimenta de las vivencias de las personas entrevistadas, de los nombres mencionados, de la importancia que tuvo aquel espacio que a lo largo de sus cuatro décadas de existencia conoció dos etapas, marcadas por la trágica muerte de Miguel Aguilera el 7 de marzo de 2008. Escribir un libro sobre un bar como el Candela es asumir que se van a quedar miles de anécdotas, tramas y subtramas sin contar. También que van a faltar multitud de personajes. Los que aquí aparecen son los que han nombrado las personas protagonistas en los diferentes encuentros, no se ha quitado ni añadido a nadie. Al lector que no les conozca le sugerimos que investigue sus biografías, porque el nivel de los artistas es excelso. Y eso que faltan cientos más que pasaron por allí. A partir de diversas voces seleccionadas, se ha pretendido construir una historia coral, con una polifonía de experiencias que se complementen. En paralelo, el libro también reivindica el trabajo de muchos periodistas que reseñaron ambientes directamente relacionados con lo que ocurrió en el Candela. Un material que merece la pena recuperar ahora que el flamenco ocupa un espacio menor en la crónica musical de nuestro tiempo. En ese sentido, la labor de documentación se ha servido de multitud de artículos, libros y conferencias sobre los que se han construido muchas de las preguntas. Sobre el Candela, tras su cierre en 2022, se escribió muchísimo, acaparó titulares en prensa y tuvo eco en radio y televisión. Fue una noticia no siempre bien contada. Un año después, en un artículo publicado en El Mundo se hablaba de manera fantasiosa de una «lucha de clanes entre porteros» y se añadía a la lista de las eminentes visitas al local la de un músico sobre el que hay bastantes dudas de que estuviera realmente: Miles Davis. Lo que sí es seguro es que músicos internacionales como Slash, Lenny Kravitz o el trompetista Don Cherry —que acudió acompañado del mítico difusor de jazz en radio y televisión Juan Claudio Cifuentes, Cifu— pisaron su cueva. No fueron los únicos. Muchos artistas latinos pasaron por allí como parada obligada de su visita a la ciudad, especialmente músicos cubanos. Joaquín Sabina, la bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch o los directores de cine Pedro Almodóvar y Fernando León también tuvieron sus noches. Allí eran uno más en la cola para entrar al baño.
Escribir sobre el Candela no ha sido un trabajo de lectura e investigación de algo ajeno. En abril de 1997 me mudé a Lavapiés, un barrio que frecuentaba semanalmente con mis colegas desde 1989. En esa primera época adolescente nuestros bares de referencia eran el Mari Rosi y el Donato en la calle Amparo, La Farola en la calle Doctor Fourquet, el primer Chiscón de la calle Lavapiés, el Brujas y la licorería El Madroño de la calle Caravaca. También el futbolín del bar Los Gamos, el Café Barbieri cuando había charlas políticas o el pub Avapiés donde organizábamos fiestas para recaudar dinero para diferentes luchas sociales. Una noche de diciembre de 1989 pasamos por la puerta del Candela tres amigos, estábamos todavía en el instituto, teníamos quince años y hacía mucho frío. Del bar de la esquina de la calle Olmo con Olivar salía música. Entramos y la atmósfera era envolvente, se celebraba a golpe de villancicos flamencos una fiesta. El personal estaba feliz y nadie nos miró con desdén o rechazo. Esa fue la primera vez que entré al Candela, no tardé en volver. A partir de instalarme en Lavapiés fui muchas más. El Candela está en la lista sentimental de una serie de bares que hubo en Lavapiés y alrededores en diferentes años que están tatuados en la memoria de casi tres décadas como vecino del barrio; la mayoría ya no existen. El Gato Salvaje, La Lupe, La Mestiza, Fraüen, Casa Montes, La Chilostra, Avapiés, La Barraca, cafetería Esma, Zoilo, La Turra, La Mancha, La Luna, FM, sala El Juglar, Tribuetxe, taberna El Quijote, Viva Chapata, Mosquito, Alfaro, Tío Vinagre, Taqué, El Despertar, Lo Máximo, Lola Lola, Maloka, pub Mi Gente, Malatesta, Grandola, Loukanikos, Olivia, Las Doré, La Aguja, El Traveling, Andorra, el Melo’s y sus zapatillas, el antiguo Económico con su plato de lentejas a menos de un euro, el restaurante Reporter de Javi e Isabel con su árbol en el patio o el Achuri y toda su gente que son familia… En muchos de ellos también entraron más de una vez aires flamencos. Las personas entrevistadas en el libro hablan de unos cuantos de estos locales de ocio. Aparecen referencias de lugares que desaparecieron casi sin dejar rastro, que en algunos casos iban camino del olvido. Por suerte muchos siguen vivos en el recuerdo de la muchedumbre que los frecuentó. El libro no está escrito desde la nostalgia ni la reivindicación de tiempos pasados como mejores, sino desde la voluntad de mantener la memoria de lo que significó el Candela para muchas personas, entre las que me incluyo. También para la historia del flamenco madrileño. Jorge Pardo ofrecía en una conversación que tuvimos en un tren de Barcelona a Madrid en marzo de 2023 su particular mirada sobre la pérdida del bar de su amigo Miguel Candela: «Es una lástima que se pierda un local, pero su sensación puede sobrevivir. Las sensaciones permanecen y sobreviven». Y añadía una anécdota con la que quería señalar que por suerte la energía de ese tipo de lugares —de los que dice que «desgraciadamente» ha conocido muchos— a veces resurge: «Conozco a Tim Ries, saxofonista colaborador con los Rolling Stones, desde hace tiempo. Me lo presentó Chick Corea en Nueva York, le encanta lo que hago y las cosas del flamenco. Hace un año me llamó para tomar algo porque estaba en Madrid. Me lo llevé de bares y terminamos en uno flamenco cerca de la plaza de Jacinto Benavente. Acabamos tocando juntos allí a las tantas de la noche con más gente. Luego me dijeron que los siguientes días había ido todas las noches hasta que cerraba el bar de madrugada. Así que ya ves, todo se renueva».
El laureado músico lo contaba con su habitual elegancia al hablar, proyectando un optimismo existencial que le acompaña siempre. En esa línea, hay una mirada ante la vida que se asocia muchas veces al «vivir flamenco», un concepto que Javier Cano y Mercedes Martín Luengo, en el libro Retrataura, definían así: «El flamenco es agua fresca que renueva por dentro y por fuera humanizando nuestra existencia. En este mundo devora-personas donde lo humano es secuestrado y sobrevive a duras penas en estado de letargo, se impone vivir flamencamente casi como si de un acto subversivo se tratara». La última vez que estuve en el Candela fue tras un concierto del guitarrista Rafael Riqueni en Casa Patas, en octubre de 2020. El evento estaba incluido dentro de la programación de homenaje a Enrique Morente. Terminada la actuación acudimos un grupo al Candela, estaba el pianista cubano David Virelles, el flamencólogo José Manuel Gamboa, el organizador del acto, Antonio Benamargo, y tres aficionaos