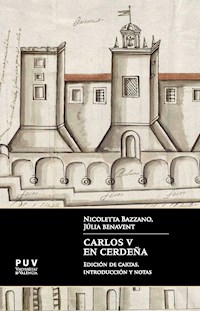
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Documentos Inéditos de Carlos V
- Sprache: Spanisch
Esta edición de sesenta y nueve cartas inéditas conservadas en el Archivo General de Simancas, la Biblioteca Nacional de España y la Real Biblioteca de Madrid permite arrojar nueva luz sobre los vínculos y conflictos de la aristocracia y el alto clero de la isla de Cerdeña con las cortes de Carlos V y Felipe II. Esta correspondencia, intercambiada entre Jerónimo de Aragall, Antioco Bellit, Jaime Montanyans, Antoine Perrenot de Granvelle y otros destacados personajes de mediados del siglo XVI, comprende el periodo entre 1541 y 1570.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Col·lecció dirigida per:JÚLIA BENAVENT
© Nicoletta Bazzano, Júlia Benavent, 2021© De la presente edición: Publicacions de la Universitat de València, 2021
Publicacions de la Universitat de València
https://[email protected]
Coordinación editorial: Amparo Jesús-María
Diseño de la colección: Vicent Olmos
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Maquetación: Inmaculada MesaCorrección: Letras y Píxeles S.L.
Ilustración de la cubierta:
Dibujo del castillo de Sassari. Ministerio de Cultura y Deporte.Archivo Histórico Nacional. INQUISICIÓN. MPD, 195 (1563)
ISBN: 978-84-9134-881-8 (papel)
ISBN: 978-84-9134-882-5 (ePub)
ISBN: 978-84-9134-883-2 (PDF)
Edición digital
ÍNDICE
ESTUDIO INTRODUCTORIO
«Gaudeat Sardinia»: Carlos V en la isla y en el Mediterráneo
El reino de Cerdeña
Relaciones y amistades entre la corte y el Reino
Conclusiones
DESCRIPCIÓN CODICOLÓGICA
Criterios de edición
Abreviaturas y siglas
DOCUMENTOS
RELACIÓN DE CARTAS EDITADAS
BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICE ONOMÁSTICO
ÍNDICE TOPONÍMICO
Estudio introductorio
Ninguno de sus dominios se encontraba alejado para Carlos V. Y ninguno lo estuvo para sus sucesores –Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II–desde que, a partir de 1561, Madrid se convirtió en el corazón palpitante de la Monarquía española, que se extendía desde la península ibérica a la península italiana, desde Flandes a los presidios costeros africanos, de las Américas a las Filipinas. Las distancias, largas y difíciles de recorrer, en poco tiempo, estaban ocupadas no solo por aquellos que, en nombre del rey, desempeñaban un cargo en los diversos dominios –virrey, gobernadores, hombres de la ley y así sucesivamente– sino también, por una serie de sólidos hilos constituidos por las relaciones personales que el propio soberano y sus cortesanos entablaban con los miembros de la aristocracia, del clero y del funcionariado local.1
Las relaciones clientelares entre los cortesanos que ocupaban una posición superior en la jerarquía política y los caballeros y las damas, políticamente inferiores, pero firmemente arraigados en los más diversos territorios, se basaban en ventajas mutuas. Aristócratas, clérigos y letrados de provincia, en virtud de las indicaciones de sus padrinos cortesanos, podían obtener cargos, títulos, pensiones, beneficios y prebendas, tanto de tipo laico como eclesiástico (dado que muchísimos beneficios eclesiásticos eran de nombramiento real), para sí y para los miembros de su familia. Dichas concesiones reforzaban su posición en el lugar. Además, en los casos más afortunados, algunos aspiraban también a cargos de prestigio, fuera de sus regiones de procedencia. Los patronos, gracias a sus socios provincianos, eran capaces de disponer, dentro de la lucha cortesana por el favor del soberano, de un arsenal muy amplio, formado por hombres, medios e información, que podía desplegarse en momentos de necesidad: en función de las peticiones del rey, los cortesanos con clientelas amplias podían proporcionarle candidatos para una determinada posición, o productos alimenticios que pudieran desplazarse de una región a otra o, aún más valiosa, información que orientara las opciones políticas generales.2
Las cartas eran el medio de estas relaciones y a la correspondencia tanto caballeros como secretarios dedicaban una parte relevante de su tiempo. En los últimos treinta años, dentro de una visión historiográfica que ha preferido un enfoque empirista al estudio de la política del Antiguo Régimen, lo epistolar, considerado durante mucho tiempo como una fuente poco relevante o superflua por los historiadores, ha sido revalorizado. Gracias a la minuciosa crónica que se puede extraer de su lectura, ha sido posible dibujar mapas del mundo cortesano, cuyos límites van mucho más allá de las paredes del palacio del rey. A partir de la corte regia, en efecto, se extendía sobre todos los dominios de los Habsburgo una red de naturaleza clientelar, capaz de permitir el movimiento de las informaciones de un lugar a otro y de asegurar al rey el apoyo y la fidelidad de sus súbditos. Era una red elástica, cuyos nudos principales estaban ocupados por los cortesanos más influyentes. Sin embargo, podía sufrir cambios debido a las contingencias políticas, porque cuando un patrono perdía el favor del rey resultaba poco útil para sus clientes, que buscaban nuevas alianzas en la corte, en un continuo y fluido juego, movido al mismo tiempo por «honor» y «utilidad».3 Los contactos epistolares permiten mirar con especial atención estas oscilaciones y comprender la construcción de las fortunas de los individuos, en la corte y en su tierra natal, contribuyendo no poco a explicar la robustez, sacudida por las revoluciones del siglo XVII, pero siempre sustancialmente inalterada, del sistema de los Habsburgo de Carlos V a Carlos II.4
En el caso de Cerdeña, la documentación epistolar permite arrojar luz inédita sobre los múltiples vínculos entre la aristocracia y el alto clero de la isla con la corte del soberano, aunque aún no se ha valorado debidamente: la historiografía del siglo pasado ha descuidado voluntariamente lo que no se ajusta al paradigma del denominado «Estado moderno».5 La publicación del intercambio epistolar de Antoine Perrenot de Granvelle con personajes de origen sardo o que residían en Cerdeña quiere ser, por una parte, un primer paso para reconsiderar el papel de la isla en el conjunto más amplio de los dominios de los Habsburgo, y, por otro lado, un avance en el conocimiento de Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586), obispo de Arras desde 1538 y cardenal desde 1561, personaje de enorme importancia en el siglo XVI, ejemplar desde el punto de vista del dominio de los medios necesarios del Antiguo Régimen para imponerse en la vida cortesana. Fue, primero, un consejero fiel y muy escuchado de Carlos V, aunque aún joven, y después, hombre de confianza, aunque con fortunas alternas, en calidad de embajador ante la Santa Sede, virrey de Nápoles y presidente del Consejo de Italia, de Felipe II.6
Antoine Perrenot de Granvelle nació en Besançon, en el Franco Condado, el 26 de agosto de 1517, en el seno de una familia de funcionarios, primogénito de Nicolás Perrenot de Granvelle y Nicole Bonvalot. El abuelo Pierre había iniciado el ascenso social, y se convirtió primero en un experto en la práctica notarial y, posteriormente, en notario general del conde de Borgoña para el distrito de Ornans. Gracias a esta actividad, pudo comprar terrenos y casarse con Étiennette Philibert, perteneciente a la pequeña nobleza del Franco Condado. La pareja tuvo seis hijos, el mayor de los cuales recibió el nombre de Nicolás. Su padre le aseguró los medios para un futuro brillante. Nicolás asistió a la Universidad de Dole, donde enseñaba en ese momento Mercurino Arborio de Gattinara. En Dole, Nicolás no solo adquirió una sólida formación jurídica, sino que también estableció importantes relaciones, lo que le permitió entrar al servicio de Antoine de Vergy, arzobispo de Besançon, al final de sus estudios. En 1504 Vergy lo nombró juez de la administración eclesiástica, lo que le supuso adquirir experiencia en el campo de las relaciones jurídicas entre el arzobispo y el capítulo metropolitano.
En 1506, a la muerte de Felipe el Hermoso, Carlos de Habsburgo se convirtió en duque de Borgoña. En 1508, Mercurino Arborio de Gattinara, por entonces al servicio del emperador Maximiliano de Habsburgo, abuelo de Carlos, se convirtió en presidente del Parlamento de Dole. Gattinara y Vergy, acérrimos enemigos, acordaron, sin embargo, nombrar a Nicolás Perrenot de Granvelle asesor del Parlamento. Este cargo, tan importante, permitió que el brillante jurisconsulto ampliara todavía más su experiencia jurídica y legal. Años más tarde, en 1518, Mercurino de Gattinara fue llamado a ocupar el lugar del gran canciller de Borgoña por Carlos V, quien quiso utilizar su consejo para conquistar la corona imperial. Así, cuando en 1519 Carlos pudo ostentar el título de emperador, reuniendo en sus manos un legado lleno de desafíos, consistente en la Corona de Castilla, las colonias americanas, la Corona de Aragón, las posesiones en Italia, los dominios flamencos, Mercurino Arborio da Gattinara, en busca de personal capaz de colaborar en la cancillería imperial, llamó a la corte a Nicolás Perrenot de Granvelle. En 1524 fue admitido en el consejo privado del emperador. En los años siguientes, durante el fatigoso conflicto con Francia, Nicolás Perrenot de Granvelle pudo demostrar sus múltiples cualidades en las cuestiones diplomáticas, y llegó a obtener, tras la muerte de Mercurino Arborio de Gattinara, el título oficioso de «canciller», signo de la importancia adquirida junto a Carlos V.7
El «canciller» dedicó una especial atención a su hijo primogénito, que demostró desde la infancia una gran inclinación por el estudio. Antoine, de hecho, después de haber aprendido a leer y escribir en Besançon, bajo la guía del canónigo Jean Sachet, comenzó a estudiar derecho con Jean de Saint-Mauris. Impresionado por sus cualidades, Nicolás eligió para su hijo la carrera eclesiástica: un futuro singular para un primogénito, pero lleno de grandes perspectivas, a la vista de la posición adquirida por el funcionario en la corte imperial. El joven, por lo tanto, frecuentó los ateneos de Lovaina y Padua: en el primero se aplicó al estudio de la filosofía y de la teología; mientras que en el segundo se dedicó al estudio del derecho, lo que facilita en aquellos años que forjara amistad con insignes profesores y personajes célebres.8 Su estancia en Italia contribuyó, además, al refinamiento de su educación cultural y artística y durante toda su vida apreciará los libros y obras de arte, de los que era un buen conocedor y un apasionado comprador. En 1538, tras terminar sus estudios, el joven Granvelle entró al servicio del emperador, como secretario particular de su padre. Inmediatamente, se vio envuelto en una intensa actividad diplomática, que se desarrolló desde el principio en un momento políticamente delicado para Carlos V, con la cuestión de los príncipes protestantes, en lucha contra el Imperio otomano y en guerra con Francia. En 1538 acompañó a su padre en la misión que conduciría a la paz de Niza; entre 1539 y 1540, durante una estancia en los Países Bajos, participó en las negociaciones, que continuarían en Worms, con los teólogos luteranos; en 1541, tomó parte en la dieta de Ratisbona y después acudió a Lucca y posteriormente, a Roma, con su padre, para tratar con el pontífice la convocatoria del concilio ecuménico. En 1543, en Trento, a la espera de la apertura del concilio, pronunció una famosa oración en la que proclamó su aversión a los soberanos franceses y conquistó una plaza en el Consejo de Estado; jugó un papel de no poca importancia para la estipulación de la paz de Crépy, firmada el 18 de septiembre de 1544, y a partir de este momento, mientras su padre dominaba la política imperial, apoyó constantemente al emperador en el manejo de los asuntos del momento. No por casualidad, el obispo Bertano de Fano, nuncio en la corte de Carlos V, declaraba: «Nicolás Perrenot ocupa el primer lugar en la corte imperial, Antonio Perrenot el segundo y Carlos V el tercero».9
Antoine Perrenot, aunque aún no tenía treinta años, estaba preparado para convertirse en un perfecto hombre de Estado. Conocía varios idiomas: hablaba fluidamente el francés, el español, el italiano y el latín, y comprendía el alemán, el neerlandés y el inglés. Además, continuó cultivando los contactos que había instaurado su padre y comenzó a establecer relaciones autónomas en todos los territorios de la Monarquía y fuera de sus fronteras, íntimamente convencido de que su fuerza política y diplomática residía en su red de amistades. Él ofrecía su amparo y su apoyo a cambio de informaciones, la moneda más valiosa en la corte, y de la posibilidad de disponer de hombres fieles a sus sugerencias en cada provincia de la Monarquía. Para muchos caballeros lejanos de la corte, la amistad con la familia Granvelle podría ser útil a la hora de presentar una petición al soberano, y por eso muchos confiaban en su protección. Ninguna información carecía de importancia, porque, al alto nivel político en el que operaban los Granvelle, cualquier dato podía marcar la diferencia. Y, aunque durante la mayor parte de los años cuarenta el esfuerzo de los Granvelle se centró en la cuestión protestante y en las relaciones entre Alemania y Roma, para los dos hombres de Estado las noticias que llegaban de otros lugares también conservaban una enorme importancia. Paralelamente, dispensar su favor en todas las provincias de la Monarquía significaba cultivar relaciones que podían, en un mañana impreciso, llegar a ser relevantes. Desde este punto de vista, la situación en Cerdeña era perfectamente asimilable a cualquier otro reino de la Corona: los súbditos buscaban protección cortesana, los cortesanos buscaban apoyos locales. La correspondencia entre Antoine Perrenot y la isla resulta patente desde finales de los años cuarenta. Jerónimo de Aragall, el destinatario más importante en la isla por número de cartas, escribió en abril de 1548 al obispo de Arras recordándole que no dejaba «siempre que se ofrece oportunidad, de darle haviso de las cosas deste Reino», por otro lado, pidiendo que «Su Majestad le provea de la tenencia de la Torre que en el Puerto de Oristany se labra que, al presente vaca, por muerte de don Hierónimo Cervellón».10 También a Antoine Perrenot se dirigieron, en noviembre de 1549, Ana Folch de Cardona, condesa de Villasor, y su cuñado Carlos de Alagón, obispo de Arborea, comunicando la muerte del conde don Blasco, y pidiendo que el título y «las mercedes que le havía hecho de quatrocientos e çinquenta ducados de renta sobre el reservado deste Reino y la saca de las mil hanegas de trigo, francas del drecho, de que no pudo gozar su padre»11 se asignaran al hijo, aún menor de edad.
Estas cartas ilustran el contenido de las peticiones dirigidas a los patronos cortesanos: lo que se pedía era que el soberano se pronunciase a favor de los solicitantes para nombramientos o concesiones y, a cambio, se proporcionaba información sobre lo que sucedía. Estos primeros intercambios epistolares podían seguir siendo puntuales o podían transformarse en una verdadera relación clientelar o llegar, incluso, a ser la base de una verdadera amistad, vivificada por las continuas cartas y algunas visitas. Esto sucederá con Granvelle. Después de la muerte de su padre, ocurrida en agosto de 1550, Antoine Perrenot transformó en relaciones duraderas contactos que anteriormente habían sido más ocasionales. La red de sus contactos epistolares se extendía desde Castilla a los reinos de la Corona de Aragón, de Flandes a Sicilia, de Nápoles a Milán, de Alemania a las Américas.12 Las informaciones constituían la gramática fundamental del ejercicio del consejo político. Por ello entre sus corresponsales se contaban personas de relieve, altos aristócratas o importantes personajes, así como personas más humildes, anónimos funcionarios, capaces, sin embargo, en virtud de su trabajo, de conocer detalles desconocidos para la mayoría. En algunos casos, estas personas llegaron a ser verdaderos amigos de confianza para Granvelle, como sucedió con Juan Antonio de Tassis13 o a Carlo d’Aragona, duque de Terranova.14 Casi siempre, los que conformaban la amplísima red de amistades del obispo de Arras actuaban como sus agentes para la compra de libros y obras de arte que enriquecían sus magníficas colecciones.15 Además, estas personas eran fieles recursos humanos que podían ser, provechosamente, puestos al servicio de la Monarquía en beneficio mutuo: quien era elegido para un cargo por sugerencia de Granvelle al soberano era recompensado con el honor recibido; el obispo de Arras podía contar con un informador aún más atento, tanto por gratitud como porque el encargo permitía obtener noticias aún más precisas y actualizadas. Bajo esta perspectiva, Cerdeña no era una isla lejana de la corte y poco poblada, sino que desde la mitad del siglo XV era una de las fronteras estratégicas del Mediterráneo, un mar cada día más peligroso por la agresiva presencia turco-otomana. Por lo tanto, Cerdeña era una isla sobre la cual era necesario tener todo tipo de información y en cuyo interior era preciso cultivar amistades fructíferas, para integrarlas en una red más amplia que pudiera garantizar la obtención de una visión de conjunto más completa, necesaria para el perfecto consejero del soberano, como Granvelle quería ser.
Desgraciadamente, a causa de las pérdidas sufridas por el patrimonio archivístico del cardenal, las cartas relativas a Cerdeña en nuestra posesión hoy documentan solo un periodo relativamente corto de su vida, ya que cubren los años cincuenta del siglo XVI. Sin embargo, se trata de un periodo de gran importancia para la isla, no solo a nivel internacional, ya que en aquella época se encontraba en primera línea de batalla contra las fuerzas musulmanas, sino también porque fue el momento en el que, con muchas dificultades y con un choque durísimo, se dibujaron en la isla equilibrios políticos inéditos, capaces de transferir la aristocracia sarda de la época de Carlos V a la de Felipe II. En los decenios siguientes, ya alcanzado el título cardenalicio, Granvelle fue embajador ante la Santa Sede, virrey de Nápoles y presidente del Consejo de Italia, aunque no hay testimonios capaces de iluminar las relaciones de esta época con Cerdeña. A la luz del lema que había elegido para sí mismo, «Durate», una invitación a la fidelidad de las relaciones amistosas, es posible suponer que estas no se interrumpieron, también porque para algunos caballeros sardos el cardenal podía seguir siendo una persona de referencia útil en la corte.16 Sin embargo, a la luz de la documentación hasta ahora descubierta, no es posible más que hacer suposiciones.
«GAUDEAT SARDINIA»:CARLOS V EN LA ISLA Y EN EL MEDITERRÁNEO
Eran casi las primeras luces del amanecer del 12 de junio de 1535 cuando la galera imperial hizo su entrada en el pequeño espejo de mar frente a la ciudad de Cagliari.17 Carlos V, listo para la conquista de Túnez, se había detenido en el puerto sardo para desde allí, junto con toda la flota, llegar a las costas africanas. Esperando había barcos de todas partes, fondeados delante del puerto y visibles desde las orillas de la ciudad, con millares de soldados:
Vingt-deux mille, tant Allemans, Italyens, que Espaignolz, oultre douze mille que Sadicte Majesté menoyt. Trouva là aussy six galères de Rodes avec la caracque, deux gallions du prince (?), deux caracques de Gennes, deux gallions de la Renterye, les galères de Monygo, corcepyns, gallères de Naples qui arrivarent depuis.18
Carlos V estaba orgulloso de ser el cabo del «mayor exercito que nunca se vido por la mar».19 La nave del emperador cruzó el centro de la valla que protegía el puerto y, entre las ocho y las nueve de la mañana, Carlos V descendió acompañado del infante de Portugal y de un nutrido cortejo de caballeros y recorrió el muelle decorado con cortinas amarillas y rojas, listo para jurar sobre los privilegios y las costumbres del Reino de Cerdeña, antes de comenzar la visita de la ciudad. Tras atravesar la Puerta del Muelle a la cabeza de un numeroso cortejo, en la pequeña plaza de Lapola lo esperaban el virrey Antonio Folch de Cardona, Jerónimo Aragall, gobernador del Cabo de Cagliari y Gallura, Francisco de Sena, gobernador del Cabo de Sassari y Logudoro, Domenico Pastorello, arzobispo de Cagliari, los más altos funcionarios regios, los cinco consejeros del Consejo Ciudadano de Cagliari, que le dieron la llave de la ciudad, la mejor aristocracia sarda, los más importantes prelados y los representantes de las ciudades regias presentes en el parlamento del Reino, Cagliari, Sassari, Oristano, Alghero, Iglesias y Castellaragonese.20 Era tan importante el momento, que el representante de la ciudad de Sassari recogió el acontecimiento en el Libro delle ordinanze, comenzando con un pomposo «Gaudeat Sardinia» para celebrar el regreso de un soberano a la isla después de muchísimo tiempo.21 Después de acoger el homenaje de los presentes, el emperador se adentró a caballo en medio de una multitud curiosa y festiva para llegar a la catedral y asistir a la misa, celebrada por el arzobispo Domenico Pastorello.22 Solo después de varias horas volvió a su galera. Había visitado la ciudad y quizás se había recogido en oración en la iglesia de San Francesco de Stampace.23 Al día siguiente el emperador se hizo acompañar hasta el famoso santuario fuera de las murallas de Santa María de Bonaria, donde se custodiaban dos milagrosas estatuas de la Virgen protectora de los navegantes.24 La misma noche Carlos V dio órdenes al virrey Antonio de Cardona sobre las provisiones de la flota imperial. El virrey, en colaboración con el arzobispo de Cagliari, debería controlar «que embien de Génova cierta quantidad de viscocho que se ha hecho en Génova para provision de nuestra armada». En el barco, lleno de bizcocho, él debería embarcar «todas las vaccas y bueyes vivos que pudieren entran en ellos y alguna agua y yerva que coman porque no se mueran, [...] todo el queso y viscocho blanco y botas de carne salada que quedan en Caller, [...] quinientos açadoneros». Para hacer frente a los gastos «demás de los dineros que hasta agora se han proveydo en este reyno por otras vías», el emperador había enviado cinco mil escudos de oro. El informe de los gastos debía enviarse al almirante Andrea Doria y a Juan Reina, obispo de Alghero, responsables de los registros financieros.25 El 14 de junio la poderosa flota inicia su navegación y, en pocos días, Túnez se ve obligada a rendirse ante las fuerzas cristianas al mando de Carlos V, magnificado como salvador de la cristiandad en toda Italia, llevando a cabo un maravilloso viaje triunfal.26 Pero este fue un triunfo efímero porque al año siguiente la plaza fuerte africana volvió a manos enemigas.
Seis años más tarde, en 1541, Carlos V regresó a Cerdeña. Una vez más, la isla era la base para una expedición militar. Pero la empresa, concebida por el almirante Andrea Doria para eliminar la constante amenaza corsaria, aunque meditada desde hace tiempo, se cumplió en un momento políticamente muy delicado, tras la dieta de Ratisbona, y se inició muy tarde, cuando ya terminaba la temporada propicia para la navegación. El puerto elegido para la reunión de los barcos españoles e italianos era Mallorca; y en efecto, Carlos V debería haber llegado a las Baleares partiendo del puerto de Génova. Sin embargo, él decidió reunirse con el pontífice en Lucca. Por lo tanto, la nave imperial, a la cabeza de un pequeño grupo de barcos, partió del puerto de La Spezia el 28 de septiembre. Comenzaban a soplar los primeros vientos otoñales, que presagiaban peligrosas tormentas, una repentina tempestad y el mar embravecido forzaron a la flota imperial a navegar hasta las orillas de Córcega, donde el emperador permaneció durante una semana.27 El 3 de octubre, Carlos V dirigió un mensaje a los consejeros del municipio de Alghero, anunciando, inesperadamente, su visita a la ciudad, donde esperaba encontrar «las vituallas que fueren menester para refresco y proveimiento de nuestra casa y corte».28 Así, Carlos V llegó, inesperadamente, a Alghero. La acogida no fue tan fastuosa como la preparada anteriormente por la ciudad de Cagliari: solo el gobernador del Cabo de Sassari y Logudoro y algunos nobles alguereses y sasareses recibieron al emperador, debido en parte a que la situación interior de la isla era políticamente complicada. A pesar de la falta de tiempo y de las restricciones financieras, que impidieron un montaje ceremonial imponente, se construyó un puente, «cubert [...] de draps fins de Barcelona, vermells, grochs y altres colors de molta valor» y de los campos vecinos fueron llevados a la ciudad «gallines, capons, pollastres, oques, anedes, colomins, ous, rahums, formatges, fruytes y altres refreschs».29 Los panaderos tuvieron que hornear «molt pa blanc» y los vinateros prepararon «vins blanchs y negres». Carlos V, tras desembarcar, recorrió la ciudad, parando a rezar en la catedral. Se organizó una caza «ab molt aparell de cavalls, cans, jagaradors, criats», entretenimiento muy apreciado por el emperador, que mató un jabalí. También en esta ocasión, Cerdeña no dejó de ser un lugar de abastecimiento para la flota imperial. Ya en julio de 1541, con la coordinación del enviado imperial Pedro de Arbicio, se procedió a almacenar quesos, vino, «bizcochos y carnes saladas», a pesar de «la grandíssima necessidad de los años passados» y del riesgo de una nueva carestía, como destacaba Jerónimo de Aragall en una carta al emperador.30 Con motivo de la estancia en Alghero de Carlos V los consejeros de la ciudad
per refreschs de la sua casa y cort feren present de moltes vaques, de molts montons, de moltes gallines y capons, de molts rasers de pa blanch fet a cocorroys, de moltes botes de vy y mell y de malvesia, de moltes dotzenes de antoxers yveles de será groga, de moltes fruites, ortallas y altres refreschs, de que Sa Mag.d ne resta molt contenta.31
Esta parada, antes de llegar a Mallorca desde donde la flota comienza su viaje hacia Argel,32 confirmaba la importancia que Cerdeña, situada en el centro del Tirreno, poseía dentro de la política mediterránea de Carlos V. La isla era un lugar clave desde el punto de vista estratégico en el Mediterráneo occidental y desde el punto de vista del abastecimiento.
Tanto en 1535 como en 1541 numerosos informes detallados contaban la expedición. En 1535, Antoine Perrenot de Granvelle, un joven que se habría de convertir en uno de los hombres más potentes de la corte de Carlos V y de Felipe II, por entonces era estudiante y seguía los acontecimientos gracias a uno de sus primos, que le enviaba desde Bruselas copia de las cartas escritas tras la conquista de La Goletta por el secretario Perrenin al arzobispo de Palermo, el flamenco Jean Carondelet, presidente del Consejo de los Países Bajos.33 En este caso en las misivas enviadas a partir de 1535, desde la galera capitana, en la cual residía para prestar consejo al emperador, su padre, Nicolas Perrenot de Granvelle escribía cartas a su hijo que se encontraba centrado a sus estudios. La empresa que había llevado a la conquista de Túnez influyó mucho en la imaginación del joven Antoine, ya que treinta años después, en 1566, hará que Guillaume de Pannemeker reproduzca este acontecimiento en uno de los doce tapices dedicados a la conquista de Túnez sobre cartones de Jan Vermeyen.34 De hecho, a Granvelle le gustaba buscar en este tapiz la tienda ocupada por su padre durante el asedio de la ciudad africana.35
En 1541, Antoine Perrenot de Granvelle, obispo de Arras desde 1538, estaba aprendiendo al lado de su padre el difícil arte del gobierno y de la diplomacia, en una misión en Italia.36 Allí, junto a Nicolas Perrenot de Granvelle, tiene noticia de la empresa y de la derrota de Argel. El Mediterráneo volvía a estar entre las preocupaciones de los Granvelle, en aquel momento concentrados en el conflicto con Francia y las disputas religiosas en Alemania. Para el resto de Europa, durante casi cien años, la amenaza otomana fue más que palpable y constituyó el principal problema internacional para los soberanos cristianos.
En mayo de 1453, el Sultán turco otomano Mohammed II el Conquistador (1432-1481, en el trono desde 1451), bajo cuyo dominio estaba la mayor parte del Medio Oriente y de los Balcanes, lanzó el ataque decisivo contra Bizancio, la antigua Constantinopla y el futuro Estambul, una ciudad ya codiciada por el profeta Mahoma (c. 570-632) y durante siglos el objetivo de la expansión islámica. Conquistada después de unas pocas semanas de asedio, Estambul estaba destinada en muy poco tiempo a convertirse en el corazón de un fuerte y vasto imperio islámico, capaz de amenazar al cristianismo de cerca y competir, a menudo victoriosamente, por el control del Mar Mediterráneo.37
La conquista de la ciudad puso fin a la expansión de los turcos otomanos en Oriente Medio, inmediatamente después, Estambul se convirtió en un nuevo punto de partida para irradiar el poder de los sultanes en el continente europeo. Después de tomar la ciudad, de hecho, Mohammed II continuó con el trabajo de expansión territorial y consolidación del imperio, extendiendo su dominio sobre Serbia, el Peloponeso y Albania, reduciendo el Kanato de Crimea a vasallaje y concluyendo la conquista de Anatolia con la subyugación de la región de Caramania. El objetivo del sultán era Europa; su sueño, alimentado por la cultura humanista que lo había nutrido, era Roma. La fugaz ocupación de Otranto, entre 1480 y 1481 provocó consternación en Italia, aterrorizada por una presencia hostil en el territorio de la península, pero hizo comprender perfectamente cuáles eran las intenciones del enemigo que aparecía, abrumadoramente, en las costas del Mediterráneo oriental.38
Los sucesores de Mahoma II, Bayazid II (sultán de 1481-1512) y, sobre todo, Selim I (1465-1520, sultán de 1512), consolidaron la herencia recibida y mejoraron las estructuras políticas y administrativas del Imperio. Selim posteriormente conquistó y anexionó Cilicia, Siria y Egipto, estableciendo de esta forma un firme control otomano sobre el Mediterráneo oriental. Los éxitos militares, debido en parte a la aplastante superioridad de la artillería y a las divisiones dentro de los campos enemigos, por la defensa de la creencia sunita, la mayoría en las regiones islámicas, hicieron que los sultanes otomanos fueran vistos como los míticos califas árabes de las grandes dinastías omeyas y abasíes del pasado. Parecían capaces de restaurar a las diferentes poblaciones islámicas la unidad y el esplendor perdidos durante siglos.
Por lo tanto, la herencia territorial y política que cayó en manos de Selim II, o Solimán (sultán de 1520-1566), conocido por los europeos con el sobrenombre de «Magnífico» y por los otomanos como Qanuni, el Legislador, fue enorme. Su imperio obtuvo así un gran alcance –que deseaba extender aún más– en detrimento de sus enemigos, la Casa de los Safavid en Asia central y la Casa de los Habsburgo en Europa. Sus objetivos eran ocupar territorios en el Cercano Oriente (los actuales Irán, Iraq, Yemen, Adén), avanzar en Europa del Este e incorporar el norte de África. Fue un desafío particularmente atrevido, porque luchar en frentes tan distantes, alcanzables solo con grandes dificultades logísticas, habría requerido de por sí el despliegue de varios ejércitos. Sin embargo, una antigua tradición otomana, dirigida a evitar las revueltas militares, quería que solo existiera un ejército, comandado por el propio sultán: esto significaba que las campañas de guerra tenían lugar durante un periodo limitado del año, en el verano desde abril a septiembre, y en un solo frente. Selim, por lo tanto, se encuentra en la necesidad de evitar enfrentarse a diferentes enemigos en frentes lejanos y los resultados que obtuvo se deberán no solo a negociaciones diplomáticas, sino también gracias a la fama de invencibilidad de los ejércitos otomanos, que asustó a los oponentes.39
En la frontera de los Balcanes, en el momento de la ascensión de Selim al trono, solo la frágil Hungría separó el Imperio otomano del Sacro Imperio Romano. Selim interpretó el matrimonio de Anna Jagellone (1503-1527), hermana del rey de Hungría, con el archiduque Fernando de Habsburgo (1503-1564), hermano y teniente de Carlos V en Austria, como un signo de la voluntad de los Habsburgo de expandir su dominio en Europa del Este. La primera ofensiva otomana, en 1520, condujo a la conquista de Belgrado, un punto clave del sistema de defensa húngaro y un útil punto de partida para una campaña posterior, en 1526, durante la cual, en la batalla de Mohàcs, al sur de la ciudad de Buda, el Ejército húngaro fue derrotado. El asentamiento en el trono húngaro de Giovanni Zapolay (1487-1540), quien se declaró vasallo del sultán, condujo, en 1527, a la reacción de Fernando de Habsburgo que invadió Hungría, dando lugar a un conflicto que duró dos años y terminó con el avance otomano hasta las puertas de Viena. La ciudad sitiada se salvó, por un lado, gracias a su sólido aparato defensivo, y por el otro, debido a la llegada del otoño y la tradición otomana de regresar a Estambul antes de la temporada de invierno. En 1530, Fernando asedió Buda causando la reacción otomana. En 1532, las tropas al mando de Solimán se extendieron en el sur de Austria devastando el territorio y obligando a Fernando a la paz en 1533. Zapolay fue reconocido como el legítimo gobernante de Hungría, un territorio amortiguador entre el Sacro Imperio Romano y el Imperio otomano, del cual era vasallo y desde el que comenzaron sistemáticamente las incursiones de los aqïngi, un cuerpo de caballeros musulmanes creados con el único propósito de atacar los territorios austríacos con incursiones continuas y desconcertantes.40
Cuando se firmó la paz con los Habsburgo, Solimán pudo concentrarse en el Cercano Oriente, donde continuaron las amenazas de los turcomanos y, sobre todo, de la dinastía Safavid, soberanos de Persia. El frente oriental le dio problemas al sultán durante mucho tiempo. Solo en 1555 se resolvieron los acuerdos diplomáticos entre las dos potencias musulmanas, lo que permitió, una vez más, que Selim mirara al Mediterráneo, cuyo control era mucho menos problemático.
En efecto, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, importantes aliados del sultán eran las provincias cosarias surgidas en algunos de los territorios africanos, una vez bajo el dominio omayyade. A pesar del continuo esfuerzo expansivo en las costas africanas inaugurado por los Reyes Católicos, Isabel de Castilla (1451-1504) y Fernando de Aragón (1452-1516), después de la conquista del sultanato de Granada, las costas africanas estaban fuertemente custodiadas por fuerzas musulmanas.41 Paradójicamente, precisamente la política de rígida evangelización llevada a cabo por el cardenal, fiel consejero de la reina Isabel, Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517) en los territorios del antiguo sultanato de Granada, provocó una tenaz resistencia. Muchos musulmanes, en respuesta a la severidad de los soberanos en materia de culto, abandonaron los lugares de nacimiento para recalar en las costas africanas y dieron un nuevo impulso a la piratería en la cuenca centro-occidental del Mediterráneo. Se empezaron a formar así, en los enclaves costeros fortificados del norte de África, los escuadrones de corsarios, que se fueron engrosando y consolidando durante el siglo XVI, acogiendo entre sus filas a personajes muy diferentes: elementos locales, musulmanes que huían de Castilla; pero también piratas procedentes del Mediterráneo oriental, que fueron alcanzados a partir de los años veinte del siglo XVI por soldados y funcionarios enviados desde Estambul, judíos y cristianos que renegaban de la fe de los padres y abrazaban la fe islámica, no solo para escapar de los horrores del cautiverio después de la captura, sino también para tener ocasiones de ascenso social en una sociedad distinta de la de procedencia.42 No tenían en común ni tradiciones ni usos, ni la lengua. En el norte de África, más allá del árabe, se hablaba una lengua franca, compuesta por elementos procedentes de castellano, italiano, francés, provenzal, catalán, árabe, turco y griego, a los que se añadieron a lo largo del tiempo expresiones portuguesas.43 Lo que unía a este conjunto de personas era la actividad depredadora en las costas cristianas, el saqueo, que alimentaba y sostenía la economía empobrecida del norte de África, atrayendo al Magreb a mercaderes y negociantes procedentes de todo el mundo musulmán. Hombres, mujeres y niños, que eran capturados durante las incursiones y destinados a la esclavitud, eran la mercancía más solicitada. Una vez capturados, terminaban en los «baños» de cualquiera de los puertos de la Berbería, para luego ser puestos a la venta a un precio que dependía de las condiciones de salud, de la clase de origen y de la profesión del individuo. A veces, los infortunados podían estar en el centro de un intercambio, puesto que también los barcos cristianos se dedicaban, con pasión, a la piratería y saqueaban las costas del norte de África trayendo a Europa un rico botín de esclavos para su uso en galeras, construcción o servicios domésticos.44 Los prisioneros cristianos también podían ser objeto de negociaciones de rescate: religiosos trinitarios, mercenarios y franciscanos viajaban con frecuencia a los puertos norteafricanos para liberar, con el dinero recogido de su familia de origen o de otros benefactores, algún capturado.45
Frente a la amenaza corsaria, que desde principios de siglo se hizo cada vez más insistente, junto a los intentos de reforzar las defensas en las costas, los Reyes Católicos apostaron por la ofensiva. La muerte de Isabel de Castilla, en 1504, supuso un revés momentáneo por las iniciativas bélicas en el frente africano. Sin embargo, en el testamento, dictado por la soberana el 12 de octubre del mismo año, era muy relevante la advertencia dirigida a sus sucesores, la princesa Juana de Castilla (1479-1555) y el archiduque Felipe de Habsburgo (1478-1506), para «que no çesen en la conquista de Africa e de pugnar por la fe contra los ynfieles».46
En los años siguientes, la ocupación continuó,47 gracias también a la organización de una red de espionaje capaz de proporcionar información sobre todo el litoral que iba desde Gibraltar a Argel.48 El proyecto de la Corona era el de constituir en el litoral norteafricano una frontera de la cristiandad, poblada no solo por militares, sino también por civiles, que protegiera las costas europeas de los ataques corsarios. Por tanto, no una presencia episódica, sino un arraigo real, que no excluyese el diálogo con las poblaciones musulmanas locales, en un marco de acuerdos de alianza política y militar.49 La muerte de Fernando el Católico, el 23 de enero de 1516, provocó el aplazamiento del ambicioso proyecto de completar las conquistas africanas con la toma de Túnez, cabeza de puente para un impulso que debería haber hecho llegar a Alejandría las tropas católicas.
La sucesión al trono de Carlos de Habsburgo, decidido a mantener intacta la herencia territorial recibida de sus predecesores, solo modificó parcialmente la política con respecto a los territorios norteafricanos. Aunque la conquista militar y el tejido de alianzas con los potentados locales en tierra africana no reducía los ataques de los corsarios, estaba extendida en la corte la idea de que, para proteger las costas y la navegación mediterránea, era necesario emprender nuevas iniciativas bélicas en las costas del norte de África, en lugar de articular un sistema defensivo en las costas europeas.50
Los proyectos de conquista castellana, a partir de 1516, fueron obstaculizados también por la aparición en la escena mediterránea de Hayreddin Barbarroja (1478-1546).51 El pirata, musulmán de origen griego, nacido en Mitilene, pero trasladado como muchos otros al Mediterráneo occidental en busca de fortuna, desde los primeros años del siglo se había instalado en los puertos de Djerba y de La Goletta para ejercer su carrera al servicio del rey de Túnez y para trasladar a la orilla musulmana del Mediterráneo a todos los que salían de Castilla, tras la caída de Granada y la forzada evangelización. En 1519, una embajada de Hayreddin Barbarroja se acercó a Estambul para ofrecer la sumisión de los corsarios y musulmanes argelinos al sultán. Un homenaje que fue correspondido con el título de beyrlebeyi, gobernador general de la provincia argelina, y con el envío de 2.000 janízeros y 4.000 soldados. Para Solimán, sin embargo, en aquellos años, el Mediterráneo occidental no era más que un frente secundario, los compromisos sobre los Balcanes y Oriente Próximo le impedían actuar en un teatro de guerra que parecía de poca importancia. Sin embargo, gracias al título otomano que ostentaba, Barbarroja podía magnificar la legitimidad de sus actividades ante las poblaciones del norte de África y crear un cuerpo militar que le fuera fiel y libre de ataduras a otros jefes: fuerzas destinadas a crecer con la llegada de los musulmanes mudéjares, expulsados entre 1525 y 1526 de los territorios de la Corona de Aragón y que, rechazados por los correligionarios norteafricanos, solo gracias a Barbarroja fueron integrados en la sociedad argelina.52 Fuerte por la posición conquistada, con una amplia visión política y militar, conjugando ingeniosamente agresividad y habilidad diplomática, en pocos años, el pirata llegó a ejercer un poder considerable en la zona del Mediterráneo occidental. Su fama de comandante victorioso se acrecentó por los éxitos obtenidos con la reconquista de varias guarniciones castellanas en las costas del norte de África. Argel era una fortaleza, corazón de un pequeño imperio corsario, encrucijada de hombres y mercancías provenientes de todas partes.
En 1533 el sultán invitó a Barbarroja a Estambul y lo nombró qapudanpasha, almirante de la flota otomana, cuya reorganización le confió. De este modo el sultán incorporó en el Imperio, aunque con particulares franquicias, el territorio de Argel. Se inició así la fructífera cooperación entre la Sublime Puerta y los corsarios magrebíes. Ambas partes se beneficiaron en gran medida de la alianza: el sultán, para operar en el Mediterráneo occidental, necesitaba bases en el norte de África e informaciones, que solo los piratas podían proporcionar; además, Solimán podía utilizar la rara pericia náutica de los corsarios. Aún mayores eran las oportunidades que el Imperio otomano ofrecía a Barbarroja: soldados anatólicos, por una parte, y títulos, cargos y honores, por otra, además de la posibilidad de construir buques sólidos en los arsenales de Estambul con madera de Anatolia.53
Por su parte, Carlos V no permaneció inerme, puesto que disponía de un competente almirante como Andrea Doria que, en 1528, había puesto al servicio del emperador toda la flota genovesa.54 Precisamente por consejo de su almirante, interesado ante todo en la tranquilidad del mar Tirreno, Carlos V identificó en Túnez, y no en Argel, verdadero bastión de los piratas, el objetivo que finalmente se alcanzó con pocos días de combate. La represalia de Barbarroja, sin embargo, no tardó en llegar con una serie de saqueos, el más importante de los cuales fue, a finales del verano de 1535, el ataque violento al archipiélago de las Baleares, momento en el que la ciudad de Mahón, el puerto más importante de la isla de Menorca, fue saqueada e incendiada. Mucho más peligrosa que las iniciativas corsarias fue, en 1536, la formación de una inédita alianza militar entre Solimán y Francisco I (1494-1547), rey de Francia, la alianza impía del Rey Cristianísimo, dispuesto a pactar también con un enemigo de la cristiandad para aniquilar al emperador, contra el cual estaba a punto de reavivar el conflicto, iniciado en 1494 y continuado durante décadas, por el control de la península italiana.55
EL REINO DE CERDEÑA
Durante los momentos de enfrentamiento entre Carlos V y el mundo musulmán, Cerdeña, situada geográficamente en la línea de demarcación entre un mundo y el otro, era un reino perteneciente a la Corona de Aragón. Poco conocido, considerado bajo la percepción común europea como un lugar lejano y exótico, hasta el punto de ser definido en la época de la evangelización como «las Indias de por acá», Cerdeña había cultivado las primeras relaciones con el mundo hispano en la Edad Media. La isla, situada en el centro del mar Tirreno, era de hecho un punto de tránsito obligado para los barcos que desde Barcelona se dirigían hacia Oriente. En Cerdeña, en todo caso, los comerciantes catalanes medievales podían contar con un mercado de salida, aunque modesto, y encontraban mercancías útiles en los intercambios internacionales: el trigo, ante todo, a pesar de que los cereales sardos no eran, en comparación con otros, de altísima calidad, pero sobre todo cuero y coral. Estas fructíferas relaciones comerciales, que unían cada vez más a la isla con la península ibérica, fueron selladas en 1297 por la infeudación del reino a Jaime II de Aragón por el papa Bonifacio VIII. La unión de Cerdeña con la Corona de Aragón, sin embargo, no procedió de este acto formal, sino de una verdadera guerra que comenzó en 1323 para terminar en 1421, cien años después, con la victoria de la Corona sobre el Giudicato de Arborea y sus aliados, las ciudades italianas de Pisa y Génova.
La posesión de la isla era una pieza importante del mosaico que la Corona aragonesa estaba construyendo dentro del Mediterráneo. Cerdeña era, de hecho, un núcleo estratégico fundamental para el diseño de la «ruta de las islas» o «ruta de las especias», un camino privilegiado que conectaba, a través de las posesiones mallorquinas, Aragón y Cataluña con Sicilia, atada a la Corona tras la revuelta de las Vísperas sicilianas y la paz de Caltabel·lotta (1302), y a los ducados de Atenas y Neopatria, conquistados a principios del siglo XIV durante las Cruzadas.56 Una presa codiciada, pues, ya sea como escala o como mercado, sobre todo para la marinería comercial catalana decidida a desafiar a las grandes potencias marineras italianas, Pisa, Génova y Venecia, y a extenderse en las aguas mediterráneas.57 Por eso, a pesar del largo conflicto, las relaciones comerciales entre sardos y catalanes durante la tardía Edad Media se intensificaron, hasta alcanzar un notable nivel durante el reinado de Fernando el Católico.
Bajo Fernando el Católico se definió de manera duradera la arquitectura institucional, que tuvo una marcada impronta catalana. La ausencia del rey, como en los otros reinos de la Corona, fue suplida por el nombramiento de un virrey, un alter ego del soberano que ejercía con poderes judiciales, ejecutivos, legislativos y militares y a cuya autoridad todos los súbditos del reino estaban llamados a obedecer como al propio soberano. El representante del rey era responsable del orden social en tiempo de paz y capitán general del ejército en tiempo de guerra, a él competía el control de la administración de justicia y, con la ayuda del tesorero general y del maestro racional, la gestión del patrimonio real.58 El papel de virrey se configuraba así como una verdadera ficción jurídica transitoria. En la isla, como en muchos otros dominios de la Monarquía, la potestas ordinaria que se confería al virrey participaba de la potestas regia, y podía ser controlada por el rey, único poseedor de la potestas absoluta, en última instancia con el poder de revocar la representación, es decir, de destituir al ministro. Para desempeñar el cargo de virrey de Cerdeña se llamaba, generalmente, a un miembro de algún importante linaje aragonés, catalán o valenciano, que había tenido la oportunidad de probarse al servicio del monarca. En el caso sardo, los virreyes, gracias también a la larga duración de su mandato, estaban destinados a consolidar el vínculo entre los grupos sardocatalanes y la corte y a reforzar el consenso con respecto a un soberano, como Carlos V, cuyos intereses inmediatos podían estar más vinculados a los asuntos de otras partes de Europa.59 Originarios del reino eran, en cambio, los dos gobernadores territoriales, el uno responsable del norte de la isla, el llamado Cabo de Sassari y Logudoro, y el otro del sur, al mando del Cabo de Cagliari y Gallura. La administración de Cerdeña estaba a cargo de un fiscal real, responsable de la gestión ordinaria y extraordinaria del patrimonio real. A su lado operaban el maestro racional, que controlaba la contabilidad pública, y el receptor del reservado, el colector de las rentas del patrimonio real. A partir de 1487, junto con el virrey en el gobierno político, se encontraba el regente de la Real Cancillería, una emanación del vicecanciller del Consejo de Aragón. El regente servía de enlace entre el reino y la alta burocracia cortesana.
También desde el punto de vista económico, en el siglo XVI, Cerdeña era una isla perfectamente integrada, aunque con un papel secundario, en los dominios de la casa de Habsburgo. La fase de crecimiento que caracterizó a toda Europa en la primera mitad del siglo también afectó a la isla. Según un informe de los años setenta del siglo XVI, aunque se remonta a gran parte del siglo, Cerdeña tenía una superficie cultivada de tres cuartas partes de trigo y el resto de cebada, inferior a 100.000 starelli (el starello es de 4.000 m2),60 y una cabaña ganadera de aproximadamente un millón de cabezas, la mitad de las cuales eran ovinas.61 La isla, por lo tanto, si bien ya se había amortiguado considerablemente la efervescencia comercial que la había caracterizado en el siglo XV, cuando se había insertado ventajosamente en los circuitos catalanoaragoneses, era parte integrante del mercado mediterráneo, aunque con una presencia intermitente. En efecto, precisamente en los años cincuenta, un momento crítico de la producción de grano causó un neto retroceso del papel de Cerdeña en los tráficos comerciales.62 En cualquier caso, desde los principales puertos, que coincidían con las ciudades regias –sobre todo Cagliari, Sassari que tenía en Porto Torres su salida al mar, Alghero y Oristano–, navegaban barcos con las bodegas cargadas de cebada y de trigo, menos apreciado que el siciliano pero requerido en muchos mercados del continente en los momentos particularmente críticos. Junto a los cereales encontraban su lugar la sal, las pieles de cordero y cabrito, los quesos, el plomo procedente de las minas de Iglesias, el valioso coral bruto alguerés y los caballos, muy solicitados en la corte.63 Los destinos eran otros puertos del Mediterráneo, cristianos o no, desde donde se importaban a la isla tejidos refinados –ya que la lana sarda era bastante mala– y vino de alta calidad.64
La modestia del volumen de los tráficos comerciales sardos en el primer Cinquecento se debía en gran parte al sistema productivo, estrechamente vinculado al sistema feudal, caracterizado por una fuerte fiscalidad y por peculiares modalidades de gestión económica. El feudalismo había llegado tardíamente a Cerdeña, con las tropas catalanoaragonesas que siguieron al infante Alfonso, después de la infeudación del reino.65 Había sido promovido en el territorio sardo desde la primera campaña militar aragonesa,66





























