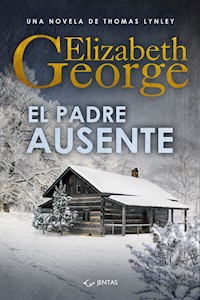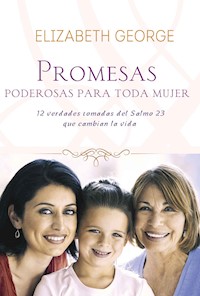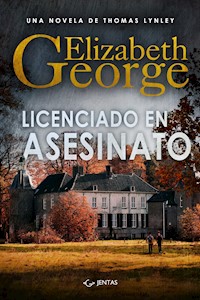Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas Ehf
- Kategorie: Krimi
- Serie: Thomas Lynley
- Sprache: Spanisch
El cadáver de Kenneth Fleming, auténtica estrella del críquet en Inglaterra, aparece en la casa de campo de Miriam Whitelaw, una profesora retirada que años antes había sido mentora de Ken. Al principio, todo parece señalar que se trata de un desafortunado accidente, pero los indicios que encuentra la policía apuntan más bien hacia un homicidio premeditado. Lo cierto es que el caso no parece fácil de solucionar porque la vida de Ken estaba rodeada de demasiadas circunstancias extrañas: llevaba ya cuatro años sin vivir con su mujer quien, a pesar del tiempo, se resistía al divorcio; por otra parte, no hacía mucho que tenía una amante, también casada, y estaban planteándose contraer matrimonio tras conseguir sus respectivos divorcios; y, por último, la relación que le unía a Miriam Whitelaw, treinta años mayor que él, no acababa de estar muy clara. El círculo es reducido, pero son demasiadas las personas que podrían desear verle muerto: ¿quizá Jimmy, su hijo, dolido por su abandono? ¿O Jean, su esposa, decidida a no divorciarse? ¿O podría haber sido Olivia, la hija de Miriam, celosa por las atenciones que su madre le prodigaba a Ken, mientras a ella hacía ya más de diez años que no le dirigía la palabra? Por si no fuera suficiente, Gabriella, la amante de Ken, quien se suponía que debía estar en la casa incendiada, ha desaparecido sin dejar rastro... Elizabeth George reconstruye con su maestría habitual este rompecabezas de pasiones y secretos en el que, como en las obras maestras del género de misterio, las piezas no encajan hasta el final.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1120
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cenizas de rencor
Cenizas de rencor
Título original: Playing for the Ashes
© 1994 Elizabeth George. Reservados todos los derechos.
© 2022 Jentas ehf. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas ehf
ISBN 978-9979-64-348-7
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencias.
–––
Para Freddie Lachapelle,
con amor
–––
«La tierra y la arena queman. Apoya tu cara sobre la arena ardiente y sobre la tierra del camino, pues todos aquellos que han sufrido la herida del amor han de llevar la impronta en su rostro, y la cicatriz ha de ser visible.»
La conferencia de los pájaros
Farīd al-Dīn ʿAṭṭār
Nota de la autora
En Inglaterra el término «las Cenizas» hace referencia a la derrota en la competición de criquet (criquet jugado a nivel nacional) contra Australia.
La expresión procede de la siguiente anécdota en la historia del criquet:
Cuando el equipo nacional australiano derrotó al equipo nacional inglés en las series de agosto de 1882, fue la primera vez que Inglaterra resultó vencida en su propio terreno. En reacción a la derrota, el Sporting Times publicó una necrológica burlona en la que el periódico anunciaba que el criquet inglés había «fallecido en el Oval el 29 de agosto de 1882». A continuación de la necrológica, una nota informaba a los lectores de que el «cadáver será incinerado y las cenizas enviadas a Australia».
Después de aquel partido fatal, el equipo inglés partió hacia Australia para dirimir otra serie de encuentros. Se dijo que el equipo, capitaneado por Ivo Bligh, marchaba en peregrinación para recuperar las Cenizas. Después de la segunda derrota del equipo australiano, algunas mujeres de Melbourne se apoderaron de un bail (una de las estacas que se colocan sobre los tres palitroques, y con ellos se compone la meta que el bateador defiende contra el lanzador), lo quemaron y ofrecieron las cenizas a Bligh. Estas cenizas se guardan ahora en el Lord’s Cricket Ground de Londres, la meca del criquet inglés.
Si bien ningún trofeo cambia de manos al final de las series entre Inglaterra y Australia, siempre que se enfrentan en los cinco partidos que constituyen las series, juegan por las Cenizas.
Olivia
Chris ha sacado a los perros para que corran por la orilla del canal. Los veo porque todavía no han llegado al puente de Warwick Avenue. Beans corretea por la derecha, flirtea con la idea de caer al agua. Toast va a su izquierda. Cada diez zancadas, más o menos, Toast olvida que sólo tiene tres piernas y está a punto de caer sobre su lomo.
Chris ha dicho que no estarían mucho rato, porque sabe lo que siento acerca de escribir esto, pero le gusta el ejercicio, y en cuanto se pone en acción, el sol y la brisa conspiran para que se olvide. Terminará corriendo hasta llegar al zoo. Intento no cabrearme. Necesito a Chris más que nunca, y me digo que su intención siempre es buena y trato de creerlo.
Cuando yo trabajaba en el zoo, en ocasiones venían a buscarme los tres a media tarde y tomábamos café en el pabellón de descanso, en el exterior si hacía buen tiempo, sentados en un banco desde el que podíamos ver la fachada de Cumberland Terrace. Estudiábamos la curva de las estatuas alineadas en el frontón e inventábamos historias sobre quiénes eran. Sir Boffing Bigtoff, llamaba a una Chris, al que le volaron el trasero en la batalla de Waterloo. Dame Tartsie Twit, llamaba yo a otra, la que se hacía pasar por tonta, pero era en realidad una Pimpinela. O Makus Sictus, alguien con toga, el que perdió el valor y el desayuno con los Idus de Marzo. Y después, reíamos de nuestra estupidez, y contemplábamos a los perros mientras jugaban a perseguir pájaros y turistas.
Apuesto a que no podéis imaginarme haciendo eso, hilando historias tontas con la barbilla apoyada en las rodillas y una taza de café, sentada en un banco con Chris Faraday a mi lado. Y no vestía de negro como en los últimos tiempos, sino que llevaba pantalones caqui y camisa verde oliva, el uniforme que nos imponía el zoo.
Entonces, creía saber quién era yo. Ya me había clasificado. Las apariencias engañan, había decidido diez años atrás, y si la gente no puede soportar mi cabello corto y erizado, si la gente tiene problemas con mis cejas depiladas, si un aro en la nariz les horroriza y pendientes alineados como armas medievales les revuelven el estómago, que se vayan a la mierda. No pueden ver debajo de la superficie, ¿verdad? No quieren verme como en realidad soy.
¿Quién soy, en realidad? ¿Qué soy? Os lo podría haber dicho hace ocho días, porque entonces lo sabía. Tenía una filosofía convenientemente contaminada por las creencias de Chris. La había mezclado con lo que había picoteado de mis compañeros de la universidad, durante los dos años que pasé en ella, y se había combinado bien con lo que había aprendido durante cinco años de salir a rastras de camas de sábanas pegajosas, con la cabeza a punto de estallar, la boca como serrín y ningún recuerdo de la noche o del tío que roncaba a mi lado. Conocía a la mujer que había pasado por todo eso. Estaba furiosa. Era dura. Era implacable.
Todavía soy todo eso, y con buenos motivos. Pero soy algo más. No puedo concretarlo, pero lo noto cada vez que cojo un periódico, leo los artículos y sé que el juicio se acerca.
Al principio, me dije que estaba harta de ser acosada por titulares. Estaba harta de leer cosas sobre el jodido asesinato. Estaba hasta el gorro de ver todas las caras importantes que me miraban desde el Daily Mail y el Evening Standard. Creí que podría escapar del rollo si sólo leía el Times, pues sabía que podía confiar en su devoción a los hechos y su rechazo general a refocilarse en las habladurías. Sin embargo, hasta el Times se ha hecho eco de la historia, y he descubierto que ya no puedo esquivarla. «A quién le importa» ya no sirve ahora como maniobra de distracción. Porque me importa, y lo sé. Chris también lo sabe, y ése es el auténtico motivo de que haya sacado a los perros, para concederme un rato de soledad. Dijo, «¿Sabes, Livie? Creo que esta mañana correré un poco más», y se puso el chándal. Me abrazó de aquella manera asexual tan suya (un apretón lateral que apenas permite el contacto corporal) y se largó. Estoy en la cubierta de la barcaza con una almohadilla ribeteada de amarillo sobre las rodillas, un paquete de Marlboro en el bolsillo y una lata llena de lápices junto al pie. Los lápices están afilados al máximo. Chris se encargó de ello antes de marcharse.
Miro hacia Browning’s Island, al otro lado del estanque, donde los sauces inclinan sus ramas hacia el diminuto embarcadero. Los árboles se han llenado de hojas, lo cual significa que el verano está cercano. El verano siempre ha sido una época para olvidar, porque el sol ahuyenta los problemas, y me digo que si aguanto unas pocas semanas más y espero al verano, todo esto quedará atrás. No tendré que pensar en ello. No tendré que tomar decisiones. Me digo que no es mi problema. Pero no es cierto, y lo sé.
Cuando ya no puedo soportar más mirar los periódicos, empiezo con las fotos. Sobre todo las de él. Veo la forma en que yergue la cabeza, y sé que piensa que se ha trasladado a un lugar donde nadie puede hacerle daño.
Lo comprendo. En una época pensé que yo también había llegado a ese lugar, pero lo cierto es que, cuando empiezas a creer en alguien, cuando permites que la bondad esencial de otra persona te conmueva (y es verdad que existe esa bondad básica con la que algunas personas han sido bendecidas), todo se acaba. No sólo se han agrietado las murallas, sino que la armadura se ha resquebrajado, y sangras como una fruta madura, con la piel desgarrada por un cuchillo y la carne expuesta para ser devorada. El no lo sabe todavía. A la larga, lo averiguará.
De modo que escribo por culpa de él, supongo, y porque en el fondo de esta espantosa carnicería de vida y amores, sé que yo soy la responsable de todo.
En realidad, la historia empieza con mi padre, y con el hecho de que yo soy la causante de su muerte. No fue mi primer crimen, como ya descubriréis, pero es el que mi madre no puede perdonar. Y como no pudo perdonarme por matarle, nuestras vidas se complicaron. Y algunas personas salieron malparadas.
Escribir sobre mi madre es un asunto espinoso. Supongo que va a parecer un montón de calumnias, la oportunidad perfecta para devolverle la pelota, pero hay una característica de mi madre que necesitáis saber desde ya, si vais a leer esto: le gusta guardar secretos. Mientras que, si tuviera la oportunidad, os explicaría, sin duda con cierta delicadeza, que ella y yo nos distanciamos hace unos diez años, a causa de mi «desgraciada relación» con un músico de edad madura llamado Richie Brewster, jamás lo contaría todo. No querría revelaros que yo fui la «otra mujer» de un tipo casado durante un tiempo, que me dejó plantada, que volví a aceptarle y dejé que me contagiara un herpes, que terminé haciendo la calle en Earl’s Court, que lo hacía en los coches por quince libras el polvo cuando necesitaba la coca, una cosa mala, y no podía perder el tiempo yéndome con los tíos a una habitación. Mamá no os contaría esto. Ocultaría los hechos y se convencería de que me estaba protegiendo.
¿De qué?, os preguntaréis.
De la verdad, os contesto. Sobre su vida, su insatisfacción y, en especial, su matrimonio. Ése fue el motivo, dejando aparte mi comportamiento desagradable, que la condujo a creer por fin que estaba poseída por una especie de derecho divino a entrometerse en los asuntos de los demás.
Naturalmente, la mayoría de la gente dedicada a diseccionar la vida de mi madre no la consideraría una entrometida. Antes al contrario, la consideraría una mujer bendecida con una conciencia social admirable. Posee las credenciales, desde luego: ex profesora de literatura inglesa en un colegio maloliente de la Isla de los Perros, lectora voluntaria para ciegos durante los fines de semana, subdirectora de actividades lúdicas para retrasados mentales durante las vacaciones escolares y períodos de descanso entre trimestres, recaudadora de fondos excepcional para cualquier enfermedad adorada por los medios de comunicación en su momento. Desde un punto de vista superficial, mi madre aparece como una mujer con una mano en el frasco de vitaminas y la otra en el primer peldaño de la escalerilla que conduce a la santidad.
«Hay preocupaciones superiores a las nuestras», siempre me decía, cuando no preguntaba con aflicción: «¿Vas a crear nuevas dificultades hoy, Olivia?».
Pero mi madre era algo más que la mujer empecinada en ir de un lado a otro de Londres durante treinta años, como un doctor Barnarda del siglo veinte. Hay un motivo. Y ahí es dónde entra su autoprotección.
Por vivir en la misma casa que ella, tuve mucho tiempo para tratar de comprender la pasión de mamá por hacer buenas obras. Llegué a la conclusión de que servía a los demás para, al mismo tiempo, servirse a sí misma. Mientras se movía en el mundo desdichado de los desheredados de Londres, no tenía que pensar mucho en su propio mundo. Sobre todo, no tenía que pensar en mi padre.
Me doy cuenta de que es muy conveniente examinar la situación conyugal de los padres durante la infancia de una. ¿Qué mejor forma de excusar los excesos, las influencias y las debilidades incontestables del propio carácter? Os ruego que me soportéis durante esta expedición sin importancia por la historia familiar. Explica por qué mi madre es quien es. Y mamá es la persona a la que debéis comprender.
Si bien nunca lo admitió, creo que mi madre aceptó a mi padre no porque le amara, sino porque era conveniente. No había servido en la guerra, lo cual era algo problemático en lo tocante a su nivel de conveniencia social, pero a pesar de un soplo en el corazón, una rótula rota y una sordera congénita en el oído derecho, papá tuvo al menos la delicadeza de sentirse culpable por haber escapado del servicio militar. Mitigó su culpa en 1952, cuando entró a formar parte de una sociedad dedicada a la reconstrucción de Londres. Allí conoció a mi madre. Ella supuso que su presencia indicaba una conciencia pareja a la suya, y no un deseo de olvidar la fortuna que su padre y él habían amasado gracias a imprimir propaganda gubernamental en su taller de Stepney, desde 1939 hasta el final de la guerra.
Se casaron en 1958. Incluso ahora, tantos años después de la muerte de papá, todavía me pregunto en ocasiones cómo debieron ser los primeros días de matrimonio para mis padres. Me pregunto cuánto tardó mi madre en descubrir que el repertorio pasional de papá no iba mucho más allá de una breve gama entre el silencio y una sonrisa dulce y caprichosa. Especulaba que sus ratos en la cama debían ser del orden de agarrar, manosear, sudar, pellizcar, gruñir, con un «maravilloso, querida» arrojado al final, y así me explicaba que fuera hija única. Hice acto de aparición en 1962, un paquetito de afabilidad engendrado en lo que debió ser, estoy segura, un encuentro bimensual en la postura del misionero.
Debo reconocer que mamá interpretó el papel de esposa obediente durante tres años. Cazó un marido, logrando así uno de los objetivos señalados para las mujeres de la posguerra, e intentó portarse lo mejor con él, pero cuanto más conocía a aquel Gordon Whitelaw, más comprendía que se había vendido bajo falsas premisas. No era el hombre apasionado con el que había esperado casarse. No era un rebelde. Carecía de causa. En el fondo, no era más que un impresor de Stepney, un buen hombre, pero su mundo se circunscribía a fábricas de papel y a galeradas, a mantener las máquinas en funcionamiento y a impedir que los sindicatos le exprimieran. Dirigía su negocio, volvía a casa, leía el periódico, cenaba, miraba la tele y se acostaba. Sus intereses eran escasos. Tenía poco que decir. Era sólido, fiel, dependiente y predecible. En suma, era aburrido.
De modo que mi madre se puso a buscar algo que diera calor a su mundo. Podría haber elegido el adulterio o el alcohol, pero se decantó por las buenas obras.
Nunca admitió nada de esto. Admitir que siempre había deseado tener algo más en su vida de lo que papá le proporcionaba habría significado admitir que su matrimonio no era lo que ella había esperado. Incluso ahora, si fuerais a Kensington y se lo preguntárais, recrearía una imagen de la vida con Gordon Whitelaw paradisíaca desde el primer momento. Como no fue así, se entregó a sus responsabilidades sociales. Para mi madre, hacer el bien era un sustituto de sentirse bien. La nobleza de esfuerzo ocupó el lugar del amor y la pasión física.
A cambio, mi madre tenía un lugar al que dirigirse cuando estaba deprimida. Se sentía realizada y valiosa. Percibía el agradecimiento sincero y sentido de aquellos cuyas necesidades atendía a diario. La apreciaban en el aula, en la sala de juntas y en la habitación del enfermo. Le estrechaban la mano. Le besaban las mejillas. Oía decir a mil voces, «Bendita sea, señora Whitelaw. Dios la ama, señora Whitelaw». Tuvo que distraerse hasta el día que papá murió. Gracias a dar prioridad en su mente a las necesidades de la sociedad, consiguió todo cuanto necesitaba. Y al final, cuando mi padre murió, consiguió a Kenneth Fleming.
Sí, ya lo creo. Hace tantos años. A Kenneth Fleming.
1
Menos de un cuarto de hora antes de que descubriera el crimen, Martin Snell estaba repartiendo leche. Ya había completado sus rondas en dos de los tres Springburns, Greater y Middle, e iba de camino a Lesser Springburn. Recorría Water Street en su carro azul y blanco, y disfrutaba de su parte favorita del trayecto.
Water Street era el estrecho sendero rural que mantenía separados los pueblos de Middle y Lesser Springburn de Greater Springburn, el mercado municipal. El sendero serpenteaba entre muros de piedra tostada, circundaba huertos de manzanas y campos de colza. Se hundía y ascendía con las ondulaciones de la tierra que atravesaba, flanqueado por fresnos, tilos y alisos, cuyas hojas empezaban por fin a desplegarse en un arco verde primaveral.
El día era glorioso, sin lluvia ni nubes. Tan sólo una brisa procedente del este, un cielo azul lechoso y el sol que se reflejaba en el marco oval de la foto, colgado de una cadena de plata del retrovisor de la camioneta.
—Un día maravilloso, Majestad —dijo Martin a la fotografía—. Una hermosa mañana, ¿no os parece? ¿Oís eso? Es el cucú otra vez. Y allí..., una de esas alondras vuelve a cantar. Un sonido bonito, ¿verdad? El sonido de la primavera, sí señor.
Desde hacía mucho tiempo, Martin tenía la costumbre de charlar amigablemente con la fotografía de la reina. No lo consideraba extraño. Era la monarca del país y, en su opinión, nadie podía apreciar más la belleza de Inglaterra que la mujer sentada en su trono.
No obstante, sus conversaciones diarias abarcaban otros temas, además de la evaluación de la flora y la fauna. La reina era la compañera del alma de Martin, depositaria de sus pensamientos más profundos. Lo que a Martin le gustaba de ella era que, pese a su noble cuna, era una mujer muy cordial. Al contrario que su esposa, que había vuelto a nacer unos cinco años antes, a modo de piadosa venganza, por obra de un fabricante de cemento aficionado a la Biblia, la reina nunca se postraba de hinojos para rezar en mitad de uno de los escasos intentos de comunicación de Martin. Al contrario que su hijo, propenso a los silencios furtivos propios de los diecisiete años, referidos a la copulación y la musculación por igual, ella nunca rechazaba los acercamientos de Martin. Siempre se inclinaba un poco hacia delante y le dedicaba una sonrisa de aliento, con una mano alzada para saludar desde el carruaje que la conducía eternamente a su coronación.
Martin no le contaba todo a la reina, por supuesto. Ella conocía la devoción de Lee a la Iglesia de los Renacidos y Salvados. Martin le había descrito con todo lujo de detalles, y más de una vez, la seriedad que la religión había introducido en sus horas de cena, joviales en otro tiempo. Y también sabía del trabajo de Danny en Tesco’s, donde mantenía los estantes bien pertrechados de todo, desde guisantes a judías secas, y de la chica de la tienda de té por la que el chico estaba loco. Cada vez más turbado, Martin había revelado a la reina, tan sólo una semana antes, su tardío intento de explicar los hechos de la vida a su hijo. Cómo había reído la reina (cómo se había visto obligado Martin a reír también) cuando se lo imaginó en la librería de viejo de Greater Springburn, a la busca de algo sobre biología, para terminar al fin con un diagrama de ranas. Se lo dio a su hijo junto con un paquete de condones que guardaba en su cómoda desde 1972, más o menos. Esto servirá para iniciar la conversación, había pensado. «¿Para qué son las ranas, papá?» conduciría inevitablemente a la revelación de lo que su propio padre había llamado en tono misterioso «el abrazo conyugal».
No era que la reina y él hablaran de abrazos conyugales y cosas por el estilo. Martin sentía demasiado respeto por Su Majestad para hacer algo más que insinuar el tema y cambiar a otro.
Sin embargo, durante las últimas cuatro semanas, sus conversaciones se habían interrumpido en el punto más elevado de Water Street, donde la campiña se extendía hacia el este en campos de lúpulo y descendía hacia el oeste en una pendiente cubierta de hierba, que rodaba hasta una fuente donde crecían berros. Allí, Martin había adoptado la costumbre de desviar el carro hasta la estrecha franja de ceniza que hacía las veces de cuneta para pasar unos minutos en silenciosa contemplación.
Aquella mañana no fue diferente. Dejó que el motor descansara. Miró hacia el campo de lúpulo.
Habían plantado los postes hacía más de un mes, fila tras fila de esbeltos castaños, algunos de seis metros de altura, de los cuales descendían cuerdas que se entrecruzaban hasta el suelo. Las cuerdas componían un enrejado en forma de diamante por el cual treparía a la larga el lúpulo. Los plantadores se habían ocupado por fin del lúpulo, se dio cuenta Martin mientras contemplaba la tierra. En algún momento, desde ayer por la mañana, habían trabajado el campo, girado hacia arriba las juveniles plantas cinco metros por la red de cuerdas. El lúpulo haría el resto en los meses siguientes, crearía un laberinto de bordados verdosos en su lenta ascensión hacia el sol.
Martin suspiró complacido. La vista era cada día más encantadora. El campo estaría fresco entre las hileras de plantas que iban madurando. Su amor y él caminarían por allí, solos, cogidos de la mano. A principios de año (ayer, de hecho), le enseñaría a enrollar los tiernos zarcillos de la planta en la cuerda. Se arrodillaría en la tierra, con la falda azul de gasa extendida como agua derramada, su joven y firme trasero apoyado sobre sus talones descalzos. Nueva en el trabajo y desesperada por conseguir dinero para..., para enviarlo a su pobre madre, que era la viuda de un pescador de Whitstable y tenía que alimentar a ocho hijos de corta edad, lucharía con la enredadera, temerosa de pedir ayuda para no traicionar su ignorancia y perder la única fuente de ingresos con que cuentan sus hermanos y hermanas muertos de hambre, a excepción del dinero que gana su madre haciendo encajes para los collares y sombreros de las damas, dinero que su padre malgastaba sin contemplaciones en la taberna, borracho y ausente de casa toda la noche, cuando no se estaba ahogando en el mar en mitad de una tormenta, empeñado en intentar pescar suficiente bacalao para pagar la operación que salvaría la vida de su hijo menor. Lleva una blusa blanca, escotada, de manga corta, de modo que cuando él, el robusto supervisor de su trabajo, se inclina para ayudarla, ve las gotas de sudor, no mayores que cabezas de alfiler, que brillan sobre sus pechos, y sus pechos suben y bajan con rapidez provocada por su cercanía y su virilidad. Coge sus manos y le enseña a enrollar las plantas de lúpulo en la cuerda, para que los vástagos no se rompan, y la respiración de ella se acelera cuando él la toca, y sus pechos se alzan más, y él nota su cabello suave y rubio contra la mejilla. Hay que hacerlo así, señorita, dice. Los dedos de la muchacha tiemblan. No se atreve a mirarle a los ojos. Nunca la había tocado un hombre. No quiere que se marche. No quiere que pare. Se siente desfallecer cuando siente el contacto de sus manos. Así que se desmaya. Sí, se desmaya, y él la lleva en brazos hasta el borde del campo, la larga falda roza sus piernas mientras camina virilmente entre las hileras, y la cabeza de la muchacha cuelga hacia atrás, con el cuello tan blanco y puro al descubierto. La deposita sobre la tierra. Acerca agua a sus labios, agua contenida en una tacita de hojalata que le tiende la vieja desdentada que sigue a los trabajadores en su carrito y les vende agua a dos peniques la taza. Los párpados de la muchacha se agitan. Le ve. Sonríe. El coge su mano y la acerca a los labios. Besa...
Una bocina trompeteó detrás de él. Martin se sobresaltó. Por lo visto, la conductora del enorme Mercedes rojo no quería poner en peligro los guardabarros del coche al pasar entre el seto y el carro del lechero. Martin agitó la mano y puso la primera. Miró con timidez a la reina para ver si estaba enterada de las imágenes que había recreado en su mente, pero no dio señales de desaprobación. Se limitó a sonreír, con la mano alzada y la tiara resplandeciente, mientras avanzaban hacia la abadía.
Condujo el carro colina abajo hacia Celandine Cottage, un edificio del siglo quince que había sido la casa y lugar de trabajo de un tejedor. Se erguía tras un muro de piedra, en una suave elevación donde Water Street se desviaba al noreste y un sendero peatonal conducía a Lesser Springburn. Miró a la reina una vez más, y pese al dulce rostro cuya expresión anunciaba que no le juzgaba mal, sintió la necesidad de excusarse.
—Ella no lo sabe, Majestad —dijo a su monarca—. Nunca he dicho nada. Nunca he hecho... Bien, no lo haría, ¿verdad? Ya lo sabéis.
Su Majestad sonrió. Martin adivinó que ella no le creía del todo.
Se apartó del sendero cuando llegó abajo para que el Mercedes que había interrumpido sus ensoñaciones pudiera pasar. La mujer que conducía le dedicó una mirada malhumorada y le enseñó dos dedos. Londinense, pensó Martin con resignación. Kent había empezado a irse al diablo el mismísimo día que habían abierto la M20 y facilitado a los londinenses vivir en el campo e ir a trabajar a la ciudad.
Confió en que Su Majestad no hubiera visto el grosero gesto de la mujer, o el otro con que él había replicado cuando el Mercedes había tomado la curva y salido disparado hacia Maidstone.
Martin ajustó el retrovisor para poder estudiar su reflejo. Comprobó que la barba no apuntaba en sus mejillas. Dio una palmada ligera a su cabello. Se lo peinaba y rociaba con laca cada mañana, después de masajearse el cuero cabelludo durante diez minutos con el crecepelo GroMore SuperStrength. Había empezado a mejorar su apariencia personal desde hacía un mes, desde la primera mañana que Gabriella Patten había salido hasta la puerta de Celandine Cottage para ir a buscar la leche en persona.
Gabriella Patten. Sólo pensar en ella le arrancaba suspiros. Gabriella. Envuelta en una bata de seda color ébano que suspiraba cuando andaba. Con el sueño aleteando todavía en sus ojos color de aciano y el cabello revuelto brillante como trigo al sol.
Cuando había llegado el pedido de llevar leche a Celandine Cottage de nuevo, Martin había archivado la información en la parte de su cerebro que le conducía a lo largo de su ruta en piloto automático. No se molestó en indagar por qué la demanda habitual de dos pintas se había cambiado a una. Se limitó a aparcar al principio del camino particular una mañana, buscó en el carro la botella de cristal, secó la humedad con el trapo que guardaba en el suelo y abrió el portal de madera blanca que separaba el camino particular de Water Street.
Estaba introduciendo la botella en la caja situada en lo alto del camino, donde se cobijaba en la base de un abeto plateado, cuando oyó pasos procedentes del sendero que se curvaba desde el camino hasta la puerta de la cocina. Levantó la vista, preparado para decir «Buenos días», pero las palabras quedaron atascadas entre su garganta y su lengua cuando vio a Gabriella Patten por primera vez.
Estaba bostezando, se tambaleaba un poco sobre los ladrillos irregulares, con la bata desceñida, que aleteaba mientras caminaba. Iba desnuda debajo.
Sabía que debía apartar la vista, pero se descubrió hechizado por el contraste de la bata con la piel clara. Y menuda piel, como los pétalos inferiores del gorro de dormir de la abuela, blanca como plumón de pato y ribeteada de rosa. Aquel tono rosado quemó sus ojos, su garganta, sus ingles.
—Jesús —exclamó. Fue tanto una expresión de agradecimiento como de sorpresa.
Ella ahogó un grito y cubrió su cuerpo con la bata.
—Dios santo, no tenía ni idea... —Se llevó tres dedos al labio superior y sonrió—. Lo siento muchísimo, pero no esperaba a nadie. A usted no, desde luego. Siempre he pensado que traían la leche al amanecer.
Martin empezó a retroceder de inmediato.
—No, no. A esta hora. Sobre las diez es lo normal.
Alzó la mano hacia la gorra picuda para darle un tirón y cubrirse más la cara, que daba la impresión de estar ardiendo. Pero aquella mañana no se había puesto la gorra. Nunca se la ponía después del uno de abril, el Día de los Inocentes, hiciera el tiempo que hiciera. Acabó tirando de su pelo como un tonto de aquellos programas de televisión.
—Bien, he de aprender mucho sobre el campo, ¿verdad, señor...?
—Martin. O sea, Snell. Martin.
—Ah. Señor Martin Snell Martin. —Salió por la puerta enrejada que separaba el camino del jardín. Se inclinó (Martin apartó los ojos) y levantó la tapa de la caja para guardar la leche—. Es muy amable. Gracias. —Cuando Martin se volvió, vio que había cogido la botella de leche y la sostenía entre sus pechos, en la V que formaba el cierre de su bata—. Está fría —dijo.
—La previsión anuncia sol para hoy —contestó Martin—. Saldrá a mediodía, más o menos.
Ella volvió a sonreír. Tenía los ojos muy dulces cuando sonreía.
—Me refería a la leche. ¿Cómo la mantiene tan fría?
—Ah. El carro. Algunos contenedores están aislados especialmente.
—¿Me promete que siempre la traerá así? —Giró la botella, y dio la impresión de que se hundía más entre sus pechos—. Fría, quiero decir.
—Oh, sí. Claro. Fría.
—Gracias, señor Martin Snell Martin.
Desde aquel día, la vio varias veces a la semana, pero nunca más en bata. Tampoco era que necesitara recordar aquella visión.
Gabriella. Gabriella. Adoraba aquel sonido en el interior de su cabeza, tembloroso como si fuera producido por violines.
Martin volvió a ajustar el retrovisor, satisfecho de su excelente aspecto. Aunque el cabello no fuera más espeso que antes de empezar el tratamiento, era mucho menos frágil desde que empleaba la laca. Rebuscó en la parte trasera del carro hasta encontrar la botella que siempre conservaba más fría. Secó la humedad y limpió la tapa con la pechera de la camisa.
Empujó la puerta del camino. Observó que no estaba pasado el pestillo y susurró «Puerta, puerta, puerta», para no olvidar mencionarlo a Gabriella. La puerta carecía de cerradura, por supuesto, pero no era necesario facilitar más la tarea a alguien que quisiera irrumpir en su intimidad.
El cucú que había señalado a Su Majestad volvió a llamar, desde detrás de la dehesa que se extendía al norte de la casa. Al canto de la alondra se había sumado el gorjeo de los pájaros posados en las coniferas que bordeaban el sendero. Un caballo relinchó y un gallo cantó. Era un día glorioso, pensó Martin.
Levantó la tapa de la caja de la leche. Se dispuso a colocar su entrega. Se detuvo. Frunció el ceño. Algo iba mal.
No había cogido la leche de ayer. La botella estaba caliente. La condensación que hubiera resbalado hasta la base de la botella se había evaporado.
Bien, pensó al principio, es muy distraída la señorita Gabriella. Se ha ido a otro sitio sin dejar una nota sobre la leche. Cogió la botella de ayer y la encajó bajo el brazo. Dejaría de llevársela hasta que volviera a tener noticias de ella.
Volvió hacia la puerta, pero entonces recordó. La puerta, la puerta. Sin el pestillo, pensó, y experimentó cierta agitación.
Poco a poco, regresó hacia la caja de la leche. Se detuvo ante la puerta del jardín. Tampoco había recogido los periódicos, observó. Ni el de ayer ni el de hoy. Los ejemplares del Daily Mail y el Times seguían en sus respectivas cestas. Cuando escudriñó la puerta principal, con su ranura de hierro para el correo, vio que un pequeño triángulo blanco estaba apoyado contra el roble y pensó, tampoco ha recogido el correo. Se habrá ido. Sin embargo, las cortinas de las ventanas estaban descorridas, lo cual no era práctico ni prudente si se había ausentado. No era que la señorita Gabriella pareciera práctica o prudente por naturaleza, pero sabía que no debía demostrar tan a las claras que la casa estaba vacía. ¿O no?
No estaba seguro. Miró hacia el garaje, un edificio de ladrillo y chilla situado en lo alto del sendero. Será mejor que eche un vistazo, decidió. No sería preciso que entrara o abriera la puerta del todo. Bastaría con mirar un momento para asegurarse de que ella se había marchado. Después, se llevaría la leche, tiraría los periódicos a la basura y continuaría su ruta. Después de mirar.
En el garaje cabían dos coches, y las puertas se abrían en el centro. Por lo general, había un candado, pero Martin comprobó, sin necesidad de una inspección minuciosa, que la cerradura no se utilizaba. Una de las puertas estaba abierta sus buenos diez centímetros. Martin se acercó a la puerta, respiró hondo, desvió la vista en dirección a la casa, abrió la puerta un par de centímetros más y apretó la cara contra la rendija.
Vio un brillo de cromo cuando la luz incidió en el guardabarros del Aston Martin plateado en que la había visto circular por las carreteras vecinales, una docena de veces o más. Al verlo, Martin sintió un peculiar zumbido en la cabeza. Volvió a mirar hacia la casa.
Si el coche estaba aquí y ella estaba allí, ¿por qué no había recogido su leche?
Tal vez se había marchado a primera hora de ayer, se contestó. Tal vez había regresado tarde a casa y olvidado por completo la leche.
Pero ¿y los periódicos? Al contrario que la leche, estaban a plena vista. Para entrar en la casa tendría que haber pasado a su lado. ¿Por qué no los había recogido?
Porque había ido de compras a Londres, iba cargada de paquetes y había olvidado salir más tarde a por los diarios, una vez dejado los paquetes.
¿Y el correo? Estaría tirado en la entrada. ¿Por qué lo había dejado allí?
Porque era tarde, estaba cansada, quería irse a la cama y no había entrado por la puerta de delante. Había entrado por la cocina, y por eso no había visto el correo. Se había ido directamente a la cama, y aún continuaba durmiendo.
Dormida, dormida. Dulce Gabriella. Con un camisón de seda negra, el cabello ensortijado sobre la almohada y las pestañas apoyadas sobre la piel, como filamentos de ranúnculos.
No haría ningún daño comprobarlo, pensó Martin. No haría el menor daño. Ella no se enfadaría. No era su estilo. El que Martin se hubiera preocupado por ella la consolaría, una mujer sola en el campo sin que un hombre cuidara de su bienestar. Le rogaría que entrara, sin duda.
Martin cuadró los hombros, cogió los periódicos y abrió el portal. Recorrió el caminito. El sol aún no había llegado a aquella parte del jardín, y el rocío seguía posado como un chal sobre los ladrillos y la hierba. A ambos lados de la vieja puerta crecían lavandas y alhelíes. Los capullos de las primeras proyectaban una fragancia penetrante. Las flores de los segundos cabeceaban bajo el peso de la humedad matutina.
Martin tiró de la campanilla y oyó el repiqueteo al otro lado de la puerta. Esperaba oír el ruido de sus pasos, su voz, o el sonido metálico de la llave en la cerradura, pero no fue así.
Tal vez se estaba bañando, pensó, o quizá se encontraba en la cocina, desde la cual no podía oír la campana. Sería mejor asegurarse.
Rodeó la casa y llamó a la puerta posterior, y se preguntó cuánta gente conseguía utilizarla sin golpearse con el dintel, suspendido a sólo metro y medio del suelo. Lo cual le llevó a pensar... ¿Cabía la posibilidad de que hubiera corrido para entrar o salir? ¿Estaría inconsciente? No captó respuesta ni movimientos al otro lado de la hoja blanca. ¿Estaría tendida, en este preciso momento, en el frío suelo de la cocina, esperando a que alguien la encontrara?
A la derecha de la puerta, bajo un emparrado, una ventana a bisagra daba a la cocina. Y Martin miró por la ventana, pero no vio nada, salvo una mesa pequeña cubierta con un mantel de hilo, la encimera, el horno, el fregadero y la puerta cerrada que comunicaba con el comedor. Tendría que encontrar otra ventana, preferiblemente en este lado de la casa, porque le ponía nervioso atisbar por las ventanas como un mirón. Sería horrible que le vieran desde la carretera. Sólo Dios sabía lo que sería de su negocio si alguien pasaba en coche por allí y veía a Martin Snell, lechero y monárquico, mirando donde no debía.
Tuvo que atravesar un macizo de flores para llegar a la ventana del comedor, en el mismo lado de la casa. Hizo lo posible por no pisotear las violetas. Se apretujó detrás de un macizo de lilas y llegó al cristal.
Qué raro, pensó. No veía nada. Distinguía la forma de las cortinas, descorridas como las demás, pero nada más. Daba la impresión de que estaban sucias, cochinas incluso, lo cual resultaba aún más extraño, porque la ventana de la cocina estaba limpia como agua de arroyo y la casa se veía blanca como un cordero. Frotó el cristal con los dedos. Lo más extraño de todo. El cristal no estaba sucio. Por fuera no, al menos.
Algo repiqueteó en su mente, una especie de advertencia que no pudo concretar. Era como una bandada de escribanos en pleno vuelo, primero suave, luego ruidosa, y más ruidosa aún. El estruendo de su cabeza provocó que sintiera los brazos débiles.
Salió del macizo de flores. Volvió sobre sus pasos. Probó la puerta posterior. Cerrada con llave. Corrió hacia la puerta principal. También cerrada. Se precipitó a la parte sur de la casa, donde crecían las vistarias contra las tablas de madera negra expuestas. Dobló la esquina y avanzó por el sendero de losas que bordeaba el muro oeste del edificio. Al final, encontró la otra ventana del comedor.
Esta no estaba sucia, ni por fuera ni por dentro. Se agarró al antepecho. Respiró hondo. Miró.
A primera vista, todo parecía normal. La mesa cubierta de arpillera, las sillas que la rodeaban, el hogar abierto, con la pared posterior de hierro y los calientacamas de cobre colgados sobre los ladrillos. Todo parecía correcto. El aparador de pino albergaba los platos; un palanganero antiguo contenía los elementos necesarios para las bebidas. A un lado de la chimenea había una pesada butaca, y al otro lado de la sala, al pie de la escalera, la butaca gemela...
Martin apretó los dedos sobre el antepecho de la ventana. Notó que una astilla se hundía en su palma.
—Oh Majestad Majestad Gabriella señorita señorita —musitó, y hundió una mano frenéticamente en el bolsillo, mientras buscaba en vano algo que pudiera forzar la ventana y abrirla. Sus ojos no se apartaron ni un momento de la butaca.
Se erguía en ángulo al pie de la escalera, de cara al comedor. Una esquina estaba apoyada contra la sección de pared situada debajo de la ventana cuya suciedad impedía ver a su través. Sólo entonces comprendió Martin, gracias a encontrarse al otro lado de la casa, que la ventana no estaba sucia, en un sentido convencional, sino manchada de humo, humo que se había alzado en una nube fea y densa desde la butaca, humo que se había alzado con la forma de un tornado que ennegrecía la ventana, ennegrecía las cortinas, ennegrecía la pared, humo que dejaba su marca en la escalera a medida que ascendía al dormitorio donde en este momento la señorita Gabriella, la dulce señorita Gabriella...
Martin se apartó de la ventana. Atravesó el jardín a toda velocidad. Saltó sobre el muro. Se precipitó hacia la fuente.
Poco después de mediodía, la inspectora detective Isabelle Ardery vio por primera vez Celandine Cottage. El sol ya estaba alto en el cielo y lanzaba pequeños charcos de sombra hacia la base de los abetos que bordeaban el camino, cuyo acceso estaba cortado mediante una cinta amarilla. Un coche policial, un Sierra rojo y un carro de reparto de leche azul y blanco se alineaban en el camino particular.
Aparcó detrás del carro y examinó la zona. Se sintió decepcionada, pese a su placer inicial al ser llamada para otro caso tan pronto. El lugar no parecía prometedor para recoger información. Había varias casas a lo largo del camino, de madera y techo de tablas, como la casa donde se había declarado el incendio, pero todas estaban rodeadas de terreno suficiente para proporcionarles silencio y privacidad. Por lo tanto, si el fuego en cuestión resultaba ser intencionado, como sugerían las palabras «causa dudosa», garrapateadas al final de la nota que Ardery había recibido de su jefe menos de una hora antes, sería improbable que los vecinos hubieran visto u oído algo sospechoso.
Con su equipo de recogida en la mano, pasó bajo la cinta y abrió la puerta situada al final del camino particular. Al otro lado de una dehesa que se extendía hacia el este, donde pacía una yegua baya, media docena de mirones estaban apoyados contra una valla de castaño partida. Oyó sus murmullos especuladores mientras subía por el camino particular. Sí, les dijo mentalmente cuando entró por una puerta más pequeña al jardín, un detective femenino, hasta para un incendio. Bienvenidos a los años decadentes de nuestro siglo.
—¿Inspectora Ardery?
Era una voz femenina. Isabelle se volvió y vio a otra mujer que esperaba en el sendero de ladrillo bifurcado. Un ramal se dirigía a la puerta principal, y el otro hacia la parte posterior de la casa. Por lo visto, la mujer venía de aquella última dirección.
—Sargento detective Coffman —dijo con aire risueño—. DIC1 de Greater Springburn.
Isabelle se acercó y extendió su mano.
—El jefe no está en este momento —dijo Coffman—. Ha ido con el cadáver al hospital de Pembury.
Isabelle frunció el ceño. El superintendente jefe de Greater Springburn había solicitado su presencia. Era una violación de la etiqueta policial abandonar el lugar de los hechos antes de su llegada.
—¿Al hospital? —preguntó—. ¿No tienen un médico forense que acompañe al cadáver?
Coffman alzó los ojos hacia el cielo.
—Oh, también estuvo aquí, para confirmarnos que la víctima estaba muerta, pero habrá una conferencia de prensa cuando identifiquen el cadáver, y al jefe le encantan esas cosas. Déle un micrófono, cinco minutos de su tiempo y se convierte en un John Thaw muy decente.
—¿Quién se ha quedado aquí, pues?
—Un par de agentes en período de pruebas, que tienen su primera oportunidad de practicar, y el tipo que descubrió el lío. Se llama Snell.
—¿Y los bomberos?
—Ya se han marchado. Snell llamó a emergencias desde la casa vecina, la que está frente a la fuente. Emergencias envió a los bomberos.
—¿Y?
Coffman sonrió.
—Un golpe de suerte para ustedes. En cuanto entraron, vieron que el fuego estaba apagado desde hacía horas. No tocaron nada. Telefonearon al DIC y esperaron a que llegáramos.
Al menos, el detalle era una bendición. Una de las mayores dificultades con que tropezaban las investigaciones de incendios intencionados era la necesaria existencia de los bomberos. Estaban entrenados para dos tareas: salvar vidas y apagar incendios. Impulsados por su celo, solían derribar puertas a hachazos, inundar habitaciones, derrumbar techos y, de paso, destruir pruebas.
Isabelle paseó la mirada por el edificio.
—Muy bien —dijo—. Entraré un momento.
—¿Quiere que...?
—Sola, por favor.
—Comprendo —dijo Coffman—. La dejaré tranquila. —Se encaminó hacia la parte posterior de la casa. Se detuvo en la esquina noreste del edificio, se volvió y apartó un rizo de cabello color roble de su cara—. Cuando esté lista, el lugar de los hechos está por aquí —explicó. Hizo ademán de levantar el índice en un saludo, se lo pensó mejor y desapareció por la esquina de la casa.
Isabelle salió del sendero de ladrillo, cruzó el jardín y se dirigió a la esquina más alejada de la propiedad. Al llegar, se volvió, miró hacia la casa, y después al terreno circundante.
Si el fuego había sido intencionado, encontrar pruebas fuera del edificio no iba a ser fácil. El registro del terreno llevaría horas, porque Celandine Cottage era el sueño del jardinero aficionado. Vistarias recién floridas lo bordeaban por el extremo sur, y estaba rodeado por macizos de flores, de los cuales brotaba de todo, desde nomeolvides hasta brezo, desde violetas blancas a lavanda, desde pensamientos a tulipanes. Donde no había macizos de flores, había césped, espeso y exuberante. Donde no había jardín, había arbustos floridos. Donde no había arbustos, había árboles. Estos últimos ocultaban en parte la casa al sendero y al vecino más próximo. Si había pisadas, huellas de neumáticos, herramientas desechadas, contenedores de combustible o cajas de cerillas, sería bastante difícil encontrarlos.
Isabelle dio la vuelta a la casa con suma atención, moviéndose de este a noroeste. Examinó las ventanas. Escudriñó el suelo. Dedicó su atención al tejado y las puertas. Porfin, se encaminó a la parte trasera, donde la puerta de la cocina estaba abierta, y donde, bajo un emparrado en que la enredadera empezaba a desplegar sus hojas, estaba sentado un hombre de edad madura frente a una mesa de mimbre, con la cabeza hundida en el pecho y las manos enlazadas entre las rodillas. Ante él tenía un vaso de agua, que no había tocado.
—¿Señor Snell?
El hombre levantó la cabeza.
—Se han llevado el cuerpo —dijo—. Estaba cubierta de pies a cabeza. La envolvieron y ataron. Parecía que la hubieran metido en una especie de bolsa. Eso no es correcto, ¿verdad? No es decente. Ni siquiera respetuoso.
Isabelle acercó una silla y dejó su maletín sobre el hormigón. Experimentó la necesidad instantánea de consolarle, pero esforzarse en ser compasiva se le antojó inútil. La muerte era la muerte, por más que uno dijera. Nada cambiaba ese hecho para los vivos.
—Señor Snell, cuando llegó, ¿las puertas estaban cerradas con llave o no?
—Intenté entrar cuando ella no contestó, pero no pude, así que miré por la ventana. —Se estrujó las manos y respiró hondo—. No debió sufrir, ¿verdad? Oí a alguien decir que el cuerpo ni siquiera estaba quemado, por eso supieron al instante quién era. ¿Murió a causa del humo?
—No sabremos nada con seguridad hasta después de la autopsia —contestó Coffman. Se había acercado a la puerta. Su respuesta pareció cautelosamente profesional.
Dio la impresión de que el hombre se conformaba.
—¿Y los gatitos? —preguntó.
—¿Gatitos? —repitió Isabelle.
—Los gatitos de la señorita Gabriella. ¿Dónde están? Nadie los ha sacado.
—Estarán por ahí fuera —dijo Coffman—. No les hemos encontrado en la casa.
—Pero la semana pasada encontró dos cachorrillos. Junto a la fuente. Alguien los dejó en una caja de cartón, al lado del sendero peatonal. Se los trajo. Los cuidó. Dormían en la cocina en una cestita y... —Snell se pasó la mano sobre los ojos—. He de entregar la leche. Antes de que se estropee.
—¿Le ha tomado declaración? —preguntó Isabelle a Coffman, mientras se agachaba para no golpearse con el dintel de la puerta y la seguía hasta la cocina.
—Por si acaso. Pensé que querría hablar con él en persona. ¿Le digo que se marche?
—Siempre que tengamos su dirección.
—De acuerdo. Me ocuparé de eso. Estamos en plena faena.
Indicó una puerta interior. Al otro lado, Isabelle vio la curva de una mesa de comedor y el final de una chimenea del tamaño de una pared.
—¿Quién ha entrado?
—Tres tíos de los bomberos. El DIC en pleno.
—¿La policía científica?
—Sólo el fotógrafo y el patólogo. Pensé que sería mejor dejar al resto fuera hasta que usted echara un vistazo.
Condujo a Isabelle hasta el comedor. Dos agentes en período de pruebas se encontraban ante los restos de un sillón de orejas, colocado en ángulo al pie de la escalera. Lo contemplaban con el ceño fruncido, la viva imagen de la perplejidad. Uno parecía muy interesado. El otro daba la impresión de sentirse molesto por el olor acre del tapizado incinerado. Ninguno de los dos tendría más de veintitrés años.
—Inspectora Ardery —dijo Coffman para presentar a Isabelle—. Experta en casos difíciles de la comisaría de Maidstone. Vosotros dos, echaos atrás y dejadle espacio. Aprovechad para ir tomando notas.
Isabelle saludó con un cabeceo a los dos jóvenes y dedicó su atención al objeto origen del incendio. Dejó su maletín sobre la mesa, guardó la cinta métrica en el bolsillo de la chaqueta, junto con las pinzas y las tenazas, extrajo su libreta y dibujó un boceto preliminar de la sala.
—¿Han movido algo? —preguntó.
—Ni un pelo —confirmó Coffman—. Por eso llamé al jefe después de echar un vistazo. Es esa butaca junto a la escalera. Mire. No parece lógico.
Isabelle no dio la razón a la sargento enseguida. Sabía que la otra mujer apuntaba a una pregunta lógica: ¿qué hacía la butaca colocada en aquel ángulo, al pie de la escalera? Habría que esquivarla para subir al primer piso. Su posición sugería que la habían trasladado allí.
Pero, por otra parte, la sala estaba llena de otros muebles, ninguno quemado, pero todos descoloridos por el humo o cubiertos de hollín. Además de la mesa y sus cuatro sillas, una mecedora pasada de moda y un segundo sillón de orejas estaban situados a cada lado de la chimenea. Un aparador que contenía la vajilla estaba apoyado contra una pared, contra otra una mesa cubierta de jarras, contra una tercera una vitrina con porcelanas. En todas las paredes colgaban cuadros y grabados. Por lo visto, las paredes habían sido blancas. Una estaba ennegrecida, y las demás habían adoptado diversos tonos de gris, al igual que las cortinas, que colgaban fláccidas de sus barras, incrustadas de suciedad.
—¿Ha examinado la alfombra? —preguntó Isabelle a la sargento—. Si movieron ese sillón, encontraremos su rastro en algún sitio. Tal vez en otra habitación.
—Exacto —dijo Coffman—. Eche un vistazo aquí.
—Un momento —contestó Isabelle, y terminó el boceto, tras añadir el dibujo que el fuego había dejado en la pared. Al lado, trazó un plano de la planta y apuntó el nombre de sus componentes (muebles, chimenea, ventanas, puertas y escalera). Sólo entonces se acercó al origen del incendio. Efectuó un tercer dibujo, el de la butaca, y copió el dibujo de la quemadura en la tapicería. La rutina habitual.
Un fuego localizado como aquél se propagaba en forma de V, y el origen era el vértice de la V. El fuego se había comportado de una forma normal. Las quemaduras eran más intensas en el lado derecho de la butaca, que formaba un ángulo de cuarenta y cinco grados con respecto a la escalera. Al principio, el fuego había ardido con lentitud, tal vez unas cuantas horas, prendido después en la tapicería y el relleno, y ascendido por el lado derecho del marco de la butaca antes de apagarse. En el mismo lado derecho, el dibujo de la quemadura se elevaba en dos ángulos desde el origen de las llamas, uno oblicuo y otro agudo, y formaba una tosca V. Después de la inspección preliminar de Isabelle, nada sugería que el incendio hubiera sido intencionado.
—A mí me parece la quemadura de un cigarrillo, si quiere saber mi opinión —dijo uno de los detectives novatos. Parecía inquieto. Era más de mediodía. Tenía hambre. Isabelle vio que la sargento Coffman lanzaba una mirada al joven con los ojos entornados, con el claro mensaje de «Nadie te lo ha preguntado, ¿verdad, jovencito?»—. Lo que no entiendo —se apresuró a añadir— es por qué no ardió toda la casa hasta los cimientos.
—¿Estaban todas las ventanas cerradas? —preguntó Isabelle a la sargento.
—Sí.
—El fuego de la butaca consumió todo el oxígeno de la casa —explicó Isabelle a la sargento sin volverse—. Después, se extinguió.
La sargento Coffman se acuclilló junto a la butaca carbonizada. Isabelle la imitó. La alfombra hecha a medida había sido de un color fuerte, beige. Debajo de la butaca se había acumulado un montículo de polvillo negro. Coffman indicó tres depresiones poco profundas. Cada una debía encontrarse a unos siete centímetros de la pata correspondiente de la silla.
—Esto es lo que quería enseñarle —dijo.
Isabelle buscó un cepillo en su maletín.
—Es una posibilidad —admitió. Quitó con delicadeza el hollín de la cavidad más próxima, y después de la otra. Cuando hubo terminado con las tres, observó que estaban perfectamente alineadas entre sí, como si fueran las impresiones dejadas por las patas de la butaca en su posición original.
—Ya lo ve. La han movido, girado sobre una pata.
Isabelle estudió la posición de la butaca en relación con el resto de la sala.
—Puede que alguien tropezara con ella.
—Pero ¿no cree...?
—Necesitamos más.
Se acercó más a la butaca. Examinó la punta del origen del fuego, una cicatriz carbonizada irregular de la que brotaban filamentos de relleno. Como en muchos incendios lentos, la butaca había proyectado poco a poco un chorro de humo constante y tóxico como vehículo primordial de la ignición (una especie de ascua), y devorado la tapicería hasta alcanzar el relleno. Pero como también ocurre en ese tipo de incendios, la butaca sólo había quedado destruida en parte, pues una vez desencadenada la ignición, el oxígeno disponible se había consumido, con la consiguiente extinción del fuego.
Gracias a ello, Isabelle pudo examinar la cicatriz carbonizada. Apartó con delicadeza la tela quemada para seguir el descenso del ascua por el lado derecho de la silla. Fue un trabajo penoso, un escrutinio silencioso de cada centímetro a la luz de la linterna, que Coffman sostenía por encima de su hombro. Transcurrió más de un cuarto de hora antes de que Isabelle encontrara lo que buscaba.
Utilizó las pinzas para extraer el botín. Le dedicó un escrutinio satisfecho antes de alzarlo.
—Un cigarrillo, al fin y al cabo —comentó Coffman en tono de decepción.
—No. —Al contrario que la sargento, Isabelle parecía decididamente complacida—. Es un artilugio incendiario. —Miró a los detectives, cuya expresión delataba el interés que habían despertado sus palabras—. Será preciso llevar a cabo un registro completo del perímetro exterior —les dijo—. Llévenlo a cabo en espiral. Busquen pisadas, huellas de neumáticos, cajas de cerillas, herramientas, contenedores de todo tipo, cualquier cosa anormal. Primero, indiquen su situación en un plano. Después, fotografíenla y cójanla. ¿Comprendido?
—Sí, señora —contestó uno.
—De acuerdo —dijo el otro.
Los dos se encaminaron a la cocina para salir.
Coffman contemplaba con el ceño fruncido la colilla de cigarrillo que Isabelle aún sostenía.
—No lo entiendo —dijo.
Isabelle señaló el festoneado del envoltorio del cigarrillo.
—¿Y qué? —dijo Coffman—. A mí me sigue pareciendo un cigarrillo.
—Esa era la intención. Acerque más la luz. Aléjese tanto de la butaca como pueda. Eso es. Ahí.
—¿Quiere decir que no es un cigarrillo? —preguntó Coffman, mientras Isabelle continuaba palpando—. ¿No es un cigarrillo auténtico?
—Sí y no.
—No lo entiendo.
—Ahí reside la esperanza del pirómano.
—Pero...
—Si no me equivoco, y lo sabremos dentro de pocos minutos, porque esta butaca nos lo dirá, esto es un artilugio de tiempo primitivo. Concede al pirómano entre cuatro y siete minutos para largarse antes de que las llamas se desencadenen.
Coffman movió la linterna cuando se dispuso a hablar, recuperó el equilibrio, se disculpó y apuntó de nuevo la luz al sitio de antes.
—Si ése es el caso —dijo—, cuando las llamas empezaron, ¿por qué no se incendió toda la butaca? ¿No era ésa la intención del pirómano? Sé que las ventanas estaban cerradas, pero el fuego tuvo tiempo de sobra para ir desde la butaca a las cortinas, y trepar por la pared antes de que el oxígeno se agotara. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué no se rompieron las ventanas a causa del calor y dejaron entrar más aire? ¿Por qué no se incendió toda la casa?
Isabelle continuaba palpando con delicadeza. Era una operación no muy diferente a desarmar la butaca hebra a hebra.
—Está hablando de la velocidad del fuego —contestó—. La velocidad depende del tapizado y el relleno de la butaca, junto con la cantidad de aire que circule por la sala. Depende del tejido de la tela, de la edad del relleno y del tratamiento químico a que fue sometido. —Acarició el borde del material chamuscado—. Tendremos que realizar análisis para obtener las respuestas, pero me juego lo que sea en una cosa.
—¿Incendio provocado? ¿Disfrazado de otra cosa?
—Eso diría yo.
Coffman desvió la vista hacia la escalera.
—Eso complica aún más la situación —dijo con cierta inquietud.
—Yo también lo creo. Los incendios provocados suelen hacerlo. —Isabelle extrajo de las entrañas de la butaca la primera astilla de madera que estaba buscando. La dejó caer en un tarro con una sonrisa complacida—. Excelente —murmuró—. Una visión de lo más agradable. —Estaba segura de que habría, como mínimo, cinco astillas de madera más sepultadas en los restos carbonizados de la butaca. Reanudó de nuevo su tarea de palpar, separar y examinar—. ¿Quién era, por cierto?
—¿A quién se refiere?
—A la víctima. La mujer de los gatitos.
—Ese es el problema —contestó Coffman—. Por eso el jefe ha ido a Pembury con el cadáver. Por eso se celebrará una conferencia de prensa más tarde. Por eso todo se ha complicado tanto.
—¿Porqué?
—Una mujer vive aquí, ¿sabe?
—¿Una estrella de cine o algo por el estilo? ¿Alguien importante?
—No es eso. Ni siquiera es una mujer.
Isabelle levantó la cabeza.
—¿Qué quiere decir?
—Snell no lo sabe. Nadie lo sabe, excepto nosotras.
—¿Nadie sabe qué?
—El cadáver de arriba era de un hombre.
1 Departamento de investigación criminal. (N. del T.)
2
Cuando la policía hizo acto de aparición en el mercado de Billingsgate era media tarde, y Jeannie no tendría que haber estado allí bajo ningún concepto, porque a aquella hora el mercado de pescado de Londres estaba tan muerto y vacío como una estación de metro a las tres de la mañana. Pero estaba esperando a un mecánico que iba de camino al Crissys Café para arreglar la cocina. Se había estropeado en el peor momento posible, en plena invasión de las nueve y media, después de que los pescadores terminaban de negociar con los compradores de los restaurantes elegantes de la ciudad y los encargados de la basura acababan de despejar el inmenso aparcamiento de cajas de polietileno y redes de moluscos.
Las chicas (porque en Crissys todo el mundo las llamaba chicas, pese a que la mayor tenía cincuenta y ocho años y la menor, Jeannie, treinta y dos) habían logrado que la cocina funcionara a medio gas durante el resto de la mañana, lo cual les permitió continuar sirviendo bacon frito y pan, huevos, morcillas de sangre, estofado y emparedados de salchichas, como si no pasara nada. No obstante, si querían evitar que sus clientes se amotinaran (peor aún, si querían evitar que sus clientes se pasaran a Catons, la competencia), la cocina del pequeño café tendría que repararse cuanto antes.
Las chicas echaron a suertes la responsabilidad, como lo habían hecho durante los quince años que Jeannie había trabajado con ellas. Encendieron cerillas de madera al mismo tiempo y las dejaron quemar. La primera que soltara la suya perdería.